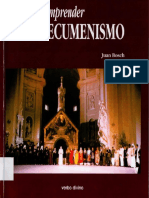Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tomas Trigo Doc Final
Cargado por
Adrian Humberto Galvez Salazar0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
71 vistas202 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
71 vistas202 páginasTomas Trigo Doc Final
Cargado por
Adrian Humberto Galvez SalazarCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 202
TEMA 1
NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA TEOLOGÍA MORAL
Comenzamos el estudio de esta asignatura, en la que reflexionaremos sobre los
fundamentos de toda la Teología Moral, una reflexión imprescindible para poder
entender después las cuestiones morales especiales que se presentan en la vida
de la persona y de la sociedad. En este primer tema, el objeto de estudio es la
Teología Moral en sí misma, como ciencia teológica: su definición, sus fuentes,
y su relación con otras partes de la Teología y con algunas ciencias humanas.
SUMARIO
1. DEFINICIÓN DE TEOLOGÍA MORAL • 2. FUENTES DE LA
TEOLOGÍA MORAL.
2.1. La Sagrada Escritura. 2.2. La Tradición. 2.3. El Magisterio de la Iglesia • 3.
LA UNI-DAD DE LA TEOLOGÍA. LA RELACIÓN DE LA TEOLOGÍA
MORAL CON OTRAS PARTES DE LA TEOLOGÍA. 3.1. Teología Moral
y Teología Bíblica. 3.2. Teología Moral y Teología Dogmática. 3.3. Teología
Moral y Teología Espiritual. 3.4. Teología Moral y Teología Pastoral • 4.
RELACIONES DE LA TEOLOGÍA MORAL CON LA ÉTICA FILO-
SÓFICA, a) La Teología Moral perfecciona a la razón, b) La Teología Moral
necesita de la razón 5. TEOLOGÍA MORAL Y CIENCIAS HUMANAS. 6.
DIVISIÓN DE LA TEO-LOGÍA MORAL: MORAL FUNDAMENTAL Y
MORAL ESPECIAL.
1. Definición de Teología Moral
La Teología Moral es una parte de la ciencia teológica que tiene como objeto el
estudio de la conducta humana, a la luz de la razón iluminada por la fe, para
orientar a la persona hacia su perfección, por medio de la gracia y las virtudes; a
la visión amorosa de Dios, donde encontrará la verdadera felicidad.
«La teología moral es una reflexión que concierne a la "moralidad", o sea, al
bien o al mal de los actos humanos y de la persona que los realiza, y en este
sentido está abierta a todos los hombres; pero es también teología, en cuanto
reconoce el principio y el fin del comportamiento moral en aquel que "solo Él es
bueno" y que, dándose al hombre en Cristo, le ofrece las bienaventuranzas de la
vida divina» (Veritatis splendor, n.29).
La Teología Moral trata de comprender, a partir de la Revelación, la vida moral
del cristiano. El sujeto de esta vida es una «nueva criatura» (Ga 6, 5), la persona
humana divinizada por la gracia y capacitada para una nueva conducta moral por
las virtudes sobrenaturales. Esa vida moral consiste en la progresiva
identificación con Cristo por la fe, la esperanza y el amor.
En el estudio de la Teología Moral no se puede olvidar nunca una verdad
fundamental: es Dios quien da a la persona su ser y su obrar, quien toma la
iniciativa invitándola a participar de su amor, quien le da la gracia de la
salvación. Cuando se estudia cómo orientar la conducta de la persona hacia la
santidad, es preciso tener en cuenta siempre que el papel principal corresponde
Dios. Por eso, solo se puede entender qué debe hacer el hombre por Dios, si
antes se sabe qué hace Dios en el hombre.
En consecuencia, el estudio teológico de la vida moral se enfoca desde la
perspectiva de Dios: es Él quien crea, redime y atrae al hombre. La acción de la
persona aparece en segundo lugar, como respuesta a la invitación divina y
colaboración con Dios en la obra de la salvación.
2. Fuentes de la Teología Moral
Preguntar por las fuentes de la Teología Moral equivale a preguntar de dónde
toma esta ciencia teológica las verdades morales en las que, después, trata de
profundizar con la razón iluminada por la fe.
Las fuentes de la Teología Moral son las mismas de toda la Teología: la Sagrada
Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia, que constituyen una
indisociable unidad en la transmisión de la Revelación.
«Es evidente -dice el Concilio Vaticano II- que la Sagrada Tradición, la Sagrada
Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios,
están unidos y entrelazados de tal forma que no tienen consistencia el uno sin los
otros, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo,
contribuyen eficazmente a la salvación de las almas» (DV, n. 10).
2.1. La Sagrada Escritura
«El estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la sagrada
teología» (DV, n.24). Con su estilo propio, los libros sagrados transmiten, de
manera más o menos directa y gradual, el sentido, el valor y los modos de vida
coherentes con el designio salvador de Dios.
La primera fuente de la Teología Moral es la Sagrada Escritura, comenzando por
el Antiguo Testamento, en el que encontramos tesoros de la vida moral
revelados por Dios, como el Decálogo. A continuación, el Nuevo Testamento,
donde podemos conocer el mensaje moral de Jesucristo y las enseñanzas
morales de los escritos de los apóstoles.
El centro y culmen de la Revelación -y, por tanto, de la moral cristiana- es la
vida y enseñanzas de Jesucristo. Él es el modelo de vida acabado y perfecto para
todos los hombres. La Teología Moral debe tener siempre presente a Cristo, el
modelo con el que la persona debe identificarse; su misión es enseñarnos cómo
se desarrolla la vida del cristiano, otro Cristo por la gracia, que debe ser otro
Cristo por sus obras libres.
La Sagrada Escritura no se limita a dar un criterio genérico sobre la imitación de
Cristo. Contiene normas morales válidas para todos los tiempos, pero sobre todo
enseña la verdad plena sobre el hombre y su conducta, sobre su destino eterno y
las virtudes que debe practicar para alcanzarlo.
El contenido moral de la Sagrada Escritura exige ser interpretado siempre en su
unidad con la Tradición y bajo la guía del Magisterio. El recurso exclusivo a la
Escritura sería un defecto metodológico que falsearía la doctrina de Cristo en
materia moral. Por eso, es de capital importancia atenerse al principio de «mirar
el contexto y unidad de toda la Escritura para recabar con exactitud el sentido de
los textos sagrados, teniendo en cuenta también la Tradición viva de toda la
Iglesia y la analogía de la fe» (DV, n. 12).
2.2. La Tradición
Los Apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y, a través de estos, a
todas las generaciones, todo lo que recibieron de Cristo y aprendieron del
Espíritu Santo. Se entiende por Tradición Apostólica la transmisión del mensaje
de Cristo llevada a cabo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el
culto y los escritos inspirados.
La Tradición Apostólica se realiza de dos modos: con la transmisión viva de la
Palabra de Dios (también llamada simplemente Tradición) y con la Sagrada
Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito (cf. CEC,
nn. 96-100).
«Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la
Tradición en cuanto distinta de la sagrada Escritura, aunque estrechamente
ligada a ella. Por ella, "la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y
transmite a todas las edades lo que es y lo que cree" (DV, n.8). "Las palabras de
los santos Padres atestiguan la presencia viva de esta Tradición, cuyas riquezas
van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora" (DV, n. 8)»
(CEC, n. 78). Por eso, todo lo que enseña la Escritura sobre el sentido y el valor
del obrar moral ha de comprenderse teniendo en cuenta también la Tradición
viva de la Iglesia.
2.3. El Magisterio de la Iglesia
El Magisterio de la Iglesia es una fuente de la Teología Moral porque solo a la
Iglesia ha sido confiada la misión de enseñar e interpretar auténticamente la
Palabra de Dios, escrita o transmitida oralmente, es decir, la revelación que Dios
ha hecho de sí mismo y de su designio de salvación a fin de que el hombre
pueda llegar a la vida eterna (cf. DV, n. 10; CEC, n. 85).
La Iglesia ha recibido de Jesucristo la misión de enseñar no solo el contenido
moral de la Revelación, sino también la ley moral natural. El Concilio Vaticano
II ha recordado que «la Iglesia católica es la maestra de la verdad y su misión es
exponer y enseñar auténticamente la Verdad, que es Cristo, y al mismo tiempo
declarar y confirmar con su autoridad los principios del orden moral que fluyen
de la misma naturaleza humana» (DH, n. 14).
«Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina y al
enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos -afirma Pablo VI-, los
constituía en custodios y en intérpretes auténticos de toda la ley moral, es decir,
no solo de la ley evangélica, sino también de la ley moral natural, expresión de
la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento es igualmente necesario para salvarse»
(HV, n.4).
Cristo ha dotado a sus pastores del carisma de la infalibilidad en materia de fe y
de moral a fin de que puedan cumplir su misión de velar para que el Pueblo de
Dios permanezca en la verdad que libera. Sobre las modalidades que el ejercicio
de ese carisma puede revestir, el Catecismo de la Iglesia Católica recoge las
enseñanzas del Concilio Vaticano II (cf. CEC, nn. 891-892).
La Teología Moral no puede edificarse ni progresar «sin una convencida
adhesión al Magisterio, que es la única guía auténtica del Pueblo de Dios» (FC,
n.32).
Esto no quiere decir que se convierta en un simple instrumento auxiliar del
Magisterio, ni que haya de limitarse a repetir lo que este dice, sino que, tratando
de penetrar con la razón en las verdades de fe, debe mostrar la razonabilidad de
la conducta moral que propone la Revelación. «Si se limitase a repetir lo que
dicen las autoridades, certificaría que tal cosa es verdad, pero no daría ciencia ni
inteligencia, y la mente de los que escuchan saldría vacía» (Santo Tomás,
Quodlibet, IV, q.9, a.3 resp.).
3. La unidad de la Teología. La relación de la Teología Moral con otras
partes de la Teología
La Teología es una sola ciencia. Sus divisiones tienen sentido sobre todo desde
el punto de vista de la investigación y de la enseñanza, pero no se pueden aislar
como si fueran ciencias independientes.
La Teología es una porque el objeto del que trata es uno (Dios y todas las cosas
en cuanto ordenadas a Dios),y la luz con la que lo considera es una (la razón
iluminada por la fe).
3.1. Teología Moral y Teología Bíblica
Dios se ha ido revelando en la historia a través de hechos y palabras. La Sagrada
Escritura es un medio de transmisión de la revelación divina. La historia de
formación de la Biblia es compleja, como lo fue la historia de Dios con los
hombres, pues debió seguir un camino progresivo y pedagógico hasta llegar a
Cristo. El estudio de todos los aspectos de esta configuración corresponde a la
denominada Teología Bíblica.
La fuente de la Teología Moral, como de toda la Teología, es la Sagrada
Escritura, no la Teología Bíblica; pero estas dos partes de la Teología se
implican y ayudan recíprocamente. En efecto, la Teología Bíblica aporta
elementos esenciales sobre la verdad del ser humano, que la Teología Moral
recibe también como elementos esenciales en su reflexión. La Escritura -como
parte que es de la Tradición- no contiene toda la Revelación, ni la agota. Por
ello, la reflexión sobre la Sagrada Escritura -partiendo de la fe de la Iglesia-,
hace que la Teología Moral llegue a comprender con mayor profundidad la
verdad sobre d hombre.
Ese conocimiento alimenta, por otra parte, la fe de la Iglesia; y esa fe, enrique- á
Ja y mejor explicitada, ayuda a la Teología Bíblica a comprender y expresar
mejor los textos inspirados. De esa forma, se puede ver la riqueza de la
implicación y ayuda mutua entre fe y razón.
3.2. Teología Moral y Teología Dogmática
La Revelación integra dos dimensiones fundamentales: lo que se ha de creer
(dimensión especulativa) y lo que se ha de obrar (dimensión práctica). Las dos
están íntimamente unidas. Sin embargo, se pueden estudiar por separado. La
Teología Dogmática se centra principalmente en lo que se ha de creer; y la
Teología Moral, en lo que se ha de obrar.
Esta distinción entre Dogmática y Moral ha de hacerse con la convicción de que,
en el fondo, son denominaciones de la misma ciencia teológica, que es a la vez
especulativa y práctica. Y esa unidad exige que en el tratamiento de los temas y
cuestiones se hagan notar las implicaciones mutuas.
33. Teología Moral y Teología Espiritual
La unidad de la Teología y la afirmación, hecha por el Vaticano II, de que la
Teología Moral «ha de iluminar la excelencia de la vocación de los fieles en
Cristo» (OT, n.16), hace que no se pueda sostener la independencia de la
Teología Moral respecto a la Teología Espiritual, defendida por no pocos
autores. corrientes antes del Concilio.
Según aquella manera de pensar, la Teología Moral se centraría casi
exclusivamente en el estudio y explicación del cumplimiento de los
mandamientos, la naturaleza y gravedad de los pecados, etc. La Teología
Espiritual, en cambio, tendría por objeto los medios para llegar a la perfección o
santidad. La historia ha demostrado sobradamente las consecuencias negativas
de esta escisión entre ambas ramas del saber teológico.
La Teología Espiritual suele ocuparse de estudiar el organismo de la vida
espiritual y las leyes de su progreso en la persona unida a Dios por la gracia.
Guarda, por tanto, íntima relación con la Teología Moral. Ambas disciplinas se
refieren a aspectos o dimensiones de la misma vida moral cristiana, pretenden
enseñar cómo debe vivir el cristiano para identificarse con Cristo y reflexionan
sobre los medios y modos de responder a la llamada a la santidad.
3.4. Teología Moral y Teología Pastoral
La Teología Moral guarda también una estrecha relación con la Teología
Pastoral, si bien esta es más próxima a la Eclesiología, y aquella a la Dogmática.
La Teología Pastoral se centra más en los aspectos salvadores de la Revelación,
y en como la fe se hace operativa y eficaz por medio de la misión de la Iglesia
en cada época de la historia.
La Teología Moral, en cambio, se centra en el estudio de la existencia concreta
de la persona como respuesta al mensaje salvador proclamado por la Iglesia.
Los puntos comunes y la proximidad entre ambas disciplinas exigen que cuando
se estudian los diversos temas de la Teología Moral no se descuide su dimensión
pastoral. La fundamentación antropológica y cristológica de la Teología Moral
requiere que la reflexión sobre la existencia concreta de los bautizados se realice
siempre teniendo en cuenta la dimensión eclesial y evangelizadora de la vida
cristiana, y por tanto la Teología Pastoral.
4. Relaciones de la Teología Moral con la Ética Filosófica
Todas las verdades que el hombre puede conocer racionalmente sobre su ser y su
obrar pueden servir a la Teología Moral. Tienen especial importancia las
verdades de la filosofía y de algunas ciencias positivas más directamente
relacionadas con la conducta humana.
Entre las ciencias filosóficas, la más afín a la Teología Moral es la Ética
Filosófica. Aunque ambas tienen el mismo objeto de estudio -la moralidad de
los actos humanos y la perfección moral de la persona-, la Ética Filosófica solo
cuenta con los conocimientos accesibles a la razón natural, y la certeza de sus
afirmaciones descansa sobre la validez de sus premisas y el rigor de sus
argumentaciones.
A pesar de contar con distintas fuentes (razón y fe), entre el conocimiento moral
natural (Ética Filosófica) y el sobrenatural (Teología Moral) debe darse siempre
una mutua ordenación y complementariedad (cf. DV, n. 1), porque responden al
mismo y único designio de Dios. Si entre ellos surgiera alguna contradicción,
sería solo aparente; se debería a interpretaciones parciales o incorrectas de los
datos de que se dispone.
a) La Teología Moral perfecciona a la razón
La Teología Moral presupone la Ética Filosófica y la lleva a su plenitud. Gracias
a la Revelación, las verdades de la Ética Filosófica que la razón alcanza
adquieren en el ámbito de la ciencia teológica todo su sentido y profundidad, al
mismo tiempo que se superan sus límites. «La verdad ofrecida en la revelación
de Dios sobrepasa ciertamente las capacidades del conocimiento del hombre,
pero no se opone a la razón humana. Más bien la penetra, la eleva y llama a la
responsabilidad de cada uno (cf. 1P 3,15) para ahondar en ella» (Dve, n.l).
La Teología Moral es racional, porque responde plenamente a las exigencias de
la razón humana; y es sobrenatural, porque, fundada en la Revelación divina,
conoce el fin sobrenatural del hombre y los medios sobrenaturales para
alcanzarlo. Es más, si puede responder plenamente a las aspiraciones esenciales
de la persona hacia el bien y la felicidad, es gracias a la Revelación.
Gracias a la fe, la Teología Moral cuenta con verdades fundamentales sobre la
divinización del hombre, sobre su situación de caído y redimido, etc., que no san
accesibles a la razón. Su autoridad se apoya, sobre todo, en la veracidad de Dios.
Por otra parte, la Teología Moral posee un conocimiento más perfecto y seguro
que la Ética sobre verdades morales que la razón ha descubierto o podría
descubrir. La razón es que el conocimiento moral natural es verdadero, pero
imperfecto. Aunque el hombre -también después del pecado original- es capaz
de conocer la verdad moral natural con las fuerzas de la razón, necesita la ayuda
de la Revelación para alcanzar ese conocimiento «sin dificultad, con una certeza
firme y sin mezcla de error» (DV, n.6).
b) La Teología Moral necesita de la razón
El Nuevo Testamento propone verdades generales y preceptos concretos sobre la
conducta cristiana. Esas verdades y preceptos deben ser aplicados a las
circunstancias concretas de la vida personal y social, y a los problemas que
aparecen en cada momento histórico. Para ello es preciso aplicar a fondo la
fuerza del razonamiento.
«Esto significa que la teología moral debe acudir a una visión filosófica correcta
tanto de la naturaleza humana y de la sociedad como de los principios generales
de una decisión ética» (FR, n.68).
5. Teología Moral y ciencias humanas
Las ciencias positivas sobre el hombre -Antropología, Psicología, Sociología,
etc.- pueden prestar un servicio muy importante a la Teología Moral. Ayudan a
conocer mejor los condicionamientos -de tipo social, psicológico, histórico, etc.-
en los que la persona desarrolla su existencia, y de este modo pueden hacer más
precisos los juicios morales.
Sin embargo, mientras que la Teología Moral es una reflexión filosófica
teológica sobre los actos humanos desde la perspectiva del sujeto que actúa para
ordenarlos al verdadero bien de la vida humana vista en su conjunto (fin último),
las ciencias positivas contemplan los mismos actos desde exterior, y según el
método de observación propio de cada una. Por eso estas ciencias no son
suficientes para conocer a la persona como persona, para dar respuesta a sus
interrogantes fundamentales, ni para discernir los bienes que la perfeccionan
como tal. En consecuencia, sería un error que Ética Filosófica o la Teología
Moral buscasen en ellas los criterios de discernimiento moral.
Se debe subrayar, por tanto, que «la utilización por parte de la Teología de
elementos o instrumentos conceptuales provenientes de la filosofía o de otras
disciplinas exige un discernimiento de esos elementos o instrumentos
conceptuales, y no al contrario» (DV, n. 10).
6.
Es habitual dividir la Teología Moral en Teología Moral Fundamental y
Teología Moral Especial. Esta división se corresponde con la consideración de
los actos humanos propia de la Teología Moral como ciencia práctica: primero
se estudia lo universal, es decir, la moralidad del obrar humano en sí mismo
(Teología Moral Fundamental); y después se estudia lo particular: la moralidad
del obrar en sus determinaciones o ámbitos de realización concreta (Teología
Moral Especial).
• La Teología Moral Fundamental (o Moral General o de los Principios, en la
terminología de santo Tomás) se ocupa de los fundamentos del ser y de la vida
moral cristiana. Concretamente, estudia la relación de los actos libres del
cristiano con la salvación o fin último del ser humano.
• En la Teología Moral Especial, que trata de la moralidad de los actos humanos
en su realización particular, se pueden distinguir varias partes, según el ámbito o
aspecto predominante en las actividades realizadas. Forman parte de la Moral
Especial los estudios sobre las virtudes humanas, las virtudes teologales (Moral
Teologal), la moral matrimonial, la bioética, etc.
Esta división no puede llevar a pensar que existen "morales" diferentes según las
diversas actividades de la persona. La dimensión moral es una característica de
todo el obrar humano; y en cada una de las acciones que realiza, la persona "se
hace" buena o mala, y se relaciona bien o mal con Dios y con los demás.
TEMA 2
BREVE HISTORIA DE LA TEOLOGÍA MORAL
Antes de comenzar el estudio de los fundamentos de la Teología Moral,
conviene hacer un breve recorrido por su historia, a fin de conocer el origen y
desarrollo no solo de esta ciencia teológica, sino también de las cuestiones
fundamentales que se han tratado a lo largo del tiempo; conocimiento necesario
para entender las concepciones morales de nuestro tiempo.
SUMARIO
1. LA ÉPOCA PATRÍSTICA. 1.1. Las características generales de la moral
patrística. 1.2. San Agustín • 2. DE SAN AGUSTÍN A SANTO TOMÁS
(SIGLOS VAL XII) • 3. LA MORAL ESCOLÁSTICA (SIGLOS XIII-
XIV). 3.1. La moral en el siglo XIII. a) La escuela franciscana, b) La escuela
dominicana. 3.2. La revolución nominalista • 4. LA TEOLOGÍA MORAL
ANTES Y DESPUÉS DEL CONCILIO DE TRENTO (SIGLOS XIV-
XVII). 4.1. La Teología moral como ciencia independiente. 4.2. Las
Instituciones morales • 5. LA TEOLOGÍA MORAL EN LOS SIGLOS XVIl-
XVIII • 6. LA TEOLOGÍA MORAL EN TOR¬NO AL CONCILIO
VATICANO II (SIGLOS XIX Y XX). 6.1. Los manuales de Teología Moral.
6.2. Los intentos de renovación y fundamentación de la Teología Moral, a) La
Escuela de Tubinga. b) El impulso tomista de León XIII. c) La búsqueda del
fundamento último de la norma moral, d) Dos grandes corrientes de la Teología
Moral, e) La "ética de situación" . 7. EL CONCILIO VATICANO II • 8. LA
TEOLOGÍA MORAL DESPUÉS DEL CONCILIO VATICANO II:
PRINCIPALES TENDENCIAS, a) Orientaciones para la Teología Moral en
documentos postconciliares, b) La renovación en continuidad con el Concilio, c)
La moral autónoma, d) La teología de la liberación, e) Nuevos avances.
1. La época patrística
La importancia de los Santos Padres radica en que nos comunican en sus
escritos la doctrina viva que predicó Jesucristo, transmitida sin interrupción por
los Apóstoles a sus sucesores. Habitualmente se considera que su época abarca
los siete primeros siglos de la era cristiana.
La autoridad del testimonio de un Padre de la Iglesia depende, como es obvio,
de que sea conforme con la verdad que Jesucristo reveló a la Iglesia. Otros
criterios que se deben tener en cuenta son: la santidad de vida, la afinidad de su
doctrina con la de otros Padres, y la antigüedad.
1.1. Características generales de la moral patrística
Las características generales de la moral de los Padres de la Iglesia son las
siguientes:
• El objeto de sus escritos morales suele ser la predicación y la catequesis. No se
preocupan por estructurar de modo sistemático el estudio de la moral.
• Para elaborar su pensamiento moral, se nutren sobre todo de la Sagrada
Escritura. Usan también de la filosofía de su tiempo, pero después de haberla
purificado con el conocimiento de la fe.
• Mantienen la unidad de la moral, el dogma y la espiritualidad. Aprecian la
especulación, pero saben que no basta, que también es preciso conocer por vía
del amor: amar a Dios, contemplarlo, orar, es la clave para poder razonar y
juzgar bien sobre su Voluntad.
Los Padres Apostólicos, entre los que cabe destacar a san Justino y a san Ireneo,
nos han dejado escritos parenéticos (del griego paraínésis: exhortación,
recomendación, consejo) muy interesantes: la Didaché, o Doctrina de los doce
Apóstoles, la doctrina de san Ignacio Mártir, el Pastor de Hermas.
La patrística del siglo III tiene el mérito de haber reflexionado con profundidad
sobre la cuestión fundamental de la moral cristiana: qué significa para un
cristiano hacer el bien y evitar el mal. En este siglo nos encontramos con
grandes escritores: Tertuliano, Orígenes y san Cipriano.
Los Padres del siglo IV tienen la preocupación de transmitir que todos los
cristianos, y no solo algunos, deben llevar una vida santa, de modo que sean
Testigos de Cristo en el ambiente de decadencia moral que les rodea. Destacan:
Clemente de Alejandría, autor de el Pedagogo, que se puede considerar un
tratado de moral cristiana; san Basilio, san Juan Crisóstomo, san Ambrosio y san
Gregorio de Nisa.
1.2. San Agustín
San Agustín (354-430) es el primero que analiza de modo orgánico, dentro de la
Teología, las grandes cuestiones morales. La moral cristiana consiste, para él, en
vivir de acuerdo con las verdades de fe; en amar bien, según el orden que la fe
nos da a conocer.
Reconoce valor propio a las realidades temporales, pero afirma que solo
adquieren su verdadero sentido si son caminos, medios, para llegar a Dios.
Su concepción moral está centrada en el ideal de perfección y salvación
temporal y eterna, en la que el hombre alcanza la felicidad.
Frente a los pelagianos, subraya la necesidad de la gracia para poder vivir bien
desde el punto de vista moral. Frente a los maniqueos, defiende a ultranza la
libertad.
Entre sus obras morales, destacan: De moribus Ecclesiae catholicae, De libero
arbitrio, De sermone Domini in monte, De natura boni. También son
importantes para conocer su pensamiento moral La Ciudad de Dios y las
Confesiones.
2. De san Agustín a santo Tomás (siglos V al XII)
Durante los siglos V al X hay poca actividad en el campo de la construcción
teológica. Aparecen los libri poenitentiales, cuya función es ayudar a los
confesores a fijar las penitencias aplicables en el sacramento de la Confesión. Y
después, las Summae de Poenitentiis, o confessorum.
Los autores de esta época que cabe destacar son los siguientes: Casiano, autor de
las Collationes; san Gregorio Magno, que compuso las Moralia; y san Isidoro,
que escribió las Etimologías.
En el siglo XI se produce un renacimiento de la Teología, con el inicio de la
escolástica.
El autor más célebre de esta época es san Anselmo (1033-1109). Su aportación
más importante es la reflexión sobre la bondad moral y el vínculo de la bondad
con la libertad. Se inspira, sobre todo, en san Agustín. Son destacables sus
obras: Monologion, Proslogion, De veritate, Cur Deus homo.
Otro moralista importante es Abelardo (1079-1142). La cuestión más
característica de este autor es el papel de la conciencia en la valoración moral de
los actos. Para él, lo que determina el bien y el mal es la intención del sujeto. De
este modo, desvincula la conciencia de la ley moral.
San Bernardo entra en diálogo con Abelardo sobre esta cuestión. Considera
imprescindible la buena intención, pero afirma que no se puede negar valor a los
deberes de orden objetivo. En caso contrario, el hombre se haría su propia ley
universal y eterna.
En el siglo XII la reflexión moral conoce un notable desarrollo. El teólogo más
conocido es Pedro Lombardo. Su obra Sententiarum libri quatuor, que trata de
las más diversas cuestiones morales, fue durante mucho tiempo libro de texto en
la enseñanza académica de la Teología (por ejemplo, en Salamanca, hasta el
siglo XVI, cuando fue sustituido por la Summa Theologiae de santo Tomás).
3. La moral escolástica (siglos XIII-XIV)
Con el término "escolástica" nos referimos, en general, a la filosofía y teología
de la Edad Media. A partir del siglo VI, la actividad cultural en Europa se reduce
a la que se desarrolla en las escuelas de los monasterios y de las catedrales. Por
eso, a los maestros y discípulos se les llama "escolásticos". Se suelen distinguir
tres períodos: la primera escolástica (hasta el siglo XII), la alta escolástica (siglo
XIII), y la escolástica tardía (siglo XIV).
3.1. La moral en el siglo XIII
En el siglo XIII, edad de oro de la escolástica, hay dos grandes corrientes de
pensamiento teológico relacionadas con dos órdenes religiosas: franciscanos y
dominicos.
a) La escuela franciscana
Se basa en el pensamiento de san Agustín. Su actitud ante el aristotelismo varió
desde una marcada hostilidad a una parcial aceptación. A esta corriente
pertenecen:
• Alejandro de Hales (1185-1245). Es el creador, junto a su discípulo san
Buenaventura, de la escuela franciscana de París. La Summa Theologiae de
Alejandro es, para su propia Orden, el modelo de la Teología Moral
• San Buenaventura (1221-1274). Nos ofrece una de las exposiciones perfectas
del pensamiento moral medieval. Une la teología con la mística de modo que la
vida contemplativa se convierte en la meta de la vida moral. Cada uno de los
momentos del saber es una etapa hacia la unión p con Dios, que solo puede
verificarse en el amor.
b) La escuela dominicana
Los teólogos de la orden fundada por santo Domingo aceptan a Aristóteles. Esta
escuela está representada por:
• San Alberto Magno (+1280). A él y a su discípulo Tomás de Aquino se d la
adopción del aristotelismo entre los teólogos, una verdadera revolución en la
historia de la Teología. De bono sive de virtutibus, De natura boni, Si Ethica
commentum et quaestiones son algunas de sus escritos de carácter moral.
• Santo Tomás de Aquino (1224-1274).
Santo Tomás de Aquino, que merece consideración aparte, representa la cumbre
de la edad de oro de la escolástica.
En su pensamiento teológico, la moral y la dogmática están armónicamente
relacionadas. En su gran obra, Summa Theologiae, los temas básicos de me
ocupan la secunda pars, pero, en realidad, toda la Summa es dogmática y moral.
Tiene otros muchos escritos dedicados a cuestiones morales: De malo,
virtutibus, In decem libros ethicorum, In dúo praecepta caritatis et in decem le
praecepta, etc.
Las características más sobresalientes de su pensamiento teológico-moral son las
siguientes:
• Concede la centralidad de la vida moral al fin último del hombre, que consiste
en la contemplación de Dios, y que comienza ya en la tierra por conocimiento y
el amor.
• Entiende la libertad como capacidad de conocer y hacer, queriendo, la voluntad
de Dios por amor a Él.
• Es importante su distinción entre el acto interior y el acto exterior de 1
acciones humanas, concediendo la primacía a la interioridad y recalcando el
papel esencial -junto al objeto moral- de la finalidad o intención.
• Subraya el carácter intrínseco de la ley divina natural y sobrenatural (no es una
ley ajena a la naturaleza de la persona, a sus tendencias naturales), la
consiguiente inseparabilidad entre la perfección y la felicidad humana.
• Considera la conciencia como juicio de la inteligencia sobre la bondad o
maldad de un acto libre, cuya rectitud exige no solo el conocimiento de la ley
moral, sino también una voluntad bien dispuesta por las virtudes.
• Muestra que las virtudes adquiridas e infusas, unidas a los dones del Espíritu
Santo, son los principios de la vida moral cristiana.
• Destaca siempre la importancia de la gracia: el hombre la necesita para vivir
como hijo de Dios y alcanzar la salvación.
• Para su elaboración teológico-moral, se apoya en la Sagrada Escritura, en la
autoridad de la Iglesia, en los santos Padres, en Aristóteles y en otros muchos
autores.
3.2. La revolución nominalista
E pensamiento moral sufre un cambio de gran importancia a partir de Guillermo
de Ockham (+ 1349) y de su concepción de la libertad.
Según Ockham, la libertad no consiste esencialmente en el poder de obrar con
perfección, es decir, de acuerdo con la recta razón, cuando se quiere; sino en
poder elegir entre cosas contrarias, independientemente de toda otra causa
distinta a la propia voluntad (libertad de indiferencia).
Al aplicar a Dios este concepto de libertad, llega a afirmar que, como Dios es
infinitamente libre y su libertad no puede estar sometida a nada, la ley moral que
impone al hombre es como es porque Dios así lo quiere, sin ninguna “razón”
que lo justifique, y por eso puede cambiarla en cualquier momento, y mandar lo
contrario de lo que ahora manda.
Dios podría mandar, por ejemplo, que lo odiemos; en ese caso, odiar a Dios
sería bueno. Es el voluntarismo moral: las acciones son buenas porque Dios las
manda; o malas porque Dios las prohíbe con su voluntad omnipotente, sin que
intervenga su Sabiduría. La vida moral consiste en cumplir la obligación que
impone la ley.
La influencia de Ockham sobre la evolución posterior de la Teología Moral fue
decisiva. Es verdad que muchos teólogos criticaron el nominalismo y rechazaron
sus exageraciones, pero, sobre todo a partir del siglo XVII, la mayor parte de los
moralistas está de acuerdo en situar la obligación en el centro de la moral,
adoptando así el elemento esencial de la moral de Ockham. La moral ockhamista
es un precedente de la moral luterana, de la moral kantiana del deber, e incluso
de las modernas morales autónomas.
4. La Teología Moral antes y después del Concilio de Trento (siglos XIV-
XVII)
A partir de principios del siglo XIII, y a lo largo de los siglos XIV y XV, se
produce un gran desarrollo de las Summa confessorum, dedicadas a la
instrucción de los sacerdotes y basadas en el método casuístico. La más célebre
es la Summa Raimundiana, de san Raimundo de Peñafort (+1275).
En el siglo XV, como consecuencia del nominalismo, del Cisma de Occidente,
de la expansión del pensamiento de Wicleff y de las disputas internas de las
órdenes religiosas, se produce un debilitamiento de la ciencia moral.
4.1. La Teología Moral como ciencia independiente
A comienzos del siglo XVI renace la ciencia teológico-moral bajo el signo de la
inspiración en santo Tomás. En este renacimiento tiene una importancia especial
la Escuela de Salamanca, en la que los temas morales ocupan un lugar
destacado. Entre los principales autores de esta Escuela, cabe señalar a Francisco
de Vitoria (1483-1546), Domingo de Soto (1495-1560) y Gabriel Vázquez
(1551-1604).
La Teología Moral se desarrolla también en otras universidades: Roma, Lovaina,
Coimbra, Alcalá, Viena. Se trata de una Teología muy especulativa v de escuela,
se estructura siguiendo el Decálogo, y se separa poco a poco de la mística y de la
espiritualidad.
Bajo la influencia del modelo de Ockham, la moral se centra en los preceptos y
obligaciones, y se separa de la espiritualidad y de la pastoral. En consecuencia,
la moral pierde una función esencial: servir de guía para la unión de la persona
con Dios, enseñando cómo vivir las virtudes teniendo a Cristo por modelo.
Un autor que merece mención aparte y que vuelve a la unidad del saber
teológico y la experiencia mística es san Francisco de Sales (1567-1622). Dos
obras importantes: Introducción a la vida devota y Tratado del amor de Dios.
4.2. Las Instituciones morales
En el nacimiento de la Teología Moral como disciplina autónoma fueron
determinantes las indicaciones del Concilio de Trento sobre la formación de los
futuros sacerdotes. Señalaba que el programa de estudios de los seminarios
debía orientarse fundamentalmente a las cuestiones prácticas.
Para cumplir esta finalidad, la Ratio studiorum de los jesuitas estableció una
distinción, especialmente en moral, entre un cursus maior (más especulativo) y
un cursus minor (más práctico, orientado a la resolución de casos concretos).
El primero que llevó a la práctica los planes de la Ratio fue el jesuíta Juan de
azor +1603) con la publicación, en 1600, de la obra Instituciones morales, que
consta de tres tomos (el segundo y el tercero se publican en 1606 y 1611
respectivamente). Esta obra, con la que nace propiamente la Teología Moral
como ciencia autónoma, servirá de modelo para muchos manuales posteriores.
Características de las Instituciones morales:
• Suprime casi todos los aspectos de la dogmática y la espiritualidad.
• Divide la materia según los diez mandamientos, los siete sacramentos, las
censuras, penas eclesiásticas e indulgencias, los estados de vida y los fines
últimos.
• Se percibe una gran influencia de la moral de la obligación.
5. La Teología Moral en los siglos XVII-XVII
La Teología Moral de los siglos XVII y XVIII se centra, sobre todo, en la
resolución de los casos de conciencia. El debate sobre las reglas que hay que
seguir en los casos dudosos da lugar a los llamados sistemas morales. Cada uno
de ellos da una respuesta a la pregunta de cómo proceder en el caso de una ley
dad osa.
Las respuestas van desde el probabilismo, de tendencia laxista (se puede seguir
la opinión probable, incluso aunque la opinión contraria, a favor de la - tenga
mayor probabilidad) hasta el tuciorismo, que tiende al rigorismo (se debe seguir
siempre la opinión favorable a la ley), pasando por planteamientos intermedios
como el probabiliorismo y el equiprobabilismo.
El debate entre los sistemas morales, con las acusaciones mutuas de profesar
errores teológicos, no cesó, a pesar de la intervención del Santo Oficio de 1679,
hasta finales del siglo XVIII, con san Alfonso María de Ligorio (+1787), cuya
doctrina fue recomendada por la Iglesia en la resolución de los problemas
morales.
Características del pensamiento moral de san Alfonso:
• Intenta superar la crisis en la que había caído la Teología Moral a causa del
laxismo y el rigorismo.
• Su posición puede calificarse de equiprobabilista: hay que buscar soluciones
acordes con la verdad y, por tanto, respetuosas con las exigencias de Evangelio y
con la libertad de las conciencias. Concretamente, la libertad humana solo puede
estar vinculada por una ley cierta.
• Carácter práctico y pastoral: trata de realizar una síntesis entre la casuística y la
doctrina de la perfección cristiana.
6. La Teología Moral en torno al Concilio Vaticano II (siglos XIX y XX)
Desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, crece el
número de teólogos que manifiestan su incomodidad con la presentación de la
Teología Moral de los períodos precedentes, y piden su renovación. El motivo
más importante de sus críticas es que la moral que se expone en los manuales y
se enseña en la mayor parte de las cátedras, sigue un método inadecuado para
expresar fielmente el mensaje moral específico revelado por Cristo.
6.1. Los manuales de Teología Moral
El enfoque de la Teología Moral que se encuentra en los manuales a partir del
siglo XVII, es fruto de un largo proceso que se inicia con Guillermo de Ockham,
y que se desarrolla sobre unos presupuestos antropológicos bastante diferentes a
los de la moral de los Padres y de los grandes escolásticos del siglo XIII. Señalar
algunos de sus rasgos característicos nos ayudará a apreciar su distanciamiento,
en ciertos aspectos, respecto a la concepción moral del Nuevo Testamento (cf. S.
Pinckaers, 2007, 321-336).
• El ámbito de la moral se reduce al de las leyes y preceptos obligatorios para
todos. Se considera que los consejos evangélicos pertenecen a otro ámbito, el de
la ascética y la mística.
De este modo, la vida cristiana se presenta como si tuviera dos niveles: el de la
perfección, que corresponde a los tres votos de la vida religiosa; y el de los
preceptos morales. En este segundo nivel, la moral se identifica con el derecho
natural, que, en ciertos casos, absorbe incluso a las virtudes teologales.
• Presta muy poca atención a la Sagrada Escritura y a los Padres de la Iglesia.
Solo se recurre a la Biblia en busca de textos imperativos y de argumentos de
confirmación.
• Se considera un aspecto esencial determinar exactamente el alcance de la ley el
límite preciso de lo permitido y de lo prohibido, mientras se abandona la función
de orientar a la persona hacia la santidad predicada por Cristo.
• En esta concepción de la moral, el amor no ocupa el lugar que le corresponde
en la predicación de Cristo, sino que se subordina a los mandamientos. Por el
contrario, la justicia, que se relaciona directamente con la idea de la obligación
entre el hombre y Dios, adquiere una importancia desmesurada.
6.2 Los intentos de renovación y fundamentación de la Teología Moral
a) La Escuela de Tubinga
E re planteamiento de la Teología Moral tuvo una de sus raíces en el
movimiento de renovación iniciado por Johann Michael Sailer (1751-1832) y
Johann baptit Hirscher (1788-1865), que culminó en la Escuela de Tubinga, con
la que se vinculan muchos moralistas católicos.
Estos autores:
• Centran la moral cristiana en la vida de la gracia;
• tratan de enraizar la moral en la Escritura;
• intentan construir orgánicamente la Teología Moral en torno a un principio
fundamental;
• consideran la vida moral como algo dinámico: la lucha por alcanzar la
santidad.
b) El impulso tomista de León XIII
El impulso que León XIII dio al tomismo con la Aeterni Patris (1879) produce
un nuevo movimiento renovador a finales del siglo XIX. Gracias, en parte, a
algunos cambios de perspectiva que provocó la renovación tomista, ya en el
siglo XX nos encontramos con un grupo de autores que aportan una cierta
renovación a la Teología Moral.
La modificación más importante que se produjo en los manuales consistió en
estructurar la moral en tomo a las virtudes teologales en lugar de los
mandamientos. En contraste con una moral de preceptos, se devuelve la
primacía a una moral del bien, mediado por la conciencia y la virtud de la
prudencia. Por otra parte, se reintrodujo al comienzo de la moral el tratado del
fin último y de la bienaventuranza.
Los frutos más consistentes de este primer momento de reflexión son las obra
de J. Mausbach (+1951) y O. Schilling (+1956).
c) La búsqueda del fundamento último de la norma moral
El período de renovación que va de los años 30 a los 50 puede caracterizarse por
la investigación acerca del fundamento último de la norma moral para el
cristiano.
Se trata de saber si la predicación del Señor contiene un pensamiento
fundamental o una idea directriz adecuada para ser el principio estructurador y
plasmador de la vida moral cristiana. Tomando como eje ese principio, se
intenta ofrecer una visión de conjunto de la moral personal, lo que a su vez exige
un desarrollo también de conjunto de la Teología moral.
La primera gran realización en este sentido es la obra de F. Tillmann, Die Idee
der Nachfolge Christi (La idea del seguimiento de Cristo), de 1934, en la que
toma como principio fundamental de la moral cristiana la imitación de Cristo, y
como objeto la exposición científica de su seguimiento.
Con una orientación enteramente bíblica, Tillmann señala la moral de la caridad
y la del Sermón de la Montaña como meta a la que deben aspirar todos los
cristianos, superando la división entre la moral de preceptos (que impone un
mínimo para todos los cristianos) y la moral de consejos (destinada a aquellos
que buscan la perfección).
En 1937, aparece en Lovaina la obra de E. Mersch, Morale et Corps mystique
(Moral y Cuerpo místico), en la que el autor propone la incorporación a Cristo
como el principio capaz de ofrecer un planteamiento unitario y específicamente
cristiano al discurso ético.
Cristo es el primer principio en la acción cristiana; debe ser, por tanto, el
principio primero en la ciencia de la acción cristiana. De este principio, la moral
extrae sus reglas, toma su unidad, adquiere sus características y recibe su valor
absoluto y obligatorio.
A comienzos de los años 50, otros dos autores de gran relieve, G. Gilleman y R.
Carpentier, sitúan en la caridad el principio que puede estructurar unitariamente
el discurso ético cristiano.
Gilleman llama la atención sobre la gran diferencia de perspectiva que existe
entre la moral de los manuales tradicionales y la moral revelada en el Evangelio.
Lo que falta en los primeros es precisamente el alma de la vida moral, expresada
por la ley del amor. De ahí el propósito de su famosa obra Le primat de la
charité en théologie moral (La primacía de la caridad en teología moral), de
1952: establecer los principios de un método que reconozca a la caridad en la
Teología Moral la misma función vital que ejerce en la realidad de la vida
cristiana y en la revelación de Cristo.
Con algunas de las aportaciones precedentes, entronca Bernhard Haring en su
obra Das Gesetz Christi (Fribourg-en-Brisgau 1954), La ley de Cristo, que
supone un intento de conciliar diversos enfoques de la Teología Moral.
• Por una parte, trata de presentar el ideal de la vida cristiana, el seguimiento
radical de Cristo: es la doctrina de las virtudes cristianas.
• Al mismo tiempo quiere señalar la valla de la ley, más allá de la cual perece la
vida en Cristo.
• Por último, desea mostrar que el cristiano no ha de contentarse con cumplir lo
estrictamente impuesto por la ley, sino que debe tender a las cimas de la
perfección.
d) Dos grandes corrientes de la Teología Moral
Ya en los años 40, puede detectarse la oposición explícita entre dos grandes
corrientes de la moral católica:
La primera es la de los autores que tendían a centrar la Teología Moral en la ley
natural, identificándola prácticamente con la Ley de Cristo: es la escuela del
derecho natural, que no deja de imponerse durante el siglo XX. Las críticas 1
que recibe son las siguientes:
• relega lo típicamente cristiano, como las virtudes teologales, la vida
sacramental y los consejos evangélicos, al campo del dogma 0 al de la
espiritualidad;
• concede demasiada importancia a lo negativo, a las prohibiciones, y al esfuerzo
personal en el ejercicio por alcanzar las virtudes;
• utiliza un lenguaje abstracto, ajeno a los nuevos modos de expresión;
• no afronta los problemas con los que se encuentra el hombre contemporáneo.
La segunda corriente es la de los autores que proponen el retorno evangélico a
las virtudes teologales. Estos autores defendían que la Teología Moral tenía que
• dar mucha más cabida a la Sagrada Escritura y, más concretamente, al Nuevo
Testamento;
• situar el obrar cristiano en el conjunto del dinamismo de la gracia;
• prestar mayor atención a los valores humanos, en una doble dirección estudio
de la antropología, y la integración de las realidades terrena; moral: el trabajo y
la vida profesional, el matrimonio y la vida familiar, sexualidad, el uso de los
bienes creados, la actividad económica y política, etc.;
• centrarse en la identificación con Cristo, y exponer la concepción cris de la
vida y la vocación específica del cristiano;
• mostrar que el fin último conocido por la fe ordena y da sentido a todo el obrar
de la persona;
• reflejar fielmente la primacía de la caridad en la vida cristiana;
• mostrar la relación de la vida moral con la Iglesia y abrirse a todas
dimensiones, especialmente a la sacramental.
e) La "ética de situación"
Por último, es importante recordar la existencia de algunos intentos reno dores
que, fuertemente influidos por la filosofía existencialista, iban más allá de esos
objetivos, y proponían algunos planteamientos morales contrario principios
fundamentales de la moral cristiana: la negación, por ej., de la validez de las
leyes morales universales, y la consideración de la conciencia individual como
árbitro absoluto de sus determinaciones. Eran principios q acogió la llamada
"ética de situación", contra la que Pío XII puso en guare en varias ocasiones, y
que fue condenada por una instrucción del Santo Oficio (2-II-1956).
7. El Concilio Vaticano II
Las dos grandes corrientes de pensamiento moral se enfrentaron en el Concilio
Vaticano II. La consecuencia más clara fue el rechazo del esquema que se había
preparado sobre moral: De ordine morali, que seguía el planteamiento de la
escuela del derecho natural. El texto rechazado no fue sustituido por otro pero,
en varios documentos, el Concilio propuso orientaciones metodológicas para la
renovación de la Teología Moral.
La orientación más citada es la que se encuentra en el Decreto Optatam totius, n.
16: «También las demás asignaturas teológicas han de renovarse a partir de un
contacto más vivo con el misterio de Cristo y con la historia de la salvación.
Debe prestarse una atención especial a que se perfeccione la Teología moral; su
exposición científica, alimentada en mayor grado con la doctrina de la Sagrada
Escritura, ha de iluminar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su
obligación de producir frutos en el amor para la vida del mundo».
La referencia a la Sagrada Escritura en la Teología Moral puede completarse con
otras enseñanzas del Concilio. Así, en el n. 7 de la Constitución Dogmática Dei
Verbum, se recuerda que el Evangelio es «fuente de toda verdad salvadora y de
roda norma de conducta». Y el n. 23 anima a los exegetas católicos y a los
demás teólogos -por tanto, también a los moralistas-, a trabajar en común y bajo
la vigilancia del Magisterio para ofrecer al Pueblo de Dios «el alimento de la
Escritura, que alumbre el entendimiento, confirme la voluntad, encienda el
corazón en amor a Dios»
La Constitución Dogmática Lumen gentium y la Constitución Pastoral Gaudium
et spes dibujan el marco de la renovación de la Teología Moral que propone el
Concilio.
• Lummen gentium recuerda la llamada universal a la santidad: «Todos en la
Iglesia, pertenezcan a la Jerarquía o sean regidos por ella, están llamados a la
santidad, según las palabras del Apóstol: "Lo que Dios quiere de vosotros es que
seáis santos" (1 Tes 4,3; cf. Ef 1,4)» (n.39).
La consecuencia de estas y otras enseñanzas del Evangelio es una verdad muy
clara, pero también muy olvidada en el campo de la Teología Moral: «Todos los
cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la
vida cristiana y a la perfección del amor» (LG, n.40). Una consecuencia
metodológica para la Teología Moral es que la vida cristiana no puede
entenderse como dividida en dos ámbitos: el de la mayoría de los fieles y el de
los llamados a la perfección.
• Por otra parte, Lumen gentium, teniendo presente la centralidad de Jesús, que
«mostró su amor dando su vida», señala la caridad como la virtud que estructura
toda la vida cristiana. Concretamente, en el n. 42 se encuentra un precioso
resumen de cómo la vida moral ha de ordenarse en torno a la caridad.
Por lo que respecta a Gaudium et spes, podemos encontrar en ella, en primer
lugar, los temas capitales de la moral fundamental: naturaleza humana,
inteligencia y sabiduría, libertad, conciencia, pecado, divinización del hombre
por la gracia, bien común, etc. En segundo lugar, nos ofrece, en su segunda
parte, una moral especial sobre las cuestiones éticas más urgentes en el mundo
de hoy: matrimonio y familia, cultura, orden económico y social, etc.
8. La Teología Moral después del Concilio Vaticano II: Principales
tendencias
a) Orientaciones para la Teología Moral en documentos postconciliares
Las orientaciones fundamentales del Concilio para la renovación de la teología
Moral están presentes, de un modo u otro, en los documentos postconciliares
sobre cuestiones morales.
De todos ellos cabe destacar, por referirse a los fundamentos de la moral, el
documento de la Congregación para la Educación Católica, La formación lógica
de los futuros sacerdotes (Roma 1976). En este documento se insiste de nuevo
en los siguientes aspectos:
• La Teología Moral «debe construirse en estrecho contacto con la Sagrada
Escritura, la Tradición (aceptada mediante la fe e interpretada por el magisterio)
y teniendo en cuenta la ley natural (conocida mediante la razón” (n.96).
• En la elaboración de la moral debe seguirse el método específico de teología,
«tocando con amplitud la Revelación y desarrollando todo razonamiento en
sintonía con el pensamiento y la conciencia de la Iglesia» (n. 98);
• Deben tenerse en cuenta también las conclusiones de las ciencias naturales y
humanas, que no pueden crear las normas morales, pero sí arroje sobre el
comportamiento de la persona.
• La Teología Moral debe integrar «el aspecto dinámico que ayuda a resaltar la
respuesta que el hombre debe dar a la llamada divina en el proceso de su
crecimiento en el amor, en el seno de una comunidad salvífica» (n.100).
b) La renovación en continuidad con el Concilio
Los autores que habían propugnado una renovación de la moral a partir de la
Escritura y las virtudes teologales vieron confirmados sus plantearme en las
orientaciones del Concilio, y trataron de elaborar una Teología moral
fundamentada en las fuentes cristianas -Revelación, Tradición, Magisterio de la
Iglesia-, que reflejara cabalmente el mensaje moral predicado por Cristo, y que
pudiera responder, al mismo tiempo, a los problemas que planteaba el mundo
contemporáneo.
Entre estos autores, destacan: S. Pinckaers, C. Spicq, Ph. Delhaye, O. Lottin son
relevantes también las aportaciones a la Teología Moral realizadas por algunos
autores que se dedicaron fundamentalmente a la Teología Dogmática: Ch.
Journet, J. Ratzinger, H.U. von Balthasar, I. Congar, H. de Lubac.
c) La moral autónoma
Sin embargo, en los libros y en las aulas, comenzó a extenderse ampliamente un
planteamiento moral diferente al propugnado por el Concilio, que estaba ya
contenido en germen en la "ética de situación" o "nueva moral", ante la que Pío
XII había puesto en guardia durante los años 50, y a la que el Concilio no
respondió directamente.
La publicación de la encíclica Humanae vitae (25-VII-68) por Pablo VI fue la
ocasión de que salieran a la luz modos de entender cuestiones fundamentales de
La Teología Moral contrarios a la tradición moral cristiana, como la autonomía
de la conciencia respecto a la ley moral, y su derecho a disentir de las
enseñanzas del Magisterio en cuestiones de moral natural.
Los autores que seguían esa línea afirmaban que su pretensión era alcanzar fines
propuestos por el Concilio para la Teología Moral: hacer accesible al hombre
actual la verdad de la salvación, integrar la ley natural y la ley evangélica v
mostrar que el centro de la moral cristiana es Cristo. Sin embargo, la adopción
del llamado método trascendental por parte de esta corriente teológica hizo
imposible, en la práctica, alcanzar esos objetivos. Las razones son las siguientes:
● En efecto, La antropología filosófica en la que se inspira este método se
basa en la separación-oposición de naturaleza humana y persona; a la que
se añade la separación-yuxtaposición entre naturaleza y gracia.
● Esto implica necesariamente que en el ser del hombre se admite una
disociación entre lo que corresponde a la creación y lo que corresponde a
la redención.
● Esta disociación tiene una consecuencia moral muy importante: la división
del ámbito moral en dos campos superpuestos: el ethos mundano (que se
refiere a la vida del hombre en el mundo contingente y limitado; es lo que
corresponde a la creación) y el ethos de salvación (la relación del hombre
con Dios; es lo que corresponde a la redención).
● En el primer ámbito, el legislador no es Dios, sino el hombre con su razón
autónoma.
A partir de esta base se hace muy difícil entender algo muy importante para la
moral cristiana, que el Concilio puso de relieve: que la redención o salvación
afecta también a las realidades humanas (trabajo, familia, vida social, actividad
política, económica, etc.), que el obrar del cristiano en el mundo es obrar
redimido por Cristo y, a la vez, un obrar con el que el cristiano puede corredimir
al mundo con Cristo.
En realidad, no se pueden separar las realidades humanas del plan de salvación
de la vocación a ser otros Cristos. Todo ha sido creado por Él y para Él (cf.
( 1,16). Una vez que el Verbo se hace hombre, reconcilia «todos los seres
consigo restableciendo la paz, por medio de su sangre derramada en la Cruz,
tanto en las criaturas de la tierra como en las celestiales» (Col 1,20). Todo lo
humano nol es asumido por Cristo y redimido. Por tanto, las realidades humanas
no pueden considerarse autónomas respecto a Dios; el ethos mundano es, al
mismo tiempo, ethos de salvación.
El proyecto de una moral apoyada en la Sagrada Escritura y, concretamente en
la revelación en Cristo, queda también truncado. Según esta corriente, la
Revelación no añade nada específico a la moral humana, es decir, no aporta
contenidos morales nuevos ni normas operativas universales que pueda: regir las
acciones en el ámbito del ethos mundano; solo ofrece un horizonte intencional:
motivaciones religiosas para el obrar.
La fe, por tanto, según este planteamiento, no cambia nada en la conducta
concreta del cristiano. Los contenidos morales del obrar dependen solo de la
racionalidad humana, que se considera autónoma e independiente de la
Revelación y de. Magisterio. En consecuencia, la Sagrada Escritura queda al
margen de la Teología Moral de un modo todavía mayor que en los manuales
anteriores al Concilio Vaticano II.
El arraigo de la enseñanza de la moral basada en estas ideas, que contrastan de
modo tan evidente con la doctrina tradicional de la Iglesia, explica que S. Juan
Pablo II publicase una encíclica, Veritatis splendor (6-VIII-1993), para abordar
las cuestiones fundamentales de la moral.
Entre los autores que de algún modo adoptan el modelo de la autonomía moral
cabe destacar a los siguientes: A. Auer, K.-W. Merks, J. Fuchs, F. Bóckle, K.
Demmer, Ch. E. Curran D. Mieth, B. Schüller, etc. En España: E. López
Azpitarte y M. Vidal.
d) La teología de la liberación
Durante los años posteriores al Concilio, se desarrolló también con gran fuerza
un planteamiento teológico conocido como teología de la liberación. Esta
propuesta acepta el análisis marxista como el elemento más eficaz del cambio
social. La acción social se concibe como la capacidad de cambiar las estructuras
sociales; el pecado social, como pecado estructural; la salvación como el fruto
de un compromiso exclusivamente político.
El magisterio de la Iglesia salió al paso de esta visión de la Teología en dos
intenciones de la Congregación de la Doctrina de la Fe: Instrucción Libertatis
nuntius (6-VTII-1984) e Instrucción Libertatis conscientia (22-III-1986).
e) Nuevos avances
Durante los últimos años, agotadas en gran parte la moral autónoma y la teología
de la liberación, se han desarrollado nuevos y fecundos planteamientos remando
la mejor tradición teológica y la aplicación de las orientaciones conciliares.
Estas nuevas aportaciones se deben a autores como A. Günthór, R. Tremblay, C
Carfarra, A. Sarmiento, J.J. Pérez-Soba, L. Melina, J. Noriega, Á. Rodríguez-
Luño Enrique Colom, R. García de Haro, J.R. Flecha, y otros muchos.
TEMA 3
ELEGIDOS EN CRISTO
La primera pregunta que debemos hacernos al comenzar el estudio de la
Teología Moral es esta: ¿Cuál es el plan de Dios para todas y cada una de las
personas humanas? ¿Para qué nos ha creado? La vida moral consiste en otra
cosa que en realizar libremente ese plan diseñado por quien más nos quiere y
más desea nuestra felicidad.
1. EL PLAN DE DIOS PARA LA PERSONA HUMANA. 1.1. Gloria de Dios
y felicidad del hombre. 1.2. La persona, contenido del acto creador, a) ¿Qué
significa ser persona creada? b) La persona humana, creada a imagen y
semejanza de Dios, c) La persona humana es persona llamada. 1.3. El ser
humano, creado para ser otro Cristo, a) Imagen de Dios, imagen de la Imagen, b)
La llamada a ser hijos en el Hijo • 2. EL PLAN DE DIOS SE DESPLIEGA
EN LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN. 2.1. El hombre en el paraíso. 2.2.
El pecado original y la Alianza, a) El mandamiento de Dios, b) El pecado, c) Las
consecuencias del pecado original, d) La promesa de salvación y la Alianza. 2.3.
La Encarnación del Verbo. La Redención. 2.4. La Iglesia.
1. El plan de Dios para la persona humana
¿Cuál es el plan de Dios para todas y cada una de las personas humanas? ¿para
qué nos ha creado? Responder a esta pregunta es capital para nuestra vida.
conocer la intención de Dios al crearnos (nuestro origen) es la clave para pender
a la cuestión de nuestro fin. Ambos conocimientos, el del origen y el del fin, que
son inseparables, entrañan una importancia decisiva para comprender el sentido
y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar (cf. CECn.282).
El proyecto de Dios para nosotros nos señala nuestro fin último. Y buscar el fin
último al que estamos destinados, orientar cada una de nuestras acciones a esa
meta, es el único modo de alcanzar una vida lograda, plena, feliz.
l.1 Gloria de Dios y felicidad del hombre
¿Por qué crea Dios si no necesita nada? Dios es infinito, eterno y plenamente fe;
no necesita nada, porque ya lo tiene todo, toda la gloria, toda la bondad y todo el
amor, porque goza de la eterna entrega entre el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. Entonces, ¿por qué ha creado a otros seres? Y más en particular, ¿por qué
ha creado seres libres, que pueden responder con amor a su amor, pero que
también pueden encerrarse en su orgullo y egoísmo, ofenderle a Él y hacer daño
a los demás?
El Magisterio de la Iglesia responde en diversos lugares a esta pregunta:
• En Gaudium et spes: «La Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma
que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz más allá de los
límites de la miseria terrestre» (n.18).
• En el Catecismo de la Iglesia Católica: «Dios, infinitamente perfecto y bien-
aventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al
hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada (...)» (n.l).
La intención del acto divino al crear a otras personas es hacerlas felices. El
motivo del acto creador es que Dios quiere -sin ninguna necesidad, con absoluta
libertad- que haya otras personas que puedan ser felices participando de su
propia felicidad por el conocimiento y el amor.
Ahora bien, la Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia afirman
también que el fin último de la creación es la gloria de Dios. «El mundo ha sido
creado para la gloria de Dios», afirma el Concilio Vaticano I (DS, 3025). Sien
Dios el Sumo Bien, la creación no puede tener más fin que Él mismo.
¿Cómo se relacionan felicidad del hombre y gloria de Dios? Dios crea todo,
también a la persona humana, para su gloria. Al mismo tiempo, crea a persona
para hacerla feliz. Ahora bien, la felicidad de la persona consiste unirse a Dios
por el conocimiento y el amor. Por tanto, cuando responden positivamente a la
invitación de Dios para que lo conozcamos y lo amemos, damos gloria a Dios y
somos felices (cf. CEC, n. 294). En resumen: dar gloria a Dios significa
conocerlo y amarlo. Y conocer y amar a Dios (y ser amados por Él) es lo que
nos hace felices.
¿Qué felicidad quiere Dios para la persona creada? Dios quiere para nosotros no
solo la felicidad que se obtiene como fruto del conocimiento y amor naturales,
sino la que es fruto del conocimiento y amor sobrenaturales: «Dios por su
infinita Bondad, destinó al hombre a un fin sobrenatural, es decir, a participar de
bienes que superan totalmente la inteligencia humana» (DF, cap. 2).
Estamos destinados a un fin sobrenatural, que consiste en ver y amar a Dic tal
como es, cara a cara, en la unidad de su Ser y en la Trinidad de las persona
divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos destinados a una felicidad
sobrenatural, infinitamente superior a la felicidad natural: «Sabemos que,
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como
es» (lJn3,2).
1.2. La persona, contenido del acto creador
a) ¿Qué significa ser persona creada?
Crear es un acto eterno de conocimiento y amor cuyo contenido es el ser creado.
La persona es el contenido de la llamada a la existencia. El conocimiento y amor
de Dios son directamente creadores: Dios piensa en cada persona y la quiere, y
le da el ser, la existencia real. Ser personas creadas significa que estamos siendo
conocidos y queridos por Dios; significa que -ahora, antes y después- recibimos
nuestra consistencia del acto de amor de Dios que nos da el ser (cf. M.G.
Santamaría, 2008, 34ss).
Por eso, se puede decir que existimos en el interior del amor creador de Dios.
Dios no está lejos, sino en lo más íntimo de nosotros. «Porque tú estabas dentro
de mí, más interior que lo más íntimo mío y más elevado que lo más sumo mío»
(San Agustín, Confesiones, III, 6,11). Dios, aunque es infinitamente
trascendente a toda la creación, está en lo íntimo de la persona creada; y la
persona, aunque tiene su ser propio, está en lo íntimo de Dios (en su
pensamiento y en su amor, en su corazón). Por eso Dios conoce perfectamente
todos nuestros sufrimientos, necesidades y alegrías.
b) La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios
Ser consiste en estar siendo amado, y esto es así para cualquier ser creado. Pero
hay una diferencia muy grande entre el amor de Dios al mundo material y su
amor a las personas: mientras que el mundo material solo es querido por Dios
para las personas humanas, como el lugar, la casa, en la que puedan existir, el
recurso del que puede vivir, las personas son queridas por sí mismas.
Dios quiere a la persona humana con un acto de amor personal: es la «única
criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma» (GS, n.24). Cada
persona es fruto de un acto específico de amor creador, cada persona es hija de
Dios por creación. En consecuencia, cada persona es querida por Dios como si
fuera única: su amor no se divide.
De todo lo anterior, se deduce una verdad muy importante para la vida moral:
nuestro valor como personas creadas por Dios es inmenso, porque nos quiere.
Percibir el amor de Dios por nosotros nos lleva a percibir nuestro verdadero
valor, y evita que falseemos nuestra vida, que es lo que sucede cuando pensamos
que nuestro valor depende de la opinión que los demás (o nosotros mismos)
tengan de nosotros, según los criterios al uso: riqueza, éxito social, belleza,
eficacia, poder.
Dios crea al hombre a su imagen (cf. Gn 1,26-27), lo que significa que «tiene la
dignidad de persona; no es solo algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de
poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas...»
(CEC. n. 357); es «capaz de conocer y amar a su Creador» (GS, n. 12).
c) La persona humana es persona llamada
La razón más alta de la dignidad del hombre es su vocación: ha sido llamado por
Dios a la comunión (amistad) con Él por el conocimiento y el amor: «Solo el
que está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios.
Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad» (EC,
n.356).
Ser persona creada es ser persona llamada a responder libremente al amor
creador; la persona está hecha para la entrega.
La creación de la persona es un acto de amor y, al mismo tiempo es vocación, es
una llamada al amor, que espera de nosotros una respuesta de amor. Dios espera
que descubramos su amor, que nos da el ser, y que respondamos libremente; que
nos entreguemos y nos enamoremos, porque solo entonces podremos disfrutar
del amor que Él nos tiene desde toda la eternidad y se felices con Él.
El hecho de que la persona esté constituida por un acto de conocimiento y amo
de Dios y sea llamada a conocer y amar a Dios, implica que en su estructura
íntima de persona está la necesidad de ser conocida y amada, de conocer y amar;
y por eso la persona busca de modo natural a Dios, a quien puede amar absoluta
mente y por quien es amada absolutamente.
1.3. El ser humano, creado para ser otro Cristo
En el mismo acto en el que Dios decide crear al hombre, decide que sea su hijo
en Cristo, hermano de Cristo.
a) Imagen de Dios, imagen de la Imagen
El hombre ha sido creado a imagen de Dios, de modo que puede conocer y amar
a su Creador y está llamado a la unión con Él por el conocimiento y el amor.
Pero, hablando con más propiedad, el hombre ha sido creado a "imagen de la
Imagen de Dios", es decir, a imagen de Cristo, que es «imagen de Dios
invisible» (Col 1,15). En realidad, solo Cristo puede ser llamado imagen de
Dios, porque en Él la imagen se identifica con la filiación. En cambio, el hombre
es imagen mediata de Dios e inmediata del Logos.
En consecuencia, el hombre está llamado a ser otro Cristo, y a introducirse en la
intimidad divina por Cristo.
La vocación del hombre en Cristo está expresada de un modo especialmente
claro en la Carta a los Efesios: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los
cielos, ya que en él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos
santos y sin mancha en su presencia, por el amor; nos predestinó a ser sus hijos
adoptivos por Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad» (Ef 1,3-5).
Reflexionemos brevemente sobre este pasaje:
• «En él (en Cristo) nos eligió antes de la creación del mundo». No se trata de
una elección posterior a la creación o al pecado original. Es una «gracia dada
antes de todos los siglos» (2Tm 1,9-10), que nace del amor trinitario. Ser
elegidos en Cristo significa que todo hombre está llamado a ser hijo de Dios por
Cristo, a identificarse con el Hijo de Dios por naturaleza. Cuando Dios llama al
hombre, con una llamada que lo establece en la existencia, no lo llama solo a ser
hombre, sino también a ser hijo en el Hijo, a ser otro Cristo.
• «Para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, por el amor». Todos
los hombres estamos llamados a ser santos, a identificarnos con Cristo, como se
afirma también en 1Ts 4,3: «Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra
santificación». La santificación consiste en la comunión con el Padre y con el
Espíritu Santo, por medio de la unión personal con Cristo.
• «Por el amor». La clave o la esencia de la identificación con Cristo es el amor
a Dios y a los demás por Dios. El amor es la esencia de la santidad.
• «Nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo». El hombre está
llamado a ser hijo en el Hijo. «En Él y por Él, llama a los hombres a ser, en el
Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por tanto los herederos de su vida
bienaventurada» (CEC, n. 1). El ser humano está llamado a ser hijo de Dios
participando en la filiación divina de Cristo. Está llamado a recibir el Espíritu
Santo, que nos llega por Él. Está llamado a la comunión o participación en la
vida intratrinitaria como hijo en el Hijo (cf. DetV, n.53).
A partir de esta revelación, se entiende mejor lo que afirma GS, n. 22, que solo
en Cristo el hombre se desvela plenamente al hombre. En Cristo se encuentra en
el origen eterno, el sentido y el fin de nuestra existencia, la sublimidad de
nuestra vocación.
b) La llamada a ser hijos en el Hijo
• «Porque a los que de antemano eligió también predestinó para que lleguen a
ser conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que él sea primogénito entre
muchos hermanos» (Rm 8,29). La llamada de Dios a ser hijos en el Hijo es una
invitación personal a participar en la intimidad divina del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo; es una invitación a vivir vida sobrenatural. Esta vida sobrenatural
de intimidad con la Trinidad se puede vivir ya en la tierra, y de modo pleno en el
Cielo, donde la persona podrá ver a Dios cara a cara.
Todos los hombres estamos llamados a ser hijos en el Hijo. En la tierra, no hay
ninguna persona que no esté llamada a la comunión con Dios en Cristo. La
vocación sobrenatural es universal: Dios «quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1Tim 2,4). El único fin último
para el hombre es la identificación con Cristo.
No hay más fin para el hombre que el sobrenatural. El Concilio Vaticano II, en
la Constitución pastoral Gaudium et spes, afirma: «Esto vale no solamente para
los cristianos, sino también para todos los hombres (...); la vocación suprema del
hombre en realidad es una sola, es decir, la divina» (n.22). Dios hace posible .
lleguemos a ese fin -inasequible para nosotros-, a través de la Encarnación
Verbo.
La llamada a la identificación con Cristo, a ser santos, es una llamada universal,
pero a la vez es personal: Dios llama a "cada uno": «Yo te he redimido y he
llamado por tu nombre» (Is, 43,1).
Es además una llamada omnicomprensiva: todas las circunstancias de la vida de
cada uno pueden ser lugar, medio y tiempo oportuno de santificación.
El carácter omnicomprensivo de la vocación a la santidad, es decir, que implique
le entera vida de la persona, se explica porque la llamada divina es el
fundamento mismo del ser del hombre. Como hemos visto, en el mismo acto
creador, Dios llama a la existencia y a la santidad en Cristo; ser santos en Cristo,
ser hijos el Hijo, otros Cristo, es la finalidad para la que Dios nos ha creado (cf.
F. Ocáriz 1996,40ss).
En resumen, la vocación a ser hijos de Dios en Cristo
• es nuestra vocación original y la finalidad de nuestra existencia;
• es una vocación eterna: porque el amor de Dios es eterno y fiel («los dones y la
llamada de Dios son irrevocables» (Rm 11,29).
• es vocación al amor;
• es el fundamento de nuestra dignidad;
• corresponde a nuestra estructura más íntima y a nuestras aspiraciones más
profundas: solo podemos encontrar nuestra verdadera identidad, perfección y
felicidad en la comunión con Dios, por Cristo, con Cristo y en Cristo, en la
unidad del Espíritu Santo;
• es una vocación universal y personal;
• es una vocación que afecta a todos los aspectos de nuestra existencia.
En consecuencia, Cristo es el modelo, el arquetipo con el que toda persona
humana debe identificarse.
2. El plan de Dios se despliega en la historia de la salvación
Después de ver el proyecto de Dios para nosotros, y antes de estudiar cómo debe
ser nuestra respuesta, es necesario recordar cómo se desarrolla ese proyecto en la
historia de la salvación: paraíso, pecado, alianza, redención. Porque la respuesta
del hombre actual a la llamada de Dios es la respuesta de una persona creada y
elevada por la gracia, caída por el pecado y redimida por Cristo: es la respuesta
de una persona que vive "después" de la Pascua en la Iglesia.
2.1 El hombre en el paraíso
Dios creó al hombre «a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los
creo» (Gn 1,27). El hombre es persona de carne: «El Señor Dios formó al
hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre
se convirtió en un ser vivo» (Gn 2,7). Por razón de su espíritu, es heterogéneo al
mundo; pero por haber sido hecho de la tierra, está inserto en el cosmos, tiene
una cierta afinidad con las demás criaturas.
El hombre, tal como sale de las manos de Dios es bueno, vive en amistad con su
Creador y en armonía consigo mismo y con la creación.
Adán y Eva fueron constituidos en estado de santidad y justicia original,
participaban de la vida divina por la gracia santificante. Debido a esta gracia,
libres del sufrimiento y de la muerte.
-El "dominio" del mundo que Dios había concedido al hombre desde el
comienzo, se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí.
El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple
concupiscencia (cf. 1Jn 2,16), que lo somete a los placeres de los sentidos, a la
apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de
la razón» (CEC, n.377).
El hombre vive en familiaridad con Dios y colabora con Él en el
perfeccionamiento de la creación por medio del trabajo, que no le resulta
penoso: «El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para
que lo trabajara y lo guardara» (Gn 2,15). Dios concede a los hombres el poder
de participar inteligente y libremente en su providencia, los convierte en sus
colaboradores, perfeccionar la armonía de la Creación en bien propio y de sus
prójimos (cf. CEC, n.307).
2.2 El pecado original y la Alianza
a) El mandamiento de Dios
«El señor Dios impuso al hombre este mandamiento: "De todos los árboles del
jardín podrás comer; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
porque el día que comas de él, morirás"» (Gn 2,16-17).
Según Veritatis splendor (n.35), con esta imagen, la Revelación nos enseña que:
• la libertad del hombre no es ilimitada; está llamado a aceptar la ley moral que
Dios le da;
• el poder de decidir sobre el bien y el mal no pertenece al hombre, sino sólo a
Dios;
• la libertad encuentra su verdadera y plena realización en la aceptación de la
voluntad de Dios, porque solo El conoce lo que es bueno para el hombre.
b) El pecado
El plan de Dios fue rechazado por el hombre, que desconfió de su Creador,
desobedeció su mandamiento y quiso ser fuente autónoma y exclusiva del bien y
del mal. «Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal» (Gn 3,5). «Por la
seducción del diablo quiso "ser como Dios" (cf. Gn 3,5), pero "sin Dios, antes
que Dios y no según Dios" (San Máximo el Confesor, Ambiguorum líber)»
(CEC, n. 398).
Estamos llamados a ser dioses por participación, hijos en el Hijo, pero ser Dios
es ser entrega. El diablo propone a Adán y Eva, para conseguir esa meta, el
camino de la soberbia, y eso niega la propia estructura de nuestro ser personal
que está hecho para la entrega.
c) Las consecuencias del pecado original
Las consecuencias del primer pecado son muy importantes para la Teología
Moral, porque al reflexionar sobre cómo debe ser el obrar humano es necesario
contar con la situación real en la que el hombre se encuentra a causa del pecado
original y de los pecados personales. Del mismo modo que es necesario contar
con su nuevo ser en Cristo. Recordamos brevemente las consecuencias de la
caída, que se resumen en la distorsión de la imagen divina en el hombre:
• Ruptura de la comunión con Dios: pérdida de la santidad original (cf. CEC, n.
399).
• Ruptura de la armonía interior: «El dominio de las facultades espirituales del
alma sobre el cuerpo se quiebra» (CEC, n.340). Las fuerzas inferiores dejan de
estar sometidas a la razón, que ha dejado de estar sometida a Dios, y el cuerpo
deja de estar sometido al alma.
• Ruptura de la armonía entre varón-mujer y, en general, con las demás
personas: «La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones; sus
relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio» (CEC, n. 340)
• Ruptura de la armonía con la creación. «La armonía con la creación se rompe;
la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre,
la creación es sometida "a la servidumbre de la "» CEC, n.340).
• El sometimiento a la muerte y al sufrimiento. «La muerte hace su entrada en la
historia de la humanidad» (CEC, n. 340).
• Por la solidaridad de todos los hombres con nuestros primeros padres, el
recado cometido personalmente por ellos se propaga, juntamente con la
naturaleza humana, a todos sus descendientes (cf. CEC, n.419). El pecado
original se encuentra en cada persona humana con todas sus consecuencias, y es
la raíz de la que surgen en cada una los pecados personales.
Las reflexiones de santo Tomás sobre la ruptura interior del hombre dan lugar a
la doctrina sobre las cuatro heridas del pecado (vulnera peccati) (cf. S.Th., I-II,
q• 85, a.3c), que son:
• el oscurecimiento de la mente: consiste, por una parte, en la dificultad de
conocer la verdad sobre Dios y sobre el sentido de la realidad; y, por otra, en la
dificultad de identificar y aceptar las verdades morales que deben guiar la vida;
• la malicia de la voluntad, que consiste en una profunda alteración del orden de
los amores;
• el desorden de la concupiscencia: el apetito concupiscible se resiste a obedecer
a la razón en la búsqueda de los bienes placenteros;
• la debilidad del ánimo: el apetito irascible es débil para alcanzar los bienes
arduos a los que tiende, y fácilmente desiste de buscarlos.
A pesar de todo, «la naturaleza humana no está totalmente corrompida; está
herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento
y al imperio de la muerte e inclinada al pecado (esta inclinación al mal llamada
concupiscencia)» (CEC, n.405).
Las heridas del pecado original se agudizan con los pecados personales: la razón
se oscurece, el dominio sobre uno mismo, sobre los sentimientos y afectos, se
hace cada vez más difícil. La libertad como capacidad de obrar el bien se
debilita progresivamente. El hombre se hace cada vez más esclavo del pecado
(cf. Jn 8,34, Rm 6,12-23, etc.). Sin embargo, la persona no pierde su libertad. En
caso contrario no podría responder al amor salvador de Dios.
El pecado original y los pecados personales han hecho de la persona humana
una criatura que necesita ser salvada.
d) La promesa de salvación y la Alianza
Después de la caída, Dios no abandona al hombre, sino que le anuncia la victoria
sobre el mal. En el pasaje del Génesis llamado Protoevangelio (Gn 3,15) se
anuncia por primera vez al Mesías redentor, el «nuevo Adán» (cf. 1Cor 15,21-
22.45), que por su «obediencia hasta la muerte en la Cruz» (Flp 2,8), repara la
desobediencia de Adán. Por otra parte, muchos Padres y doctores de la Iglesia
ven en la mujer anunciada en el Protoevangelio a la Madre de Cristo, «nueva
Eva», preservada del pecado original.
A lo largo de la historia de la Salvación, Dios establece alianzas con el hombre.
La alianza es un pacto, un compromiso mutuo, de fidelidad. Dios se
compromete a ser como un Padre para su pueblo, y el pueblo se compromete a
guardar las leyes de Dios.
Con Noé selló una alianza eterna entre Él y todos los seres vivientes (cf. Gn
9,16). Después eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia.
De Abraham formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio de Moisés y con
quien selló otra alianza, y lo preparó por los profetas para acoger la salvación
destinada a toda la humanidad. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envía a
su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre (cf. CEC, nn.71-
73).
2.3. La Encarnación del Verbo. La Redención
Con la Encarnación del Verbo, Dios sale al encuentro del hombre para salvarlo
de la situación en la que había caído por el pecado, y ofrecerle de nuevo su
amistad:
«Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó,
aunque estábamos muertos por nuestros pecados, nos dio vida en Cristo -por
gracia habéis sido salvados-, y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos
por Cristo Jesús» (Ef 2,4-6).
La salvación del hombre por Cristo se realiza con la Encarnación del Verbo y
con su vida, pasión, muerte y glorificación. De modo especial en su muerte en la
Cruz, Cristo asume, como hombre, el pecado del hombre, y se ofrece (sacerdote)
a sí mismo voluntariamente como sacrificio redentor (víctima). Así, Jesucristo
redime al hombre del pecado y le abre las puertas de la salvación, que culminará
en el Cielo.
De esta manera, Dios hace posible que el hombre alcance el fin para el que ha
sido creado: ser hijo en el Hijo, ser otro Cristo, ser santo por el amor.
Con la redención, Cristo nos da la posibilidad de ser criaturas nuevas, hijos de
Dios por la gracia, hijos de Dios en Cristo. El Espíritu Santo realiza en el
hombre esta transformación: forma a Cristo en nosotros: restaura en nosotros la
imagen de Dios, nos da una nueva vida, la vida de los hijos de Dios.
Cristo ofrece a todos la salvación. Para salvarse, es preciso incorporarse a Cristo
por la fe y el Bautismo: «El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que
no creyere, será condenado» (Mc 16,16).
La Redención operada por Cristo alcanza no solo al hombre, sino también a toda
la creación; tiene un significado cósmico, que se manifiesta incluso de un modo
físico en el momento de la muerte del Señor: «En ese momento, el velo del
Templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo; la tierra tembló y las rocas se
quebraron» (Mt 27,51).
Dios ha querido que por Cristo se reconciliasen con Él todas las cosas (cf. Col
1,20). En Jesucristo, el mundo visible, que -debido al pecado- está sujeto a la
vanidad, «adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuente divina
de la Sabiduría y del amor» (RH, n. 8). Jesús inaugura un nuevo mundo y
establece la relación de armonía entre el hombre y la naturaleza, la armonía
original que se rompió por el pecado de nuestros primeros padres (cf. Gn 3,17-
19).
Este aspecto tiene una importancia de primer orden para la Teología Moral. Ya
en el Tema 2 hemos mencionado el planteamiento de la moral autónoma, que no
consigue unir adecuadamente lo humano y lo sobrenatural en la vida moral de la
persona. Otras líneas teológicas a lo largo de la historia fracasaron, al menos en
parte, ante la misma dificultad. Pero la moral cristiana, la identificación con
Cristo, Dios y hombre, exige como algo esencial esa unión: el cristiano debe
responder a su vocación divina a través de lo humano; debe identificarse con
Cristo y continuar la misión de Cristo en el mundo, a través de todas las
realidades terrenas nobles.
2.4. La Iglesia
Dios creó al hombre para que entrase en comunión con Él, para hacerlo participe
de la vida divina. El pecado truncó ese plan. Pero Cristo lo hace posible con su
Redención. ¿Cómo se realiza ahora la comunión entre el hombre y Dios?
Mediante la "convocación" de los hombres en Cristo, y esta "convocación" es la
Iglesia. Por eso, se puede decir que el mundo fue creado en orden a la Iglesia (cf.
CEC, n.760).
Cristo realiza el plan de salvación de su Padre, y para ello inaugura a de los
cielos en la tierra. La Iglesia es el Reino de Cristo, que se manifieste
públicamente con el envío del Espíritu Santo el día de Pentecostés.
Por medio de la Iglesia, Cristo comunica a todos la verdad y la gracia. El fin de
la Iglesia es ser sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios: el
encuentro del hombre con Dios, la recepción de la gracia de salvación Cristo nos
ha obtenido en la Cruz, la identificación con Cristo, la vida de t con Dios por el
conocimiento y el amor, solo pueden realizarse en la Iglesia.
TEMA 4
LA VIDA MORAL: IDENTIFICACIÓN CON CRISTO
Después de ver el plan de Dios para el hombre y los hitos más importantes de la
historia de la salvación, nos interesa adoptar ahora otra perspectiva, la
perspectiva propiamente moral, que es la de la persona que, con sus acciones
libres, responde al amor de Dios, a su invitación a conocerlo y amarlo, a ser hijo
en Cristo, y de ese modo camina hacia su fin y realiza libremente el plan divino.
SUMARIO
1.EL DESEO DE FELICIDAD • 2. LA VIDA MORAL COMO
RESPUESTA A LA LLAMADA DIVINA A SER OTROS CRISTOS • 3.
SER OTRO CRISTO: IDENTIFICACIÓN ONTOLÓGICA. 3.1. La
participación del cristiano en la naturaleza divina. 3.2. Vida nueva en Cristo. 3.3.
La Confirmación y la Eucaristía. 3.4. La libertad de los hijos de Dos. 3.5. Ser y
misión • 4. SER OTRO CRISTO: IDENTIFICACIÓN MORAL a) Cristo es
el único camino que lleva al Padre, b) Cristo es la Verdad, c) Cristo es la Vida,
d) 2a-acterísticas de la identificación con Cristo. 4.1. Participar en la misión de
Cristo, a) la participación del sacerdocio de Cristo, b) La participación de la
misión profética de Cristo. c) La participación del reinado de Cristo, d) Misión
del cristiano en el cuidado de la naturaleza. 4.2. El Espíritu Santo y la
identificación con Cristo. 4.3. Dimensión eclesial de la vida del cristiano. Los
sacramentos. 4.4. La identificación con Cristo: virtudes, mandamientos, oración,
unión con la Cruz, a) Las virtudes, b) Los mandamientos y el Sermón de la
Montaña, c) La oración, d) La unión con la Cruz. 4.5. Vocación universal a la
santidad y vocaciones específicas • 5. LA VIDA MORAL CRISTIANA,
CAMINO PARA LA BIENAVENTURANZA ETERNA.
1. El deseo de felicidad
Es famosa esta afirmación de san Agustín: «Todos nosotros, ciertamente,
queremos vivir felices, y en el género humano no hay persona que niegue su
asentimiento a esta proposición aun antes de que ella sea enunciada» (De
moribus Ecclesiae catholicae, 1,3,4).
Santo Tomás parte de la misma experiencia universal: «El hombre quiere la
felicidad naturalmente y con necesidad» (S.Th., I, q.94, a.1); «La creatura
racional desea naturalmente ser feliz; de ahí que no pueda querer no ser feliz»
(CG, IV, 92).
La felicidad es el estado subjetivo de la persona que ha llegado a la perfección
porque ha realizado y alcanzado todo cuanto esperaba conseguir. La perfección
objetiva de la persona es la plenitud, vida virtuosa o vida lograda.
Para ser felices necesitamos determinados bienes: la vida y la salud, la
convivencia y la amistad con otras personas, el conocimiento de la verdad,
virtud, etc. Pero la necesidad más radical de toda persona es ser conocida amada,
conocer y amar.
El hecho de haber sido creados por Dios por un acto de conocimiento y amor
deja en nosotros una estructura íntima que nos lleva a desear, de modo natural,
sabernos totalmente conocidos y conocer totalmente, sabernos absolutamente
amados y amar absolutamente.
El deseo de felicidad es esencialmente deseo de conocimiento y amor recíprocos
y absolutos. Necesitamos ser conocidos y amados, comprendidos aceptados,
perdonados sin límites. Necesitamos darnos y entregarnos de una manera
profunda, plena y total, sin límites.
Solo Dios puede satisfacer en plenitud nuestro deseo de ser conocidos y amados:
solo de Dios se puede esperar amor absoluto; solo a Dios podemos amarlo de
modo total.
Por eso, la persona es atraída por Dios desde lo más íntimo de su ser. Los deseos
más profundos de la persona (inclinaciones naturales): el deseo de verdad, de
bien, de vida, de amistad, de fecundidad, de felicidad, son, en último término,
deseos de Dios. De ahí que en cada una de las acciones buenas de la persona esté
presente y operante, de un modo u otro, el deseo del fin último.
Esa es la razón de que entre la ley moral y el fin último exista una conexión
intrínseca: los mandamientos (ley moral) son algo intrínseco a la persona:
responden a sus tendencias más naturales al bien y a la verdad, y, en último
término, a la felicidad. Por medio de su razón práctica, la persona puede
conocerlos, y encaminarse así al fin último, Dios, Verdad y Bien absolutos, que
le dará la felicidad perfecta. Por su parte, las virtudes perfeccionan a la persona
para orientar su conducta a Dios.
2. La vida moral como respuesta a la llamada divina a ser otros cristos.
La vida moral de la persona consiste en responder con amor y libremente al de
Dios creador y redentor.
Dios nos da el ser porque nos ama, nos ofrece su amor y nos pide una respuesta.
La única respuesta al amor de Dios es nuestro amor. Si respondemos
positivamente al amor divino, entramos en la amistad con Dios, nos entregamos
al Él, que se entrega a nosotros, y, al mismo tiempo, nos realizamos como
personas; si no lo hacemos, nuestro ser pierde su sentido, porque ser persona es
ser entrega, ser para Dios.
La consecuencia de la respuesta al amor de Dios es nuestra realización como
personas y, por tanto, nuestra felicidad. La infelicidad consiste en no responder
al amor: la persona se niega a sí misma en su estructura íntima de entrega.
Pero, como hemos visto en el tema anterior, Dios quiere elevar al hombre al
plano sobrenatural, hacerlo hijo por la gracia, introducirlo en la familia divina
concederle la visión cara a cara, y comunicarle así una felicidad muy superior a
la natural. Para ello, hace al hombre a imagen de su Hijo, otro Cristo. Y por eso
el camino de su felicidad pasará por su identificación con Cristo por la gracia y
la libertad.
«La aspiración al bien absoluto es tematizada y vivida por el cristiano como una
aspiración a la santidad, entendida como plenitud de la filiación divina, que se
realiza concretamente, en esta vida, en el seguimiento y en la imitación de
Cristo. Como hijo de Dios, el cristiano está llamado a ser ya en este mundo alter
Christus, ipse Christus» (E. Colom-A. Rodríguez Luño, 2011,53).
La santidad, la identificación con Cristo, ser "otros Cristos", "el mismo “Cristo”
es el fin que da sentido a la vida cristiana.
La primera identificación con Cristo es una gracia de Dios: la identificación
ontológica (on significa ser; la identificación ontológica consiste en ser otros
cristos por la gracia). A partir de ella, podemos realizar la identificación moral
(es decir, por medio de nuestras obras libres).
3. Ser otro Cristo: identificación ontológica
«Hemos creído en el amor de Dios: así puede expresar el cristiano la opción
fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética
una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona,
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación definitiva»
(Benedicto XVI, Ene. Deus caritas est, n.1).
Este encuentro personal tiene lugar a través de un don de Dios que la tradición
cristiana ha denominado la gracia.
La gracia es el auxilio gratuito que Dios nos da para llegar a ser sus hijos (cf. Jn
1,12-18), para participar de la naturaleza divina (cf. 2P 1,3-4), de la vida de
Dios, y de la vida eterna (cf. Jn 17,3). Al hacernos hijos de Dios, nos
introducimos en la intimidad de la familia divina, podemos llamar Padre a Dios
en unión con Cristo, y el Espíritu Santo inunda nuestro corazón con la caridad,
para poder amar como Dios ama (cf. CEC, nn.1996-1997).
El tema de la gracia tiene mucha importancia para comprender la vida moral de
la persona. Como aquí no podemos extendemos, remitimos al alumno a la
Antropología Teológica, donde se trata esta cuestión fundamental con
profundidad.
3.1. La participación del cristiano en la naturaleza divina
Para que, a lo largo de la historia, cada persona pueda encontrase con Él, Cristo
instituye la Iglesia y, en la Iglesia, los sacramentos. A través de los sacramentos,
recibimos la gracia, que nos transforma en otros Cristos. Todos los sacramentos
configuran con Cristo, pero el Bautismo ocupa un lugar fundamental de origen y
condición de posibilidad.
En el Bautismo (de agua, sangre o deseo) se produce la identificación ontológica
de la persona con Cristo. La persona que acepta la verdad y la voluntad
salvadora de Dios recibe el nuevo ser y la nueva vida con la gracia, que
configura a cada ser humano con Cristo, que lo eleva a la categoría de hijo de
Dios y hermano de Cristo, por el Espíritu Santo: «Si alguno está en Cristo, es
una nueva criatura: lo viejo pasó, ya ha llegado lo nuevo» (2Cor 5,17).
La importancia especial del Bautismo radica en su realidad y significado
profundos: en el Bautismo, la persona es involucrada en la muerte y resurrección
de Cristo. De este modo se le confiere el mismo efecto que Dios quiso que
tuviese la muerte de Jesús: la destrucción del pecado. Y como la muerte de
Cristo se ordena a su resurrección, Dios concede a la persona, por medio del
Bautismo, el don de la vida nueva, la participación en la vida de Cristo
resucitado. «El bautismo configura radicalmente al fiel con Cristo en el misterio
pascual de la muerte y resurrección, lo "reviste" de Cristo (cf. Ga 3,27)» (VS,
n.21).
Por la gracia del Espíritu Santo, el hombre es hecho «partícipe de la naturaleza
divina» (2P 1,4): se convierte en un ser divinizado, en dios por participación, en
hijo de Dios, en miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu
santo (cf. CEC, n.1265). En la persona en gracia habitan las tres personas de la
Trinidad.
«Felicitémonos y demos gracias -afirma san Agustín dirigiéndose a los
bautizados-: hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo
(...). Admiraos y regocijaos: ¡hemos sido hechos Cristo!» (cf. VS, n.21).
De este modo se articula en concreto el designio creador de Dios, que nos ha
pensado a cada persona creada no solo como hombres, sino como otros Cristos :
cada hombre o bien es otro Cristo por la gracia, o bien está llamado a serlo.
La transformación espiritual del cristiano en Cristo tiene sentido escatológico:
así como en el Bautismo hemos sido conformados a su muerte, así lo seremos
con la imagen del Resucitado en su gloria. La vida eterna es el cumplimiento
escatológico de la santidad cristiana. La vida eterna, que se inicia ya en este
mundo, es expresada por Jesús en términos de conocimiento: «Esta es la vida
eterna: que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Tú
has enviado» Jnl7,3).
¿Cómo se realiza en la vida de cada ser humano esta transformación en Cristo?
depende de si ha recibido explícitamente el conocimiento de la fe, o si solo ha
recibido una parte del conocimiento de lo que él mismo es.
3.2. Vida nueva en Cristo
La persona que ha renacido en Cristo por la gracia del Espíritu Santo, puede
vivir una vida nueva: la vida de los hijos de Dios, miembros del Cuerpo de
Cristo que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid que es el mismo Cristo (cf. Jn
15, 5).
Con la gracia, la persona bautizada recibe las virtudes sobrenaturales, que la
capacitan para la vida nueva en Cristo:
«Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la
justificación que:
• le hace capaz de creer en Dios, de esperar en él y de amarlo mediante las
virtudes teologales;
• le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los
dones del Espíritu Santo;
• le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales.
Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el
santo Bautismo» (CEC, n. 1266).
La gracia no anula ni destruye la naturaleza, sino que la eleva en sus
características propias, y la hace eficazmente capaz de alcanzar a Dios. Del
mismo que en Cristo, perfecto Dios y hombre perfecto, lo humano y lo divino no
se confunden, en el cristiano no se confunden naturaleza y gracia: las obras de la
persona en gracia son, al mismo tiempo, obra de la naturaleza y obra de la
gracia. El cristiano que actúa es la nueva creatura sanada y elevada por la gracia.
3.3. La Confirmación y la Eucaristía
La vida nueva en Cristo está llamada a crecer y fortalecerse, y a dar fruto la vida
eterna, y para ello no basta con el Bautismo:
«Los fieles renacidos en el Bautismo se fortalecen con el sacramento de la
Confirmación y, finalmente, son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la
eterna, y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben
cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan ha
perfección de la caridad» (Pablo VI, Const. apost. Divinae consortium naturae).
«La Confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal:
• nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace di "Abbá,
Padre" (Rm 8,15);
• nos une más firmemente a Cristo;
• aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo;
• hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia (cf. LG, n. 11);
• nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la
fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos Cristo, para confesar
valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz
(cf. DS1319; LG, nn. 11,12)» (CEC, n. 1303).
La vida nueva que comienza en el Bautismo es llevada a su perfección por la
Eucaristía, como veremos al hablar de la identificación moral con Cristo.
3.4 La libertad de los hijos de Dios
La libertad de la persona es sanada, liberada, por Cristo. Con la gracia, el
hombre es capaz, de nuevo, de hacer uso de su libertad para amar a Dios y vivir
en amistad con Él.
El obrar del cristiano es fruto de una libertad nueva, la libertad de los hijos de
Dios (cf Rm 8,21), pues la razón está elevada por la fe; la voluntad y la afectiva
sensible, por la caridad y la esperanza; toda la naturaleza, por la gracia, a la que
acompañan las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo.
La vida moral cristiana se apoya necesariamente en la gracia que se recibe por
los sacramentos. Si no se tiene esto en cuenta, si el cristiano se olvida de que sin
la ayuda del Señor no puede hacer nada (cf. Jn 15,5), la identificación con Cristo
resulta una meta utópica, sus enseñanzas morales parecen imposibles de vivir, y
se acaba pensando que la doctrina moral de la Iglesia debería cambiar porque
"no responde al hombre de hoy".
3.5. Ser y misión
La identificación con Cristo no es algo estático. Por ser otro Cristo, el cristiano ¿
hacer presente a Cristo en el mundo, porque, de hecho, por la gracia, Cristo ha
tomado posesión de él. Hacer presente a Cristo en el mundo significa seguir o
prolongar en el mundo, formando parte de la Iglesia, la misión que Cristo ha
venido a cumplir.
Recordemos brevemente que la misión de Cristo puede expresarse diciendo que
es Sacerdote, Profeta y Rey:
● Cristo es el Gran Sacerdote de la Nueva Alianza: ejerció su sacerdocio en
el sacrificio redentor. En su cualidad de sacerdote, Jesús aparece sentado a
fa diestra del Padre: «El punto principal de todo lo dicho -afirma la carta
a :s Hebreos- es que tenemos un Pontífice que está sentado a la diestra del
trono de la Majestad de los cielos» (Hb 8,1).
● Cristo es Profeta: es el único Maestro de la Nueva Ley: «No os hagáis 11a-
mar maestros, porque uno solo es vuestro maestro: el Mesías» (Mt 23,10).
Jesús ha sido enviado por el Padre y ungido por el Espíritu para predicar la
Buena Nueva (cf. Mt 4,18).
● Cristo es Rey y Señor del Universo, por haber obedecido hasta la muerte
haberse hecho servidor de todos. La ley del reino de Cristo es el amor, el
servicio: «El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a ser su vida
en redención de muchos» (Mt 20,28).
Ser otro Cristo implica participar de la misión de Cristo. Al identifica Cristo por
la gracia, el cristiano se convierte también en sacerdote, profeta y rey, como se
expresa en la oración de crismación, después del Bautismo «Dios todopoderoso,
Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que os liberó del pecado y os hizo renacer
por medio del agua y del Espíritu Santo, os unge ahora crisma de la Salvación
para que, incorporados a su pueblo y permaneciendo unidos a Cristo, Sacerdote,
Profeta y Rey, viváis eternamente».
En la Confirmación, el cristiano es confirmado oficialmente por el obispo sus
tres mismos derechos y deberes: sacerdote, profeta y rey.
4. Ser otro Cristo: identificación moral
Identificado con Cristo por la gracia, el cristiano debe identificarse con Cristo,
revestirse de Cristo -como dice san Pablo (cf. R 13,14)-, a través de la conducta
libre, de modo que no sea él quien viva, sino que Cristo viva en I (cf. Ga 2,20).
Es la identificación moral, la santidad del obrar. De ese modo realiza su
vocación a ser hijo en el Hijo.
El nuevo ser se va desarrollando a lo largo de la vida hasta alcanzar en el Cielo
la plenitud definitiva. El don divino recibido (filiación divina, gracia, virtud e
sobrenaturales) debe crecer hasta llegar a la plenitud de la vida eterna.
La identificación moral con Cristo es el único tipo de vida que, a la luz de la Rf
velación, es razonable querer en sí misma, no subordinándola a ningún otro bies
Se ordena a la comunión definitiva con Dios en la vida eterna.
Cristo es el fin de la vida moral cristiana, su norma y su modelo, humano y
divino a la vez. «Yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí» (Jn 14,6). En estas palabras de Jesús se resume, de algún modo, fa
necesidad de identificarnos con Él:
a) Cristo es el único camino que lleva al Padre
Es el único mediador personal de la salvación. Y es norma de vida: todo hombre
debe seguir el camino de Cristo: vida oculta, pasión, muerte, resurrección;
unidos a Cristo, debemos vivir con Él, sufrir con Él, para resucitar con Él v
llegar con El a una nueva Vida que será plena: la gloria del Cielo.
b) Cristo es la Verdad
Es la revelación personal del Padre y de su plan de amor hacia los hombres.
Porque cristo es la Verdad y porque somos imagen de cristo, la identificación
con Él responde a la verdad más íntima de nuestro ser personal, a la verdad
sobre lo que es bueno para nosotros, para nuestra perfección humana y
sobrenatural, para nuestra felicidad terrena y eterna, y también para la perfección
y felicidad de quienes conviven con nosotros.
Por eso, cuando decimos que Cristo es el modelo con el que debemos
identificarnos, hemos de entender que no se trata de un modelo ajeno a nuestra
naturaleza, sino del único modelo que corresponde a nuestro ser de personas, a
nuestra estructura más profunda, precisamente porque estamos hechos a su
imagen. Identificarse con Cristo es, por tanto, el único modo de perfeccionarnos
como personas. Por eso, lo que más atrae a la persona es ser Cristo, cuando se
encuentra realmente con Él. Podríamos decir que ser Cristo es lo más natural-
sobrenatural para toda persona humana.
c) Cristo es la Vida
No solo nos enseña la verdad que hemos de vivir (que consiste en identificarnos
con Él); nos da también la gracia (la nueva vida) que nos santifica y nos capacita
para realizar esa identificación. Pero, sobre todo, Cristo es la Vida en el sentido
de la meta final.
d) Características de la identificación con Cristo
La identificación con Cristo reviste unas características determinadas que,
siguiendo la enseñanza de S. Juan Pablo II en Veritatis esplendor, podemos
resumir así:
• Consiste en «adherirse a la persona misma de Jesús». Esto significa «compartir
su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad
del Padre» (n.19).
• «No es una imitación exterior», porque «ser discípulo de Jesús significa
hacerse conforme con El». Esto es «fruto de la gracia, de la presencia operante
del Espíritu Santo en nosotros» (n.21).
•Es identificación en el amor, en un amor «que se da totalmente a los hermanos
por amor de Dios» (n.20).
• Tiene lugar en la Iglesia. Injertado en Cristo, el cristiano se convierte en
miembro de su Cuerpo, que es la Iglesia (cf. n.21).
• Es imposible para el hombre con sus solas fuerzas. Es necesario el d de Dios.
El primer don de Dios es el Espíritu Santo, que nos configura con Cristo, y nos
hace capaces de amar como ama Cristo.
Identificarse con Cristo quiere decir también ser muy sobrenaturales y muy
humanos. Cristo es perfecto Dios y hombre perfecto. El cristiano debe unir en su
vida las virtudes humanas y las sobrenaturales, como veremos en el tema
dedicado a las virtudes. En y a través de sus actividades humanas: trabajo,
descanso, vida familiar y social, etc., el cristiano puede y debe unirse a vivir
vida sobrenatural, vida de fe, esperanza y amor.
«Seguir a Cristo -afirma S. Juan Pablo II- es el fundamento esencial y original la
moral cristiana: como el pueblo de Israel seguía a Dios, que lo guiaba por el
desierto hacia la tierra prometida (cf. Ex 13,21), así el discípulo debe seguir a
Jesús hacia el cual lo atrae el mismo Padre (cf. Jn 6,44)» (VS, n.19). En
consecuencia, la Teología Moral consiste en la descripción y el estudio de la
identificación de persona con Cristo.
La identificación con Cristo es el fundamento teológico de la moralidad de las
acciones: las obras de la persona son buenas en la medida en que a través de
ellas se identifica con Cristo, que es la Verdad.
4.1. Participar en la misión de Cristo
¿Cómo continúa el cristiano la misión de Cristo? El cristiano, como miembro de
la Iglesia, participa de la misión de Cristo ejerciendo su función de sacerdote,
profeta y rey.
a) La participación del sacerdocio de Cristo
El cristiano participa del sacerdocio de Cristo ofreciendo sacrificios a Dios
«Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido
en propiedad, para que pregonéis las maravillas de Aquel que os llamó de las
tinieblas a su admirable luz» (1P 2, 9).
Ante todo, ofrece a Dios, con Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, su propia
vida, por todos los hombres. «Por consiguiente, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y
santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional» (Rm 12,1).
Esta entrega se realiza de modo privilegiado en la celebración de la Eucaristía,
donde se renueva el sacrificio de Cristo, su entrega al Padre. El cristiano se
entrega con Cristo, por Él y en Él, para dar a Dios Padre omnipotente, en la
unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria (cf. Plegaria eucarística.
Doxología final).
Después de la Misa, el cristiano trata de realizar en su vida la entrega que de
corazón realizó en la celebración de la Eucaristía. ¿Cómo? Entregándose en el
cumplimiento de sus deberes ordinarios: trabajo profesional, dedicación a la
relaciones sociales, descanso, etc.
Se puede entender así la centralidad de la santa Misa en la vida del cristiano. No
es un acto de piedad más; es el centro, la raíz, la fuente y la cumbre de la vida
cristiana (cf. LG, n.ll). Es la renovación de la ofrenda de Cristo en la Cruz, que
lleva a cabo con todo su cuerpo místico, del que los cristianos forman
parte. El cristiano se une a la ofrenda de Cristo por la salvación del mundo. Su
vida moral consiste en realizar esa unión.
Es importante subrayar que el cristiano, en el ejercicio de su sacerdocio, entrega
su vida, con Cristo, por todos los hombres. Su vida, como la de Cristo, es
entrega a los demás. Nuestras acciones buenas, hasta las más pequeñas, hechas
por amor, tienen una repercusión co-salvífica en el mundo entero. El lugar en el
que el cristiano trabaja, vive su vida familiar, cumple sus deberes de cada día, es
un altar en el que se entrega al Padre, colaborando con Cristo en la salvación de
todos los hombres.
b) La participación de la misión profética de Cristo
El cristiano participa de la misión profética de Cristo enseñando a otros la
palabra de Dios, llevando el Evangelio a todo el mundo: «Id al mundo entero y
predicad el Evangelio a toda criatura» (Mc 16,15). El cristiano, con la gracia de
Cristo, debe ser luz del mundo, sal de la tierra (cf. Mt 5,13,14). La misión de
evangelizar no es exclusiva de los que han recibido el sacerdocio ministerial o
de los religiosos. Todos los cristianos han recibido en el Bautismo la misión de
ser testigos de cristo.
Ese testimonio se da con el ejemplo y la palabra, viviendo los deberes
ordinarios, las relaciones profesionales, familiares y sociales; estando presentes
en el mundo del trabajo, de la cultura, de la ciencia, del arte, del cine, de la
literatura, del deporte, de la política.
«Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas
geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de
alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los
valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las
fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en
contraste con la Palabra de Dios y con el designio de salvación» (Pablo VI,
Exhort. Apost. Evangelii nuntiandi, n.19).
El cristiano recibe y ejerce su función profética en la Iglesia; por tanto, su
enseñanza debe ser siempre fiel a su Magisterio.
c) La participación del reinado de Cristo
El cristiano reina con Cristo sirviendo a todos los hombres. Este reinado se
ejerce, ante todo, sobre uno mismo. Necesitamos ser dueños de nosotros mismos
para ser capaces de entregarnos libre y totalmente a Cristo a fin de El reine en
nuestro corazón, y siga sirviendo a los demás a través de nosotros.
La ley del Reino de Cristo es la ley del amor, del servicio, especialmente más
pobres y necesitados. «Los reyes de las naciones las dominan, y los que nen
potestad sobre ellas son llamados bienhechores. Vosotros no seáis así; al
contrario: que el mayor entre vosotros se haga como el menor, y el que manda
como el que sirve» (Le 22,25-26).
d) Misión del cristiano en el cuidado de la naturaleza
El papa Francisco ha recordado a los cristianos en la encíclica Laudado si'(24-V-
2015) que «vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte
esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto
secundario de la experiencia cristiana» (LS, n. 217). Pensamos que un modo de
señalar esa centralidad es mostrar cómo el cristiano puede y debe vivir los tres
aspectos de su misión en relación con el cuidado de la naturaleza.
• «El hombre es sacerdote de toda la creación, habla en nombre de ella, pero
cuanto guiado por el Espíritu» (S. Juan Pablo II, 1994,38). Cuando el cristiano
trabaja y perfecciona el mundo, poniéndolo al servicio del Reino de Dios, su
trabajo se convierte en oración y ejerce su misión sacerdotal. Al mismo tiempo
que se ofrece a sí mismo al Padre por Cristo, en el Espíritu Santo, ofrece el
mundo entero, y este adquiere su más profundo sentido (cf. LS, n. 220).
• En su relación con el bien de la naturaleza, el cristiano realiza también su
misión profética, desempeñando el papel de transmitir el mensaje evangélico
sobre la creación, proclamar con palabras y obras los valores morales, y educar a
las personas en la conciencia del respeto a la naturaleza.
• El hombre ejerce su dominio sobre la tierra como participación de la misión
real de Cristo. Debe ejercerlo, por tanto, según el plan original de Dios, como
cuidado y administración, para el bien propio y de todos los hombres.
La finalidad que la persona debe perseguir al ejercer el gobierno sobre la
creación es el perfeccionamiento propio y el de la creación, y no la satisfacción
de su egoísmo o de su afán de poder. Buscar el bien de la persona en el ejercicio
del dominio significa dar prioridad al espíritu sobre la materia, a la ética sobre la
técnica, de modo que las cosas estén al servicio del hombre, y este no se
convierta en esclavo de las cosas, ni en la víctima de su propio desarrollo. Este
orden constituye el "sentido esencial" de la "realeza" del hombre sobre el mundo
(cf. RH, n. 16).
En síntesis, la vida moral cristiana puede resumirse así: ser otro Cristo y
prolongar en el mundo la misión de Cristo.
4.2 El Espíritu Santo y la identificación con Cristo
Cristo resucitado envía a nuestros corazones al Espíritu Santo, que nos impulsa a
vivir el doble mandamiento de la caridad, sostiene nuestra condición de hijos de
Dios y tiene la misión de modelarnos interiormente para que seamos otros
Cristos.
«El Espíritu Santo es quien, con sus inspiraciones, va dando tono sobrenatural a
nuestros pensamientos, deseos y obras. Él es quien nos empuja a adherirnos a la
doctrina de Cristo y a asimilarla con profundidad, quien nos da luz para tomar
conciencia de nuestra vocación personal y fuerza para realizar todo lo que Dios
espera. Si somos dóciles al Espíritu santo, la imagen de Cristo se irá formando
cada vez más en nosotros e iremos así acercándonos cada día más a Dios Padre.
Los que son llevados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios (Rm 8,14)»
Por nuestra parte, tenemos que ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, y
realizar libremente las obras que son propias de nuestra condición de hijos de
Dios
• Para conocer qué obras nos pide Dios ya no contamos solamente con nuestra
razón, sino también con la luz de la fe, que nos capacita para discernir con más
profundidad y certeza lo que es bueno y agradable a Dios.
• Para realizar el bien, no contamos solo con las fuerzas de nuestra voluntad,
sino también con el impulso de la esperanza y la fuerza de la caridad.
• Esas virtudes teologales están, a su vez, perfeccionadas por los dones del
Espíritu Santo.
4.3 Dimensión eclesial de la vida del cristiano. Los sacramentos
Para que los hombres puedan encontrarse con Cristo, Dios ha querido su Iglesia.
En efecto, ella «desea servir solamente para este fin: que todo hombre pueda
encontrar a Cristo, de modo que Cristo pueda recorrer con cada a camino de la
vida» (RH, n.13).
Recibimos el don de la salvación en la Iglesia. La vida del cristiano es sien un
vivir en la Iglesia: sin ella no puede nacer ni crecer. Esto significa que:
•la Iglesia es el medio establecido por Dios para que todos tengamos noticia de
la salvación que nos ofrece;
• en la Iglesia encontramos los medios de salvación: sobre todo, los
sacramentos;
• la Iglesia es la familia sobrenatural en la que el hombre nuevo aprende a vivir
como otro Cristo.
Aunque el medio ordinario es la Iglesia, Dios puede servirse de otros medios
para salvar a los hombres.
La moral cristiana es una moral sacramental: el cristiano tiene en los
sacramentos las fuentes de la gracia para identificarse cada vez más con Cristo y
vivir fielmente su vocación. Por eso, es lógico que acudamos con frecuencia la
Penitencia y a la Eucaristía.
a) La Penitencia es el cauce ordinario para recuperar la gracia de Dios cuando se
ha perdido por el pecado mortal, y muy conveniente para recibir el perdón de los
pecados veniales y crecer en la gracia de Dios.
b) Participar en la Eucaristía significa, para el cristiano, tomar parte en el
sacrificio en el que Cristo ofreció su propia vida por amor a Dios y a los
hombres, y entregarse con Él. De este modo, el cristiano se hace capaz de entres
su vida por amor, y así se configura plenamente con Cristo.
La Eucaristía es la «fuente y culmen de la vida cristiana» (LG, n. 11). Todo en;
vida de la Iglesia se ordena a la Eucaristía: los demás sacramentos, los
ministerios eclesiales, las obras de apostolado. La unión más grande entre el
hombre y Dios en esta tierra es la que se puede dar en la Eucaristía, porque
contiene Cristo mismo (cf. CEC, n.1324).
«La participación sucesiva en la Eucaristía, sacramento de la nueva alianza (cf.
Cor 11,23-29), es el culmen de la asimilación a Cristo, fuente de "vida eterna"
(cf. Jn 6,51-58), principio y fuerza del don total de sí mismo, del cual Jesús -
según testimonio dado por Pablo- manda hacer memoria en la celebración y en
la vida: "Cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte
del Señor hasta que venga" (1 Cor 11,26)» (VS, n.21).
La Eucaristía es el alimento que necesitamos para que crezca en nosotros la
vida de Cristo: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este
pan vivirá eternamente; y el pan que yo daré es mi carne para la vida del
mundo» (Jn 6,51).
4.4 La identificación con Cristo: virtudes, mandamientos, oración, unión con
la cruz
a) Las virtudes
Identificarse con cristo significa vivir las virtudes que cristo nos ha ensenado
con su palabra y su ejemplo.
Entre las virtudes teologales, es preciso subrayar el papel central de la caridad en
la identificación con Cristo. La unión con Dios consiste esencialmente en el
amor, en la caridad. Todas las obras que podemos realizar nos llevan a la
identificación con Cristo en la medida en que las realicemos explícita o
implícitamente por el amor a Él.
«El primero y más imprescindible don es la caridad, con la que amamos a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo por El. Pero, a fin de que la caridad crezca en
el alma como una buena semilla y fructifique, todo fiel debe escuchar de buena
gana la palabra de Dios y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia.
Participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, y en
las funciones sagradas. Aplicarse asiduamente a la oración, a la abnegación de sí
mismo, al solícito servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes»
(LG, n.42).
La caridad es una verdadera amistad entre Dios y el hombre -«Ya no os llamo
siervos... os he llamado amigos» (Jn 15,15)-, como puso de relieve santo Tomás
(cf. S.Th, I-II, q.65, a.5; II-II, q.23, a.1), y tiene las cualidades propias de la
amistad.
La lucha por adquirir las virtudes humanas supone un combate personal contra
nuestras tendencias desordenadas: egoísmo, soberbia, pereza, etc. Este combate
puede llamarse lucha ascética (del griego asketés: el que hace ejercicio, atleta),
porque, como en el atletismo o en cualquier deporte, hay que esforzarse una y
otra vez, recomenzar sin desanimarse, etc., para alcanzar una meta.
Esta lucha solo adquiere su verdadero sentido si se realiza por amor a Dios, para
identificarse con Cristo, y no por un afán humano de perfeccionismo.
Por eso, no está compuesta de negaciones, sino de afirmaciones: decir no a
determinadas acciones tiene sentido porque es decir sí al amor a Dios y a los
demás. Y, por otra parte, es una lucha llena de esperanza, de confianza en Dios,
en la que cabe el desánimo, porque es Él, nuestro Padre amoroso y tierno, quien
nos lleva de la mano, nos perdona y nos anima.
b) Los mandamientos y el Sermón de la Montaña
La identificación con Cristo a través de la caridad implica cumplir los
mandamientos: «El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que
ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y yo mismo
manifestaré a él» (Jn 14,21).
Las Bienaventuranzas, el mandamiento del amor y la confirmación del De logo
se pueden considerar como el resumen del obrar moral cristiano.
El Sermón de la Montaña recoge muchas enseñanzas morales de Jesús. Pero es
especialmente interesante su comienzo, las Bienaventuranzas, porque, como
afirma el Catecismo, «dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad;
expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su Pasión y de su
Resurrección; iluminan las y las actitudes características de la vida cristiana;
son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones;
anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas; quedan
inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santo; (CEC, n.1717).
c) La oración
La vida cristiana es necesariamente vida de oración (cf. Mt 6,41; Lc 18,1; Mt
7,7-8; 1Tes 5,17; Col 4,2; etc.), de trato con las tres divinas Personas, que lleva
también al trato con María, José, los ángeles y los santos.
Solo podemos identificarnos con Cristo si tenemos un trato íntimo con ÉL. La
amistad crece en el trato, y la amistad con Cristo nos lleva a conocerlo mejor, a
amarlo más y a parecemos más a Él. De ahí que el Catecismo afirme que la
oración es una necesidad vital:
«Orar es una necesidad vital: si no nos dejamos llevar por el Espíritu caemos en
la esclavitud del pecado (cf. Ga 5,16-25). ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser
"vida nuestra", si nuestro corazón está lejos de él?
«Nada vale como la oración: hace posible lo que es imposible, fácil lo que es
difícil [...]. Es imposible [...] que el hombre [...] que ora [...] pueda pecar» (San
Juan Crisóstomo, De Anna, sermón 4,5).
«Quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente» (San
Alfonso María de Ligorio, Del gran mezzo della preghiera, pars 1, c. 1)» (CEC,
n.2744).
La oración, la vida contemplativa, es inseparable de la identificación moral con
Cristo, de la lucha por vivir las virtudes en la vida de cada día. El mismo amor
con que amamos a Dios en la oración nos lleva a vivir bien el trabajo profesional
la vida matrimonial y familiar, las relaciones sociales, económicas, etc. (cf CEC,
n.2745).
«Ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración.
Solo así podemos cumplir el mandato: "Orad constantemente"» (Orígenes, De
oratione, 12,2).
La vida de oración, relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente
bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, es estar habitualmente en
presencia de Dios y en comunión de vida con Él, lo que es posible porque,
mediante el Bautismo, nos hemos convertido en un mismo ser con somos otros
Cristos (cf. CEC, n.2565).
d) La unión con la Cruz
La identificación con Cristo implica hacer nuestra la Cruz de Cristo, uniendo a
ella todo lo que en la vida significa contrariedad, dolor y sufrimiento. «Si alguno
quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y
que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el pierda su
vida por mí, ese la salvará» (Lc 9,23-24).
La unión con la Cruz es parte integrante de la vida cristiana o vida «según el
Espíritu» (cfr. Ga 46,8; Rm 8,2; Ef 4,18). Sin el misterio de la Cruz no se
recupera grandeza del hombre; este es el humanismo cristiano. La restauración
de la imagen divina puede cumplirse solamente en virtud de la Cruz de Cristo.
Al reflexionar sobre la felicidad del Cielo, incoada ya en la tierra, y del deseo de
Dios, Padre de bondad, de hacemos felices, surge la pregunta por el sufrimiento.
Este aspecto tan inquietante de la vida de todo hombre es siempre un misterio,
pero la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo es la única luz para
encontrar su verdadero sentido.
Cristo nos ha redimido con toda su vida, pero ha querido sufrir también la
ofrecerse en ella como Víctima por la salvación de todos los hombres, El
sufrimiento, el dolor y la muerte, que aparecían sin sentido para el hombre, se
han convertido, con Cristo, en medio de salvación. El cristiano, otro Cristo,
encuentra el sentido de su sufrimiento cuando une su cruz a la de Cristo, y se
ofrece con Cristo al Padre por la salvación de todo el mundo.
Para el cristiano, la Cruz tiene sentido desde el momento en el que Cristo a en
ella su vida por nuestra salvación. El cristiano es redimido, pero también
corredentor, colaborador con Cristo en la salvación de todos los hombres. Y esa
corredención la ejerce, como hemos visto, ofreciéndose a sí mismo y ofreciendo
su vida, gozos y alegrías, dolores, penas y sufrimientos con Cristo (sacerdocio
común de los fieles); no solo los sufrimientos involuntarios, sino también
aquellos que, con prudencia, busca voluntariamente para unirse más a Dios por
el amor.
Llevar la Cruz con Cristo -los sufrimientos y enfermedades, las contradicciones,
las contrariedades de cada día- es el secreto de la alegría cristiana. La fe, la
esperanza y el amor a Dios y a los demás por Dios hace que el cristiano pueda
unir dos aspectos que parecen contradictorios: la alegría y el sufrimiento.
4.5. Vocación universal a la santidad y vocaciones específicas
La identificación con Cristo es el fin al que estamos llamados todas las personas
humanas. Es una vocación universal.
A pesar de que la llamada a la santidad es una verdad revelada claramente en la
Sagrada Escritura, y pacíficamente aceptada desde el punto de vista dogmático,
la afirmación de esta verdad por parte del Concilio Vaticano II constituye una
novedad teológica (cf., entre otros lugares, LG, nn.39-42), parte porque en la
práctica se llegó identificar la vocación a la santidad con vocación religiosa.
«El Concilio Vaticano II ha pronunciado palabras altamente luminosas sobre
vocación universal a la santidad. Se puede decir que precisamente esta llama ha
sido la consigna fundamental confiada a todos los hijos e hijas de la Iglesia, por
un Concilio convocado para la renovación evangélica de la vida cristiana. Esta
consigna no es una simple exhortación moral, sino una insuprimible exigencia
del ministerio de la Iglesia» (S. Juan Pablo II, Christifideles laici, n.16).
La enseñanza del Concilio fue preparada por la inspiración del Espíritu Santo a
través de la vida de la Iglesia, de la teología de las realidades terrenas, la
renovación litúrgica, la experiencia del apostolado laical y fenómenos pastorales
como el Opus Dei, cuyo fundador, san Josemaría Escrivá, «recordó al mundo
contemporáneo la llamada universal a la santidad y el valor cristiano que puede
adquirir el trabajo profesional en las circunstancias ordinarias de cada uno» (san
Juan Pablo II, Discurso 14-X-1993).
Pero no existe una única forma privilegiada de identificarse con Cristo. La
santidad moral es un modo de vivir que admite muchas modalidades de
realización concreta, muchas vocaciones específicas. Un laico casado, un laico
célibe un sacerdote, un miembro de una congregación religiosa, etc., tiene
vocaciones personales diversas, y todos están llamados por igual a la santidad, a
la identificación con Cristo.
5. La vida moral cristiana, camino para la bienaventuranza eterna
Dios quiere para los hombres la felicidad sobrenatural, que es fruto de la
participación en la naturaleza divina, de ser otros Cristos por la gracia.
El término que emplea el Nuevo Testamento para designar a la persona feliz o
bienaventurada es makarios. Feliz, bienaventurada, es la persona que ha sido
salvada por Jesucristo. La felicidad, por tanto, no es solo un estado escatológico
que está más allá de esta vida, sino una experiencia actual, fruto de la
transformación que Cristo opera en nosotros. Dicho de otro modo, con Cristo, la
escatología ha entrado ya en la historia. El reino de Dios es una realidad presente
para los que lo reciben con fe.
Por eso, Jesús le dice a los discípulos: «Bienaventurados los ojos que ven lo que
estáis viendo» (Lc 10,23); llama a Pedro bienaventurado por haber recibido del
Padre la revelación de que Jesús es «el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (cf. Mt
16,16- 17); y llama bienaventurados a los que creen sin haber visto (Jn 20,29). Y
sobre todo es bienaventurada la Virgen María, porque ha creído (cf. Le 1,45.48),
porque ha escuchado la palabra divina y la ha guardado (cf. Le 11,27-28).
Es muy significativo el significado de la expresión "vida eterna" en el evangelio
de san Juan: es la vida que comienza a vivir la persona cuando recibe a
Jesucristo por la fe; una vida nueva, la vida del hijo de Dios por la gracia, otro
Cristo, que se consumará en el encuentro definitivo con Él en el Cielo.
El cristiano cuenta ya ahora, por tanto, con una experiencia de felicidad inicial,
pero auténtica: se sabe querido por Dios en Cristo, y puede conocer y amar a
Dios en Cristo, y a todas las personas, no solo con sus fuerzas naturales sino con
un corazón enamorado por el Espíritu Santo.
Para el cristiano, alcanzar el fin último a través de la perfección personal que se
va logrando a lo largo del tiempo, es alcanzar la identificación con Cristo. Esa
identificación se va realizando con la gracia a través de las acciones libres, que
son las respuestas de amor de la persona al amor creador y redentor de Dios, y
que estudiaremos en el tema siguiente.
TEMA 5
LA RESPUESTA A LA LLAMADA DE DIOS EN CRISTO: LOS ACTOS
HUMANO
I. DIMENSIÓN PSICOLÓGICA
Una vez estudiado el fin último del hombre, reflexionamos sobre los actos
humanos, con los que respondemos libremente al amor de Dios, nos
identificamos con Cristo, realizamos nuestra misión en la tierra y nos dirigimos
a nuestro destino final. En la primera parte, estudiamos sobre todo la dimensión
psicológica de los actos humanos, base necesaria para comprender su dimensión
moral, objeto de la segunda parte.
SUMARIO
1. NOCIÓN DE ACTO HUMANO O ACTO LIBRE. 1.2. Elementos
constitutivos del acto humano, a) El conocimiento de la inteligencia, b) El
consentimiento de la voluntad. 1.3. Divisiones del acto humano. 1.4. Carácter
inmanente del acto libre. 1.5. El acto libre es acto de la persona • 2. ACTO
HUMANO Y LIBERTAD. 2.1. Libertad como dominio sobre los propios
actos. 2.2. Libertad para amar. 2.3. Libertad y verdad. 2.4. Esclavitud de la
libertad por el pecado. 2.5. Libertad y responsabilidad personal. 2.6. El sentido
cristiano de la libertad. 2.7. El Espíritu Santo y la libertad • 3. ACTO MORAL
Y AFECTIVIDAD. 3.1. Noción de pasión. 3.2. Moralidad de las pasiones. 3.3.
Influjo de las pasiones en los actos humanos • 4. CONDICIONAMIENTOS
DEL ACTO MORAL. 4.1. Condicionamientos relacionados con la dimensión
cognoscitiva. 4.2. Condicionamientos relacionados con la dimensión
voluntaria. 4.3. Factores psíquicos. 4.4. Factores sociales.
1. Noción de acto humano o acto libre
Se entiende por acto humano o acto libre el que nace de la inteligencia y la
voluntad deliberada.
Los actos no deliberados, por ejemplo: las funciones fisiológicas, las
sensaciones las reacciones involuntarias, los actos realizados en estado de
inconsciencia. etc., suelen llamarse actos del hombre.
Siempre que hay libertad, el acto es moral: se puede calificar de bueno o malo.
Existe una estrecha correlación entre libertad y moralidad:
• la libertad es el poder de dirigir los propios actos al bien de la persona, que
radica en el amor a Dios y al prójimo;
• la moralidad es la conformidad o disconformidad de un acto con ese bien.
Por tanto, cualquier acto libre es necesariamente bueno o malo. Lo que se hace
queriendo, aunque se trate de un acto insignificante, es conforme o no con el
bien de la persona. Si es conforme, es bueno; y es malo en caso contrario.
1.2. Elementos constitutivos del acto humano
Los elementos que constituyen el acto humano son el conocimiento de la
inteligencia o razón y el querer de la voluntad. En ambos influyen las pasiones.
Además, para entender bien la acción del hombre real, hay que tener en cuenta
la intervención de la gracia.
a) El conocimiento de la inteligencia
Toda acción libre exige la intervención del conocimiento intelectual o
advertencia. La moralidad de una acción depende, como hemos dicho, de la
conformidad o no con el bien de la persona. Y esta conformidad la conocemos
por medio de la inteligencia.
La advertencia que se requiere para que un acto sea moral no consiste solo en
que el acto se realice conscientemente. Se necesita también un conocimiento
moral, es decir, conocer la bondad o malicia de lo que se hace.
La advertencia puede darse con mayor o menor intensidad y perfección.
• Advertencia actual y virtual. Hay advertencia actual cuando la persona es
consciente de la acción y de su moralidad en el momento en el que la realiza. La
virtual es la que -sin que se haga consciente en el momento de obrar- influye en
el acto en virtud de un juicio anterior de la inteligencia.
La advertencia virtual es suficiente para actuar moralmente.
• Advertencia plena y semiplena. La advertencia plena consiste en conocer con
perfección el acto que se realiza y su valor moral. Es semiplena si no se da la
perfección en el conocimiento, sea sobre lo que se hace (porque la persona no es
plenamente consciente), sea sobre su moralidad.
La intensidad y perfección de la advertencia influyen en el grado de libertad y
responsabilidad del acto; en cualquier caso, para que el comportamiento sea
libre, no es necesario atender aquí y ahora (advertencia actual) a lo que se hace,
en todas sus circunstancias y detalles.
b) El consentimiento de la voluntad
Para que un acto sea moral es necesario que la persona que lo realiza, además de
ser consciente de lo que hace y de su moralidad, quiera hacerlo voluntariamente,
es decir, que se dé el consentimiento de la voluntad. Solo entonces la acción
pertenece a la persona que la realiza.
El consentimiento es el asentimiento voluntario de la persona en querer el bien -
real o aparente- que la inteligencia le presenta. La advertencia es una condición
previa e indispensable para el consentimiento.
El consentimiento puede ser perfecto o imperfecto. Es perfecto si el
asentimiento de la voluntad es pleno; es imperfecto cuando es parcial, ya sea
porque la advertencia no es plena o porque la adhesión de la voluntad no es
completa.
1.3. Divisiones del acto humano
Desde el punto de vista de su moralidad, el acto humano puede ser considerado
bajo distintos puntos de vista. Los más relevantes son los que señalamos a
continuación.
a) Según se manifiesten o no al exterior:
• actos internos: los que se desarrollan solo en el interior del sujeto, como un
pensamiento, un deseo, un acto de fe, etc.;
• actos externos: los que se llevan a cabo con la intervención -perceptible
exteriormente- de los órganos externos; por ejemplo, dar limosna, caminar,
robar, etc.
Los actos externos presuponen siempre un previo conocimiento de la
inteligencia y una decisión de la voluntad, es decir, un acto interior; de otro
modo no sería objeto de la moral. Como el valor moral depende de la
voluntariedad, la ejecución externa de un acto interior no añade, de suyo,
ninguna moralidad especial.
b) Según su relación a la facultad:
• actos elícitos: los causados inmediatamente por una potencia operativa. Por
ejemplo, son actos elícitos de la voluntad: querer, desear, odiar;
• actos imperados: los que una potencia operativa causa a través de otra. Por
ejemplo, son actos imperados por la voluntad, los actos libres de las demás
potencias, como correr, atender, imaginar, etc. Como todos nuestros actos libres
han de ser voluntarios, todos son elícitos o imperados por ella.
c) Según su conformidad o no con el bien de la persona y, por tanto, con el
amor a Dios:
• actos buenos: conformes a ese bien;
• actos malos o pecados: contrarios a ese bien.
d) Según la intervención o no de la gracia:
• actos naturales: los que se pueden realizar con las solas fuerzas humanas, como
estudiar, construir una casa, ayudar a un amigo, etc.;
• actos sobrenaturales: proceden de la cooperación de la persona con la gracia
divina, como los actos de las virtudes teologales y, en general, cualquier acto
bueno del hombre en gracia.
1.4. Carácter inmanente del acto libre
Cuando el hombre realiza acciones buenas o malas, se hace a sí mismo bueno o
malo; en otras palabras, mintiendo, se hace mentiroso; sacrificándose por otros,
se hace amigo sincero.
El obrar humano tiene un doble aspecto:
• El transitivo o fáctico. La conducta humana libre tiene, en muchos casos,
efectos externos, produce algún cambio fuera del sujeto que lo realiza.
• El inmanente o moral. El primer efecto de los actos libres se produce dentro
del sujeto que los realiza.
Cuando realiza una acción, la persona no solo influye sobre el mundo exterior
(aspecto transitivo o fáctico), sino que se transforma a sí misma, como dueña de
sus actos (aspecto inmanente o moral), perfeccionándose o degradándose como
persona, y, por tanto, acercándose o alejándose de Dios. Junto a sus resultados o
consecuencias externas, todo acto libre imprime una huella en el sujeto, según su
bondad o maldad moral.
1.5. El acto libre es acto de la persona
Una consecuencia de la unidad de la persona es que el acto libre es propiamente
acto de toda la persona: en su realización intervienen la razón, la voluntad y
todos sus dinamismos somáticos y psíquicos.
• En todo acto libre se entrecruzan en unidad el conocimiento de la razón y el
consentimiento de la voluntad: no es la razón la que advierte y la voluntad la que
consiente, sino la persona.
• La persona elige una acción con su razón y consiente en realizarla mediante la
voluntad, pero sobre la base de todas sus disposiciones e inclinaciones. Los
actos libres no son obra de una razón y una voluntad absolutas, independientes,
sino que se enraízan en nuestra naturaleza (inclinaciones naturales) y en la
propia historia personal (educación, virtudes, vicios).
• Por ello, en el acto libre influye todo cuanto influye en la persona: el ambiente,
las opiniones generalizadas, las características de su personalidad, etc.
Como veremos al comienzo de la segunda parte, esta unidad psicológica tiene
mucha importancia para la valoración moral de las acciones.
2. Acto humano y libertad
Estudiamos ahora, de modo muy sintético, una dimensión fundamental de los
actos humanos: la libertad. Damos por sabidos los aspectos propiamente
antropológicos de la libertad, para centrarnos en su dimensión moral.
2.1. Libertad como dominio sobre los propios actos
La libertad es esencialmente el dominio de la persona sobre sus actos; el poder
que tiene de dirigir, con la razón y la voluntad, su conducta a la meta que desea
alcanzar. Dicho de otro modo: es el poder de hacer el bien que se debe hacer
porque se quiere, por amor al bien.
Sigue influyendo hoy en el modo de pensar un concepto de libertad muy
diferente al que acabamos de exponer. Se piensa que la persona es
verdaderamente libre cuando su voluntad no está inclinada ni al bien ni al mal,
es decir, cuando es totalmente indiferente frente a las dos posibilidades. Más
aún, la elección del mal parece una muestra de verdadera libertad. Este concepto
de libertad tiene su origen, como hemos visto, en Guillermo de Ockham.
Según el concepto de libertad como poder de hacer el bien, que es el que
encontramos en la filosofía clásica, la Sagrada Escritura, los Padres de la Iglesia
teólogos como santo Tomás, la posibilidad de elegir el mal no pertenece a la
esencia de la libertad, sino que es manifestación -signo- de que tenemos una
libertad todavía imperfecta.
Por otra parte, si la libertad está en la indiferencia de la voluntad, toda influencia
sobre ella se considera un límite para la libertad: la educación moral, las
inclinaciones naturales a determinados bienes, las virtudes, la ley moral, etc.
Si, por el contrario, la libertad consiste en el poder de hacer el bien queriendo
hacerlo, todo lo que nos ayuda a hacer el bien favorece y potencia nuestra
libertad.
Así, nuestra libertad está favorecida no solo por las inclinaciones naturales y las
virtudes, sino también por la ley moral, que nos señala la verdad sobre el bien y
el mal. «La libertad del hombre y la ley de Dios no se oponen, sino, al contrario,
se complementan», porque «Dios conoce perfectamente lo que es bueno para el
hombre, y en virtud de su mismo amor se lo propone en los mandamiento. La
ley de Dios, pues, no atenúa ni elimina la libertad humana, al contrario, la
garantiza y promueve» (VS, nn.17 y 35).
2.2. Libertad para amar
La libertad no es un fin en sí misma, un absoluto. No somos libres para ser
libres. La libertad tiene una finalidad: que podamos responder con nuestro amor
al amor creador y redentor de Dios, que podamos decirle que sí porque
queremos y porque lo queremos.
• La finalidad de la libertad es entregarnos a Dios y a los demás por Dios, como
Cristo se entregó por amor al Padre y a nosotros.
• Ejercer la libertad para darnos a nosotros mismos lleva a nuestra perfección
como personas, pues la persona es entrega, donación.
La persona solo puede realizarse a sí misma, alcanzar su perfección, mediante el
don sincero de sí misma a los demás. El modelo de esta interpretación de la
persona es Dios mismo como Trinidad, como comunión de Personas, como
afirma Gaudium et spes:
«El Señor, cuando ruega al Padre que "todos sean uno, como nosotros también
somos uno" (Jn 17,21-22), abriendo perspectivas cerradas a la razón humana,
sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de
los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el
hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede
encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los
demás» (n.24).
«El ser persona -afirma S. Juan Pablo II refiriéndose al texto de GS- significa
tender a su realización (el texto conciliar habla de "encontrar su propia
plenitud"), cosa que no puede llevar a cabo si no es "en la entrega sincera de sí
mismo a los demás". El modelo de esta interpretación de la persona es Dios
mismo como Trinidad, como comunión de Personas. Decir que el hombre ha
sido creado a imagen y semejanza de este Dios quiere decir también que el
hombre está llamado a existir "para" los demás, a convertirse en un don» (MD,
n. 7).
2.3. Libertad y verdad
La libertad consiste en la capacidad de hacer el bien, pero mientras estamos en
esta vida, corremos el riesgo de elegir el mal, mejor dicho, de elegir un bien
aparente (porque nadie elige el mal por el mal), un bien que satisface nuestro
egoísmo o nuestra soberbia, en lugar de un bien verdadero, ordenado a nuestro
fin y felicidad.
Cuando optamos por el egoísmo o por la soberbia, nos convertimos en sus
esclavos. Cuando elegimos el bien verdadero, crece nuestro dominio sobre los
actos, crece nuestra capacidad de querer el bien, crece nuestra libertad moral.
La libertad y la verdad van unidas. Es libre el que tiene poder de hacer el bien
verdadero y lo hace porque quiere. Por eso, necesitamos conocer la verdad sobre
el bien y el mal (ciencia moral, prudencia). Y no solo conocerla, sino ser fieles a
ella y ponerla en práctica. De ese modo, adquirimos las virtudes morales, la
fuerza, el poder moral para hacer cada vez mejor el bien.
Uno de los grandes problemas de la cultura actual es considerar la libertad como
un absoluto: ella sería la creadora de la verdad y de los valores (cf. VS, n.35).
Según la fe cristiana y la doctrina de la Iglesia «solamente la libertad que se
somete a la Verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de
la persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad» (VS, n.84). De
ahí que conducir al hombre a redescubrir el vínculo entre verdad y libertad, «es
hoy una de las exigencias propias de la misión de la Iglesia, por la salvación del
mundo» (VS, n.84).
Sin verdad no hay libertad moral, pues esta consiste esencialmente en el poder
del hombre de realizar el bien; no cualquier bien, sino el que de verdad lo
perfecciona como persona y como hijo de Dios. Por eso, si se niega la verdad, la
libertad pierde su consistencia y el hombre queda expuesto a la violencia de sus
pasiones y a condicionamientos patentes o encubiertos» (CA, n.46).
Se puede afirmar también que la libertad moral es necesaria para conocer la
verdad. ¿En qué sentido? El conocimiento de la verdad pertenece propiamente a
la inteligencia. Pero la voluntad y los afectos sensibles ejercen una influencia
positiva o negativa sobre ella. Si la voluntad y los afectos están bien dispuestos
por las virtudes (es decir, si la persona es libre, dueña de sus actos v no esclava
de sus pasiones) facilitan a la inteligencia el conocimiento de la verdad moral;
en caso contrario, lo dificultan.
2.4. Esclavitud de la libertad por el pecado
Cuando realizamos acciones buenas, nos perfeccionamos como personas; en
cambio, cuando obramos mal, nos destruimos a nosotros mismos.
La peor alienación o enajenación del hombre es la acción moralmente mala: por
ella, la persona no pierde lo que tiene, sino lo que es, se pierde y se hace ajena a
sí misma, hasta que llega un momento en el que ya no se reconoce.
«Todo el que comete pecado, es esclavo del pecado» (Jn 8,34). Veamos cómo se
produce esa esclavitud.
Lo esencial de la libertad, como hemos visto, es el dominio sobre los propios
actos para orientarlos al bien de la persona. Pero el conocimiento del bien y el
amor de la voluntad al bien pueden crecer o debilitarse. En este sentido, la
libertad puede aumentar o disminuir.
• Al comportarse rectamente, se adquieren las virtudes, y el hombre crece en el
conocimiento del bien, y refuerza el amor de su voluntad y de sus afectos hacia
él. Entonces, aumenta su poder de elegir y hacer el bien y, a la vez, lo lleva a
cabo con más facilidad y gozo. La libertad, por tanto, se vuelve mayor.
• Por el contrario, la mala elección -el pecado, sobre todo si no se rectifica- hace
que los ojos de la inteligencia tengan cada vez menos agudeza para ver el bien;
que el amor de la voluntad al bien se debilite, pues crecen en ella otros amores: a
los bienes que satisfacen su orgullo o su egoísmo, sus ansias de placer o de
poder; y que los afectos y pasiones dejen de obedecer a la razón, porque siguen a
la voluntad en su desorden.
2.5. Libertad y responsabilidad personal
«La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida que estos son
voluntarios» (CEC, n.1734).
La persona es responsable de sus actos libres. Esto significa, en primer lugar,
que es responsable de su propia transformación como persona (de su perfección
o de su degradación), fruto del carácter inmanente de sus acciones; y, en
segundo lugar, de los resultados externos de su conducta.
¿Ante quién debe el hombre responder de sus acciones? Cada persona es
responsable ante los demás y ante la sociedad en la medida en que su conducta
les afecta; pero, en primer lugar, responde ante Dios y ante sí misma.
Es importante afrontar con valentía la responsabilidad por nuestras acciones, sin
caer en el subterfugio de echar las culpas a los demás. Solo así podremos pedir
perdón y rectificar.
La tendencia casi instintiva a echar sobre los demás nuestras culpas aparecen ya
en el primer pecado. Cuando el Señor pregunta a Adán qué ha hecho, se excusa
diciendo: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí» (Gn
3,12). Eva, a su vez, al verse acusada como responsable, dijo a Dios: «La
serpiente me engañó y comí» (Gn 3,13).
Reconocer la propia culpa no representa una autocondena, sino una liberación,
porque es el comienzo del camino que lleva al perdón de Dios, a su abrazo
paterno, a vivir en la casa del Padre, donde somos verdaderamente libres.
2.6. El sentido cristiano de la libertad
Recordemos que, al tratar de los elementos constitutivos del acto humano,
afirmamos que no se puede entender la acción del hombre real sin tener en
cuenta la intervención de la gracia, que es un don de Dios absolutamente
necesario para realizar actos sobrenaturales, y prepararnos a recibir el fin
sobrenatural al que todos estamos destinados.
Pues bien, la persona incorporada a Cristo recibe, con la vida nueva de la gracia,
una nueva libertad, participación de la libertad de Cristo: la «libertad gloriosa de
los hijos de Dios» (Rm 8,21).
Es Cristo quien nos hace libres: «Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en
verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres» (Jn
8,31-32). El que es de la verdad, de Cristo, ya no es esclavo del pecado, sino
libre. «Para esta libertad Cristo nos ha liberado... Porque vosotros, hermanos,
fuisteis llamados a la libertad» (Ga 5,1.13).
Cristo es el liberador de la libertad humana, porque reconstruye la armonía entre
la libertad y la verdad, que se había perdido con el pecado original:
«También hoy, después de dos mil años, Cristo aparece a nosotros como Aquel
que trae al hombre la libertad basada sobre la verdad, como Aquel que libera al
hombre de lo que limita, disminuye y casi destruye esta libertad en sus mismas
raíces, en el alma del hombre, en su corazón, en su conciencia» (RH, n.12).
La libertad que Cristo nos da es liberación del pecado y de la muerte: «Él nos
arrebató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en
quien tenemos la redención, el perdón de los pecados» (Col 1,13-14). Con la
gracia, el cristiano puede vencer al pecado, resistir a las fuerzas del mal.
La libertad que Cristo nos ha ganado nos hace capaces de vivir el amor a Dios y
a los demás por Dios. Sin Él no podemos hacer nada (cf. Jn 15,5), pero con Él
podemos realizar nuestra vocación al amor: «Todo lo puedo en Aquel que me
conforta» (Flp 4,13).
El sentido de la libertad cristiana es la entrega, la donación de la propia vida a
Dios y a los demás por amor, como Cristo: «Aquí vengo, como está escrito de
mí al comienzo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad» (Hb 10, 7).
Cristo nos enseña con su vida que la verdadera libertad consiste en obedecer a la
verdad de Dios, a su ley, que no es algo extraño al hombre. Si el hombre es
imagen de Dios-Amor, solo puede realizarse amando, dándose totalmente, como
Cristo se da en la Cruz, y es precisamente eso lo que Dios le manda en su ley. La
ley divina indica, pues, al hombre -al mismo tiempo- el verdadero camino de su
perfección y de su salvación. Y ese camino es Cristo. Siguiendo a Cristo e
identificándose con Él, el hombre vive en la verdad y se libera de la alienación
del pecado y de la muerte (cf. DVe, n. 1).
2.7. El Espíritu Santo y la libertad
Cristo enseña a los hombres la verdad plena y los hace verdaderamente libres,
enviándoles, como fruto de la Cruz, al Espíritu Santo, que se convierte en Ley
del cristiano.
La libertad cristiana en su esencia es posesión del Espíritu Santo: «Porque la ley
del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado
y de la muerte» (Rm 8,2). «El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del
Señor hay libertad» (2Co 3,17).
La libertad de los hijos de Dios es fruto del Espíritu Santo, que con las virtudes
y los dones concede a la persona como un instinto sobrenatural por el que
conoce de modo connatural el bien que agrada a Dios, se siente atraída por él y
lo realiza con gozo.
La persona verdaderamente libre realiza el bien porque es un bien, y lo realiza
porque quiere, por amor al bien, no porque esté mandado. Y eso es lo que el
Espíritu Santo lleva a cabo desde el momento en que perfecciona interiormente
nuestro espíritu, dándole un dinamismo nuevo que lo empuja a hacer por amor
lo que la ley divina prescribe (cf. Santo Tomás, In II Cor., cap. 3, lect. 3).
3. Acto moral y afectividad
La persona humana no realiza sus acciones solo con la inteligencia y la
voluntad, sino también con el concurso de la afectividad sensible con sus
pasiones: deseos, reacciones emocionales...; entusiasmo, alegría, tristeza... La
afectividad es una ayuda que Dios nos ha concedido para facilitarnos el buen
ejercicio de nuestra libertad, de acuerdo con nuestra condición corpóreo
espiritual.
3.1. Noción de pasión
Recordemos, en primer lugar, la noción de apetito sensitivo. Es la facultad
humana que "apetece" los bienes que conocemos por medio de los sentidos y
que estima como conveniente (mientras rechaza los bienes que estima como no
convenientes). En cambio, la voluntad es el "apetito intelectual": quiere (o no
quiere) los bienes que previamente conocemos con la inteligencia o razón.
El apetito sensitivo es doble, concupiscible e irascible, específicamente distintos
debido a sus objetos:
• El objeto del apetito concupiscible es el bien placentero.
• El objeto del apetito irascible es el bien difícil, arduo.
Entre las facultades espirituales (razón y voluntad) y los apetitos sensibles hay
relaciones muy estrechas, porque el sujeto es único: la persona. La vida
espiritual influye y da características propias a nuestra vida sensitiva, y
viceversa.
Una pasión o sentimiento es un movimiento del apetito sensitivo hacia un bien
conocido por los sentidos y apreciado como conveniente o disconveniente.
Este concepto incluye tanto los movimientos de atracción o de repulsa (deseos,
impulsos, rechazos, etc.), como las reacciones emocionales que los integran:
alegría, cólera, nostalgia, etc.
Las principales pasiones del apetito concupiscible son: alegría o gozo, tristeza,
deseo, aversión o aborrecimiento, amor y odio. Las del apetito irascible:
esperanza, desesperación, coraje, miedo e ira.
3.2 Moralidad de las pasiones
Las pasiones son movimientos involuntarios; por tanto, no son ni moralmente
buenas ni moralmente malas. La moralidad, como hemos dicho, solo afecta a los
actos voluntarios.
Las pasiones se pueden convertir en voluntarias de dos formas:
• por el querer de la voluntad, que puede mandar sobre el apetito sensitivo y
estimular, provocar o impulsar las pasiones y sentimientos;
• por la no resistencia de la voluntad, que puede negar su consentimiento a las
pasiones, y debe hacerlo cuando esas pasiones son desordenadas.
La moralidad de las pasiones ha de ser valorada, por tanto, en relación con el
querer voluntario: en la medida en que la voluntad las ordena al bien moral de la
persona son buenas; en la medida en que permite que la aparten de él, son malas.
«Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad, ni la santidad de
las personas; son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en
que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando
contribuyen a una acción buena, y malas en el caso contrario. La voluntad recta
ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume; la
voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las
emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes, o pervertidos
en los vicios» (CEC, n.1768).
3.3. Influjo de las pasiones en los actos humanos
La persona debe ordenar y encauzar las pasiones, de modo que se pongan al
servicio de su bien total como persona, y le ayuden a lograr los fines que le son
propios. ¿Cómo se ordenan y encauzan las pasiones?: viviendo las virtudes
morales.
«La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos
sensibles que asume; la voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y
las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las
virtudes o pervertidos en los vicios» (CEC, n. 1768).
Las pasiones ordenadas contribuyen a la lucidez de la mente y al buen
comportamiento moral. Facilitan la realización del acto voluntario, lo refuerzan
y lo perfeccionan. Por ejemplo, cuando un trabajo nos apasiona, lo realizamos
con más intensidad y cuidado.
Las pasiones ordenadas son «fuerzas o energías de las que el hombre puede y
debe servirse en su actividad, refuerzan e intensifican las tendencias, ayudan a
fortalecer las convicciones. Contribuyen al despliegue y perfeccionamiento de la
personalidad. No son algo de lo que la persona debe desprenderse a toda costa,
como postularía el ideal estoico de virtud» (A. Sarmiento, 2006,194).
Solo las pasiones desordenadas tienden a dificultar el uso de la razón, y el
ejercicio de la libertad; disminuyendo, si no somos culpables de la causa que las
han producido, la voluntariedad y la responsabilidad.
Lo decisivo, por tanto, es orientar las pasiones y sentimientos, por medio de las
virtudes. Se trata de uno de los objetivos más importantes de la educación moral,
que exige la relación personal con el alumno. El mundo de la afectividad (que
aquí hemos presentado de modo tan simplificado) es muy complejo, muy
diferente en cada persona y en sus diferentes edades. Pero vale la pena el
esfuerzo: educar la afectividad consiste en ayudar a las personas a ser
verdaderamente libres.
4. Condicionamientos del acto moral
Los condicionamientos del acto moral son los factores que privan o disminuyen
la integridad de alguno de los elementos esenciales para la libertad del acto:
advertencia de la inteligencia y consentimiento de la voluntad.
«La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar
disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la
violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores
psíquicos o sociales» (CEC, n.1735).
En otro lugar, a raíz del pecado de masturbación, afirma el Catecismo: «Para
emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para
orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la
fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos
o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral»
(n.2352).
En consecuencia, el hecho de que una persona realice un acto externo
objetivamente malo (grave o leve) no implica un juicio absoluto o definitivo
sobre la imputabilidad o la culpabilidad de esa persona.
4.1. Condicionamientos relacionados con la dimensión cognoscitiva
Con la dimensión cognoscitiva, se relacionan la ignorancia y la inadvertencia.
• La ignorancia es la carencia de conocimiento sobre la moralidad de lo que se
hace por parte de aquel que debería tenerlo. Es el caso, por ejemplo, del
profesional que desconoce los deberes que lleva consigo el ejercicio de su
profesión. El error añade a la ignorancia la aprobación como bueno de algo que
es malo.
• La inadvertencia es la falta del conocimiento requerido para la plenitud de la
libertad, respecto a un acto concreto y determinado.
La ignorancia puede ser culpable o inculpable.
• La persona padece ignorancia inculpable cuando no ha llegado al conocimiento
de la verdad a pesar de haber puesto los medios necesarios. En este caso no es
responsable de culpa.
• La ignorancia es culpable cuando podría haberse superado poniendo los
medios debidos.
La ignorancia y el error pueden tener serias repercusiones morales, porque son
causa de otros muchos errores y culpas. De ahí la importancia de que los
cristianos estudiemos las verdades principales de la fe y de la moral; y las
difundamos, de modo particular en los ambientes donde hay confusión y para
muchos resulta más difícil salir de sus errores.
4.2. Condicionamientos relacionados con la dimensión voluntaria
Son la violencia, el miedo, los hábitos contraídos y las pasiones desordenadas.
• La violencia es la presión externa que fuerza a la persona a actuar contra su
voluntad. Convierte el acto en involuntario y exime de responsabilidad moral.
Además de la violencia física existe la violencia moral: es la presión que se
puede ejercer sobre una persona a base de promesas, de amenazas, de halagos,
de propaganda, etc. Esta forma de violencia no suprime normalmente la
voluntariedad del acto, pero puede constituir una forma de presión análoga al
miedo.
• El miedo es una pasión que puede llegar a ofuscar la inteligencia y a suprimir o
limitar la voluntariedad.
• Los hábitos son inclinaciones firmes y constantes a actuar de un determinado
modo. Los hábitos voluntarios son las virtudes (hábitos buenos) y los vicios
(hábitos malos). Los que aquí nos interesan son los vicios no voluntarios, es
decir, los que han sido retractados por la voluntad, pero siguen ejerciendo su
influencia en la persona. Estos vicios pueden dar lugar a actos que se realizan
más o menos inconscientemente debido a la costumbre. En la medida en que la
persona los realiza inconscientemente, no es responsable de ellos.
• Las pasiones desordenadas previas a la intervención de la voluntad constituyen
un obstáculo para la libertad, en cuanto disminuyen la función directiva de la
razón. Puede suceder, incluso, que una pasión sea tan vehemente y repentina que
impida toda deliberación, o prive totalmente del uso de razón.
4.3. Factores psíquicos
La unidad entre el alma y el cuerpo comporta que haya estrechas interrelaciones
entre las potencias espirituales del alma y los dinamismos psíquico-somáticos,
hasta el punto de que determinadas disfunciones somáticas o psíquicas impiden
total o parcialmente el uso de la razón o debilitan el autodominio de la voluntad.
Las enfermedades de la mente y de la voluntad disminuyen la libertad del acto,
porque falta la necesaria luz de la inteligencia para que la persona pueda tomar
una decisión responsable, o se da una situación tal de agotamiento psíquico que,
aun percibiendo lo que debería hacer, se encuentra sin las energías necesarias
para realizar el esfuerzo correspondiente.
La psicología experimental reconoce que la actitud espiritual de la persona
puede influir, junto a otros factores, en la aparición de las disfunciones
psíquicas. Es un motivo más para orientar bien la vida espiritual propia y ajena.
Así, las personas cuya relación con Dios estuviese basada en el cumplimiento de
obligaciones sin amor; las personas que no entienden que deben amarse a sí
mismas cuidando su salud y su descanso, y gastan sus energías en el trabajo o en
la actividad apostólica incesantes, etc., pueden llegar fácilmente a situaciones de
desequilibrio psíquico.
Una enfermedad mental reduce la responsabilidad de la persona en la medida en
que la priva del uso de razón o debilita las energías de su voluntad.
En los casos de enfermedad mental, debido a la interacción de los aspectos
médicos y espirituales, se debe acudir a un médico que tenga competencia
profesional y recto criterio ético y, en lo posible, buena formación en la moral
cristiana.
4.4. Factores sociales
En la responsabilidad de las acciones, influyen también, como presiones sobre la
inteligencia y la afectividad, algunos factores sociales: el ambiente socio-
cultural en el que se vive, las conductas de la mayoría de la sociedad, lo que se
considera políticamente correcto, la manipulación informativa, etc. En el
momento actual, sorprende la eficacia de algunas ideologías para influir en gran
parte de la sociedad, haciendo que determinas actitudes y acciones que hace
unos años se consideraban aberrantes, lleguen a asumirse y realizarse como si
fuera lo más natural.
El estudio de los factores que atenúan la responsabilidad del acto moral tiene,
entre otras, una finalidad de caridad pastoral: sin negar la moralidad objetiva de
las acciones, no podemos juzgar a las personas cuyo interior desconocemos (cf.
Mt 7,1; Le 6,37), y debemos formar con paciencia a quienes, por ignorancia,
hábitos contraídos, inmadurez, influencias de otras personas, enfermedades, etc.,
ven reducida su libertad.
«La enseñanza de la teología moral -afirma Francisco- no debería dejar de
incorporar estas consideraciones, porque, si bien es verdad que hay que cuidar la
integridad de la enseñanza moral de la Iglesia, siempre se debe poner especial
cuidado en destacar y alentar los valores más altos y centrales del Evangelio,
particularmente el primado de la caridad como respuesta a la iniciativa gratuita
del amor de Dios. A veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor
incondicional de Dios» (AL, n.311).
II. DIMENSIÓN MORAL
Reflexionamos ahora sobre la dimensión moral de los actos humanos para
determinar cuándo son buenos o malos, y, por tanto, cuándo pueden
considerarse una respuesta del amor de la persona al amor creado' y redentor de
Dios. Detrás del estilo "técnico" del lenguaje propio de un manual, es preciso
descubrir el corazón de la vida moral: se trata siempre de saber, movidos por el
amor a Dios, cómo debemos actuar para quererlo más, enamorarnos de Él y
hacer felices a nuestros hermanos.
SUMARIO
1. LAS ACCIONES SON DE LA PERSONA • 2. FACTORES
DETERMINANTES DE LA MORALIDAD: EL OBJETO, EL FIN Y LAS
CIRCUNSTANCIAS DEL ACTO MORAL 2.1. El objeto moral de la
acción. 2.2. El fin de la acción. 2.3. La relación del objeto moral con el fin. 2.4.
Las circunstancias. 2.5. Las acciones intrínsecamente malas. 2.6. El
teleologismo: proporcionalismo y consecuencialismo • 3. MORALIDAD DE
LOS ACTOS HUMANOS INTERNOS Y EXTERNOS. 3.1. La moralidad de
los efectos o consecuencias de los actos. 3.2. El principio de doble efecto o
voluntario indirecto • 4. EL ACTO HUMANO EN SU SER
SOBRENATURAL MERITORIO. 4.1. Necesidad de la gracia para la
actuación moral recta. 4.2. El mérito. 4.3. El crecimiento en la vida sobrenatural.
a) La acción de Dios, b) La colaboración de la persona.
1. Las acciones son de la persona
Antes de estudiar la dimensión moral de los actos humanos, conviene recordar
que, si bien es preciso valorar cada acto concreto, también es necesario
considerar la vida moral como un todo, porque la persona es una, y cada una
tiene su biografía. No se pueden juzgar, por tanto, sus acciones como aisladas
unas de otras. Las acciones de la persona están vinculadas entre sí por formar
parte de la vida de un único sujeto agente a lo largo del tiempo.
Sobre cada una de las decisiones que la persona toma, influyen su historia
anterior, la educación recibida, las virtudes o vicios que ha adquirido, los
condicionamientos de la libertad (que estudiamos en la primera parte de este
tema), sus convicciones morales, su concepción del mundo, etc. Y también
intervienen su proyecto personal, su vocación, la fortaleza y perseverancia con
las que, apoyada en la gracia, busca el fin último.
Cuando se juzgan los actos concretos desde fuera, teniendo en cuenta tan solo la
exterioridad de la acción y prescindiendo de todos esos aspectos de la persona,
se adopta la perspectiva de la tercera persona, la de un juez o un árbitro. Esta
perspectiva solo permite aplicar la norma moral objetiva al acto concreto. Ahora
bien, toda acción moral tiene una dimensión interior, en la que se encuentra
precisamente la clave de su moralidad, dimensión que la perspectiva de la
tercera persona no puede tener en cuenta.
Las acciones morales deben considerarse desde la perspectiva de la primera
persona, es decir, la del sujeto que actúa. Este enfoque tiene en cuenta no solo el
acto externo, sino sobre todo el interior, y todos los elementos que influyen de
algún modo en el acto que se realiza. No lleva a rebajar el significado moral de
las acciones; al contrario, descubre todo su relieve, porque tiene en cuenta hasta
qué punto la persona está comprometida con su perfección y con su vocación a
ser otro Cristo.
2. Factores determinantes de la moralidad: el objeto, el fin y las
circunstancias del acto moral
La moralidad de los actos humanos -es decir, su conformidad con el bien de la
persona y, en último término, con el amor a Dios- depende de lo que hacemos y
de la intención con la que lo hacemos: dos elementos que van siempre unidos y
a los que la tradición teológica católica ha denominado objeto moral y fin o
intención. A estos dos elementos hay que añadir las circunstancias. «El objeto,
la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de
la moralidad de los actos humanos» (CEC, n. 1750).
2.1. El objeto moral de la acción
«Es el fin próximo de una elección deliberada que determina el querer de la
persona que actúa» (VS, n. 78). Es la primera intención elegida por la voluntad.
El objeto moral de la acción no debe confundirse con el objeto físico o externo.
No es la acción físicamente considerada, excluyendo la voluntariedad de la
persona que la realiza. Por ejemplo, el acto de disparar un arma de fuego es
físicamente el mismo si se trata de una legítima defensa o de un asesinato. Pero
el objeto moral es diverso, porque la acción responde a propósitos esencialmente
distintos.
Como afirma la encíclica Veritatis splendor, «para poder aprehender el objeto de
un acto, que lo especifica moralmente, hay que situarse en la perspectiva de la
persona que actúa» (n.78).
El objeto moral otorga al acto su primera y esencial moralidad. «La moralidad
del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto elegido
racionalmente por la voluntad deliberada» (VS, n.78). Manifiesta lo que la
persona quiere hacer para alcanzar el fin que se propone.
Una acción que es mala por su objeto moral no se convierte en buena por el fin.
Decir que una acción es mala por su objeto moral es decir que lo que quiere la
persona es malo, aunque con ello intente conseguir un fin posterior bueno.
2.2. El fin de la acción
Es el objetivo que la persona pretende conseguir con el acto que realiza. Es la
intención principal del agente, sin la cual el acto no se realizaría.
No se puede confundir, por tanto, con las intenciones secundarias, que son solo
circunstancias. Las intenciones secundarias no llevarían de suyo a realizar el
acto, ni a dejar de realizarlo ante la imposibilidad de conseguirlas. Una persona
que ayuda económicamente a otra con la intención principal de vivir la caridad,
podría, al mismo tiempo, buscar el agradecimiento; esta sería una intención
secundaria, pues la acción no se realiza ante todo para conseguir esta finalidad.
El fin es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. El fin, junto
con el objeto moral, determina la moralidad del acto. Para que la acción sea
buena, se requiere que el objeto moral y el fin sean buenos.
«Frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La
intención, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla
en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. El
fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la
acción» (CEC, n.1752).
El fin puede convertir una acción buena por su objeto moral en un acto
moralmente malo. «Una intención mala sobreañadida (como la vanagloria)
convierte en malo un acto que, de suyo, puede ser bueno (como la limosna)»
(CEC,n.1753). «No basta realizar obras buenas; sino que es preciso hacerlas
bien. Para que nuestras obras sean buenas y perfectas, es necesario hacerlas con
el fin puro de agradar a Dios» (VS, n. 78).
Cuando decimos que el fin de una acción es bueno, nos referimos a que la
voluntad del sujeto está efectivamente ordenada según el querer de Dios, o, en
términos más específicamente cristianos, que nace de la caridad.
El acto humano es bueno según su objeto si es ordenable al fin último, y alcanza
su perfección última y decisiva cuando la voluntad lo ordena efectivamente a
Dios mediante la caridad.
Para que la acción de una persona sea moralmente buena, no basta con la buena
intención: «Es erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos
considerando solo la intención que los inspira o las circunstancias que son su
marco» (CEC, n. 1756). Querer un fin bueno no justifica querer un medio malo
para conseguirlo.
2.3. La relación del objeto moral con el fin
Exponemos de modo sintético la relación entre el objeto y el fin:
a) El objeto es elemento esencial de la moralidad del acto: conlleva una primera
bondad o maldad.
b) Una acción solo es buena por la conjunción de la bondad del fin y del objeto.
Para que un acto sea bueno se requiere que lo sean la intención y el objeto; para
que sea malo, basta que sea malo uno de ambos.
c) El hombre debe buscar en todas sus acciones un fin honesto, bueno, que, al
menos implícitamente, se refiera a Dios.
La rectitud u honestidad de los fines particulares depende de su conformidad con
el fin último. La intención de amar a Dios, fin último, es de tal eficacia, que
configura todas nuestras obras. En todo lo que hacemos, debemos poner nuestra
intención en Dios: «Tanto si coméis, como si bebéis, o hacéis cualquier otra
cosa, hacedlo todo para gloria de Dios» (1Cor 10,31). Es otro modo de exponer
la importancia de la elección fundamental respecto a las acciones particulares.
Esto no quiere decir que la intención de amar a Dios tenga que ser explícita en
cada acto que realizamos. Pero renovar frecuentemente la intención de hacerlo
todo por amor a Dios, de referir a Dios todo lo que hacemos, facilita la rectitud
de la voluntad en cada acto.
2.4. Las circunstancias
Son aspectos accidentales del objeto o de la intención del agente, que afectan de
algún modo a la moralidad de la acción, pero sin cambiarla sustancialmente.
«No pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala» (CEC,
n.1754).
Contribuyen a aumentar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos
humanos. Por las circunstancias, un acto malo puede ser más grave que otro, y
un acto bueno puede ser mejor o más meritorio que otro.
La moralidad del acto humano que, en su sustancia, depende del fin y del objeto,
es aumentada o disminuida por las circunstancias morales, o elementos que
afectan al objeto o a la intención en modo solo accidental.
Exponemos a continuación los principales tipos de circunstancias:
• Tiempo: se refiere tanto a la duración de una acción como a la oportunidad de
su realización. Una acción buena realizada con oportunidad es mejor. Ayudar a
un enfermo durante mucho tiempo requiere poner más paciencia, más
perseverancia, que si solo se le ayuda durante unos minutos.
• Lugar: una mala acción realizada en público puede conllevar consecuencias
peores que si se realiza en privado.
• Cantidad: es mejor una limosna más generosa; la cantidad de lo hurtado hace
peor el pecado de hurto.
• Cualidad o efectos: la misma cantidad robada no daña del mismo modo a un
pobre que a un rico, porque sus efectos son diferentes.
• Sujeto: se refiere a las cualidades de la persona que realiza la acción. Las
acciones de las personas con autoridad, relevancia social, política, etc., influyen
más, para bien o para mal, en los demás.
• Modo de obrar: no es lo mismo corregir o mandar a otra persona con
delicadeza y comprensión que con dureza y sequedad.
• Medios empleados: el robo a mano armada es más grave que el simple robo.
• Motivos circunstanciales: son las intenciones secundarias, que no son la causa
de la acción.
Las circunstancias pueden modificar la especie teológica de la acción. Esto
quiere decir que una acción levemente mala puede convertirse en grave por
determinadas circunstancias.
De ahí que accidental no quiera decir siempre poco importante. Debido a las
circunstancias, un acto puede ser mucho más grave o más meritorio que otro;
por ejemplo, un hurto (de suyo malo) varía en su maldad por el mayor o menor
importe, por la condición del sujeto que lo sufre, etc. Y lo mismo un acto de
generosidad, según lleve a sacrificarse por otros durante unas horas, o por toda
la vida.
La virtud de la prudencia, madre de todas las virtudes, es perfeccionada por otras
virtudes; una de ellas es la circunspección, que consiste en atender a las
circunstancias de la acción que se va a realizar. Se trata de una virtud muy
importante, porque el cristiano no puede conformarse con elegir acciones
buenas, sino que, movido por el amor a Dios y a los demás, ha de elegir las
acciones excelentes, las más adecuadas y oportunas, para identificarse con
Cristo.
2.5. Las acciones intrínsecamente malas
Existen acciones que, por su objeto moral, aunque sea muy buena la intención
con la que se realicen, son siempre malas. Son obras que una persona nunca
puede querer sin obrar el mal moral, sin pecar. Las normas que prohíben estos
actos intrínsecamente malos se suelen designar con la expresión normas
absolutas o absolutos morales.
• «Las circunstancias o las intenciones nunca podrán transformar un acto
intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto "subjetivamente" honesto o
justificable como elección» (VS, n.1).
• En el mismo sentido se expresa el Catecismo: «El objeto de la elección puede
por sí solo viciar el conjunto de todo el acto. Hay comportamientos concretos -
como la fornicación- que siempre es equivocado elegirlos, porque su elección
comporta un desorden de la voluntad, es decir un mal moral» (CEC, n. 1755).
• «Una intención buena (por ejemplo: ayudar al prójimo) no hace ni bueno ni
justo un comportamiento en sí mismo desordenado (como la mentira y la
maledicencia). El fin no justifica los medios. Así, no se puede justificar la
condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo» (CEC, n.
1753).
La Iglesia ha enseñado como acciones intrínsecamente malas: la muerte directa
del inocente, la mentira, el adulterio, el aborto, el robo, la masturbación, la
blasfemia, la contracepción, etc.
2.6. El teleologismo: proporcionalismo y consecuencialismo
El teleologismo (del griego telos: fin) es una teoría moral que hace depender el
bien y el mal morales del fin que el sujeto se propone y de los valores que él
percibe.
Para juzgar la moralidad de una acción, contarían preferentemente los efectos y
consecuencias previsibles. Si de las consecuencias se deriva un bien superior al
que se obtendría omitiendo dicha acción, esa acción sería lícita. La intención del
sujeto se considera buena siempre que no se oponga a este criterio, y no por su
contenido objetivo.
«Los criterios para valorar la rectitud moral de una acción -afirma VS
refiriéndose a estas teorías- se toman de la ponderación de los bienes que hay
que conseguir o de los valores que hay que respetar. Para algunos, el
comportamiento concreto sería recto o equivocado según pueda o no producir un
estado de cosas mejores para todas las personas interesadas: sería recto el
comportamiento capaz de maximizar los bienes y minimizar los males» (n.74).
El teleologismo puede seguir dos orientaciones muy parecidas para juzgar la
rectitud de la acción: el consecuencialismo y el proporcionalismo:
• El consecuencialismo pretende obtener los criterios de la rectitud de la acción
solo a partir del cálculo de las consecuencias que se prevé que pueden derivarse
de su ejecución.
• El proporcionalismo se centra más bien en la proporción reconocida entre los
efectos buenos o malos, en vista del bien mayor o del mal menor, que sean
efectivamente posibles en una situación determinada (cf. VS, n. 75).
«Semejantes teorías no son fieles a la doctrina de la Iglesia, en cuanto creen
poder justificar, como moralmente buenas, elecciones deliberadas de
comportamientos contrarios a los mandamientos de la ley divina y natural» (VS,
n. 76).
El teleologismo no admite o no tiene en cuenta que:
• «El elemento primario y decisivo para el juicio moral es el objeto del acto
humano, el cual decide sobre su "ordenabilidad” al bien y al fin último que es
Dios» (VS, n. 79).
• «Existen objetos del acto humano que se configuran como "no-ordenables" a
Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona, creada a su imagen.
Son los actos que, en la tradición moral de la Iglesia, han sido denominados
"intrínsecamente malos"» (VS, n.80).
La moralidad consiste en la ordenación racional del acto humano hacia el bien
en toda su verdad y en la búsqueda voluntaria de este bien, conocido por la
razón. «Por tanto, el obrar humano no puede ser valorado moralmente bueno
solo porque sea funcional para alcanzar este o aquel fin que persigue, o
simplemente porque la intención del sujeto sea buena» (VS, n.72).
3. Moralidad de los actos humanos internos y externos
Todo acto humano tiene una dimensión interior (conocimiento de la inteligencia
y consentimiento de la voluntad); muchos tienen también una dimensión externa
que consiste en la realización, por medio de actos externos, de lo que se quiere
interiormente. Por ejemplo, cuando una persona decide ayudar a otra que está
enferma, realiza un acto interior bueno. Este acto interior tiene como
consecuencia ir a donde se encuentra el enfermo y poner los medios necesarios
para ayudarlo.
La moralidad del acto humano se encuentra, sobre todo, en el acto interior,
concretamente en la elección o querer de la voluntad. Por eso dice el Señor:
«Todo el que mira a una mujer deseándola, adulteró ya con ella en su corazón»
(Mt5,28).
• La ejecución del acto exterior -de suyo- no añade ni quita bondad a la decisión
voluntaria.
• Sin embargo, la ejecución del acto exterior se relaciona con la intensidad y
perfección de la voluntad, y, en esa medida, aumenta la bondad o maldad de la
acción.
• Además, los efectos o consecuencias del acto externo añaden bondad o
malicia en la medida en que han sido previstos o debían haberse previsto.
3.1. La moralidad de los efectos o consecuencias de los actos
Conviene recordar que cuando una persona ha de tomar una decisión debe
hacerlo siempre con prudencia. Y un aspecto importante de la prudencia es
prever las consecuencias que los actos pueden tener.
No es prudente pensar que, si un acto es bueno, ya no importan las
consecuencias que de él puedan derivarse. La persona prudente evita, en la
medida de lo posible, los efectos negativos de sus acciones. Si uno puede y debe
evitar un efecto malo y no lo evita es causante voluntario de ese efecto.
Los principios sobre la moralidad de los efectos malos de la acción pueden
resumirse del siguiente modo:
• Cuando una persona realiza una acción que puede y debe evitar, es responsable
de los efectos malos de esa acción, aunque no los haya previsto. Por ejemplo, un
médico que hace un diagnóstico equivocado es responsable de los daños
causados, si ello es motivado por ignorancia culpable.
• La persona que realiza una acción mala es responsable de los efectos negativos
de esa acción, aunque no los haya previsto.
• La persona que realiza una acción buena no es responsable de los efectos
negativos no previsibles de esa acción.
3.2. El principio de doble efecto o voluntario indirecto
Se designa con estas dos expresiones el caso de una acción que tiene a la vez
efectos buenos y malos, y la posible licitud de realizarla en ciertas condiciones.
Para comprender mejor las condiciones de las que se habla a continuación,
podemos partir de un caso concreto: el de una mujer embarazada a la que, a los
dos meses de embarazo, los médicos diagnostican un cáncer grave. La única
manera de curarla es una operación quirúrgica, después de varias sesiones de
quimioterapia. Pero el tratamiento médico al que debe someterse podría
provocar ocasionalmente la muerte del hijo que están esperando. Se trata de una
acción de la que resultará un efecto bueno: la salud de la madre; y,
previsiblemente, un efecto malo: la muerte del hijo. Ni los médicos ni los padres
quieren la muerte del hijo no nacido, pero deciden poner en marcha el
tratamiento médico para conseguir la salud de la mujer.
Normalmente se señalan cuatro requisitos para la legitimidad de las acciones de
doble efecto:
a) La acción ha de ser buena por su objeto. Nunca puede realizarse el mal moral
para alcanzar un bien. Una acción inmoral jamás se puede justificar por grandes
que sean los bienes que se esperan de ella. Por ejemplo, es inmoral provocar un
aborto para salvar la vida de la madre (es lo que se suele llamar aborto
terapéutico"), o matar a la madre para salvar la vida del hijo.
b) El efecto bueno no debe ser consecuencia del malo. El efecto malo no puede
afectar al objeto moral de la acción, es decir, no puede ser querido como medio
para conseguir el fin o efecto bueno, sino que ha de producirse como efecto
accidental; como un riesgo que se corre al realizar la acción.
c) El fin del agente ha de ser bueno, es decir, debe querer únicamente el efecto
bueno, y rechazar de verdad el malo (que solo se tolera). Esto implica que ha de
poner todos los medios debidos para evitar que se produzca el efecto malo.
d) Debe existir una causa justa suficientemente grave en proporción a la entidad
del daño y a la probabilidad de que este se produzca: es otra manifestación de
que la intención del agente es verdaderamente recta. Concretamente, la causa
deberá ser tanto más grave:
• cuanto más probable es el peligro de que se produzca el efecto malo;
• cuanto mayor sea el daño que se arriesga producir;
• cuanto más inmediatamente el daño siga a la propia acción;
• y cuanto mayor sea el deber de impedirlo.
El caso que hemos propuesto, en el que se puede producir un "aborto indirecto",
la intervención médica sería lícita, ya que:
• la acción que se realiza es buena: el tratamiento de quimioterapia o la
intervención quirúrgica, que son acciones curativas;
• el efecto bueno (la salud de la madre) no es consecuencia del malo (la muerte
del hijo);
• el fin que se persigue es bueno: se quiere la salud de la madre, y no se desea la
muerte del hijo;
• hay una causa justa, proporcionalmente grave para no retrasar la intervención
médica.
4. El acto humano en su ser sobrenatural meritorio
Hemos estudiado en la primera parte de este tema la acción de la gracia en el
acto humano y, más concretamente, la nueva libertad que la gracia nos
proporciona. Ahora podemos reflexionar sobre la necesaria colaboración entre la
gracia y la libertad humana para alcanzar la identificación con Cristo, la santidad
a la que estamos llamados (cf. Cófreces, E.-García de Haro, R., 1998, 201-205).
4.1. Necesidad de la gracia para la actuación moral recta
Sin la ayuda de la gracia, no es posible vivir vida cristiana; la gracia es
imprescindible para seguir a Cristo y cumplir su mandamiento nuevo: «Imitar y
revivir el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas. Se
hace capaz de este amor solo gracias a un don recibido» (VS, n. 22).
En la persona dócil a la gracia se produce su divinización, por la que puede vivir
una nueva vida en Dios, que es participación de su conocimiento y de su amor.
Sin esta vida nueva no se entiende la novedad moral cristiana respecto a la moral
meramente humana. Esta novedad puede sintetizarse en los siguientes puntos:
a) La vida de la gracia constituye una gratuita regeneración de la persona que la
libera de la esclavitud del pecado, y la capacita para actuar de un modo que
excede todas las previsiones humanas.
Con la gracia, el cristiano puede amar con el amor mismo de Cristo: «De este
modo se manifiesta el rostro verdadero y original del mandamiento del amor y la
perfección a la cual está ordenado; se trata de una posibilidad abierta al hombre
exclusivamente por la gracia, por el don de Dios, por su amor» (VS, n. 24).
b) La acción divinizadora de la gracia asume la libertad humana, no la anula: la
gracia es un nuevo principio vital que no obra sin la correspondencia de la
persona. De ahí que el hombre pueda resistirse a la gracia ya poseída y obrar el
mal.
Por eso la transformación obrada por la gracia en la persona no es instantánea,
sino que cuenta con el tiempo; exige el abandono en Dios y el paso por la Cruz:
el morir a uno mismo. Por lo mismo, es compatible con que perduren las
debilidades, pero ya no desaniman ni se intenta disimularlas, sino que incitan a
confiar más y mejor, a luchar con más amor. De este modo, poco a poco el
corazón del hombre se va agrandando, crecen las ansias de amar a Dios y a todas
las personas.
c) La caridad asume el papel de principio motor de la vida nueva del hombre.
Por obra de la caridad, nuestro deseo de ser felices se concreta en el afán «Je
unirnos a Cristo por el amor y de llegar, con Él, por Él y en Él, al trato íntimo
con las tres Personas divinas, guiados por la fe y sostenidos por la esperanza.
d) Bajo la virtud de la caridad toda la vida humana se diviniza: «Las almas
llevadas por Espíritu Santo son iluminadas por El y se hacen también ellas
espirituales y envían su gracia a otras (...). De ahí brota la alegría sin fin, la
perseverancia en el Amor de Dios, la semejanza con Dios y lo más sublime que
se puede pedir: el endiosamiento» (San Basilio, Líber de Spiritu Sancto, IX, 23).
Es una gozosa y total transformación de la persona.
4.2. El mérito
El término mérito designa la retribución debida a la obra buena. El mérito es una
propiedad de las buenas obras hechas en gracia, que nos otorga una cierta
idoneidad para que Dios nos conceda el aumento de la gracia y el premio de la
gloria. Supone siempre la promesa de Dios.
Por ser sus hijos en Cristo, partícipes de la naturaleza divina, Dios puede con-
cedernos un verdadero mérito. Se trata de un «derecho por gracia, el pleno
derecho del amor», que nos hace coherederos de Cristo. El mérito de nuestras
obras buenas es un don de la bondad divina (cf. CEC, n.2009).
La Sagrada Escritura se refiere en diversos lugares a la retribución prometida
por Dios a las obras buenas. Dios premia al que edifica sobre el cimiento de
Jesucristo: «Si la obra que uno edificó permanece, recibirá el premio» (1Co
3,14). La retribución depende de la calidad de las obras: «Porque el Hijo del
Hombre va a venir en la gloria de su Padre acompañado de sus ángeles, y
entonces retribuirá a cada uno según su conducta» (Mt 16, 27).
La verdad que siempre pone de relieve la Sagrada Escritura es que la salvación
es don gratuito de Dios y que nadie puede gloriarse de sus buenas obras, como si
fueran solo suyas. El Catecismo la enseña de modo muy claro:
«El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha
dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal
de Dios es lo primero, en cuanto que Él impulsa, y el libre obrar del hombre es
lo segundo, en cuanto que este colabora, de suerte que los méritos de las obras
buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar, y al fiel,
seguidamente. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues
sus buenas acciones proceden, en Cristo, de las gracias prevenientes y de los
auxilios del Espíritu Santo» (n.2008).
Como es lógico, el hombre no puede aumentar su gracia ni las virtudes que a
ella acompañan: fe, esperanza, caridad. Más bien, lo que sucede es que con la
gracia que Dios le da, puede obrar bien, y con su buen obrar abre su corazón, se
dispone a recibir más gracia de Dios.
Dios no está obligado a darle su gracia al hombre; se la da gratuitamente
(precisamente por eso se llama gracia). Pero si el hombre, con la ayuda de Dios,
responde bien y por amor, amplía su capacidad de recibir más gracia en esta
vida, y más gloria después. En este sentido se dice que el hombre se hace
merecedor de nuevas gracias divinas.
¿Cuándo son meritorios nuestros actos?
• Para merecer se requiere primeramente que el acto sea libre y bueno. La
libertad es principio del mérito solo como condición, no como raíz de la eficacia
meritoria.
• En segundo lugar, el mérito exige que nuestra voluntad esté informada por la
virtud sobrenatural de la caridad.
Nuestras obras solo tienen mérito sobrenatural cuando proceden de la
inhabitación del Espíritu Santo en el alma por la caridad (cfr. Rm 8,17). En el
hombre en gracia todas las obras rectas son meritorias.
• Por último, solo podemos realizar acciones meritorias mientras estemos en esta
vida.
Después de la muerte el hombre ya no puede merecer más, porque ha terminado
el período de prueba previsto por Dios.
Lo determinante en el mérito es la caridad.
• Puede merecer más alguien que desee ardientemente reparar, realizando obras
aun pequeñas de amor a Dios, que otro que tenga grandes sufrimientos pero
poco amor. El mérito no depende de la dificultad de lo que hacemos, sino del
amor que pongamos en hacer la voluntad de Dios, sea fácil o difícil.
• En consecuencia, los actos más meritorios son los de caridad; los demás son
meritorios en la medida en que se hacen por caridad.
4.3. El crecimiento en la vida sobrenatural
En la vida moral, los cristianos debemos evitar dos extremos: esforzarnos en
hacer el bien pensando que nuestras obras buenas nos dan el derecho a la
salvación; y no luchar por hacer el bien, pensando que Dios lo hace todo en
nosotros sin nosotros.
a) La acción de Dios
Por una parte, hay que tener siempre en cuenta que «la acción paternal de Dios
es lo primero, en cuanto que Él impulsa; y el libre obrar del hombre es lo
segundo, en cuanto que este colabora» (CEC, n.2008). La santidad y la salvación
no dependen en primer lugar de nosotros, sino de Dios. Nosotros colaboramos
libremente con Él en la obra de nuestra salvación. E incluso esa colaboración
libre la realizamos gracias a que Dios nos da el poder y el querer. Nuestras obras
buenas son nuestras, sin duda, pero sobre todo son de Dios.
«Todas nuestras obras las haces Tú por nosotros» (Is 26,12). Es Dios el que nos
mueve a actuar, pero de manera conforme a nuestro modo de ser, según la forma
de actuar que nos corresponde, es decir, de manera que obremos
voluntariamente y no bajo coacción. La gracia nunca coacciona las acciones de
nadie (cf. CG, III, cap. 53).
Si no tenemos presente esta gozosa realidad, podemos caer fácilmente en la
actitud del fariseo que se gloría de sus buenas obras, y piensa quizá que le dan
derecho a la salvación (cf. Le 18,9-14); o en el talante del hermano mayor del
hijo pródigo, que se enorgullece de no haber desobedecido ninguna orden de su
padre, a la vez que se queja de su falta de agradecimiento, y de la misericordia
que tiene con su hijo pecador (cf. Le 15,11-32).
El cristiano que lucha decididamente por la santidad tiene que evitar siempre la
tentación de una especie de pelagianismo más o menos difuminado, que pone el
acento en el esfuerzo humano más que en la acción de Dios; en la justicia más
que en la misericordia; en la seguridad más que en la esperanza; en la
recompensa más que en la humildad de recibir dones gratuitos de Dios.
En la lucha por la santidad es necesario hacerse como niños. «En verdad os
digo: si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de
los Cielos» (Mt 18,3). Hacerse como niños es la única manera de entender que el
protagonismo de la historia del mundo y de cada persona no es nuestro, sino de
Dios. Y que lo primero que debemos hacer es dejarnos amar por Dios, acoger
sus dones y agradecerlos.
b) La colaboración de la persona
Por otra parte, hay que afirmar que nuestra colaboración -nuestra respuesta de
amor al amor de Dios- es necesaria. La Sagrada Escritura habla del combate del
hombre contra el mal (cf. Gn 3,15; Ap 12,17). En el libro de Job (cf. 7,1)
se afirma que la vida del hombre sobre la tierra es milicia. Y el Señor advierte:
«¡Qué angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la Vida, y qué
pocos son los que la encuentran!» (Mt 7,14). San Pablo nos exhorta: «Revestíos
con la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo» (Ef
6,11).
Dios no nos salva sin nuestra colaboración libre:
«Serás obra de Dios -afirma san Agustín-, no solo por ser hombre, sino también
por ser justo. En efecto, para ti mejor es ser justo que ser hombre. Si el ser
hombre es obra de Dios y el ser justo obra tuya, tú haces algo mejor que lo que
ha hecho Dios. Pero Dios te hizo a ti sin ti. Ningún consentimiento le otorgaste
para que te hiciera. ¿Cómo podías dar el consentimiento si no existías? Por
tanto, quien te hizo sin ti, no te justifica sin ti. Así, pues, creó sin que lo supiera
el interesado, pero no justifica sin que lo quiera él. Con todo, es él quien
justifica» (Sermón 169).
Ahora bien, la lucha del hombre para colaborar con Dios debe entenderse como
un combate que nace del amor, manifiesta el amor y tiene como finalidad el
amor. Es la pelea de un hijo que quiere amar cada vez más a su Padre, que desea
agradarle en todo, y realizar del mejor modo posible la misión que le ha
encomendado, aunque le cueste, confiando humildemente en el poder de su
gracia para superar todos los obstáculos.
Una característica de la lucha por amor es que, ante las caídas, nunca da lugar al
desánimo y a la desesperanza, sino al dolor de amor, a comenzar una y otra vez
con ánimo esperanzado, confiando siempre en la ternura y misericordia de Dios,
porque lo importante no es la perfección en sí misma, sino el amor.
TEMA 6
LAS VIRTUDES
I. LAS VIRTUDES HUMANAS DEL CRISTIANO
Realizando por amor acciones buenas, se forman en la persona las virtudes
humanas. Dios nos da con su gracia las virtudes sobrenaturales y los dones del
Espíritu Santo. Se forma así el organismo natural y sobrenatural de virtudes que
el hijo de Dios necesita para identificarse con Cristo y continuar en el mundo la
misión de Cristo en la Iglesia. En la primera parte de este capítulo estudiamos
las virtudes humanas intelectuales y morales; en la segunda parte, las virtudes y
dones sobrenaturales.
SUMARIO
1. CONCEPTO DE VIRTUD • 2. LAS VIRTUDES EN LA SAGRADA
ESCRITURA • 3. LAS VIRTUDES INTELECTUALES • 4. LAS
VIRTUDES MORALES. 4.1. Noción. 4.2. División • 5. LA NECESIDAD DE
LAS VIRTUDES MORALES • 6. ¿CÓMO SE GENE¬RAN LAS
VIRTUDES MORALES? • 7. LAS VIRTUDES MORALES
RACIONALIZAN LOS APETITOS. 7.1. Las virtudes morales nos
connaturalizan con el bien. 7.2. Las virtudes morales potencian la libertad • 8.
CARACTERÍSTICAS DEL OBRAR VIRTUOSO • 9. LAS VIRTUDES
MORALES COMO TÉRMINO MEDIO • 10. LA CONEXIÓN O
INTERDEPENDENCIA DE LAS VIRTUDES • 11. LA EDUCACIÓN EN
LAS VIRTUDES HUMANAS. 11.1. La concepción de la vida moral. 11.2.
Vínculos de amistad y tradición. 11.3. Necesidad de maestros en la virtud.
1. Concepto de virtud
Con el término "virtud" (del latín virtus, que corresponde al griego areté) se
designan cualidades buenas, firmes y estables de la persona, que, al perfeccionar
su inteligencia y su voluntad, la disponen a conocer mejor la verdad y a elegir y
realizar, cada vez con más libertad y gozo, acciones excelentes, para alcanzar su
plenitud humana y sobrenatural, que consiste en el amor, en la comunión con
Dios y con los demás.
Las virtudes que se adquieren mediante el esfuerzo personal, realizando actos
buenos con libertad y constancia, son las virtudes humanas, naturales o
adquiridas. Las virtudes humanas se dividen en intelectuales y morales:
• Las virtudes que perfeccionan especialmente a la razón para que realice bien su
función, que es el conocimiento de la verdad, son las virtudes intelectuales.
• Las virtudes que perfeccionan a la voluntad y a los afectos sensibles para que
amen más y mejor el bien son las virtudes morales.
Las virtudes que Dios concede gratuitamente al hombre para que pueda obrar de
modo sobrenatural, como hijo de Dios, son las virtudes sobrenaturales o infusas.
Con la gracia, se reciben también los dones del Espíritu Santo, que son
disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las
iluminaciones e impulsos del Espíritu Santo. Las virtudes sobrenaturales y los
dones se estudian en la segunda parte de este tema.
2. Las virtudes en la Sagrada Escritura
La referencia a las virtudes como cualidades morales de la persona y, al mismo
tiempo, dones de Dios, son constantes en la Sagrada Escritura. El término más
empleado para designar la virtud es dynamis, que se traduce al latín por virtus.
En el Antiguo Testamento, más que reflexiones sobre la virtud, encontramos
narraciones y biografías de hombres virtuosos, «justos»: Abraham, Moisés, José,
etc., que tienen un elevado valor pedagógico. La expresión «hombre justo»
designa al que cree en Dios y espera en Él, es sabio y paciente, misericordioso,
prudente, perseverante y humilde, es decir, vive según la voluntad de Dios y es
fiel a su Alianza.
En algunos libros del Antiguo Testamento, como el de la Sabiduría, se puede
detectar una cierta influencia griega. En él se mencionan las cuatro virtudes
platónicas: «Y si es la prudencia la que obra, ¿quién mayor artífice que ella entre
los seres? Si alguien ama la justicia, las virtudes son el fruto de sus fatigas. Ella
es maestra de templanza y de prudencia, de justicia y fortaleza: nada hay más
provechoso para los hombres en la vida» (Sb 8,6-7).
Sin embargo, hay virtudes que no tienen correspondencia en el pensamiento
griego, como la humildad, el perdón o la penitencia. La razón es que la visión
del hombre en el Antiguo Testamento es diferente a la griega: el hombre es
imagen de su Creador, ha caído por el pecado y Dios le perdona y le enseña a
perdonar.
También en el Nuevo Testamento aparece la palabra «justicia» para designar el
conjunto de virtudes que vive una persona santa: Zacarías, Isabel, Simeón, losé.
En el Sermón de la Montaña, la justicia, entendida en este sentido, es
considerada como imprescindible para entrar en el Reino de los Cielos: «Os
digo, pues, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el Reino de los Cielos» (Mt 5,20).
En la cuarta Bienaventuranza, promete el Señor la felicidad a los que «tienen
hambre y sed de justicia» (Mt 5,6), expresión que hace pensar en un deseo
grande y eficaz de cumplir en todo la voluntad de Dios. Por otra parte, todas las
Bienaventuranzas, que son como un retrato de Cristo, se refieren a diversas
virtudes: pobreza de espíritu, mansedumbre, penitencia, limpieza de corazón,
etc.
En los Evangelios encontramos, sobre todo, al Maestro y Modelo de todas las
virtudes: Cristo, «fuerza de Dios y sabiduría de Dios» (1Co 1,24), que nos invita
a aprender de Él, «manso y humilde de corazón» (Mt 11,29), de su vida y sus
palabras. En Él, que es perfecto Dios, se nos muestra modelo acabado de la
perfección humana, porque es perfecto hombre.
El mensaje cristiano entra pronto en contacto con el mundo helenístico, como se
puede apreciar en las cartas de san Pablo. Este contacto es, sin duda,
enriquecedor; pero en la moral cristiana, las virtudes ya conocidas en el mundo
pagano, y otras menos conocidas e incluso inconcebibles para él -como la
penitencia, la humildad o el amor a la Cruz-, forman, bajo la dirección de las
virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, un organismo específico, y
adquieren un valor propio y una nueva finalidad: la identificación con Cristo, la
edificación del Reino y la «alabanza de la gloria de Dios» (Ef 1,6), que no
excluye, sino que incluye, la edificación de la ciudad terrena (cf. S. Pinckaers,
2007,151ss).
La moral griega solo conocía el esfuerzo humano como medio para adquirir la
virtud. Las virtudes cristianas, en cambio, se presentan sobre todo como dones
de Dios, como «frutos del Espíritu» (Ga 5,22). No es la energía humana la que
tiene la iniciativa en la edificación del Reino de los Cielos; no es el hombre el
autor principal de la santificación, sino el Espíritu Santo. Es El quien,
introduciendo a los fieles en el misterio pascual de Cristo, les comunica la vida
nueva, sintetizada por san Pablo en las virtudes de fe, esperanza y caridad (cf.
1Cor 13,13; 1Ts 1,3-4; Rm 15,13).
La práctica de las virtudes está, para el cristiano, íntimamente vinculada a la
identificación con Cristo (cf. Ef 5,2; Flp 2,5; Col 3,13.17). No se trata ya de
vivir unas virtudes aprendidas de un maestro más o menos ejemplar, sino de
dejarse guiar por el Espíritu Santo para identificarse ontológica y moralmente
con el único Maestro y con el único Modelo.
3. Las virtudes intelectuales
Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo y la necesidad de conocer la
verdad. Esta aspiración, que consiste, en el fondo, en el «deseo y nostalgia de
Dios» (FR, n. 24), solo se sacia con la Verdad absoluta. Una vez conocida la
verdad, el hombre debe vivir de acuerdo con ella y comunicarla a los demás.
La actividad intelectual -aprendizaje, estudio, reflexión- de la persona que busca
la verdad, engendra en ella las virtudes intelectuales. La adquisición de
conocimientos verdaderos capacita para alcanzar otros más profundos o difíciles
de comprender.
Para entender la división tradicional de las virtudes intelectuales, hay que partir
de que la razón dispone de dos funciones: la especulativa o teórica y la práctica.
• La función especulativa o teórica tiene por fin conocer la verdad sobre el ser,
en los diversos campos de la realidad. Cuando tratamos de descubrir, por
ejemplo, qué es el hombre, cuál es la causa de todo lo que existe o en qué
consiste la luz, empleamos la razón en su dimensión especulativa. Conocemos lo
real como verdadero.
• La función práctica tiene como finalidad saber qué acciones son buenas o
malas, y dirigir la acción de acuerdo con ese conocimiento. Cuando nos
planteamos, por ejemplo, si es lícito mentir o cómo debemos actuar en tal o cual
situación para ser justos, empleamos la dimensión práctica de la razón.
Conocemos lo real como bueno.
Pues bien, hay unas virtudes que perfeccionan a la razón especulativa o teórica y
otras a la razón práctica, para que realicen bien su función.
Las virtudes que perfeccionan a la razón especulativa son las siguientes:
• El hábito de las primeras verdades teóricas o entendimiento (noüs, intellectus).
Gracias a él la razón percibe de modo inmediato las verdades evidentes por sí
mismas, sobre las que se asientan todos los demás conocimientos.
• La ciencia (epistéme, scientia) perfecciona a la razón para que conozca la
verdad sobre los diversos campos de la realidad observable por medio de los
sentidos (física, química, astronomía...). Las ciencias se desarrollan a partir del
entendimiento.
• La sabiduría (sophía, sapientia) es la virtud que perfecciona a la razón para que
conozca y contemple la verdad sobre las causas últimas de todas las cosas; la
verdad que responde a los problemas más profundos que la persona se plantea.
La sabiduría nos lleva al conocimiento de qué es el hombre y el mundo, cuál es
el sentido de su existencia; y al conocimiento de Dios como creador y fin último
de toda la realidad.
La razón práctica, a su vez, es perfeccionada por las siguientes virtudes:
• El hábito de las primeras verdades morales o sindéresis. Gracias a este hábito
conocemos las primeras verdades de la ley moral natural, como "el bien debe
hacerse, el mal debe evitarse".
• La ciencia moral. Es un saber sobre la bondad o maldad de los actos humanos
en general. Por ejemplo: "Se debe honrar a los padres; no se debe robar", etc. Es
un saber práctico o moral, ya que tiene como finalidad
orientar la conducta de la persona. Se desarrolla a partir de la sindéresis. La
ciencia moral humana es perfeccionada por la moral revelada.
• La prudencia (frónesis, prudentia). Es la virtud que perfecciona a la razón
práctica a fin de que juzgue bien sobre las acciones concretas que se deben
realizar en cada circunstancia para conseguir un fin bueno, e impulse su
realización.
• La técnica o arte (téjne, ars). Consiste en el hábito de aplicar rectamente la
verdad conocida a la producción o fabricación de cosas.
Se suele afirmar que las virtudes intelectuales no son estrictamente virtudes,
porque, aunque son buenas cualidades del alma, no perfeccionan a la persona
desde el punto de vista moral. Mientras que las virtudes morales dan la
capacidad para obrar moralmente bien, las intelectuales solo proporcionan el
conocimiento de la verdad, y no garantizan el buen uso de ese conocimiento.
Esta afirmación no es aplicable a la prudencia -que puede considerarse la virtud
moral por excelencia, porque engendra a todas las virtudes morales-. En cuanto
a las demás, es necesario tener en cuenta lo siguiente: el hecho de que no
perfeccionen moralmente a la persona no quiere decir que carezcan de
relevancia para la vida moral, ni que su adquisición sea independiente de las
virtudes morales del sujeto.
4. Las virtudes morales
4.1. Noción
Las virtudes morales son hábitos operativos buenos, es decir, perfecciones o
buenas cualidades que disponen e inclinan a la persona a obrar moralmente bien.
• El término hábito, aplicado a la virtud, no significa costumbre o automatismo,
sino perfección o cualidad que la persona ha adquirido por medio de sus
acciones libres.
• Operativo significa que inclina a la persona a obrar, le da fuerza (virtus) para
actuar moralmente bien y alcanzar su fin como persona.
• Estos hábitos son buenos porque hacen buena a la persona y no pueden
emplearse para el mal. Esta es la gran diferencia entre las virtudes morales y
algunas de las intelectuales (como la ciencia o la técnica). Estas últimas, no
hacen moralmente buena a la persona y podrían emplearse para el mal.
Las virtudes morales perfeccionan a las potencias o facultades apetitivas de la
persona, es decir, la voluntad (apetito intelectual) y los apetitos o afectos
sensibles (irascible y concupiscible). No obstante, en sentido estricto, el sujeto
de las virtudes morales es la voluntad.
Los objetos o fines de las virtudes morales son las diversas clases de obras
buenas, necesarias o convenientes, que el hombre debe realizar para alcanzar su
perfección como persona. Como los bienes que el hombre debe amar son
múltiples, lo son también las virtudes.
4.2. División
La división clásica de las virtudes morales establece cuatro virtudes cardinales
(del latín cardo: quicio, eje), en torno a las cuales giran otras virtudes
particulares (todas ellas se estudian detenidamente en Moral de la persona:
Virtudes).
El esquema de las virtudes cardinales tiene una larga tradición: se remonta a
Platón, es adoptado por muchos teólogos y filósofos, entre ellos por santo
Tomás en la Summa Theologiae, y recientemente por el Catecismo de la Iglesia
Católica.
Las virtudes cardinales son las siguientes:
• La prudencia (prudentia). Aunque es una virtud intelectual porque perfecciona
a la razón práctica, se puede considerar moral porque su objetivo es elegir y
mandar las acciones moralmente buenas.
• La justicia (iustitia). «Consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y
al prójimo lo que les es debido» (CEC, 1807).
• La fortaleza (fortitudo). «Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y
de superar los obstáculos en la vida moral» (CEC, 1808).
• La templanza (temperantia). «Modera la atracción de los placeres y procura el
equilibrio en el uso de los bienes creados» (CEC, 1809).
Las virtudes cardinales tienen dos dimensiones: una general y otra particular.
• En general, son cualidades que deben poseer todas las acciones virtuosas: todas
deben ser prudentes, justas, valientes y templadas.
• La dimensión particular se refiere a los aspectos de la conducta de la persona
en los que estas virtudes son más necesarias; así, el objeto de la justicia es dar a
otro lo suyo; el de la fortaleza, superar los peligros más difíciles: el miedo a la
muerte, etc., para hacer el bien; y el de la templanza, encauzar las inclinaciones
cuya moderación es más difícil: la inclinación sexual y la inclinación a
alimentarse.
Las virtudes particulares giran en torno a las cardinales: algunas porque
perfeccionan a la virtud cardinal correspondiente, otras porque tienen algo en
común con esa virtud.
Por ejemplo, la docilidad, la sagacidad, la previsión y la cautela se relacionan
con la prudencia. La veracidad, generosidad, religión, amabilidad y gratitud, con
la justicia. La magnanimidad, paciencia y perseverancia, con la fortaleza. La
castidad y la sobriedad, con la templanza. Se estudian con detenimiento en
Moral de la Persona y Moral Social.
5. La necesidad de las virtudes morales
Hay al menos tres importantes razones por las que la persona necesita adquirir
las virtudes morales (cf. P.J. Wadell, 2002,185-214):
a) La razón y la voluntad no están determinadas por naturaleza a un modo de
obrar recto:
• La razón puede equivocarse al determinar cuál es la acción adecuada para
alcanzar un fin bueno.
• La voluntad puede querer muchos bienes que no están de acuerdo con la recta
razón, que no perfeccionan a la persona y que, por tanto, no se ordenan a Dios.
• Los bienes apetecidos por la afectividad sensible no siempre son convenientes
para el fin de la persona.
Por todo ello, tenemos la posibilidad de hacer mal uso de nuestra libertad. Pero
gracias a las virtudes, que nos ayudan a elegir el bien y nos capacitan para
realizarlo, podemos superar esas dificultades y ejercitar bien la libertad.
b) El pecado original introdujo un desorden en la naturaleza humana: la
dificultad de la razón para conocer la verdad, el endurecimiento de la voluntad
para querer el bien, y la falta de docilidad de los apetitos a la razón. Los pecados
personales agravan todavía más este desorden. Todo ello hace más necesario que
las potencias operativas de la persona (razón y apetitos) sean sanadas y
perfeccionadas por las virtudes, que les otorgan además prontitud, facilidad y
gozo en la realización del bien.
c) Por último, las circunstancias en las que una persona puede encontrarse a lo
largo de su vida son muy diversas, y a veces requieren respuestas imprevisibles
y difíciles. Las normas generales, siendo imprescindibles, no siempre son
suficientes para asegurar la elección buena en cada situación particular. Solo las
virtudes proporcionan la capacidad habitual de juzgar correctamente para elegir
la acción excelente en cada circunstancia concreta y llevarla a cabo. La
experiencia personal e histórica lo muestra sobradamente.
La necesidad de las virtudes humanas y sobrenaturales resulta obvia para quien
se sabe llamado a crecer en bondad moral, en santidad, a identificarse con
Cristo, a fin de cumplir la misión que su Maestro le ha encomendado. Gracias a
ellas, la vida de la persona goza de una fuerte unidad: todas sus acciones se
dirigen, de modo estable y firme, hacia el objetivo de la amistad con Dios y con
los demás.
6. ¿Cómo se generan las virtudes morales?
Todos los seres humanos hemos sido creados por un acto de amor de Dios, y
cada uno es invitado a responder libremente con su amor al amor divino. De ese
modo, entramos en comunión de amor con Dios y participamos de la felicidad
de nuestro Creador.
Toda nuestra vida, como hemos visto, debe ser una respuesta de amor al amor
creador y redentor de Dios. Pero ¿cómo respondemos al amor divino a lo largo
de la existencia en la tierra? Diciendo libremente que sí al bien que se nos
presenta en cada momento, porque ese bien constituye una llamada de Dios.
En cada momento nos encontramos con un bien que debemos realizar: trabajar,
ayudar a otra persona, descansar... En cada uno de esos bienes nos llama Dios
para que, realizándolo por amor a Él, diciendo sí, respondamos al amor que nos
tiene.
Ese "sí" es la realización concreta del amor al bien, al que estamos inclinados de
modo natural, que se expresa en acciones buenas. Diciendo sí al bien por amor,
nos identificamos una y otra vez con el bien para el que estamos hechos, lo
hacemos carne de nuestra carne, nos hacemos buenos con el bien que amamos y
ejercemos en cada acción buena.
La elección libre y constante de acciones buenas genera el nacimiento y
crecimiento de las virtudes morales en la voluntad y en los afectos: realizando
acciones justas nace y crece en nosotros la virtud de la justicia; siendo fieles a
los compromisos adquiridos, nace y crece en nosotros la virtud de la fidelidad. A
la vez, las virtudes que adquirimos nos dan más fuerza para vivir esa virtud, nos
hacen más libres.
Cuando la vida se entiende como una respuesta de amor al amor de Dios, las
virtudes adquieren su verdadero sentido, que consiste en perfeccionarnos para
elegir con acierto y realizar cada vez con más amor las acciones con las que, en
cada circunstancia, respondemos de verdad al amor de Dios; y en
proporcionarnos la fuerza para llevar a cabo la acción, es decir, en potenciar
nuestra libertad.
7. Las virtudes morales racionalizan los apetitos
«La virtud moral -afirma santo Tomás, siguiendo a Aristóteles- es un hábito
electivo, es decir, que hace buena la elección, para lo cual se requieren dos
cosas: primera, que exista la debida intención del fin, y esto se debe a la virtud
moral que inclina la facultad apetitiva al bien conveniente según razón, y tal es
el fin debido; segunda, que el hombre escoja rectamente los medios conducentes
al fin (...)» (S.Th., I-II, q. 58, a. 4c.).
¿Qué quiere decir con esto santo Tomás?
Primero: la persona virtuosa es la que, con su voluntad perfeccionada por las
virtudes morales (justicia, fortaleza, templanza), tiene la intención habitual de
realizar intenciones buenas.
Las intenciones buenas son fines que la razón propone que se deben buscar por-
que nos perfeccionan como personas y están ordenados al fin último, que es
Dios; por ejemplo, cuidar nuestra vida material y espiritual, relacionamos de
modo justo y humano con los demás, buscar la verdad, etc.
Segundo: Para actuar bien no basta querer una intención buena; es necesario,
además, que sean buenos los medios elegidos por la razón para alcanzarla, y esta
es precisamente la función esencial de la virtud moral: ser hábito de la buena
elección. El acto propio de la virtud moral es la elección recta (cf. S.Th., I-II,
q.65, a.1).
En consecuencia, es la razón la que
• propone la intención buena que se debe alcanzar,
• elige el bien que se debe realizar como medio para obtener dicha intención, y a
continuación
• manda a la voluntad y a los afectos que lo quieran.
Si la voluntad y los afectos obedecen a la razón, se van perfeccionando, porque
se van formando o plasmando en ellos las virtudes morales: justicia, fortaleza,
templanza, etc. Dicho de otro modo, la razón manda a la voluntad que quiera el
bien que ella le propone; si la voluntad obedece, se va "racionalizando", porque
se va imprimiendo en ella (e indirectamente en los apetitos sensibles) el orden de
la razón.
Se puede concluir, por tanto, que las virtudes morales son el mismo orden de la
razón implantado en la voluntad y en los afectos (cf. santo Tomás, De virtutibus,
q.l, a.9c.). Ser justo, ser fuerte o ser templado quiere decir que el querer de la
voluntad y de los afectos concuerda con lo que propone la razón como bien que
se debe realizar.
Si se olvida o niega esta dimensión esencial, las virtudes quedan reducidas
necesariamente a costumbres o automatismos, y pierden su puesto clave en la
teología y en la vida moral.
Con esta concepción de la virtud, se puede advertir fácilmente lo equivocada que
estaría una educación moral que tratase de anular o suprimir los afectos
sensibles, las pasiones y los sentimientos. La verdadera educación moral ayuda a
la persona a encauzar su afectividad por medio de las virtudes, para que
contribuya a amar el bien que la razón señala. Los afectos así ordenados son una
ayuda que Dios ha concedido al hombre para facilitarle el buen ejercicio de su
libertad: favorecen la lucidez de la mente y el buen comportamiento moral.
Dos consecuencias concretas de la racionalización de los apetitos son la
connaturalidad con el bien y la potenciación de la libertad.
7.1. Las virtudes morales nos connaturalizan con el bien
Al crecer en las virtudes, en la unión con el bien, vamos adquiriendo una mayor
connaturalidad afectiva con este, es decir, nos atrae y lo queremos cada vez más;
nuestra razón lo reconoce fácilmente y lo elige con prontitud, con certeza, como
de modo instintivo; nuestra voluntad lo ama; y lo llevamos a cabo con facilidad
y gozo, como si fuese lo más natural. Esa conducta tan "natural" de la persona
virtuosa es posible porque se ha ejercitado en el bien una y otra vez. Sucede algo
parecido en el mundo del arte: cuando vemos actuar a un virtuoso del violín o
del piano, sus difíciles movimientos nos parecen algo natural y fácil para el
artista, pero sabemos que detrás hay miles de horas de ensayo.
La connaturalidad con el bien es efecto de las virtudes, y a la vez capacita a la
persona para crecer en ellas. Una persona generosa "ve" claramente que un acto
de generosidad es algo bueno, no solo en teoría, sino en la práctica; no solo en
general, sino para ella; y por eso lo realiza con gozo.
Al avaro, en cambio, le pasa lo contrario: aunque admitiera que la generosidad
es buena en general, cuando se le presenta la oportunidad de realizar un acto de
generosidad no lo "ve" como bueno para él, y acaba por encontrar motivos para
no hacerlo.
Ese "ver" depende de la connaturalidad afectiva con el bien que proporcionan
las virtudes morales. Así es como las virtudes hacen posible en la vida práctica
que la elección sea recta.
Si la voluntad y los afectos están mal dispuestos por los vicios, la razón se
vuelve "ciega" para reconocer la verdad moral. Por eso afirma santo Tomás que
«el hombre que tiene corrompida la voluntad, como conformada con las cosas
mundanas, carece de rectitud de juicio sobre el bien; por el contrario, quien tiene
su afecto sano, juzga acertadamente del bien» (In Ep Rom, cap. 12, lect. 1).
7.2. Las virtudes morales potencian la libertad
Las virtudes perfeccionan nuestras facultades operativas: razón, voluntad y
afectos. Es decir, capacitan a nuestra razón para que conozca mejor el bien que
hay que elegir, y a nuestra afectividad para que lo quiera con más amor.
Esto es lo mismo que decir que las virtudes potencian cada vez más nuestra
libertad, que consiste en el poder de hacer el bien que debemos hacer (ese bien
lo conocemos con la razón) porque queremos hacerlo (lo amamos con la
voluntad y los afectos).
Así como, en el cuerpo, el ejercicio bien orientado fortalece los músculos y
aumenta la potencia y la habilidad que tenemos a nuestra libre disposición, así
las virtudes incrementan nuestra potencia y habilidad para el bien.
Las virtudes son fruto de un ejercicio continuo de la propia libertad: las
adquirimos realizando libremente acciones buenas; y a la vez potencian nuestra
libertad: nos dan más poder para realizar acciones buenas por amor. El amor,
realizado en cada acción concreta, nos hace crecer por dentro con el bien que
amamos y realizamos paso a paso.
8. Características del obrar virtuoso
El obrar virtuoso es el obrar más natural y humano. Las virtudes, lejos de anular
o reprimir las tendencias esenciales de la persona, las encauzan de modo
verdaderamente humano hacia el bien de la persona en su totalidad.
Por otra parte, las virtudes hacen que reine entre las diversas potencias
operativas el orden, la unión y la armonía que corresponde a la naturaleza
humana, inclinando a cada una de ellas a su fin propio, a su operación perfecta.
Cada una desempeña su papel natural: la razón dirige, la voluntad manda, la
sensibilidad ayuda, las fuerzas corporales obedecen (cf. S. Pinckaers, 1971,
238).
La consecuencia de esta armonía es que la conducta virtuosa se realiza con
firmeza, prontitud, facilidad y gozo.
• Actuar con firmeza es obrar con un querer más intenso de la voluntad, tender
de modo estable y con más amor al acto virtuoso.
• La facilidad y prontitud del obrar virtuoso no es fruto del automatismo o de la
falta de deliberación, sino de la mayor capacidad de conocer el bien y amarlo
que proporciona la virtud.
• La acción virtuosa se realiza con gozo. Las virtudes, como hemos dicho,
connaturalizan a la persona con la conducta virtuosa, de modo que esta se
convierte en algo natural que causa el gozo y la satisfacción.
Gracias a las virtudes, hacemos el bien que debemos hacer no con amargura o
como quien tiene que soportar una pesada carga, contradiciendo una y otra vez
nuestra afectividad para no volverse atrás, sino con alegría y con verdadero
interés, porque todas nuestras energías -intelectuales y afectivas- cooperan a la
realización del bien.
9. Las virtudes morales como término medio
Como se ha visto, Aristóteles define la virtud moral como un hábito electivo que
consiste en un «término medio relativo a nosotros, determinado por la razón».
Santo Tomás, asumiendo esta idea de Aristóteles, afirma que el orden que las
virtudes morales establecen tanto en sus propios actos como en los actos de las
pasiones es un cierto medio.
Con la expresión «término medio», ni Aristóteles ni santo Tomás pretenden
decir que la virtud sea lo mediocre, sino todo lo contrario: la acción óptima,
excelente, que es como una cumbre entre dos valles igualmente viciosos, uno
por exceso y otro por defecto.
La virtud moral es -afirma Pinckaers- «la cualidad que permite a la razón y a la
voluntad del hombre llegar a su máximo de potencia en el plano moral, producir
las obras humanamente perfectas, y por lo mismo conferir al hombre la plenitud
del valor que le conviene» (1971, 231). Las virtudes capacitan a la persona para
realizar acciones perfectas y alcanzar su plenitud humana, y la disponen a
recibir, con la gracia, la plenitud sobrenatural, la santidad.
Aristóteles afirma que el término medio de la virtud es «relativo a nosotros».
Esto se refiere específicamente a las virtudes que perfeccionan a los apetitos
sensibles: fortaleza y templanza. En efecto, respecto a las propias pasiones, cada
uno es distinto a los demás, y además las pasiones y sentimientos varían según
las circunstancias en las que una persona se encuentra.
Por eso, realizar determinada acción externa (como comer cierta cantidad de
alimento) puede constituir un acto de templanza para uno, y no para otro;
lanzarse al mar para salvar a alguien, puede ser una acción valiente para una
persona, y temeraria para otra, sobre todo si no sabe nadar.
10. La conexión o interdependencia de las virtudes
Las virtudes morales están conectadas unas de otras debido a que todas ellas
dependen de la prudencia, pues por ser hábitos electivos ninguna puede darse sin
esta virtud. A la vez, la persona no puede ser prudente si no posee las demás
virtudes morales. ¿Por qué? Porque para tomar una decisión acertada, prudente,
la razón no debe estar obstaculizada por las pasiones desordenadas, y eso solo es
posible si la voluntad y los afectos sensibles están perfeccionados por las
virtudes morales.
La conexión de las virtudes morales supone que cualquier virtud, para que sea
perfecta, necesita de las demás. Por ejemplo, para ser templada, una persona
necesita tener sentido de la justicia y de la fortaleza. Y viceversa, para ser justa y
fuerte, necesita la virtud de la templanza. Las virtudes crecen todas al mismo
tiempo, como un organismo; por eso, el esfuerzo en adquirir una tiene como
consecuencia crecer en las demás.
La unidad de la persona humana tiende a evitar comportamientos incoherentes
en el ámbito moral. Por eso, es muy difícil que la persona desarrolle plenamente
una virtud (por ejemplo, la honradez en los negocios o en la actividad política y
social) si no se esfuerza por desarrollar las demás (por ejemplo, la amistad, la
fidelidad, la castidad, etc.).
Por último, es preciso tener en cuenta que el organismo de las virtudes
adquiridas no puede ser perfecto -dado el fin sobrenatural del hombre y el estado
real de su naturaleza- sin las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Y
en el nuevo organismo formado por las virtudes adquiridas e infusas -como
veremos más adelante-, la virtud que unifica y compacta a todas las demás es la
caridad.
11. La educación en las virtudes humanas
Las virtudes se adquieren a fuerza de elegir y realizar, de modo libre y
constante, actos buenos. Pero esta adquisición solo es posible, como han puesto
de relieve diversos autores contemporáneos (entre los que destaca A.
Maclntyre), siguiendo a Aristóteles y santo Tomás, en un contexto educativo
adecuado. Algunos elementos de este contexto se estudian a continuación.
11.1. La concepción de la vida moral
La educación de las virtudes implica que la vida se entienda como un progreso
hacia la meta de la excelencia humana, hacia la perfección moral de la persona,
que por la fe sabemos que es la identificación con Cristo. Sin esta visión de la
vida, las virtudes pierden su verdadera razón de ser; y la formación moral tiende
a transformarse en transmisión teórica de normas que el sujeto debe aplicar sin
conocer su verdadero sentido (cf. A. Maclntyre, 1987, 252ss).
En tal caso, la educación moral produce necesariamente una tensión entre la
afectividad y la razón: las normas se ven como un obstáculo para la libertad; la
razón, como enemiga del corazón; y todo el orden moral, como represión de la
afectividad. Esta oposición, característica de las éticas de inspiración kantiana,
es contraria a la naturaleza humana, y por eso no conduce a la perfección y
armonía interior, sino a la ruptura moral y psíquica de la persona.
La educación de las virtudes supone que la vida moral se conciba como un todo,
no como un conjunto de acciones aisladas que nada tienen que ver unas con
otras ni con el proyecto de la persona. La vida moral debe ser como un viaje en
el que hay una meta a la que se quiere llegar, que da sentido a cada paso que se
da, y una concepción de fondo sobre lo que la persona debe y quiere ser.
11.2. Vínculos de amistad y tradición
Otro elemento fundamental de un ámbito adecuado para la formación de las
virtudes es la existencia de vínculos de amistad. El crecimiento en la virtud está
intrínsecamente unido a la amistad con otras personas. La amistad que se
requiere es aquella cuyo bien que se comparte es un mismo amor por la virtud,
un mismo deseo de ser buenos, un proyecto común hacia la excelencia moral.
«No podemos ser virtuosos sin la guía, el apoyo y la fraternidad de otros que
comparten nuestro amor por el bien y que están igualmente empeñados en
buscar con nosotros la mejor vida posible para los seres humanos» (P.J. Wadell,
2000,45).
A. Maclntyre ha puesto también de relieve que la búsqueda del bien está
definida por el encuadramiento de la persona en una tradición. El hombre no es
un ser abstracto, autónomo, sin tradición ni relación. La biografía de cada
persona está inmersa en la historia de su propia comunidad, de la que deriva
gran parte de su identidad personal. En consecuencia, no se puede aprender y
ejercitar la virtud más que formando parte de una tradición que heredamos y
discernimos (A. Maclntyre, 1987, 62, 272ss).
Esto no quiere decir que en la comunidad y tradición a la que uno pertenece no
existan elementos deformantes de la verdad, errores asumidos acríticamente, etc.
De ahí la importancia de formar a las personas en el amor a la verdad y en un
sano espíritu crítico, que las capacite para discernir entre lo que se ha de
conservar, porque es bueno y verdadero, y lo que debe ser superado.
11.3. Necesidad de maestros en la virtud
Para adquirir las virtudes morales se requiere la prudencia, pero la prudencia se
forma en la persona gracias a las virtudes morales. Este dilema se resuelve
cuando el sujeto se encuentra en un ámbito educativo en el que cuenta con
modelos y maestros.
La primera característica del educador es ser él mismo modelo para sus
discípulos. Su misión no consiste únicamente en informar, sino sobre todo en
formar, y eso solo es posible si él mismo es virtuoso. De otro modo no tendría la
autoridad moral necesaria para ser maestro de virtudes.
Debe ser consciente además de que él mismo está en proceso de adquisición de
las mismas virtudes que enseña. Los grandes maestros no se consideran nunca
plenamente formados y tienen la humildad de aprender incluso de sus propios
discípulos.
El primer paso hacia la virtud consiste en hacer lo que mandan las personas a las
que se reconoce autoridad moral y son consideradas como modelos. El motivo
de esa obediencia e imitación suele ser agradarles (A. Maclntyre, 1994,124ss).
El aprendizaje de las virtudes requiere, por tanto, una base de amistad-afecto
entre el discípulo y el maestro.
Sin esa base, el educador puede coaccionar y exigir el cumplimiento externo de
normas y de mandatos, pero lo que no puede es transmitir el amor al bien y a las
virtudes. Los modelos de los que verdaderamente se aprende son aquellos a los
que nos une un mayor vínculo afectivo.
La imitación del modelo es, sin duda, un primer paso. Pero la imitación externa
no comporta necesariamente en el alumno la dimensión interior de las acciones
(conocimiento del bien, elección del bien concreto que se debe realizar en cada
situación, querer ese bien y realizarlo por amor al bien), sin la cual las acciones
no son propiamente morales.
En consecuencia, el educador ha de enseñar a su discípulo los fundamentos
morales necesarios para que sea capaz de elegir por sí mismo las acciones que
son conformes a las virtudes, es decir: debe formarlo en la ciencia moral y la
prudencia. En caso contrario, una vez que desaparece el educador, o las
relaciones afectivas con él, el alumno no sabe cómo actuar.
II. LAS VIRTUDES SOBRENATURALES Y LOS DONES DEL
ESPÍRITU SANTO
El hombre no está llamado a ser solo hombre, sino otro Cristo; no está llamado a
vivir solo una vida natural, sino también sobrenatural. Está invitado a creer la
verdad revelada por Dios hasta el punto de que esa fe le lleva a entregar su vida.
Está invitado a esperar en la visión de Dios tal como es, algo que no sería
posible con las solas fuerzas humanas. Está invitado a amar a los demás como
Cristo nos ama. Para vivir así no bastan las virtudes humanas; necesitamos que
Dios nos regale virtudes que nos capaciten para obrar de modo sobrenatural.
SUMARIO
1. LA VOCACIÓN DEL CRISTIANO Y LOS DONES
SOBRENATURALES DE DIOS • 2. LAS VIRTUDES TEOLOGALES • 3.
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO • 4. LA RELACIÓN DE LAS
VIRTUDES HUMANAS Y SOBRENATURALES. 4.1. El organismo
cristiano de las virtudes. 4.2. Unión, no yuxtaposición ni confusión, de las
virtudes humanas y sobrenaturales. 4.3. Las virtudes humanas y las
sobrenaturales se necesitan mutuamente. 4.4. Unidad de vida y santidad en la
vida ordinaria • 5. LA IGLESIA, ÁMBITO DE LA ADQUISICIÓN Y
EDUCACIÓN DE LAS VIRTUDES
1. La vocación del cristiano y los dones sobrenaturales de Dios
Dios llama al ser humano a un fin sobrenatural: a participar como hijo en la vida
de conocimiento y amor interpersonal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Con la gracia, Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad, las virtudes
sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo (hábitos infusos), que dan al
hombre la posibilidad de obrar como hijo de Dios, en conformidad con el fin
sobrenatural.
Solo a las virtudes sobrenaturales puede aplicarse enteramente la definición
agustiniana de virtud: «Una buena cualidad del alma, por la que el hombre vive
rectamente, que nadie usa mal, y que Dios obra en nosotros sin nosotros» (De
libero arbitrio, lib. II, cap. 19).
Son dones gratuitos, es decir, se adquieren y crecen no por las fuerzas naturales,
sino por el don de la gracia y por los medios que Dios ha dispuesto para su
aumento: oración y recepción fructuosa de los sacramentos. El hombre debe
desearlos, pedirlos, no poner obstáculos para recibirlos y, una vez recibidos,
cooperar con sus obras buenas y merecer así su aumento, siempre causado
gratuitamente por Dios.
No disminuyen directamente por los propios actos, pero pueden disminuir
indirectamente por los pecados veniales, porque enfrían el fervor de la caridad.
Las virtudes sobrenaturales desaparecen con la gracia por el pecado mortal,
excepto la fe y la esperanza, que permanecen en estado informe e imperfecto, a
no ser que se peque directamente contra ellas (por ejemplo, por infidelidad,
desesperación, etc.).
En el campo de las virtudes sobrenaturales, la iniciativa y el crecimiento
dependen de Dios. Los dones de Dios tienen la primacía no solo ontológica, sino
también histórica: «Nosotros amamos, porque Él nos amó primero» (1Jn 4,19).
Pero, como los dones de Dios no anulan la libertad humana, requieren la
colaboración del hombre. De ahí que la vida moral sea a la vez e
inseparablemente don y tarea.
Las virtudes sobrenaturales suelen dividirse en teologales y morales. La
existencia de las virtudes morales sobrenaturales: prudencia, justicia, fortaleza y
templanza infusas, es doctrina común entre Padres y teólogos.
• Por una parte, en muchos pasajes de la Escritura las virtudes morales se
presentan como dones que se piden a Dios y se reciben de Él.
• Por otra, como el cristiano camina hacia su fin sobrenatural a través de todas
sus acciones, parece lógico pensar que las virtudes humanas son elevadas al
plano sobrenatural, a fin de que pueda realizar con sentido divino todas las
tareas de su vida.
2. Las virtudes teologales
La existencia de las virtudes teológicas o teologales solo la conocemos por la
Revelación. En la Sagrada Escritura, además de los textos en los que se habla de
cada una de ellas, hay otros que unen las tres en un conjunto armónico: «Pero
nosotros, que somos del día, mantengámonos sobrios, estemos revestidos con la
coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación» (1Ts
5,8); «Ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad: las tres virtudes. Pero de
ellas la más grande es la caridad» (1Co 13,13).
De acuerdo con estas enseñanzas bíblicas, el Concilio de Trento (sess. VI, cap.
7) enseña que «en la misma justificación, juntamente con la remisión de los
pecados, recibe el hombre las siguientes cosas, que se le infunden por Jesucristo,
en quien es injertado: la fe, la esperanza y la caridad».
Las virtudes teologales se pueden definir, siguiendo a santo Tomás, como
aquellas que tienen al mismo Dios por objeto, origen y fin.
• No solo llevan hacia Dios, como las demás virtudes, sino que tienen por objeto
a Dios, a quien se adhieren: tocan a Dios, alcanzan a Dios, es decir, elevan la
capacidad humana de conocer y amar hasta hacer partícipe al hombre del
conocer y amar divinos (cf. S.Th., II-II, q.17, a.6; I-II, q.62, a.1).
• Además, Dios es su origen y su fin, porque, a través de la acción del Espíritu
Santo, las infunde en el alma, las activa internamente y hace que las acciones
humanas de creer, esperar y amar acaben en el mismo Dios.
Con el Catecismo de la Iglesia Católica, podemos definir las virtudes teologales
del siguiente modo:
• Por la fe, «creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, que la Santa
Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma» (CEC, n. 1418); por tanto,
por la fe, se conoce la intimidad de Dios.
• Por la esperanza «aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como
felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y
apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu
Santo» (CEC, n.1817).
• Por la caridad, Dios nos ama y nos da el amor con que podemos libremente
amarle a Él «sobre todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a
nosotros mismos por amor de Dios» (CEC, n. 1822).
Las virtudes teologales son dones de Dios por los que el hombre se une a Él en
su vida íntima. Pero son verdaderas virtudes, es decir, disposiciones
permanentes del cristiano que le permiten vivir como hijo de Dios, como otro
Cristo, en todas las circunstancias.
Las virtudes teologales son necesarias para saber que el destino del hombre es la
contemplación amorosa de Dios, cara a cara; y para poder vivir como hijos de
Dios y merecer la vida eterna:
• por la fe, el hombre puede saber, asintiendo a lo que Dios le ha revelado,
que la vida con la Santísima Trinidad es el fin al que está llamado;
• la esperanza refuerza su voluntad para que confíe plenamente en que, con
la ayuda divina, puede alcanzar su destino; y
• la caridad le confiere el amor efectivo por su fin sobrenatural.
Gracias a las virtudes teologales, la persona crece en intimidad con las Persona
divinas y se va identificando cada vez más con el modo de pensar y amar de
Cristo. Perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo, proporcionan la
sabiduría o visión sobrenatural, por la que el hombre, en cierto modo, ve las
cosas como las ve Dios, pues participa de la mente de Cristo (cf. 1Co 2,16).
Si las virtudes humanas potencian la libertad, con las virtudes teologales y los
dones, la persona adquiere la «libertad gloriosa de los hijos de Dios» (Rm 8,21),
como hemos señalado al hablar, en el Tema 5, de la libertad cristiana. El
dominio sobre uno mismo ya no es solo el que se alcanza por las propias
fuerzas, sino también el que se adquiere por participar del señorío de Dios, pues
el Espíritu Santo es el principio vital de todo el obrar.
3. Los dones del Espíritu Santo
En Isaías (11,1-2), según el texto hebreo, al que sigue la Neovulgata, se habla de
seis dones: «Sobre él reposará el Espíritu del Señor: espíritu de sabiduría y de
entendimiento; espíritu de consejo y de fortaleza; espíritu de ciencia y de temor
del Señor. Y lo inspirará con el temor del Señor». La traducción griega de los
Setenta y la Vulgata desdoblan el don de temor en dos: el don de piedad y el de
temor de Dios.
• El don de entendimiento o inteligencia es una luz sobrenatural que dispone a
la persona para aprender los misterios y las verdades divinas bajo la guía misma
del Espíritu Santo.
• El don de ciencia dispone a entender, juzgar y valorar las cosas creadas en
cuanto obras de Dios y en su relación al fin sobrenatural del hombre.
• El don de sabiduría hace que sea connatural al ser humano querer todo y solo
lo que lleva a Dios: da la inclinación amorosa a seguir la voluntad de Dios.
• El don de consejo hace dócil a la persona para apreciar en cada momento lo
que más agrada a Dios, tanto en la propia vida como para aconsejar a otros.
• El don de fortaleza confiere la firmeza en la fe y la constancia en la lucha
interior, para vencer los obstáculos que se oponen al amor a Dios.
• El don de piedad da la conciencia gozosa y sobrenatural de ser hijos de Dios y
hermanos de todos los hombres.
• El don de temor perfecciona la esperanza, e impulsa a reverenciar la majestad
de Dios y a temer, como teme un hijo, apartarse de Él, no corresponder a su
amor.
«El hombre justo, que ya vive la vida de la gracia y opera por las
correspondientes virtudes -como el alma por sus potencias- tiene necesidad
además de los siete dones del Espíritu Santo. Gracias a ellos el alma se dispone
y fortalece para seguir más fácil y prontamente las inspiraciones divinas» (León
XIII, Ene. Divinum illud munus, 9-V-1887).
Los dones son hábitos sobrenaturales que disponen a la inteligencia y a la
voluntad para recibir las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Permiten al
hombre realizar los actos de todas las virtudes no solo según la deliberación de
su razón, sino bajo la influencia directa, inmediata y personal del Espíritu Santo,
que es así el impulsor, el guía y la medida de las acciones de los hijos de Dios, a
fin de que vivan como otros Cristos en el mundo.
Los actos realizados bajo la influencia de los dones son los más humanos, los
más libres, los más personales, y, a la vez, los más divinos, los más meritorios.
La iniciativa es de Dios; pero el cristiano, por su parte, tiene que ser dócil a la
acción divina. Del mismo modo que las virtudes morales, al "racionalizar" la
voluntad y los afectos sensibles, potencian la libertad, los dones del Espíritu
Santo, al divinizar la inteligencia y la voluntad, nos hacen más libres.
Para vivir como hijo de Dios, necesitamos la guía continua del Espíritu Santo, y
los dones nos disponen a seguir esa guía. Son luces, inspiraciones e impulsos
que nos capacitan para obrar de modo connatural con Dios (cf. S.Th., I-II, q.108,
a.1).
Por medio de los dones, Dios nos comunica su modo de pensar, de amar y de
obrar, en la medida en que es posible a una criatura. Los dones son necesarios
para que podamos conformamos a Cristo, vivir como otros Cristos, pensar como
Él, tener sus mismos sentimientos y continuar así la misión de Cristo (cf. M.M.
Philipon, 1997,125).
Los dones del Espíritu Santo están subordinados enteramente a las virtudes
teologales, a su servicio. Son las virtudes teologales las que unen
inmediatamente a Dios. Los dones son solo auxiliares de las virtudes teologales,
porque proporcionan a las facultades humanas disposiciones nuevas
(sobrenaturales o infusas) para que la persona pueda creer, esperar y amar con la
máxima perfección (cf. M.M. Philipon, 1997,154ss).
Los dones tienen una íntima relación con la vocación personal. Todo hombre
está llamado a ser otro Cristo, a la santidad; pero cada uno es distinto, y ha de
vivir su vocación a la santidad según el plan concreto que Dios desea para él.
El Espíritu Santo, por su influencia a través de los dones, lleva a cada persona a
identificarse con Cristo según su vocación específica, y le comunica la gracia y
los carismas oportunos para realizarla. En este diálogo entre Dios y el hombre,
desempeñan un papel muy importante los que ejercen la orientación espiritual,
que deben ser fieles instrumentos del Espíritu Santo.
4. La relación de las virtudes humanas y sobrenaturales
4.1. El organismo cristiano de las virtudes
«Las virtudes no existen aisladas; forman siempre parte de un organismo
dinámico que las reúne y las ordena alrededor de una virtud dominante, de un
ideal de vida o de un sentimiento principal que les confiere su valor y medida
exactas. Al pasar de un sistema moral a otro, una virtud se integra en un
organismo nuevo» (S. Pinckaers, 2007,170).
El organismo de las virtudes del cristiano, del hombre nuevo renacido en el
Bautismo, es radicalmente nuevo respecto al concebido por la filosofía griega y
romana y por el pensamiento judío. San Pablo pone de relieve esta novedad,
sobre todo en la primera Carta a los Corintios y en la Carta a los Romanos.
La virtud dominante y el nuevo fundamento del edificio moral, sobre el cual se
asientan las demás virtudes, es la fe en Jesús. El nuevo ideal de vida es la
identificación con Cristo. Esto hace que la moral humana sea radicalmente
transformada.
El centro de la moral cristiana no es una idea ni una virtud; es una Persona:
Jesús, que no solo nos dice cómo debemos vivir, sino que nos da una fuente de
vida que actúa desde su interior: el Espíritu Santo, que nos hace vivir en Cristo y
nos modela a imagen de Cristo.
La consecuencia de la fe es la caridad: una virtud que supera a todas las virtudes
humanas, pues tiene su fuente en Dios. El amor de Dios se derrama en el
corazón del cristiano (cf. Rm 5,5) y penetra todas las virtudes, las purifica, las
eleva y les confiere una dimensión divina.
Se puede decir, por tanto, que las virtudes humanas que viven los cristianos no
son las mismas que vivían los griegos o los romanos, o que puede vivir un no
cristiano. Las virtudes humanas se transforman necesariamente al ser
introducidas en un organismo moral cuya cabeza son las virtudes teologales, que
unen directamente a Dios.
4.2. Unión, no yuxtaposición ni confusión, de las virtudes humanas y
sobrenaturales
En el cristiano, las virtudes humanas y sobrenaturales están unidas y forman un
organismo moral, con un único fin: la identificación con Cristo y, en
consecuencia, la realización en el mundo de la participación en la misión de
Cristo. Las virtudes sobrenaturales y las humanas se exigen mutuamente para la
perfección de la persona.
Cuando se intenta profundizar en el misterio de la unión en el hombre de lo
humano y lo sobrenatural (creación-redención), es fácil derivar hacia la
comprensión de ambos órdenes como yuxtapuestos. No se trata de un problema
trivial: las consecuencias para la vida práctica del cristiano son muy negativas,
porque se reduce al hombre a un ser unidimensional, prevaleciendo en unos
tusos la dimensión natural (naturalismo, laicismo), y en otros la sobrenatural
espiritualismo, pietismo).
«Cierta mentalidad laicista y otras maneras de pensar que podríamos llamar
pietistas, coinciden en no considerar al cristiano como hombre entero y pleno.
Para los primeros, las exigencias del Evangelio sofocarían las cualidades
humanas; para los otros, la naturaleza caída pondría en peligro la pureza de la fe.
El resultado es el mismo: desconocer la hondura de la Encarnación de Cristo,
ignorar que el Verbo se hizo carne, hombre, y habitó en medio de nosotros (Ioh
I,14)» (S. Josemaría,1977, n.74).
Para evitar este peligro, es necesario recordar de nuevo que Cristo es el
fundamento a la vez del ser (ontológico) y del obrar (moral) de todo hombre, es
decir, que todos estamos llamados por Dios a ser otros Cristos (identificación
ontológica) y a obrar como otro Cristo (identificación moral). Recordemos las
palabras de la Carta a los Efesios: «En él nos eligió antes de la creación del
mundo para que fuéramos santos y sin mancha, en su presencia, por el amor; nos
predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo» (Ef 1,4-5).
En consecuencia, de modo análogo a como en Cristo -perfecto Dios y hombre
perfecto- se unen sin confusión la naturaleza humana y la divina, en el cristiano
deben unirse las virtudes humanas y las sobrenaturales. Para ser buen hijo de
Dios, el cristiano debe ser muy humano. Y para ser humano, hombre perfecto,
necesita la gracia, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo.
«Si aceptamos nuestra responsabilidad de hijos suyos, Dios nos quiere muy
humanos. Que la cabeza toque el cielo, pero que las plantas pisen bien seguras
en la tierra. El precio de vivir en cristiano no es dejar de ser hombres o abdicar
del esfuerzo por adquirir esas virtudes que algunos tienen, aun sin conocer a
Cristo. El precio de cada cristiano es la Sangre redentora de Nuestro Señor, que
nos quiere -insisto- muy humanos y muy divinos, con el empeño diario de
imitarle a Él, que es perfectus Deus, perfectus homo» (S. Josemaría, 1977, n.75).
4.3. Las virtudes humanas y las sobrenaturales se necesitan mutuamente
En el estado real del hombre -redimido, pero con una naturaleza herida por el
pecado original y los pecados personales-, las virtudes humanas no pueden ser
perfectas sin las sobrenaturales. Por eso se puede afirmar que solo el cristiano es
hombre en el sentido pleno del término.
«Solo la clase de conocimiento que proporciona la fe, la clase de expectativas
que proporciona la esperanza, y la capacidad para la amistad con los otros seres
humanos y con Dios que es el resultado de la caridad, pueden proveer a las otras
virtudes de lo que necesitan para convertirse en auténticas excelencias, que con-
formen un modo de vida en el cual y a través del cual puedan obtenerse lo bueno
y lo mejor» (A. Maclntyre 1992,181).
Pero las virtudes sobrenaturales sin las humanas, carecen de auténtica
perfección, pues la gracia supone la naturaleza. En este sentido, las virtudes
humanas son fundamento de las sobrenaturales.
«Muchos son los cristianos -afirma san Josemaría Escrivá- que siguen a Cristo,
pasmados ante su divinidad, pero le olvidan como Hombre..., y fracasan en el
ejercicio de las virtudes sobrenaturales -a pesar de todo el armatoste externo de
piedad-, porque no hacen nada por adquirir las virtudes humanas» (2001, n.
652).
Las virtudes humanas disponen para conocer y amar a Dios y a los demás. Las
sobrenaturales potencian ese conocimiento y ese amor más allá de las fuerzas
naturales de la inteligencia y la voluntad; asumen las virtudes humanas, las
purifican, las elevan al plano sobrenatural, las animan con una nueva vida, y así
todo el obrar del hombre, al mismo tiempo que se hace plenamente humano, se
hace también "divino".
Las virtudes humanas pueden ser camino hacia las sobrenaturales: las personas
que no tratan a Dios o han olvidado la fe, pero son sinceras, leales, compasivas,
justas, se están disponiendo para decir que sí a la gracia de Cristo.
4.4. Unidad de vida y santidad en la vida ordinaria
La unión de las virtudes sobrenaturales y humanas significa que toda la vida del
cristiano debe tener una profunda unidad: en todas sus acciones busca el mismo
fin, la gloria del Padre, tratando de identificarse con Cristo, con la gracia del
Espíritu Santo; al mismo tiempo que vive las virtudes humanas, puede y debe
vivir las sobrenaturales. Todas las virtudes y dones se aúnan, en último término,
en la caridad, que se convierte en forma y madre de toda la vida cristiana.
La íntima relación entre virtudes sobrenaturales y humanas ilumina el valor de
las realidades terrenas como camino para la identificación del hombre con
Cristo. El cristiano no solo cree, espera y ama a Dios cuando realiza actos
explícitos de estas virtudes, cuando hace oración y recibe los sacramentos, sino
en todo momento.
El cristiano puede vivir vida teologal a través de todas las actividades humanas
nobles; puede y debe vivir vida de unión con Dios cuando trata de realizar con
perfección los deberes familiares, profesionales y sociales, cuando descansa,
cuando juega o hace deporte, cuando ayuda a los necesitados, cuando come y
cuando duerme. Al mismo tiempo que construye la ciudad terrena, el cristiano
construye la Ciudad de Dios (cf. GS, cap. III).
Desde esta perspectiva, puede apreciarse con más claridad la relevancia moral
del trabajo profesional. El cristiano no se conforma con realizar bien un trabajo,
dominar una técnica o investigar una ciencia, sino que, a través de esas
actividades, busca amar a Dios y servir a los demás, es decir, vive la caridad. Y
por este motivo -el amor- trata de realizar su trabajo no de cualquier manera,
sino con perfección humana y competencia profesional. Además, ese trabajo así
realizado es medio y ocasión para dar testimonio de Cristo con el ejemplo y la
palabra.
5. La Iglesia, ámbito de la adquisición y educación de las virtudes
Al tratar de las virtudes humanas, se señalaba que para su adquisición y
educación se requiere concebir la vida moral como un progreso hacia la meta de
la excelencia humana; se necesitan vínculos de amistad con otras personas y la
existencia de maestros de la virtud.
En temas anteriores, se ha dejado constancia de que la Iglesia es precisamente el
hogar en el que ese sujeto nace a la vida de hijo de Dios y progresa hacia la
excelencia humana que es la identificación con Cristo.
Pues bien, la Iglesia es el ámbito en el que se dan las condiciones adecuadas, el
ambiente necesario, para la adquisición y educación de las virtudes
sobrenaturales y humanas: es la casa del Padre en la que cada uno se sabe hijo y,
por tanto, libre; en la que cada uno se siente querido por sí mismo y ve
reconocidos sus derechos y su dignidad; en la que cada uno se sabe partícipe de
un proyecto común.
a) En la Iglesia, el cristiano descubre el verdadero y pleno sentido de su vida, la
meta a la que está llamado: la vocación a identificarse con Cristo en su ser y en
su misión. La gracia, junto con las virtudes humanas y sobrenaturales, y todos
los dones, que el cristiano recibe en la Iglesia, están encaminados al
cumplimiento de esa vocación.
Dentro de la vocación universal a la santidad, el cristiano descubre también en la
Iglesia su vocación específica, la misión concreta a la que Dios lo ha destinado y
para cuya realización lo ha dotado de los talentos y carismas necesarios.
b) En la Iglesia, todos los miembros están unidos por los vínculos de la verdad,
la caridad y la tradición.
• El vínculo de la verdad. Los miembros de la Iglesia comparten una verdad
común, la Palabra de Dios, que contiene enseñanzas de fe y moral.
• El vínculo de la caridad. En la Iglesia, todos los miembros están unidos a la
misma Cabeza, son hijos de un mismo Padre, están vivificados por el mismo
Espíritu, tienen la misma misión (participación en la misión de la Iglesia, en la
misión de Cristo).
• El vínculo de la tradición. Además de la transmisión del depósito de la fe y la
moral, en la Iglesia se transmiten las virtudes de unos miembros a otros, virtudes
que cada uno debe aprender para ser fiel a la historia sobre la que la Iglesia está
asentada: la de la vida, muerte y resurrección de Cristo.
c) «De la Iglesia, (el cristiano) aprende el ejemplo de la santidad: reconoce en la
Bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad; la discierne
en el testimonio auténtico de los que la viven; la descubre en la tradición
espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la
liturgia celebra a lo largo del santoral» (CEC, n.2030).
El primer ejemplo y modelo de virtudes que el cristiano encuentra en la Iglesia
es el mismo Cristo. No es un modelo que vivió hace dos mil años, porque Cristo
es siempre contemporáneo a cada cristiano. «La contemporaneidad de Cristo
respecto al hombre de cada época se realiza en su cuerpo, que es la Iglesia» (VS,
n.25).
Las virtudes solo se pueden aprender y comprender en una relación de amistad
con Cristo. Entre Cristo y cada cristiano hay una relación de amor, de caridad
que supera a cualquier amistad humana. Pero esa amistad, por parte del
cristiano, tiene que reforzarse por medio de los sacramentos, las buenas obras y
la oración.
Además, el cristiano aprende las virtudes de la Virgen y de los santos. Espera
también un particular ejemplo por parte de los pastores. Y todos los cristianos,
por la amistad de caridad, deben ayudarse unos a otros, con su vida y su palabra,
a buscar la plenitud de la virtud que les llevará a la identificación con Cristo.
TEMA 7
LA LEY MORAL: LA MANIFESTACIÓN DE LA LLAMADA Y
VOLUNTAD DIVINAS
I. LEY ETERNA Y LEY NATURAL
La ley moral es la manifestación de la voluntad divina: Dios, Padre amoroso,
nos señala el camino por el que debe discurrir la vida de sus hijos para que sea
una respuesta a su amor, y lleguen a la felicidad del Cielo. Y quiere que
caminemos por esa senda con la libertad del amor filial y no con la coacción del
miedo. Ante la ley moral debemos responder con agradecimiento a Dios y
deseos sinceros de vivirla por amor.
SUMARIO
1. LA LEY COMO MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DIVINA. 1.1.
Ley moral y libertad. 1.2. Autonomía y teonomía • 2. NATURALEZA DE LA
LEY MORAL. 2.1. Moralidad y ley. 2.2. Divisiones de la ley • 3. LA LEY
ETERNA • 4. LA LEY MORAL NATURAL. 4.1. Concepto de ley moral
natural. 4.2. La enseñanza de la Sagrada Escritura y de la Iglesia sobre la ley
natural • 5. PROPIEDADES DE LA LEY NATURAL. 5.1. Universalidad. 5.2.
Inmutabilidad. 5.3. Indispensabilidad • 6. CONTENIDO DE LA LEY
MORAL NATURAL Y POSIBILIDAD DE SU CONOCIMIENTO. 6.1. Las
primeras verdades de la ley moral natural. 6.2. La ignorancia de la ley natural y
sus límites. 6.3. La ley natural y la Revelación. 6.4. Competencia del Magisterio
en el ámbito de la ley natural. 6.5. Los cristianos y la ley natural.
1. La ley como manifestación de la voluntad divina
El amor de Dios a sus hijos se manifiesta también en la ayuda que les ofrece por
medio de la ley moral, que los instruye en el conocimiento y dirección del bien,
que les hace saber su Voluntad a fin de que respondan libremente a ella, y así,
puedan identificarse con Cristo, prolongar en el mundo la misión de Cristo, y
llegar un día a la vida gloriosa en el Cielo con la Santísima Trinidad.
Dios quiere que hagamos su Voluntad, que vivamos su ley, libremente y por
amor. Pero, debido sobre todo a nuestro desorden interior, causado por el
pecado, y a una deficiente comprensión de la ley y de la libertad, puede suceder
que entendamos y experimentemos la ley moral como algo contrario a nuestra
libertad.
1.1. Ley moral y libertad
Hay una íntima relación entre libertad y ley moral. La ley moral, al enseñarnos
la verdad sobre el bien que debemos hacer, y darnos la fuerza para hacerlo, nos
libera del mal que nos esclaviza (la ignorancia de la razón y la debilidad del
querer), nos hace libres.
La contraposición entre libertad y ley se da cuanto se entienden la libertad divina
y la humana como indiferencia de la voluntad. Esa concepción de libertad, que
aparece con Guillermo de Ockham, como hemos dicho en el Tema 2, lleva a
pensar que Dios, por ser omnipotente, puede mandar lo que quiera, de modo
caprichoso, y cambiarlo mañana si así lo desea; y el hombre está obligado a
cumplirlo, viendo así reducida su libertad de indiferencia, que huye de toda
influencia sobre la voluntad.
Pero no es así. La voluntad de Dios no es caprichosa. Todo lo que nos manda a
sus hijos está fundado en su Sabiduría y, por tanto, en la verdad sobre nosotros
mismos. No es algo extraño o ajeno a nuestro ser de personas, sino lo más
adecuado, lo más propio, lo más "natural-sobrenatural".
1.2. Autonomía y teonomía
Autonomía significa darse a uno mismo (auto) la ley (nomos). Heteronomía
significa que la acción de la persona debe obedecer a una ley ajena, extraña, de
otro (heteros). Teonomía significa que es Dios el autor de la ley.
La dignidad de la persona no es compatible con la obligación no racional de
cumplir leyes morales impuestas desde fuera, como si se tratase de una criatura
sin razón ni libertad (heteronomía). Pasando de un extremo al otro, surge con
fuerza, sobre todo durante la Ilustración, la defensa de la total autonomía
humana frente a un Dios legislador arbitrario.
En el fondo de esta reivindicación está la secular influencia del concepto
nominalista de libertad, que lleva a concebir la ley de Dios como fruto de su
Voluntad omnipotente y no de su Sabiduría, e impide entender bien la teonomía.
Algunos teólogos católicos, en la línea de la moral autónoma, han propuesto la
expresión autonomía teónoma, con la que quieren expresar que, en todo lo que
se refiere al bien moral en el ámbito de las relaciones ultramundanas, el hombre
es autónomo, se da a sí mismo la ley, una ley que no viene de Dios. Lo único
que vendría de Dios es el mandato de que el hombre sea autónomo. La teonomía
se reduciría, por tanto, a la idea de que la persona autónoma tiene en Dios el
fundamento del carácter autónomo de su ser.
Una consecuencia de esta autonomía moral es negar la competencia doctrinal
específica por parte de la Iglesia y de su Magisterio sobre normas morales
determinadas relativas a los bienes humanos.
La ley moral no es heterónoma, en el sentido de que la vida moral no está
sometida «a la voluntad de una omnipotencia absoluta, externa al hombre y
contraria a la afirmación de su libertad» (VS, n.41).
La ley moral es teónoma: proviene de Dios y en Él tiene su origen. Pero, a la
vez, es autónoma: «En virtud de la razón natural, que deriva de la sabiduría
divina, la ley moral es, al mismo tiempo, la ley propia del hombre (...). La justa
autonomía de la razón práctica significa que el hombre posee en sí mismo la
propia ley, recibida del Creador. Sin embargo, la autonomía de la razón no
puede significar la creación, por parte de la misma razón, de los valores y de las
normas morales» (VS, n.40).
Por todo ello, la encíclica Veritatis splendor propone como más acertada, para
referirse a la ley moral, la expresión teonomía participada: la ley moral tiene a
Dios como autor (teonomía), y el hombre, mediante su razón, participa de ella.
«Algunos hablan justamente de teonomía, o de teonomía participada, porque la
libre obediencia del hombre a la ley de Dios implica efectivamente que la razón
y la voluntad humana participan de la sabiduría y de la providencia de Dios»
(VS, n.41).
En los números que acabamos de citar, la encíclica Veritatis splendor se refiere
especialmente a la ley natural. Pero cuanto dice puede atribuirse a la ley moral
en su conjunto y unidad (natural y sobrenatural). La ley divina, que se resume en
Cristo, corresponde a nuestra estructura más íntima, porque estamos hechos a
imagen de Cristo. Por eso es lo más "natural-sobrenatural" para la persona, el
camino de su perfección y felicidad, que en parte podemos conocer con nuestra
propia razón. En este sentido es una ley nuestra (autonomía).
2. Naturaleza de la ley moral
«La ley moral es obra de la Sabiduría divina. Se la puede definir, en el sentido
bíblico, como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe al
hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza
prometida; proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a
la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas» (CEC, n. 1950).
Es obra de la Sabiduría divina: no es fruto de una voluntad caprichosa y
arbitraria, sino que ha sido sabiamente establecida por la Inteligencia de Dios,
que quiere nuestra felicidad; por eso puede ser reconocida por la razón humana,
que, mediante la razón, participa de la Sabiduría divina.
2.1. Moralidad y ley
La moralidad es la propiedad de los actos humanos por la que se ordenan o no a
la consecución del bien o perfección de la persona y de su felicidad, y, por tanto,
al amor a Dios. Los actos que están conformes con nuestra perfección son
moralmente buenos. Los que van en contra de nuestro bien como personas son
moralmente malos.
La moralidad no es algo arbitrariamente sobreañadido a los actos humanos por
la voluntad divina, por la ley de Dios. El voluntarismo moral (consecuencia del
concepto ockhamista de libertad) afirma que un acto es bueno porque está
mandado por Dios. Para esta concepción, la moralidad es algo que no tiene nada
que ver con la verdad del acto mismo, sino que depende de una voluntad que
decide caprichosamente que ese acto es bueno o malo.
Para el voluntarismo moral no existe la verdad moral, la verdad sobre el bien, a
la que deben conformarse nuestras acciones. Solo existe el mandato, la decisión
de la omnipotente voluntad divina; una decisión que no depende de su
Sabiduría, pues en tal caso la voluntad divina no sería totalmente libre.
Para que una acción sea moralmente buena debe, en primer lugar, ordenarse al
bien de la persona (por ejemplo, respetar la vida propia y ajena, amar a los
padres, ayudar a los necesitados). En segundo lugar, es necesario que la persona
que la realiza la dirija libremente a su verdadero fin, a Dios, haciéndola por
amor a Él.
Eso es lo que señala esencialmente la ley moral, que además se encuentra
externamente revelada en la Sagrada Escritura y la Tradición, custodiadas por el
Magisterio de la Iglesia.
2.2. Divisiones de la ley
Las divisiones de la ley, que vamos a estudiar ahora, no pueden hacernos olvidar
que se refieren siempre «a la ley cuyo autor es el mismo y único Dios, y cuyo
destinatario es el hombre. Los diversos modos con que Dios se cuida del mundo
y del hombre no solo no se excluyen entre sí, sino que se sostienen y se
compenetran recíprocamente. Todos tienen su origen y confluyen en el eterno
designio sabio y amoroso con el que Dios predestina a los hombres "a reproducir
la imagen de su Hijo" (Rm 8,29)» (VS, n.45).
La ley se divide en divina y humana: la divina se subdivide en natural y divino-
positiva; la humana, en civil y eclesiástica.
a) Por ley divina se entiende la que tiene por autor a Dios. En un sentido previo
y más amplio hablamos de ley eterna para referirnos a la misma Sabiduría de
Dios, en cuanto es el origen de toda ley.
• Dios nos ha dado la razón. Gracias a ella, participamos de la ley eterna, del
plan de Dios, porque podemos conocerlo y amarlo y, así, gobernarnos a nosotros
mismos: es lo que llamamos ley moral natural o simplemente ley natural.
• Además, Dios nos ha dado a conocer su ley eterna -sobre todo, lo que se refiere
al fin sobrenatural- mediante la Revelación. Es la ley divino-positiva, preparada
imperfectamente en la Antigua Ley (Antiguo Testamento), y dada con plenitud
por Cristo en la Nueva Ley (Nuevo Testamento).
b) Por otra parte, Dios ha hecho a los hombres partícipes de su capacidad de
gobernar a otros y, por tanto, de promulgar leyes humanas en orden al bien
común. Hay dos tipos de leyes humanas:
• la ley civil, que emana de la autoridad que se ocupa del bien temporal; y
• la ley eclesiástica, que procede de la Jerarquía de la Iglesia.
3. La ley eterna
La ley eterna es el plan de Dios sobre la creación, para dirigir todas las cosas a
su fin. Se identifica con la Sabiduría y el Amor divinos. Con su Sabiduría y
Amor, Dios gobierna y dirige todas las cosas a su fin, que no es otro que el plan
divino de salvación universal (cf. Ef 1,4-6).
Dios rige todas las cosas con su Providencia, proveyendo los medios suficientes
y sobreabundantes para que las criaturas consigan su fin. En la Providencia
divina se pueden, por eso, distinguir dos aspectos: primero, el plan de gobierno,
que se identifica con la misma Sabiduría divina; segundo, la efectiva ejecución
de ese plan.
La ley eterna es el primer aspecto de la Providencia, o plan amoroso del
gobierno divino. En la ejecución de los designios providenciales, en cambio,
Dios se sirve de la colaboración de las criaturas.
La ley eterna es el fundamento de toda ley. Cualquier ley lo es en la medida que
participa de la ley eterna, porque es la raíz y el fundamento de todo orden: no es
solo el modelo, sino la causa de que cualquier orden, norma o precepto alcance
su carácter de verdadera ley o guía hacia la perfección, y, por tanto, tenga fuerza
de obligar en conciencia a una criatura libre. Por tanto, todas las leyes humanas
deben fundarse en la ley eterna, y no pueden contradecirla sin desvirtuarse como
leyes.
Una propiedad de la ley eterna que se debe subrayar de modo especial es que
ordena interiormente. Las leyes que hacemos los hombres (por ejemplo, las
normas de la circulación) gobiernan exteriormente nuestras acciones; en cambio,
la ley de Dios las ordena desde dentro, mediante los dinamismos con los que ha
dotado a nuestra naturaleza (y en el orden sobrenatural, por la gracia).
En efecto, Dios nos ha dotado de unas inclinaciones o tendencias naturales a
determinados bienes (la vida, la convivencia, la procreación, la verdad) y al bien
absoluto; nos ha dotado de una razón que, de modo natural, nos señala y manda
el bien y nos prohíbe el mal, y que nos dice cómo hemos de buscar esos bienes
de modo que nos perfeccionen como personas; y nos ha dotado de una voluntad
que quiere los bienes particulares por amor al fin último.
Desde el punto de vista sobrenatural, se puede decir lo mismo: la ley eterna es
interior, porque la gracia hace de nosotros otros Cristos, de modo que lo más
propio del hijo de Dios, lo más íntimo, lo más conforme con su ser, es vivir la
Ley de Cristo: de ese modo se hace con sus acciones libres lo que ya es: Cristo.
En conclusión, lo que la Revelación divina enseña sobre la ley moral
corresponde a la más profunda inclinación del hombre creado y redimido.
4. La ley moral natural
4.1. Concepto de ley moral natural
La ley moral natural «es la misma ley eterna grabada en las criaturas racionales»
(León XIII, Ene. Libertas praestantissimum, 20-VI-1988). La encíclica Veritatis
splendor y el Catecismo de la Iglesia Católica expresan la misma verdad:
• «La ley natural es la misma ley eterna, inscrita en los seres dotados de razón,
que les inclina al acto y al fin que les conviene; es la misma razón eterna del
Creador y gobernador del universo» (VS, n.44).
• «La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en
nosotros por Dios. La ley debe considerarse como una expresión de la sabiduría
divina» (VS, n.40).
• «La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los
hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar.
Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no
fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y
nuestra libertad deben estar sometidos» (CEC, n. 1954).
a) El autor de la ley moral natural es Dios, pues la ha promulgado por el hecho
mismo de haber creado la naturaleza humana, y por haber dado al hombre la
capacidad de conocerla.
El concepto de ley moral natural se interpreta incorrectamente, tanto en el plano
filosófico como jurídico, cuando se desliga de Dios, y se la hace depender
únicamente de la razón humana, de la voluntad general de los pueblos, de las
leyes de la evolución, o del resultado histórico.
b) El fundamento ontológico de la ley natural es la naturaleza humana.
c) La ley moral natural inclina al hombre a cumplir todo aquello que afecta a la
propia perfección, y a la consecución del orden social; ayuda a conocer y amar
al Creador y el orden que Él ha impreso en el universo, dirigiendo toda su vida a
la unión con Dios.
d) La ley natural nos capacita para gobernarnos a nosotros mismos,
dirigiéndonos a nuestra propia perfección y felicidad.
e) La ley natural tiene un contenido objetivo, determinable, que puede
enunciarse y enseñarse, descubrirse y conocerse.
f) Como conocimiento y criterio del bien y del mal, la ley natural está ante todo
y formalmente en la razón, que conoce si los actos son conformes a la perfección
de la persona.
g) Pero la ley natural puede considerarse también como un dinamismo libre
hacia la perfección. En este sentido, está en toda la persona: en el conjunto de
sus inclinaciones naturales a conocer la verdad y amar el bien, sobre todo el bien
absoluto.
Es importante evitar un posible error, que consiste en concebir la ley natural
como si fuera una ley física o biológica.
• La ley moral natural se llama natural «no por referencia a la naturaleza de los
seres irracionales; sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a
la naturaleza humana» (CEC, n. 1955).
• La ley natural física domina en el campo de las causas necesarias. La ley
natural moral abarca la esfera del comportamiento moral, como fruto de
ejercicio libre y responsable de la persona humana.
4.2. La enseñanza de la Sagrada Escritura y de la Iglesia sobre la ley natural
El Nuevo Testamento contiene muchas referencias a deberes de moral natural.
Pero el texto más importante es el de la Carta a los Romanos (capítulos 1 y 2).
San Pablo afirma que la ley natural puede ser conocida mediante la luz natural
de la razón. «Cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por razón natural lo
que manda la ley, estos tales, no teniendo ley, son para sí mismos ley; y ellos
hacen ver que lo que la ley ordena está escrito en sus corazones, como se lo
atestigua su propia conciencia y las diferentes reflexiones que allá en su interior
ya los acusan, ya los defienden» (Rm 2,14).
Por otra parte, señala que el rechazo del conocimiento natural de Dios y del
deber natural de glorificarlo y darle gracias -«Habiendo conocido a Dios no lo
glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos» (Rm 1,21)- llevó a los gentiles a caer en todo tipo de pecados.
El Magisterio de la Iglesia se ha referido con frecuencia a la ley natural,
especialmente a partir de León XIII. Tienen especial relevancia las enseñanzas
del Concilio Vaticano II, del Catecismo y de la encíclica Veritatis splendor.
• El Concilio trata de la ley natural en varios de sus documentos (cf. GS, n. 16;
DH, n. 3, AA, n. 7) como una ley que está dentro del hombre, participación de la
sabiduría de Dios, por la que es capaz de saber qué debe hacer y qué debe evitar.
De la obediencia de la persona a esa ley depende que su obrar moral responda a
su dignidad.
• El Catecismo, en los nn.1954-1960, hace una exposición resumida de la
naturaleza, características y finalidad de la ley natural.
• La encíclica Veritatis splendor trata la ley natural desde la perspectiva del
pretendido conflicto entre libertad y ley, mostrando que no se oponen, sino que
están llamadas a compenetrarse. Las referencias a la ley natural en la encíclica
se contienen sobre todo en los nn. 35 a 53.
5. Propiedades de la ley natural
Las propiedades más importantes de la ley natural son las siguientes:
universalidad, inmutabilidad, indispensabilidad.
5.1. Universalidad
La Iglesia ha enseñado siempre que la ley natural es norma universal de rectitud
moral; «es universal en sus preceptos; y su autoridad se extiende a todos los
hombres» (CEC, n. 1956).
Esto implica que la ley natural guía la vida moral, preceptúa el bien, otorga sus
derechos a todos los hombres, cualesquiera que sean sus características
personales de cultura, talento, fortuna, etc.; y en cualquier circunstancia: es una
ordenación universal que afecta a todos sin excepción. «Se impone a todo ser
dotado de razón y que vive en la historia» (VS, n.51).
El fundamento de esta universalidad es que «todos los hombres, dotados de alma
racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y el mismo
origen» (GS, n.29), y por tanto, la misma lex indita (interior), aunque no tengan
la misma ley escrita, ni la gracia les llegue en igual modo y grado.
Los hombres no crean ni inventan la ley natural, como no crean la naturaleza:
descubren el orden de la ley divina, impreso por Dios en su ser y en el universo
entero.
En consecuencia, la vigencia de la ley natural no depende de aprobación o
promulgación humana alguna, sino de la fuerza divina del acto creador. «Las
leyes escritas, así como no dan vigor a la ley natural, tampoco pueden
aumentárselo ni disminuírselo, ya que la voluntad del hombre no puede tampoco
cambiar su propia naturaleza» (S.Th., I-II, q.60, a.5, ad 1).
«Esta universalidad no prescinde de la singularidad de los seres humanos, ni se
opone a la unicidad y a la irrepetibilidad de cada persona; al contrario, abarca
básicamente cada uno de sus actos libres, que deben demostrar la universalidad
del verdadero bien. Nuestros actos, al someterse a la ley común, edifican la
verdadera comunión de las personas y, con la gracia de Dios, ejercitan la
caridad, "que es el vínculo de la perfección" (Col 3,14). En cambio, cuando
nuestros actos desconocen o ignoran la ley, de manera imputable o no,
perjudican la comunión de las personas, causándoles daño» (VS, n.51).
Por esta universalidad, en cuanto su guía se hace presente en la conciencia de
toda persona humana, la ley natural promueve la colaboración entre todos los
hombres.
5.2. Inmutabilidad
En su contenido esencial, la ley natural es inmutable y válida para todos los
tiempos.
«Es inmutable y permanece a través de las variaciones de la historia... Subsiste
bajo el influjo de ideas y costumbres, y sostiene su progreso. Las normas que la
expresan, permanecen sustancialmente valederas. Incluso, cuando se llega a
renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar del corazón del
hombre» (CEC, n.1958).
Esto es así porque la naturaleza humana es la misma no solo en todos los
hombres de cada época, sino también en todos los hombres de todas las épocas.
Los cambios histórico-sociales, las diversidades de cultura, etc., no pueden
afectar nunca a su esencia: se limitan a dar el marco concreto en el que el
hombre ha de desarrollar su vida de acuerdo con el designio divino.
«Las normas morales absolutas nunca cambiarán» (S. Juan Pablo II, Discurso,
12-XI- 1988, n.5). Las conductas intrínsecamente contrarias a la dignidad de la
persona, siguen siéndolo ahora y lo serán siempre. El ideal del progreso es
aplicable a los actos intrínsecamente malos, pero no para afirmar que cambiarán
y dejarán de ser malos, sino para que se dejen de cometer.
La inmutabilidad de la ley natural no excluye la historicidad; al contrario, la
reclama, para poder determinar lo que en cada momento, aquí y ahora, debe
realizarse.
La inmutabilidad de la naturaleza humana y de la ley natural no se opone a que
el hombre intervenga en la historia y tenga él mismo una historia (cf. RH, n.14).
La historicidad de la persona consiste en que, mediante su libertad, va
configurando su propia vida y, en último término, su destino eterno.
La ley natural no cambia según la cultura. La naturaleza humana es «la medida
de la cultura y la condición para que el hombre no quede prisionero de ninguna
de sus culturas, sino que defienda su dignidad personal viviendo de acuerdo con
la verdad profunda de su ser» (VS, n.53).
Algunos pretenden demostrar que la ley natural no es inmutable aduciendo que
determinadas sociedades abandonan a veces la práctica de algunos de sus
preceptos. Lo cierto es que cuando en una comunidad humana se generaliza un
comportamiento contrario al orden moral natural, se puede afirmar que en tal
aspecto esa sociedad está degenerando: no responde ya a la grandeza de la
vocación del hombre.
La inmutabilidad de la ley natural no quiere decir uniformidad cultural.
Precisamente porque la persona es histórica, las exigencias permanentes de la
ley natural se pueden vivir de diverso modo en cada época y cultura, e incluso
en la misma época. Hay muchos aspectos característicos de las diversas culturas
que manifiestan la riqueza interior de los hombres, y que concretan el
cumplimiento de la ley natural.
Para no llegar a interpretaciones erróneas de la inmutabilidad de la ley natural,
hay que recordar que no son lo mismo las normas morales que las formulaciones
de esas normas morales. Veritatis splendor afirma que es necesario «buscar y
encontrar la formulación de las normas morales universales y permanentes más
adecuada a los diversos contexto culturales, más capaz de expresar
incesantemente su actualidad histórica y hacer comprender e interpretar
auténticamente la verdad» (n.53).
5.3. Indispensabilidad
De la perfección de la ley natural y del carácter intrínseco con que ordena la
naturaleza humana, se sigue que no cabe, respecto a ella, dispensa ni epiqueya.
Estos son conceptos aplicables solo a las leyes humanas, para salvar su posible
imperfección: intentar dispensar en un caso de la ley natural, sería dispensar de
la dignidad de su naturaleza; y aplicarla con epiqueya, una pretensión de corregir
el plan de Dios inscrito en el ser mismo de cada hombre.
6. Contenido de la ley moral natural y posibilidad de su conocimiento
6.1. Las primeras verdades de la ley moral natural
La persona humana, siempre que quiere y busca la verdad sobre lo que debe
hacer, capta como evidentes, por medio del hábito natural de la sindéresis, las
primeras verdades sobre el bien, que son evidentes por sí mismas.
La primera verdad moral que conocemos se puede formular así: «El bien debe
hacerse, el mar evitarse». Bajo la luz de este conocimiento evidente, y
aplicándola a los bienes a los que tendemos de modo natural, la razón descubre
los diversos preceptos particulares de la ley natural.
¿Cuáles son esos bienes a los que tendemos de modo natural, cuya búsqueda
necesita ser regulada por la razón práctica? Los siguientes:
• la conservación y mejoramiento de nuestra vida material y espiritual,
• la transmisión de la vida a través de la unión con una persona del otro sexo,
• la convivencia con las demás personas, y
• la búsqueda de la verdad.
Es fácil darse cuenta de que no podemos buscar estos bienes de cualquier
manera. Por ejemplo, no podemos buscar el bien de la conservación de nuestra
vida por medios injustos, porque no es el modo "razonable" de buscarlo: hacerlo
así no es digno de la persona y no nos perfecciona como personas: es un modo
inmoral de actuar.
Hemos de buscar los bienes de tal manera que su búsqueda nos perfeccione
desde el punto de visto moral. ¿Y quién determina esa manera de buscarlos? La
razón práctica por medio del hábito natural de la sindéresis.
¿Y qué criterios sigue la sindéresis para decimos cómo debemos buscar esos
bienes? Esos criterios son los fines de las virtudes, que la razón conoce de modo
natural: prudencia, justicia, fortaleza y templanza (cf. S.Th., II-II, q.47, a.6c).
Podemos decir, por tanto, que la sindéresis nos manda buscar los bienes a los
que tendemos de modo natural, de acuerdo con las virtudes. Si los buscamos así,
actuamos de acuerdo con nuestra dignidad y nos perfeccionamos como
personas, es decir, nos hacemos moralmente buenos.
Más concretamente, la sindéresis nos dice:
• Que debemos buscar la conservación y mejoramiento de nuestra vida física y
espiritual siempre de acuerdo con las virtudes, es decir, de modo prudente, justo,
siendo fuertes ante las dificultades, con templanza, etc. Al mismo tiempo, nos
hace ver también que no debemos atentar contra nuestra vida o nuestra salud.
• Que debemos transmitir la vida a través de la unión con una persona del otro
sexo, de modo verdaderamente humano, es decir, viviendo las virtudes: el amor
(que en este caso es amor conyugal y, por tanto, exclusivo y para siempre), la
justicia, la fidelidad, la generosidad, la templanza, etc. Por eso advertimos que la
fornicación, la violación o el adulterio son algo malo.
• Que debemos buscar la convivencia con las demás personas, la amistad, las
relaciones sociales, económicas, políticas, etc., de acuerdo con las virtudes:
tratando, sobre todo, de que esas relaciones sean justas. Por eso advertimos que
no debemos atentar contra la vida de los demás o contra los bienes que les
pertenecen, que no debemos mentir, injuriar, etc.
• Que debemos buscar la verdad, no solo la que necesitamos conocer para
cumplir nuestras obligaciones profesionales, etc., sino sobre todo la que se
refiere a nuestro deseo natural de explicar el sentido de la existencia: la verdad
sobre Dios, es decir, la sabiduría.
¿Qué hace, por tanto, la sindéresis? Como acabamos de ver, la sindéresis,
teniendo en cuenta las virtudes, capta y establece naturalmente las verdades
morales más básicas de acuerdo con las cuales debemos buscar los bienes o fines
a los que tendemos de modo natural (cf. Colom, E.-Rodríguez Luño, A.,
2001,328).
Pero la sindéresis no solo manda buscar los bienes particulares, sino también y
sobre todo el bien absoluto, y los demás bienes en relación con él. Cuando el
hombre descubre por medio de la razón especulativa que el bien absoluto es
Dios, entonces descubre esta verdad moral: "se debe amar a Dios sobre todas las
cosas".
Por eso, el amor a Dios, aunque no sea el precepto más evidente, constituye el
primer precepto de la ley natural, porque está en la base de todos los demás: una
vez que se capta esta verdad moral, se convierte en fundamento de todas las
verdades morales, y ella no es fundada por otra.
Cuando el hombre se esfuerza en cumplir el precepto del amor a Dios, le es más
fácil conocer y cumplir los demás: quien ama a Dios está naturalmente inclinado
a amar con orden a sus criaturas, y pone empeño en utilizar sus capacidades,
orientándolas al conocimiento y al amor de Dios. Aun cuando el cumplimiento
de las normas morales suponga esfuerzo, el que ama a Dios las observa con
gusto. Por el contrario, apartarse o negar a Dios conduce a la pérdida del sentido
moral.
Las verdades morales básicas que acabamos de señalar son las verdades
fundamentales de la ley moral natural.
A la luz de estas verdades, la sindéresis orienta a la razón acerca de lo que se va
a realizar. Es como una voz interior que asiente o, por el contrario, protesta de
todo aquello que contradice a las verdades fundamentales de la ley natural, y así
orienta a la persona acerca de la moralidad de su conducta. Es la
protoconciencia, el fundamento de la conciencia moral, que juzga las acciones
concretas.
Como la sindéresis es una luz que no se puede extinguir, los fines de las virtudes
y los principios de la ley natural no desaparecen nunca del corazón del hombre,
aunque pueden oscurecerse en la práctica si este se deja llevar por las pasiones,
por errores y costumbres corrompidas, si actúa en contra de lo que la sindéresis
establece.
6.2. La ignorancia de la ley natural y sus límites
La ley natural está inscrita en el corazón de los hombres con tal vigor que todos,
si tienen buenas disposiciones, pueden conocer al menos sus preceptos más
básicos, con la ayuda de la gracia, que Dios nunca niega a quien intenta
cumplirla: está impresa «en las tablas del corazón humano, por el dedo mismo
del Creador (cfr. Rm 2,14-15), y la sana razón humana, no oscurecida por
pecados y pasiones, es capaz de descubrirla» (Pío XI, Ene. Mit brennender
Sorge,14-III-1937).
Todos los hombres tienen la capacidad de acceder al conocimiento de la ley
natural en la medida en que es necesaria para su salvación, afirma Pío XII en la
encíclica Humani generis.
Esta capacidad de la persona no implica que el conocimiento de la ley natural
sea siempre inmediatamente accesible, pero sí que quien quiere conseguirlo,
poniendo la diligencia que cualquiera pone en los asuntos que verdaderamente le
interesan, logra saber lo que debe hacer en cada caso particular (o al menos se da
cuenta de que tiene necesidad de pedir consejo).
Para comprender el hecho de la ignorancia sobre la ley natural es preciso tener
en cuenta, dos tipos de problemas con los que toda persona puede encontrarse:
a) La disposición de la voluntad
Para conocer la verdad moral se requiere una voluntad bien dispuesta por el
amor al bien. En muchos casos, la ignorancia de la ley moral tiene su origen en
las malas disposiciones de la voluntad y los afectos.
Cuando una verdad se presenta al entendimiento, entra en juego la voluntad, que
puede amar esa verdad o rechazarla. Si la voluntad está bien dispuesta por las
virtudes, la acepta como conveniente, e incluso puede mandar al entendimiento
que la considere más a fondo, que busque otras verdades que la corroboren, y,
por último, si es necesario, ordena la conducta de acuerdo con esa verdad.
Por el contrario, si la voluntad está mal dispuesta, tiene mayor dificultad para
aceptar la verdad y puede incluso rechazarla como odiosa. En efecto, una verdad
particular puede resultar repulsiva cuando aceptarla impide a la persona gozar de
algo que desea. Si esto sucede, es fácil que la voluntad incline al entendimiento
a pensar en otra cosa, o a ver los aspectos negativos de la verdad que considera.
El resultado es que la persona no "ve" la verdad porque no quiere verla.
«Reconocer la castidad o la obediencia, por ejemplo, como actitudes positivas -
afirma Ph. Delhaye-, implica que las juzgo no solamente como bienes en sí, sino
también como bienes para mí. Decir que son bienes cuando yo no las practico en
manera alguna me lleva a condenarme y a despreciarme a mis propios ojos. Esto
no es imposible, pero es ciertamente difícil. Si no tengo la menor afición por
estos valores, mi espíritu me hará ver su lado malo o sus dificultades». Frente al
valor moral, «un corazón puro lo apreciará, un corazón corrompido o soberbio lo
con-testará. La voluntad no es ajena al juicio de la inteligencia» (1980, 67-68).
b) Las dificultades del ambiente
Otra grave dificultad con la que la persona se puede encontrar para conocer la
ley moral es la educación que recibe y el ambiente en el que vive. Si ese
ambiente está plagado de ideas confusas y erróneas sobre Dios y el hombre,
sobre el sentido de la existencia, la religión y la moral, la persona las recibe
desde su infancia como si fueran verdaderas, y puede llegar a realizar acciones
contrarias a la ley natural sin advertir su maldad.
6.3. La ley natural y la Revelación
El hombre puede, por medio de su razón, conocer los contenidos o preceptos
fundamentales de la ley natural; pero en el estado actual, de naturaleza caída, el
conocimiento de la ley natural está tan debilitado que es moralmente necesario
el auxilio de la revelación divina, para ser adquirido por todos, con facilidad,
firmemente y sin error.
Por eso, el contenido de la ley natural ha sido revelado por Dios en el Decálogo.
De este modo, el creyente lo conoce también mediante un elemento externo o
escrito, no ya por sola tradición de los hombres, sino otorgado por la misma
Sabiduría de Dios. El Decálogo contiene la totalidad de los preceptos de la ley
natural:
• En primer lugar, como precepto explícito que comprende en su raíz a todos los
demás, está el amor a Dios y al prójimo.
• De modo también explícito, en cada uno de los diez mandamientos se
promulgan las verdades fundamentales de la ley natural: nuestros deberes
respecto a Dios, al prójimo y a nosotros mismos.
• De modo implícito, en el Decálogo se contienen otras verdades morales menos
evidentes, que la Iglesia ha ido sancionando expresamente con su autoridad: la
indisolubilidad del matrimonio, el deber de no cegar las fuentes de la vida, los
deberes y derechos de los padres respecto a la educación de los hijos, el derecho
de todos a la propiedad privada, etc.
6.4. Competencia del Magisterio en el ámbito de la ley natural
Solo Cristo ha revelado al hombre plenamente su propia dignidad, el valor
trascendente de su humanidad, el sentido último de su existencia. La Iglesia
tiene, por tanto, la entera verdad sobre el hombre: por eso, «recordando las
prescripciones de la ley natural, el magisterio eclesiástico ejerce una parte
esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad
y de recordarles lo que deben ser ante Dios (cfr. DH, n.14)» (CEC, n.2036). De
ahí que el Magisterio de la Iglesia sea intérprete auténtico de la ley natural.
El Magisterio de la Iglesia tiene la misión de interpretar la ley natural, porque
«Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los Apóstoles su autoridad divina y al
enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos, los constituía en
custodios y en intérpretes de toda ley moral, es decir: no solo de la ley
evangélica, sino también
de la ley natural, expresión de la voluntad de Dios, cuyo cumplimiento fiel es
igualmente necesario para salvarse» (HV, n.4).
6.5. Los cristianos y la ley natural
Los cristianos que gozan de la certeza de la fe sobre el contenido de la ley moral
natural deben procurar que esta informe la sociedad.
Los cristianos cuentan con esta grandísima ayuda, que refuerza con garantía
divina su conocimiento del orden moral natural. Esto comporta la
responsabilidad de esforzarse para que «la ley divina quede grabada en la ciudad
terrena» (GS, n.43). A este propósito, el Concilio Vaticano II ha querido resaltar
especialmente la responsabilidad de los laicos: «El Señor desea dilatar también
su reino por mediación de los fieles laicos. Deben pues los fieles conocer la
naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de
Dios» (LG, n.36).
Al enseñar y defender la ley natural, los cristianos no imponen a los demás sus
propias opiniones o creencias religiosas, sino que cumplen el deber de mostrar a
todos los hombres el camino de su propia dignidad y felicidad.
Algunas corrientes de pensamiento laicista afirman que, cuando los católicos
defienden la vida del no nacido, la indisolubilidad del matrimonio, la moralidad
pública, etc., están tratando de imponer su fe al resto de la sociedad. En realidad,
se trata de un sofisma, porque no son cuestiones "confesionales", sino de moral
natural, ante las que no cabe abstenerse por un falso respeto a las opiniones de
los demás: sería un fraude hacia esas mismas personas (cf. LG, n.36).
II. LEY ANTIGUA. LEY NUEVA. LEYES HUMANAS
Se llama ley divino-positiva a la ley divina que depende de una voluntad
histórica manifestada, a diferencia de la ley natural que deriva de la naturaleza
sin necesidad de una ulterior promulgación. La ley divino-positiva ha sido
revelada por Dios en dos etapas principales: la del Antiguo y la del Nuevo
Testamento. En esta segunda parte del capítulo, estudiaremos también las leyes
humanas.
SUMARIO
1. LA ANTIGUA LEY • 2. LA LEY NUEVA O EVANGÉLICA, LEY DE
LA GRACIA Y DEL ESPÍRITU. 2.1. Naturaleza de la Nueva Ley. a) El
elemento interior de la Nueva Ley. b) El elemento exterior. 2.2. Contenido de la
Nueva Ley. 2.3. La Ley Nueva: ley evangélica, ley de amor, de gracia y de
libertad. 2.4. La Ley Nueva, plenitud de la ley moral • 3. LA ESPECIFICIDAD
DE LA MORAL CRISTIANA, a) Especificidad reducida al ámbito
trascendental, b) Plena especificidad de la moral cristiana • 4. LAS LEYES
HUMANAS. 4.1. El deber moral de cumplir las leyes humanas. 4.2. Las leyes
civiles, a) El ámbito de las leyes civiles, b) Aplicación y dispensa de las leyes
civiles. 4.3. Las leyes de la Iglesia.
1. La Antigua Ley
La Antigua Ley fue la preparación de la Ley de Cristo. Sus preceptos morales
han sido confirmados por Él; los judiciales y ceremoniales, abrogados.
En la Antigua Ley, Dios actuó como pedagogo: «La Ley ha sido nuestro
pedagogo, que nos condujo a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe»
(Ga 3,24).
La Antigua Ley no sanaba la naturaleza, sino que instruía y mandaba al pueblo
de Israel observar la ley natural, para que se dispusiese a recibir la gracia,
conservase la fe en el Mesías y cumpliese con su misión de pueblo elegido.
Esta misión de pedagogo, que tenía la ley mosaica, la cumple ahora la Iglesia de
un modo más perfecto: con sus enseñanzas ayuda a los bautizados y no
bautizados a reconocer la ley natural; y, en su predicación, todos encuentran
facilidad para reconocer la verdadera dignidad de la persona y su vocación a ser
otros Cristos por la gracia.
2. La Ley Nueva o evangélica, ley de la gracia y del Espíritu
2.1. Naturaleza de la Nueva Ley
«La Ley nueva o Ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina,
natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón
de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo, y por Él viene a ser la ley
interior de la caridad» (CEC, n. 1965).
La Ley Nueva tiene dos elementos: el interior, la gracia del Espíritu Santo; y el
exterior, las enseñanzas morales de Jesús.
«Resumiendo lo que constituye el núcleo del mensaje moral de Jesús y de la
predicación de los Apóstoles, y volviendo a ofrecer en admirable síntesis la gran
tradición de los Padres de Oriente y de Occidente -en particular San Agustín-,
Santo Tomás afirma que la Ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada
mediante la fe en Cristo (cf. S.Th., I-II, q.106, a.1, c. y ad 2). Los preceptos
externos, de los que también habla el Evangelio, preparan para esta gracia o
despliegan sus efectos en la vida» (VS, n.24).
a) El elemento interior de la Nueva Ley
La Nueva Ley consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo, que nos
llega a través de Cristo, y nos mueve a obrar según la luz de la fe que opera por
la caridad.
Su elemento primero y principal es la presencia operante del Espíritu Santo, que
la gracia otorga a cada creyente, por medio de las virtudes y dones
sobrenaturales. «Nos ha sido donado el Espíritu Santo, a fin de que nos mueva
desde dentro a obrar en Cristo y como Cristo. La ley de Cristo está escrita en
nuestros corazones mediante el Espíritu Santo» (S. Juan Pablo II, Audiencia
general, 31-VIII-83, n.2). Por tanto, la Ley Nueva es una guía interior y activa
de nuestros actos.
«Es una ley "interior" (cf. Jr 31,31-33), "escrita no con tinta, sino con el Espíritu
de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones"
(2Cor 3,3); una ley de perfección y de libertad (cf. 2Cor 3,17); es "la ley del
espíritu que da la vida en Cristo Jesús" (Rm 8,2)» (VS, n.45).
La Ley Nueva se llama Ley del Espíritu, dice santo Tomás, en un doble sentido.
En primer lugar, porque el Espíritu Santo, que inhabita en nuestra alma, no solo
nos enseña lo que debemos hacer, sino que también nos inclina a actuar bien. En
segundo lugar, es Ley del Espíritu porque la fe que actúa por la caridad -que es
el efecto propio del Espíritu Santo en nuestra alma- nos enseña interiormente
sobre lo que debemos hacer e inclina nuestro afecto a hacerlo (cf. In Epistulam
ad Romanos, c. VIII, lect. 1).
b) El elemento exterior
El elemento externo de la Ley Nueva son las enseñanzas, ejemplos y preceptos
contenidos en la Escritura y en la Tradición.
Estas enseñanzas y preceptos escritos, aunque sean como secundarios respecto a
la gracia, son muy importantes, porque nos disponen a recibirla y a usarla
rectamente.
Lo ideal sería, como afirma san Juan Crisóstomo (In Matthaeum homiliae 1,1),
que nuestra vida fuera tan pura «que no tuviera necesidad de ningún escrito: la
gracia del Espíritu Santo debería sustituir los libros, y así como estos están
escritos con tinta, nuestros corazones deberían estar escritos con el Espíritu
Santo. Solamente porque hemos perdido esta gracia, hemos de servimos de
escritos».
Debido a nuestra debilidad, el elemento externo de la Ley Nueva, custodiado y
transmitido por la Iglesia, es necesario para vivir todas las virtudes.
2.2. Contenido de la Nueva Ley
Se puede resumir el contenido de la nueva ley en los siguientes puntos:
a) La esencia de la Nueva Ley es la identificación con Cristo (lo hemos tratado
en el Tema 4).
La Ley Nueva, en su plenitud, es Cristo mismo: el Verbo Encarnado, modelo y
principio de toda nueva criatura. Ser cristiano consiste precisamente en ser
vivificado por Cristo y encontrar en Él el principio y la regla de la propia vida.
b) Contiene enseñanzas y mandatos sobre las obras propias de la vida nueva en
el Espíritu.
Por ejemplo: el mandamiento nuevo: «Como yo os he amado, amaos también
irnos a otros» (Jn 13,34); la confesión de la fe: «A todo el que me confiese
delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en
los cielos» (Mt 10,32); el perdón de los enemigos; orar por los que nos
persiguen y calumnian (cf. Mt 5,43ss); mantener la paz y la caridad con todos, la
paciencia, la longanimidad (cf. Ga 5,12); el amor ordenado a los demás
hombres, y, en primer término, a los hermanos en la fe (cfr. Ga 6,10); la
corrección fraterna (cf. Mt 18,15- 17), etc.
c) La nueva ley contiene los preceptos necesarios para la recepción y
conservación de la fe y la gracia, en especial por los sacramentos de la Iglesia y
por la obediencia a sus legítimos Pastores.
Así, son preceptos de la nueva ley: la recepción del Bautismo, como puerta
necesaria a la vida sobrenatural (cf. Mc 16,16); el sacramento de la Penitencia
para quien después de recibirlo cayera en culpa grave (cf. Jn 20,22-23); la
recepción de la Eucaristía para mantener y aumentar la vida de la gracia en el
alma (cf. Jn 6,5 y ss.).
d) La Ley de Cristo confirma la ley natural a la vez que aclara e interpreta
auténticamente su sentido.
El Señor afirma que no había venido a abrogar el Decálogo sino a darle su
perfecto cumplimiento (cf. Mt 5,17); y aclara, con su autoridad divina, preceptos
que habían sido mal interpretados por los doctores de la ley: «Habéis oído que se
dijo a los antiguos... Pero yo os digo». De este modo, enseña el verdadero
alcance de la prohibición del adulterio y del homicidio, del divorcio, etc. (cf. Mt
5,21ss).
2.3. La Ley Nueva: ley evangélica, ley de amor, de gracia y de libertad
«La Ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que
infunde el Espíritu Santo más que por el temor; ley de gracia, porque confiere la
fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos; ley de libertad
(cf. St 1,25; 2,12), porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la
Antigua Ley, nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad
y nos hace pasar de la condición del siervo "que ignora lo que hace su señor", a
la de amigo de Cristo, "porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a
conocer" (Jn 15,15), o también a la condición de hijo heredero (cf. Ga 4,1-7.21-
31; Rm 8,15)» (CEC, n.1972).
• La Nueva Ley es ley de amor porque consiste esencialmente en la caridad, que
lleva a amar a Dios y al prójimo con amor sobrenatural, haciendo del amor la
regla y el principio de todos los actos (cf. Jn 13,34).
• Pero sobre todo la Ley Nueva es ley de amor porque es fruto del amor paterno
de Dios por nosotros, que nos creó en Cristo por amor, y que le llevó a entregar
por nosotros a su propio Hijo, cuando aún éramos pecadores: «Nosotros
amamos, porque Él nos amó primero» (1jn 4,19).
• La Ley Nueva es ley de perfecta libertad, porque la gracia nos libra de las dos
grandes esclavitudes: el pecado y el temor, uniéndonos de nuevo a Dios y
moviéndonos a cumplir su voluntad por amor.
• La Ley Nueva es la ley definitiva. Al hacernos partícipes de la vida divina, ya
en este mundo, nos introduce en el fin verdadero de la vida humana, que es la
unión con la Trinidad. Por eso, no admite ulterior perfección.
Como es lógico, hay aspectos de la Nueva Ley que dependen en una cierta
medida de las circunstancias históricas. Sin embargo, nunca cambiarán sus
principios, en particular el doble precepto de la caridad. Además, sin variar en
absoluto, cabe una comprensión siempre nueva y creativa del tesoro de la
Revelación: por su infinita riqueza, que hace inagotable el progreso en su
inteligencia.
2.4. La Ley Nueva, plenitud de la ley moral
«La Ley nueva o Ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina,
natural y revelada» (CEC, n.1965). La ley natural no es suprimida por la Nueva
Ley, sino perfeccionada, elevada, llevada a su plenitud. Pero ¿qué sentido tiene
la ley natural dentro de la Ley Nueva?
Como hemos señalado al comienzo de este tema (2.2), no hay varias leyes
morales. Todas las expresiones de la ley moral «tienen su origen y confluyen en
el eterno designio sabio y amoroso con el que Dios predestina a los hombres "a
reproducir la imagen de su Hijo" (Rm 8,29)» (VS, n.45).
Si, como hemos visto en el Tema 3, el designio de Dios al crear al hombre es
hacerlo hijo en Cristo (cf. Ef l,4ss), entonces la ley natural y también la ley del
Antiguo Testamento deben ser entendidas como elementos o fragmentos
ordenados al todo, que es la Ley de Cristo.
«La predestinación precede "a la fundación del mundo", es decir, a la creación,
pues esta se realiza en la perspectiva de la predestinación del hombre. Aplicando
a la vida divina las analogías temporales del lenguaje humano, podemos decir
que Dios quiere "primero" comunicarse según su divinidad al hombre llamado a
ser su imagen y semejanza en el mundo creado; "primero" lo elige, en el Hijo
eterno y consubstancial, a participar en su filiación (mediante la gracia), y solo
"después" ("a la vez") quiere la creación, quiere el mundo, al cual el hombre
pertenece. De este modo, el misterio de la predestinación entra en cierto modo
"orgánicamente" en todo el plan de la Divina Providencia» (S. Juan Pablo II,
Discurso 28-V-1986, n.4).
En consecuencia, la ley natural tiene que ser entendida en la perspectiva
cristocéntrica, como englobada en la moral cristiana, en la Ley de Cristo. No
resulta por ello anulada ni esencialmente alterada, no disminuye su consistencia
ni su validez. Más aún, alcanza su plenitud y adquiere una dimensión salvífica.
Esto quiere decir que la ley propia del hombre no es la ley natural sino la Ley de
Cristo, que incluye la ley natural. Por tanto, solo desde Cristo adquiere su
verdadero sentido la moral humana, las virtudes humanas, las realidades
terrenas: el hombre ha sido creado para ser otro Cristo (perfecto Dios y perfecto
hombre), y no para una perfección y felicidad meramente humanas. La
propuesta de una ética humana autónoma, independiente de la fe, no puede
conjugarse con el carácter cristocéntrico de la antropología humana ni de la vida
moral.
Ahora bien, la ley moral natural no pierde por esto su racionalidad. Su
conocimiento sigue exigiendo la metodología racional propia del ámbito natural,
y no la teológica. Por eso, el campo de la ley natural es el campo en el que los
cristianos y los no cristianos pueden dialogar y entenderse, haciendo uso de la
razón, para regular la actividad humana de acuerdo con el verdadero bien de la
persona.
3. La especificidad de la moral cristiana
La moral cristiana es original y específica, radicalmente diferente de cualquier
ética solo humana, siendo, al mismo tiempo, la vocación de todas y cada una de
las personas humanas, ya que Cristo ha derramado su Sangre por todos para la
remisión de sus pecados y su salvación eterna (cf. Mt 26,28).
Durante las dos décadas posteriores al Concilio Vaticano II, tiene lugar un
enconado debate sobre la especificidad de la moral cristiana, en el que participan
prácticamente todos los grandes teólogos de la época. Se discute si la moral
predicada por Cristo constituye un cuerpo plenamente específico o si, por el
contrario, dicha especificidad se refiere exclusivamente a algún aspecto, que
debería señalarse como el proprium o el novum de la ética cristiana.
La polémica sobre la especificidad no es, ni mucho menos, una disputa
puramente académica. Las distintas posiciones son el reflejo de planteamientos
diversos en un asunto de gran calado teológico: la relación entre la Creación y la
Redención y, por tanto, entre naturaleza y gracia.
De la respuesta a esta cuestión dependen las posiciones sobre otros temas tan
importantes como la comprensión del fundamento cristológico de la moral
cristiana y, en consecuencia, la articulación de la ley natural y la Ley de Cristo;
la relación naturaleza-persona y, por tanto, la concepción de la ley natural; el
estatuto de la razón práctica y de su autonomía; el vínculo entre razón y fe; el
papel de la Sagrada Escritura como fuente de la moral; la autoridad del
Magisterio en cuestiones morales que se refieren al obrar intramundano, etc.
a) Especificidad reducida al ámbito trascendental
Una de las posiciones más importantes en el debate fue la de los moralistas que
adoptaron el modelo de la moral autónoma. Este modelo divide la moralidad en
dos ámbitos: el trascendental (el de la intencionalidad cristiana) y el categorial
(el de la moral meramente humana); otros autores hablan de un ethos de
salvación y un ethos mundano.
Lo específicamente cristiano se encontraría solo en el ámbito trascendental o de
salvación (es la fe en la salvación ofrecida por Cristo). En cambio, en el ámbito
categorial o de la moral natural no habría normas específicamente cristianas
operativas universalmente válidas, ya que la fuente de las normas categoriales
ultramundanas es la razón autónoma del sujeto. La fe no cambiaría nada en este
ámbito.
De hecho niegan que en la Revelación haya normas de ese tipo. Esta separación
entre el ámbito de la fe y el de la razón, lleva a cuestionar la autoridad del
Magisterio de la Iglesia en todo lo relativo a la ley natural.
b) Plena especificidad de la moral cristiana
El planteamiento de otros muchos autores, que afirman la especificidad de la
moral cristiana en su conjunto, puede sintetizarse del siguiente modo:
a) La moral cristiana es específica respecto a la moral simplemente humana y a
cualquier otra moral porque en el cristiano existe una novedad ontológica: la
gracia de Cristo, por la que participa en la vida divina.
La transformación ontológica hace del hombre caído un hombre nuevo, un hijo
de Dios. El cristiano cuenta con un nuevo organismo sobrenatural (la gracia, las
virtudes y los dones del Espíritu Santo, que elevan las virtudes humanas) en
correspondencia con el fin sobrenatural al que está destinado, que lo habilita
para ser en el mundo otro Cristo.
b) La aceptación por parte del hombre de la obra de Dios creador y redentor
implica un nuevo estilo de vida, una nueva manera de comportarse y, por tanto,
una nueva moral.
Esto es exigido por el vínculo entre el ser y el obrar, en cuanto este último revela
y realiza al mismo ser: la "novedad" que caracteriza al cristiano como "criatura
nueva en Cristo" no puede dejar de reflejarse en la "novedad" del obrar.
c) La moral cristiana no es específica solo en lo que se refiere al ámbito de la
vida propiamente sobrenatural, sino a toda la vida del cristiano, que es a la vez
natural y sobrenatural, humana y divina, de modo semejante a como Cristo es
perfecto Dios y hombre perfecto.
d) La ley natural y la Ley Nueva son ley divina para el hombre; la ley natural,
por tanto, no se puede entender como un ámbito autónomo respecto a la Ley
Nueva.
Tanto la ley natural como la Antigua Ley y la Ley Nueva tienen su origen «en el
eterno designio sabio y amoroso con el que Dios predestina a los hombres "a
reproducir la imagen de su Hijo" (Rm 8,29)» (VS, n.45). La Ley de Cristo, que
es la ley perfecta, asume, por tanto, toda la ley natural.
d) Las motivaciones generales del obrar hacen necesariamente de la moral
cristiana una moral específica.
Las intenciones sobrenaturales, la intención de fe, de esperanza y de caridad,
determinan las acciones concretas: no toma las mismas decisiones una persona
que tiene fe y que es movida por la caridad y la esperanza de la visión de Dios,
que una persona que desconoce la fe. Incluso aunque externamente realicen dos
acciones idénticas, no son idénticas, porque el elemento esencial de la acción es
el interior.
e) La especificidad de la moral se refiere también a los contenidos concretos del
obrar. El Nuevo Testamento proporciona, de hecho, normas concretas operativas
(que regulan la acción concreta) universalmente válidas, unas accesibles a la
razón, y otras no.
El fundamento de la moral cristiana se encuentra en la fe y en la gracia. Aunque
algunos valores y normas cristianas puedan ser descubiertos por la razón,
adquieren una nueva dimensión por el hecho de ser revelados por Dios. La
Iglesia tiene el poder recibido del Señor de enseñar todo lo que se refiere a la ley
de Dios natural o positiva.
4. Las leyes humanas
La condición social de la persona hace necesaria la existencia de la autoridad y
las leyes humanas, civiles y de la Iglesia.
La autoridad humana es algo querido por Dios con la naturaleza de la persona,
de modo análogo a como es querida la autoridad paterna. Para llevar a cabo la
función de gobierno, la autoridad necesita las leyes.
La ley es «la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por
aquel que tiene el encargo de cuidar de la comunidad» (S. Th., I-II, q.90, a.4).
• Ordenación de la razón quiere decir que la ley es fruto del conocimiento
racional de lo que es bueno para la persona y para el bien común; y no de una
voluntad caprichosa y arbitraria.
• Dirigida al bien común. Las leyes civiles se dirigen al bien común temporal;
las leyes de la Iglesia al bien común sobrenatural.
• Promulgada por la autoridad, porque la ley obliga a cumplir lo que ordena, y
eso requiere que sea conocida y, por tanto, promulgada; además debe ser
establecida por la autoridad legítima, ya que solo a ella le corresponde
determinar las concreciones del bien común.
4.1. El deber moral de cumplir las leyes humanas
El deber de cumplir las leyes humanas no radica en el poder de la autoridad
humana, sino en su participación en la ley natural y, en último término, en la ley
eterna.
Las leyes humanas pueden participar de la ley natural de dos modos:
• directo, cuando se limitan a consignar lo que establece la ley natural;
• indirecto: a modo de determinación de algunas conclusiones de la ley natural,
convenientes según las circunstancias concretas de cada sociedad: por ejemplo,
exigencias del salario justo, etc.
Naturalmente, las leyes humanas no tienen en uno y otro caso el mismo valor:
• la ley humana que recoge la ley natural de modo directo, tiene la misma fuerza
moral que esta última, de modo que cuanto preceptúa seguiría vigente en
conciencia aun cuando la ley humana no lo recogiese;
• en el segundo caso, la ley humana rige solo en el ámbito del mandato y la
promulgación de la legítima autoridad.
a) Las leyes humanas deben cumplirse si son justas. Las condiciones para que
una ley sea justa son:
• que provenga de la legítima autoridad, dentro del ámbito de sus atribuciones;
• que se ordene al bien común, en su dependencia del bien divino. Es injusta
cualquier norma que se oponga a la ley natural o a la ley divino-positiva;
• que reparta -cuando sea el caso- las cargas necesarias al bien común de modo
proporcional, cumpliendo la justicia distributiva.
b) Las leyes injustas no son propiamente leyes, y no obligan de por sí en
conciencia. De todos modos, la actitud debida ante la ley injusta varía según el
modo en que contraría el bien común:
• Si la ley injusta ordena algo directamente contrario a la ley natural, no solo no
obliga en conciencia, sino que la conciencia recta obliga a desobedecerla.
• Si la ley injusta no se opone directamente a la ley natural, no existe el deber de
cumplirla, pero tampoco es necesario desobedecerla. Es más, puede ser un deber
vivirla en ciertas circunstancias: por ejemplo, si no seguirla produce un mayor
daño al bien común, por escándalo o por algún otro motivo.
4.2. Las leyes civiles
a) El ámbito de las leyes civiles
El ámbito de las leyes civiles es el del bien común temporal, que no es solo el
bien material, sino «el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que
permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y
fácilmente su propia perfección» (GS, n.26).
No les corresponde la tarea de promover y defender los aspectos de la persona y
de la sociedad que se refieren a su fin último sobrenatural.
El Catecismo resume las exigencias del bien común en tres elementos
esenciales:
• El respeto a la persona en cuanto tal. «En nombre del bien común las
autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales e inalienables
de la persona humana. La sociedad debe permitir a cada uno de sus miembros
realizar su vocación. En particular, el bien común reside en las condiciones de
ejercicio de las libertades naturales que son indispensables para el desarrollo de
la vocación humana: "derecho a actuar de acuerdo con la recta norma de su
conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad, especialmente
en materia religiosa"» (CEC, n.1907).
• El bienestar social y el desarrollo del grupo mismo. «El desarrollo es el
resumen de todos los deberes sociales. Ciertamente corresponde a la autoridad
decidir, en nombre del bien común, entre los diversos intereses particulares; pero
debe facilitar a cada uno lo que necesita para llevar una vida verdaderamente
humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, información
adecuada, derecho de fundar una familia, etc. (cf. GS 26,2)» (CEC, n. 1908).
• La paz. «El bien común implica, finalmente, la paz, es decir, la estabilidad y la
seguridad de un orden justo. Supone, por tanto, que la autoridad asegura, por
medios honestos, la seguridad de la sociedad y la de sus miembros, y
fundamenta el derecho a la legítima defensa individual y colectiva» (CEC, n.
1909).
En concreto, la ley civil debe promover positivamente la conducta ética; pero
solo puede exigirla en cuanto a sus actos externos.
• El bien común exige la práctica de las virtudes necesarias para la vida social.
Sin embargo, las leyes humanas no pueden mandar todos los actos de virtud,
sino solo los accesibles a la mayoría.
• De ahí que no prohíba expresamente todos los vicios, sino solo los que dañan
más directamente al bien común: a diferencia de la ley divina, no abarca el
campo de la moral.
Las leyes civiles pueden tolerar algunos males en razón de algún bien mayor que
de ellos se derive, o para evitar males peores. Esta tolerancia del mal no es lo
mismo que su aprobación o autorización positiva, su legalización o justificación.
Es solo la ausencia de sanción por razones justificadas.
Como no es lo mismo tolerar que aprobar, la ley tolerante se ha de ceñir a
regular el acto desordenado solo en el sentido de limitar su comisión; no puede
otorgar derecho a cometerlo, ni facilitarlo, porque en tal caso el legislador
cooperaría formalmente al mal: en general la despenalización, siempre que estén
en juego derechos de terceros, comporta permisivismo, es una garantía de que la
víctima no será protegida.
b) Aplicación y dispensa de las leyes civiles
Las leyes humanas pueden ser imperfectas, porque la inteligencia del legislador
no alcanza todos los casos singulares, no puede prever todas las situaciones. De
ahí que haya que plantearse cómo proceder en esos casos.
• Como principio general, exime del cumplimiento de las leyes civiles la
imposibilidad física o moral. La imposibilidad moral significa que cumplir la ley
exigiría esfuerzos graves y desproporcionados.
• Puede suceder que cumplir la letra de la ley sea injusto. En ese caso se debe
hacer caso omiso de la letra de la ley y hacer lo que es justo. Es lo que se llama
epiqueya o equidad: la interpretación adecuada de la ley, en un caso particular,
por encima de su letra, para seguir su espíritu.
• La dispensa de la ley es un acto de la autoridad que exime en un caso particular
de la obligación de observar una ley. La dispensa es un modo de remediar, en
razón del bien común o del bien de la persona, las insuficiencias de la ley. Por
eso solo cabe dispensa de las leyes humanas; nunca de la ley divina, pues esta
alcanza perfectamente a todos y a cada uno de los casos singulares.
4.3. Las leyes de la Iglesia
Las leyes de la Iglesia tienen como finalidad promover y tutelar su misión,
regular la actividad de los fieles y de las instituciones eclesiásticas y, en último
término, la santificación y salvación de los hombres.
Las leyes de la Iglesia tienen una peculiaridad que las distingue claramente de
las leyes civiles: no solo regulan de acuerdo con la justicia la vida de los fieles
(tutelan derechos y deberes), sino que pueden alcanzar otros ámbitos, como el de
las virtudes teologales y morales; y no solo ordenan las relaciones entre los
fieles, sino también la vida personal de cada fiel. La razón de esta peculiaridad
es que el fin de la Iglesia no es el bien común temporal, sino la salvación.
«La ley de Dios, confiada a la Iglesia, es enseñada a los fieles como camino de
vida y de verdad. Los fieles, por tanto, tienen el derecho (cf. CIC, can. 213) de
ser instruidos en los preceptos divinos salvíficos que purifican el juicio y, con la
gracia, sanan la razón humana herida. Tienen el deber de observar las
constituciones y los decretos promulgados por la autoridad legítima de la Iglesia.
Aunque sean disciplinares, estas determinaciones requieren la docilidad en la
caridad» (CEC, n.2037).
Entre las leyes de la Iglesia están los llamados habitualmente mandamientos de
la Iglesia, que «se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica
y que se alimenta de ella». Su finalidad es «garantizar a los fieles el mínimo
indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento
del amor de Dios y del prójimo» (CEC, n.2041).
Como ya se ha dicho, las leyes divinas se pueden vivir siempre, pues son
perfectas, alcanzan a todas las situaciones y personas concretas. Pero en la
Iglesia hay preceptos que soy disposiciones propiamente eclesiásticas, no
divinas. En esos casos, caben la epiqueya y la dispensa. Además, la
imposibilidad física y moral excusa del cumplimiento de dichos preceptos. Por
ejemplo, una grave dificultad exime del debe de asistir a la Misa dominical o del
precepto del ayuno.
TEMA 8
LA PERCEPCIÓN DE LA VOLUNTAD DIVINA: LA CONCIENCIA
MORAL
Con la luz de la razón podemos conocer el valor moral de nuestras acciones: si
son buenas y, por tanto, una respuesta adecuada al amor de Dios; o si son malas
y, en consecuencia, contradicen el amor a Dios, la propia dignidad y el amor a
los demás. Esa luz es la conciencia moral, sobre la que reflexionamos en este
tema. El juicio de la conciencia sobre la bondad o maldad de las acciones no es
un acto solo intelectual; en él intervienen también otros elementos como las
disposiciones de la afectividad, la cultura o la fe.
SUMARIO
1. ENSEÑANZAS DE LA SAGRADA ESCRITURA Y DEL
MAGISTERIO SOBRE LA CONCIENCIA MORAL. 1.1. Enseñanzas de la
Sagrada Escritura. 1.2. Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, a) El Concilio
Vaticano II. b) El Catecismo de la Iglesia Católica. c) La encíclica Veritatis
splendor. 1.3. El debate teológico sobre la conciencia moral • 2.
NATURALEZA DE LA CONCIENCIA • 3. DIVERSAS CLASES DE
CONCIENCIA. a) Antecedente y consecuente, b) Verdadera y errónea, c)
Cierta, probable y dudosa • 4. PRINCIPIOS MORALES SOBRE EL DEBER
DE SEGUIR EL JUICIO DE LA CONCIENCIA • 5. CONCIENCIA, LEY
MORAL Y MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 5.1. Conciencia y ley moral.
5.2. Conciencia y Magisterio de la Iglesia • 6. DEFORMACIONES DE LA
CONCIENCIA MORAL. 6.1. El proceso de deformación de la conciencia. 6.2.
Conciencia laxa. 6.3. Conciencia escrupulosa • 7. LOS DERECHOS DE LA
CONCIENCIA. 7.1. La libertad de las conciencias. 7.2. La objeción de
conciencia • 8. LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA.
1. Enseñanzas de la Sagrada Escritura y del Magisterio sobre la conciencia
moral
La conciencia moral es la vía para el conocimiento de la voluntad de Dios. Esta
se nos manifiesta de muchas maneras, sobre todo a través de la ley natural y de
la ley revelada. Pero para actuar bien no es suficiente el conocimiento de la ley
moral en general. Expresamos el amor a Dios a través de acciones, y
necesitamos saber si son agradables a Dios o no. Para ello, el Señor nos ha dado
la capacidad de juzgar, con la razón, la bondad o maldad de cada uno de
nuestros actos, a partir de la ley moral. Esa capacidad es la conciencia moral o
juicio de conciencia.
1.1. Enseñanzas de la Sagrada Escritura
El Nuevo Testamente emplea con frecuencia el término "corazón" (como sucede
también en el Antiguo) para referirse a la conciencia (cf. Mt 5,28; Me 3,5; Jn
2,12). El corazón aparece como el centro de la vida moral, donde se hace interior
la voluntad de Dios, y tiene lugar el juicio sobre la moralidad de las acciones.
San Pablo, sin embargo, usa con frecuencia, para referirse a la conciencia, el
vocablo syneidesis, con el significado de luz, juez, testigo. Por la conciencia,
afirma el Apóstol, el hombre es capaz de valorar moralmente no solo sus actos,
sino también los de los demás (cf. 1Co 10,29).
Sin embargo, la conciencia, como instancia humana, es limitada: la última
instancia es el juicio de Dios: «Ni siquiera yo mismo me juzgo. Pues aunque en
nada me remuerde la conciencia, no por eso quedo justificado. Quien me juzga
es el Señor» (1 Cor 4,3-4).
En otras ocasiones, san Pablo usa ese término en la respuesta a los problemas
morales que se le plantean; concretamente, al responder a la pregunta sobre si se
puede o no comer lo inmolado a los ídolos (cf. 1Co 8,12), y al tratar del
escándalo que pueden sufrir los débiles por el comportamiento de los demás (cf.
Rm 14,5ss.).
Se puede afirmar que el Nuevo Testamento concibe la conciencia como una luz
dada por Dios a los hombres, cristianos y no cristianos, para que sea su guía en
el obrar moral. Por ella, la persona es capaz de conocer la ley moral y de juzgar
si los actos concretos responden o no a lo que dictamina esa ley; es también el
testigo de la moralidad (bondad o malicia) de lo que se ha hecho o dejado de
hacer.
1.2. Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia
a) El Concilio Vaticano II
El documento más significativo del Concilio Vaticano II sobre la conciencia es
la Constitución Pastoral Gaudium et spes, que le dedica el n.16, y habla de ella
«como el núcleo más secreto y un sagrario dentro del hombre, en el que este se
siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella».
Describe la conciencia como el lugar en el que habla Dios, como una instancia
mediadora que personaliza la verdad y el bien moral expresados en la ley moral.
De este modo, la perspectiva del Concilio, que recoge la tradición teológica
anterior, se sitúa en la línea de los Padres, sobre todo de san Agustín, al acentuar
la dimensión religiosa y el carácter de llamada de Dios-respuesta del hombre.
La función de la conciencia no consiste en aplicar sin más la ley de Dios,
general y universal, a los casos particulares. En realidad, el juicio sobre la
bondad o malicia de los actos engloba y compromete a toda la persona.
A la vez, Gaudium et spes pone de relieve la relación de la conciencia con la ley
que le precede y que debe descubrir, y «en cuya obediencia consiste la dignidad
humana y por la cual será juzgado personalmente» (n.16). De ahí la necesidad de
formar la conciencia como vía imprescindible para llegar a la verdad.
b) El Catecismo de la Iglesia Católica
El Catecismo de la Iglesia Católica comienza el tema de la conciencia citando
textualmente el n.16 de GS:
«En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se
da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es
necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el
bien y a evitar el mal...El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su
corazón...La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el
que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella" (GS 16)»
(n.1776).
A continuación, centra su exposición en cuatro cuestiones:
• El dictamen de la conciencia. Afirma que «es un juicio de la razón por el que la
persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa
hacer, está haciendo o ha hecho» (n.1778).
• La formación de la conciencia. La dignidad de la persona exige la rectitud de la
conciencia moral, y esto reclama la formación de la conciencia (nn.1783-1785).
• Decidir en conciencia. El hombre debe buscar siempre lo que es justo y bueno
y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina, incluso cuando se ve
enfrentado a situaciones que hacen difícil la decisión (cf. n.1787). Para ello debe
vivir la virtud de la prudencia y pedir ayuda al Espíritu Santo (cf. n. 1788).
• El juicio erróneo. La persona debe obedecer siempre el juicio cierto de su
conciencia. Pero sucede que la conciencia moral puede estar en la ignorancia y
formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Se estudia, por
tanto, el modo en el que la ignorancia y el error pueden afectar a la conciencia.
c) La encíclica Veritatis splendor
Divide en tres partes el estudio de la conciencia:
• La conciencia es el sagrario del hombre. La encíclica reivindica, con algunos
planteamientos actuales, la interioridad de la conciencia, pero rechaza «una
interpretación "creativa" de la conciencia moral» (n.54), que consistiría en
separar la ley y la libertad, y otorgar a la conciencia el papel de decidir, en
última instancia, la bondad o malicia de las acciones.
• El juicio de la conciencia. «El carácter propio de la conciencia es el de ser un
juicio moral sobre el hombre y sus actos» (n.59). Es un juicio práctico, mediante
el cual el hombre conoce el deber moral de hacer el bien o evitar el mal señalado
por la ley aquí y ahora, y constituye la norma próxima de la moralidad de las
acciones.
• Formación de la conciencia. La encíclica sostiene que «la dignidad de la
conciencia deriva siempre de la verdad» (n.63). Sin embargo, es un dato de
experiencia universal que en los juicios de nuestra conciencia siempre hay
posibilidad de equivocarse (cf. n.62). Por eso, el hombre, que «debe buscar la
verdad y debe juzgar según esta misma verdad» (n.62), está llamado «a formar
la conciencia, a hacerla objeto de continua conversión a la verdad y al bien»
(n.64).
1.3. El debate teológico sobre la conciencia moral
En los años 50 del siglo pasado, el Magisterio de la Iglesia debió llamar la
atención sobre algunas tesis erróneas relativas a la conciencia, propias de la ética
de situación (cf. Instr. Santo Oficio, 2-II-1956), a la que nos hemos referido ya
en el Tema 2.
Según esta ética, basada en una filosofía que no admite verdades permanentes
(historicismo), la conciencia situada en las diversas circunstancias culturales,
sociales, etc., va produciendo normas morales diversas, a lo largo de la historia.
La ética de situación afirma que la persona carece -para sus decisiones morales-
de todo apoyo en leyes o normas generales, debiendo, por lo tanto, estar abierta
a lo que, en cada situación, reclame de ella cualquier sugerencia personal,
circunstancial o inspiración del Espíritu Santo. Esta ética de situación conduce
inevitablemente al subjetivismo.
Treinta años después, la encíclica Veritatis splendor trata el tema de la
conciencia con profundidad, para responder a las doctrinas que atribuyen «a la
conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio
moral, que decide categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal» (VS, n.32).
Suelen referirse a la conciencia como "autonomía creativa", "acuerdo con uno
mismo" o criterio último de la verdad práctica.
Estas doctrinas mantienen una concepción de autonomía y creatividad de la
conciencia según la cual «el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de
que proviene de la conciencia» (VS, n.32). La conciencia crearía la verdad y
sería la fuente última de la moralidad. Además no podría equivocarse. Solo así -
afirman los que sostienen esa concepción-, la persona es verdaderamente libre.
Detrás de esta manera de pensar -recuerda Veritatis splendor- hay una falsa
concepción de la libertad, que se considera como soberanía absoluta, desligada
por entero de la verdad (cf. nn.32-33). Esta concepción considera que la ley
moral es contraria a la autodeterminación de la persona, y que le puede imponer
normas ajenas a su propio bien. Quizá los autores que la defienden siguen
sufriendo la influencia del voluntarismo moral, según el cual la ley moral es
fruto de una voluntad divina arbitraria.
Ahora bien, la ley moral es expresión de la sabiduría divina y, por tanto, expresa
la verdad sobre el bien de la persona; y la libertad implica actuar de acuerdo con
la verdad sobre el bien.
«La conciencia, por tanto, no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo
que es bueno o malo; al contrario, en ella está grabado profundamente un
principio de obediencia a la norma objetiva, que fundamenta y condiciona la
congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se
basa el comportamiento humano» (Ene. Dominum et vivificantem, 18 mayo
1986, n.43).
2. Naturaleza de la conciencia
El uso corriente del término conciencia puede señalar realidades diversas:
• la capacidad, propia del hombre, de conocer y de advertir que conoce (la
autoconciencia): conciencia psicológica; y
• la capacidad de conocer el valor moral de los actos que realiza (la auto-
conciencia que la persona tiene a la vez de la bondad o maldad de lo que hace):
conciencia moral. Esta es la que aquí nos interesa.
«La conciencia moral es un juicio de la razón, por el que la persona humana
reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo
o ha hecho» (CEC, n.1778). Es un juicio de la razón práctica: por tanto, es un
acto, y no una potencia ni un hábito.
El carácter práctico o moral de este juicio significa que la conciencia considera
el bien o el mal moral de nuestras acciones concretas: «La actividad de la
conciencia moral no mira solamente a qué es el bien y qué es el mal en
universal. Su discernimiento mira en particular a la acción singular y concreta
que vamos a realizar o hemos realizado» (S. Juan Pablo II, Alloc., 17-VIII-
1983).
El juicio de la conciencia se realiza iluminando con la luz de los primeros
principios, naturales y revelados, el acto concreto.
La conciencia juzga, en primer lugar, si los actos que vamos a realizar son
buenos o malos. En segundo lugar, juzga la moralidad de los actos ya realizados:
si la persona ha actuado de acuerdo con el juicio de la conciencia, esta aprueba o
da paz. En cambio, si se ha actuado en contra del dictamen de la conciencia, esta
acusa o remuerde.
Para entender bien la naturaleza de la conciencia, conviene tener en cuenta sus
relaciones con la sindéresis, la ciencia moral y la prudencia.
• La sindéresis designa tradicionalmente el hábito de la razón práctica gracias al
cual conocemos las primeras verdades morales (ley natural). Puede llamarse
protoconciencia. Sin la sindéresis no habría conciencia moral.
• La prudencia es una virtud, un hábito práctico, gracias al cual decidimos en
cada situación concreta -teniendo en cuenta el juicio de la conciencia- cuál es la
acción más acertada y oportuna que debemos elegir como medio para conseguir
un fin bueno.
• La conciencia moral es el juicio que la persona emite a la luz de la sindéresis y
de la ciencia moral sobre la moralidad del acto singular. No se debe confundir la
elección de la prudencia con el juicio de la conciencia.
El fin de la conciencia es juzgar la acción propuesta; en cambio, el fin de la
prudencia es individuar y poner en práctica la elección de la acción recta. Si esto
no se lleva a cabo, hay una falta de prudencia, pero no necesariamente un error
de conciencia. Una persona puede juzgar como buena una acción (juicio de
conciencia), y elegir en cambio una acción que va contra la propia conciencia
(falta de prudencia).
• Gracias a la experiencia, al ejemplo de los demás, la lectura y el estudio, las
enseñanzas de padres y maestros, etc., adquirimos el hábito de la ciencia moral o
conocimiento de las verdades sobre el bien del hombre y su conducta.
La conciencia es el juicio sobre la bondad o maldad de una acción a partir de la
ciencia moral. Pero no se puede entender la conciencia como la aplicación
mecánica de un saber. El juicio de conciencia es un acto de discernimiento en el
que no solo interviene ciencia moral, sino también el conocimiento de la acción
y de la situación, el sentido del deber moral, la afectividad, etc.
Además, no siempre es fácil aplicar las normas morales a los actos concretos: es
preciso comprender bien el significado de la norma, porque los enunciados
normativos pueden ser defectuosos. Si se entiende mal, por ejemplo, el
significado de la normas "no se debe robar" o "no se debe mentir", puede
suceder que se juzgue como robo o mentira una acción que no lo es.
3. Diversas clases de conciencia
La conciencia se divide en: antecedente y consecuente; verdadera y errónea
(culpable o inculpablemente); cierta, probable y dudosa.
a) Antecedente y consecuente
• Se llama antecedente la conciencia que juzga la acción antes de que se realice.
• La conciencia consecuente juzga del acto ya realizado: puede aprobarlo, si es
bueno, o reprobarlos como malo, y en ese caso produce un dolor o inquietud,
que se suele llamar remordimiento. La conciencia moral radica en el juicio de la
razón, no en los sentimientos de culpa. Tales sentimientos suelen ser una ayuda
para reconocer -impulsando a reconsiderarlas- el verdadero valor moral de
nuestras acciones.
b) Verdadera y errónea
La conciencia puede errar y oscurecerse, pero su luz nunca se extingue
totalmente.
Por ser un juicio de la inteligencia, la conciencia puede equivocarse, según el
modo en que el error se da en la mente humana: culpable o inculpablemente. La
conciencia no es infalible.
El Concilio Vaticano II había reiterado que «la conciencia se torna casi ciega por
el hábito de pecar» (GS, n.16). Por eso, «no es suficiente decir al hombre: "sigue
siempre tu conciencia". Es necesario añadir inmediatamente y siempre:
"pregúntate si tu conciencia dice la verdad o algo falso, y busca incansablemente
conocer la verdad". Si se omitiese esta advertencia necesaria, el hombre
arriesgaría convertir su conciencia en una fuerza destructora de la propia
humanidad, en vez del lugar santo donde Dios le da a conocer cuál es su
verdadero bien» (S. Juan Pablo II, Homilía, 18-VIII-1983).
La conciencia es una luz inextinguible, porque nos viene dada con la misma
naturaleza. Mientras tiene uso de razón, todo hombre discierne -en modo más o
menos claro- el bien del mal, en virtud del hábito de los primeros principios
morales (sindéresis). Así como nadie puede despojarse de su inteligencia,
tampoco es posible eliminar esta luz.
En razón de su conformidad con la ley moral, la conciencia se divide en
verdadera y errónea.
• Es verdadera la que juzga rectamente el bien y el mal, en conformidad con la
ley moral. Esta rectitud es fruto de aplicar correctamente la luz de los principios
morales al acto singular.
• Conciencia errónea o falsa es la que llega a un juicio equivocado. Puede ser
culpable (por ejemplo, porque la persona que juzga se ha despreocupado de
buscar la verdad y el bien) o inculpable (por ejemplo, el que desconoce sin culpa
la existencia de una norma moral).
c) Cierta, probable y dudosa
Esta división se hace en razón de la fuerza con que el sujeto asiente al juicio de
conciencia.
• La conciencia cierta es la que se posee cuando el juicio se da sin temor a
equivocarse. Puede suceder que una persona juzgue de modo erróneo una
acción, pero con certeza. Es lo que suele suceder en el caso de la conciencia
inculpablemente errónea.
• La conciencia probable y la dudosa no poseen seguridad en su juicio, sino que
van acompañadas del temor a equivocarse, bien inclinándose a una de las
posibilidades (probable), o suspendiendo un juicio definitivo (dudosa).
4. Principios morales sobre el deber de seguir el juicio de la conciencia
a) La conciencia que procede de una voluntad recta se debe seguir siempre, tanto
si es verdadera como si es inculpablemente errónea.
El dictamen de la conciencia que nace de una voluntad recta es la guía que Dios
le ha dado a la persona para que obre libre y responsablemente el bien: por eso
cada uno «está obligado a seguirla fielmente en todas sus acciones, para alcanzar
a Dios que es su fin» (DH, n.3). Esto vale tanto cuando la conciencia es
verdadera como cuando en buena fe se equivoca.
b) La conciencia verdadera debe seguirse siempre porque presenta realmente la
voluntad de Dios.
Cuando la persona actúa de buena fe, procurando conocer la voluntad de Dios,
lo normal es que su conciencia sea verdadera: que descubra realmente lo que la
ley divina exige en el caso particular, y le conduce a su propia plenitud o
perfección. La conciencia obliga entonces por lo que dice, porque realmente
presenta la voluntad de Dios, que es el camino para alcanzar la vida eterna y la
felicidad aun en la tierra: obliga sin más.
c) La conciencia inculpablemente errónea debe seguirse mientras se mantiene de
buena fe.
«El hombre tiene obligación de seguirla sin que se le pueda forzar a actuar
contra ella, ni impedir que obre de acuerdo con ella, a no ser que se viole un
derecho fundamental e inalienable de un tercero» (Conf. Episc. Española,
Instrucción pastoral La verdad os hará libres, n. 39).
El fundamento de la obligatoriedad de la conciencia inculpablemente errónea es
que, con recta voluntad, se juzga ser esa la voluntad de Dios: «Cuando la razón
aun equivocándose, propone algo como precepto divino, despreciar el dictamen
de la razón equivale a despreciar el mandato de Dios» (S.Th., I-II, q.19).
«Si (...) la ignorancia es invencible, o el juicio erróneo sin responsabilidad del
sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado. Pero no
deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto es preciso trabajar por
corregir la conciencia moral de sus errores» (CEC, n. 1793)
d) La conciencia culpablemente errónea no se puede seguir.
• La conciencia culpablemente errónea no autoriza a obrar, porque no es recta.
• Siempre sabemos de alguna manera si tenemos tal conciencia, porque perdura
una cierta inquietud, pues en otro caso el error no sería culpable o vencible, sino
inculpable o invencible.
La conciencia culpable o venciblemente errónea se manifiesta como tal porque
no proporciona la debida certeza.
Conviene tener presente que esta inseguridad propia de la conciencia culpable o
venciblemente errónea es compatible con una aparente certeza en el juicio. En
efecto, las disposiciones del sujeto, cuando desea obrar mal, llevan con
frecuencia a apagar esa duda interior, aunque nunca la eliminan del todo.
El principio según el cual el hombre «debe seguir su conciencia» tan solo quiere
decir que debe hacer lo que considere objetivamente bueno; y realmente bueno
es aquello que objetiva y subjetivamente es bueno. La primera obligación en
conciencia que tiene el hombre es la de tener su conciencia bien formada.
e) Solo puede ser regla de conducta la conciencia cierta. Nunca es lícito obrar
con duda práctica y positiva de conciencia (es decir, cuando hay fundamento
para dudar de si se debe obrar de un modo u otro). La conciencia se dice cierta
cuando juzga el valor de un acto sin razonable temor a errar.
Para bien obrar, se debe tener certeza o seguridad de juicio -al menos, la que
nace de haber puesto los medios a nuestro alcance para eliminar la duda-, pues
está en juego el cumplimiento de la voluntad divina: de otro modo, el sujeto se
expondría imprudentemente a hacer lo contrario de lo que Dios quiere y es su
bien verdadero, lo que constituye ya un acto contrario a la recta razón y, por
tanto, pecaminoso.
Pero no se requiere haber llegado a una certeza absoluta, metafísica ni física:
basta una certeza moral práctica; la que ordinariamente alcanza quien ha puesto
la normal diligencia para conocer lo que debe hacer, manifestada por la ausencia
de un temor razonable a errar.
Para salir de dudas, en unos casos hay que estudiar bien el asunto; en otros,
buscar consejo en las personas adecuadas; y siempre, pedir ayuda a Dios en la
oración.
5. Conciencia, ley moral y Magisterio de la Iglesia
5.1. Conciencia y ley moral
¿En que se funda el deber de seguir la conciencia? ¿De dónde deriva su dignidad
y la autoridad de su voz y de sus juicios? No de sí misma, pues no es el
fundamento último del bien y del mal, sino de la verdad sobre el bien y el mal
moral, que está llamada a escuchar y expresar, es decir, de la ley moral (cf. VS,
n.60).
«La conciencia -dice san Buenaventura- es como un heraldo de Dios y su
mensajero, y lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda como
venido de Dios, igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey. Y de
ello deriva el hecho de que la conciencia tiene la fuerza de obligar» (citado en
VS, n.58).
La persona percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la
ley de Dios; no inventa las leyes y preceptos morales, sino que los reconoce
inscritos por Dios en su corazón: «En lo más profundo de su conciencia,
descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a
la que debe obedecer» (GS, n.16).
Decimos que la conciencia es norma próxima de la moralidad personal, en el
sentido de que presenta la ley divina al hombre y se funda en ella; mientras que
la ley moral es norma universal y objetiva de la moralidad.
5.2. Conciencia y Magisterio de la Iglesia
La conciencia moral es luz para conocer la bondad o maldad de la conducta.
Pero hay obstáculos que oscurecen esa luz: las heridas de nuestra naturaleza
caída, agravadas por las de nuestros pecados personales, el ambiente laicista, etc.
Por eso, Dios nos ayuda con la presencia visible de la Iglesia y de su Magisterio.
Gracias a la nueva ley, la conciencia es perfeccionada por la gracia, y por la guía
externa y sensible que proporcionan la Sagrada Escritura, la Tradición y el
Magisterio. Gracia interior y enseñanzas escritas -elemento
interno y externo de la Nueva Ley- en íntima interacción perfeccionan el juicio
de la conciencia cristiana.
«Los cristianos, en la formación de su conciencia, deben prestar diligente
atención a la doctrina sagrada y cierta de la Iglesia, pues por voluntad de Cristo
la Iglesia católica es la maestra de la verdad, y su misión es exponer y enseñar
auténticamente la verdad, que es Cristo, y al mismo tiempo declarar y confirmar
con su autoridad los principios del orden moral que fluyen de la misma
naturaleza humana» (DH, n.14).
Cuando la persona obedece al Magisterio no hace más que obedecer a la verdad
profunda sobre sí misma.
6. Deformaciones de la conciencia moral
La persona de conciencia bien formada es la que suele emitir juicios verdaderos
sobre las acciones. Pero hay personas que, por diversos motivos, tienen la
conciencia deformada. Así, la persona que posee conciencia laxa juzga
fácilmente que no es pecado algo que lo es; la persona con conciencia
escrupulosa suele juzgar como pecados acciones que no lo son.
Antes de examinar los varios tipos de deformaciones habituales, con su origen y
remedios, nos ocuparemos del influjo que ejerce la voluntad en el proceso de
formación o deformación de la conciencia.
6.1. El proceso de deformación de la conciencia
El juicio de conciencia lo realiza la razón práctica. Pero la razón práctica no está
aislada de la voluntad y la afectividad. La voluntad influye en la razón. Una
voluntad recta, virtuosa, respalda positivamente la capacidad de la razón para
conocer la verdad sobre el bien y el mal.
En cambio, cuando se obra habitualmente sin rectitud moral, el juicio de la
conciencia tiende a oscurecerse en modo progresivo, porque tanto la razón como
la fe se nublan por el pecado. «Los hombres malos no tienen buen juicio; en
cambio, quienes buscan al Señor, juzgan acertadamente» (Prov 28,15). Gaudium
et spes afirma que «la conciencia, por la costumbre de pecar, llega
paulatinamente casi a cegarse» (n.16).
A pesar de todo, la voluntad no posee un dominio absoluto sobre la conciencia
hasta llegar a suprimirla.
En la deformación de la conciencia, que suele ser gradual, influyen causas tanto
personales como externas. Pero la voluntad siempre juega un papel decisivo.
Cuando el ambiente es ordinariamente correcto, el inicio de estos procesos suele
arrancar de un abandono práctico de las verdades morales.
Como en esas condiciones no es fácil rechazar la luz de las verdades morales
más básicas, se tiende a provocar la duda, a través de negarle gravedad a los
hechos, o pretendiendo encontrar dificultades para aplicar los criterios de la ley
moral en el propio caso.
De ahí la importancia de la sinceridad con uno mismo, para aceptar los propios
pecados; del dolor y del propósito de la enmienda, para no volver a pecar; de
alimentarse asiduamente con la Eucaristía. Además, el trato íntimo con el Señor
en la oración es esencial, porque solo cuando tenemos amistad con Cristo
podemos sentirnos interpelados por El y responder sincera y humildemente con
la contrición.
El oscurecimiento puede, sin embargo, empezar de un modo menos personal,
favorecido por la situación moral y doctrinal del ambiente, por un contagio casi
insensible de las malas costumbres dominantes, que desintegran la personalidad
y oscurecen la conciencia desde los albores de su despertar.
Por eso es tan necesario fortalecer la vida interior de unión amorosa con Jesús,
conocer bien las enseñanzas de la moral cristiana, evitar las tentaciones que
vienen de los demás, y, sobre todo, superar la cobardía para influir
positivamente en el ambiente.
6.2. Conciencia laxa
La conciencia laxa es la de las personas que, por una razón insuficiente, juzgan
que los actos malos que realizan no son pecados o, al menos, disminuyen su
gravedad y no les dan importancia.
Existen grados extremos de conciencia laxa: la llamada conciencia cauterizada,
que, por el hábito continuo de pecar, casi no advierte ya la culpa. Sin embargo,
nunca desaparece totalmente en la persona la capacidad de distinguir entre el
bien y el mal moral.
Otra modalidad es la conciencia farisaica, que atribuye gran importancia a cosas
nimias y desprecia las importantes (cf. Mt 32,25).
Causas de la conciencia laxa suelen ser la deformación doctrinal y la influencia
del ambiente, el desorden en la propia conducta, y, de modo particular, la
soberbia que inclina a no reconocer o, al menos, a quitar importancia a las
propias culpas. Naturalmente, en cada caso, estas causas se combinan de diversa
manera, implicando mayor o menor responsabilidad del sujeto.
Cuando se trata de ayudar a una persona de conciencia laxa, es especialmente
importante tratarla -como haría Jesús en nuestro lugar- con benignidad. Solo
cuando la persona se siente querida, puede abrir sus oídos a la verdad. Hay que
ayudarla a percibir el dolor de Dios Padre por los pecados, su misericordia, su
deseo de perdonar y de conceder las gracias necesarias para vivir en su amor.
Después, hay que acompañar espiritualmente a esa persona, ayudándola a luchar
por amor y a tener paciencia consigo misma, de modo que no se desanime nunca
si vuelve a caer, porque el diablo suele avivar la tentación del desánimo y la
tristeza para que el hijo de Dios desconfíe de su Padre y lo abandone.
6.3. Conciencia escrupulosa
La conciencia es escrupulosa cuando por motivos fútiles e insuficientes
considera o teme que un acto sea pecado. Los escrúpulos constituyen muchas
veces un verdadero martirio para el alma, que se ve dificultada para el trato con
Dios.
Son signos de la conciencia escrupulosa los siguientes:
• Inquietud inmotivada acerca del valor moral de los propios actos y en
particular de las confesiones pasadas: intranquilidad no fundada en motivos
serios, que perdura incluso después de la confesión y de los consejos del
confesor que intenta tranquilizar.
• Minuciosas acusaciones sobre múltiples circunstancias que no vienen al caso,
en donde se advierte que el penitente se debate con ansiedad en sus dudas,
queriendo tener una especie de evidencia de que se confiesa correctamente.
• Terquedad en el juicio, a pesar de las indicaciones claras que se reciben en la
dirección espiritual; esta pertinacia se debe muchas veces a que la persona
escrupulosa quiere tener la absoluta seguridad de estar en gracia, y como eso no
es posible, siempre encuentra motivos para dudar. Esto a veces lleva a
multiplicar indebidamente las confesiones, o a cambiar con frecuencia de
confesor.
Los escrúpulos suelen tener las siguientes causas:
• En unos casos, se deben a una disposición psíquica patológica: nerviosismo,
debilidad psíquica, tendencia a las ideas fijas, etc. A veces, el excesivo trabajo y
las tensiones de una continua actividad pueden llevar al desgaste psíquico, y este
a obsesiones como los escrúpulos, y a la depresión.
• Otras veces, se deben a una defectuosa formación moral. Una educación
legalista, perfeccionista, basada en el miedo al castigo, etc., puede favorecer
mucho los escrúpulos.
• Por último, el origen de la conciencia escrupulosa puede encontrarse en la falta
de amor a uno mismo, debido a veces a una educación equivocada, que lleva a
buscar la total seguridad de que se posee el amor de Dios.
En todo caso, los escrúpulos siempre pueden considerarse como un sufrimiento
permitido por Dios para purificar el amor de una persona, para que confíe más
en Él y se abandone en sus manos
El director espiritual que desea orientar espiritualmente a una persona
escrupulosa, además de estar dispuesto a ser muy paciente y ganarse su
confianza, debe tener en cuenta lo siguiente:
• Valorar la conveniencia, en el caso de desequilibrios psíquicos, de aconsejar
una intervención médica.
• El mejor remedio es el abandono en las manos de Dios y la docilidad total en
la dirección espiritual.
• Es muy importante que la persona escrupulosa perciba que su relación con
Dios es la de un hijo con su Padre, una relación de amor, y no de cumplimiento
de obligaciones, como la de un siervo. Por eso, en muchos casos, puede ser
oportuno que no se someta a planes fijos de actos de piedad, para percibir así
que es querido por Dios de modo incondicional.
• Dar seguridad: nunca se deben manifestar dudas cuando se habla con el
escrupuloso, porque fomentaría sus inquietudes. Los consejos que se dan deben
ser claros, asertivos y breves.
• Normalmente, no se deben permitir al escrupuloso largas explicaciones.
• En general, no es conveniente que haga confesiones generales, que acuda al
sacramento de la penitencia con mucha frecuencia, y menos aún que haga
exámenes de conciencia detallados.
• A veces, puede ser necesario ordenar al escrupuloso que no obedezca a su
propia conciencia, sino a la del director espiritual, porque la conciencia
escrupulosa no debe ser obedecida.
7. Los derechos de la conciencia
7.1. La libertad de las conciencias
La dignidad de la persona exige que se respete siempre su libertad para buscar la
verdad: en este sentido, se habla recta y debidamente de libertad de las
conciencias.
Somos libres, por tanto, para alcanzar la verdad y vivirla; pero no para crear la
verdad o para convertir en verdad lo que no lo es. Solo amando la verdad, siendo
fieles a ella, podemos ser libres: «La verdad os hará libres» (Jn 8,32).
La libertad de las conciencias quiere decir que es un deber respetar la libertad de
la persona y que no es lícito ejercer sobre ella ninguna coacción física o
manipulación psíquica: «No se puede forzar a nadie a obrar contra su
conciencia. Ni tampoco se le puede impedir que obre según ella, principalmente
en materia religiosa» (DH, n.3).
Es posible que una persona, en nuestra opinión, esté equivocada, pero, como
hemos visto, es necesario seguir la conciencia cierta, y, por tanto, debemos
respetar, más aún, defender su libertad.
Al mismo tiempo que defendemos nuestro derecho y el de los demás a seguir el
dictamen de la conciencia, debemos buscar la verdad en cuestiones religiosas y
morales, formarnos, con los medios apropiados, para poder juzgar las acciones
de modo verdadero (cf. DH, n.3).
7.2. La objeción de conciencia
La objeción de conciencia consiste en negarse a cumplir órdenes o leyes, o a
realizar determinados actos invocando motivos morales o religiosos.
La objeción de conciencia se debe al intento de defender unos valores que la
disposición legal no contempla. Es un derecho humano elemental que,
precisamente por ser tal, la misma ley civil debe reconocer y proteger: «Quien
recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no solo de sanciones
penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar,
económico y profesional» (EV, n.74).
El motivo de la objeción de conciencia es obedecer a Dios antes que a los
hombres. «Juzgad por vosotros mismos si es justo ante Dios que os
obedezcamos a vosotros más que a Él, porque nosotros no podemos dejar de
decir lo que hemos visto y oído» (Hech 4,19-20).
El conflicto entre conciencia y ley divina no es posible. Lo que sí puede suceder
es que se den discrepancias entre las leyes civiles (que son falibles) y las
convicciones de la conciencia personal (Recuérdese lo que hemos dicho en el
Tema 7 respecto a las leyes humanas injustas).
Leyes como las que autorizan y favorecen el aborto y la eutanasia «no solo no
crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen
una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de
conciencia» (EV, n.73).
El n. 399 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia afirma que «es un
grave deber de conciencia no prestar colaboración, ni siquiera formal, a aquellas
prácticas que, aun siendo admitidas por la legislación civil, están en contraste
con la ley de Dios. Tal cooperación, en efecto, no puede ser jamás justificada, ni
invocando el respeto de la libertad de otros, ni apoyándose en el hecho de que es
prevista y requerida por la ley civil. Nadie puede sustraerse jamás a la
responsabilidad moral de los actos realizados y sobre esta responsabilidad cada
uno será juzgado por Dios mismo (cf. Rm 2,6; 14,12)».
8. La formación de la conciencia
Todos debemos procurar con seria solicitud tener siempre una conciencia
verdadera y cierta.
La rectitud en el obrar depende de la rectitud de la conciencia: es obvio, por
tanto, el deber de formar y no oscurecer la luz de la conciencia.
«La dignidad de la persona humana requiere obrar con conciencia rectamente
formada: una conciencia que se oriente a la verdad e, iluminada por ella, decida»
(S. Juan Pablo II, Discurso, 24.VI.1988). «La educación de la conciencia es
indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas, y tentados por
el pecado a preferir su propio juicio, y a rechazar las enseñanzas autorizadas»
(CEC,n.1783). Esta tarea dura toda la vida (cfr. CEC, 1784).
En el Evangelio es clara y reiterada la enseñanza del Señor: «Durante sus tres
años de ministerio público, aprovechó todas las ocasiones para formar la
conciencia de sus oyentes, especialmente de los doce apóstoles» (S. Juan Pablo
II, Discurso, 12-V-1985, n. 5).
La formación de la conciencia es una responsabilidad personal de cada hombre
ante Dios, porque todos somos responsables de mantener y aplicar esa luz
divina. Las enseñanzas, consejos y aun mandatos de otros, presuponen esa luz
personal, y la recuerdan, resaltan o ayudan a llevarla a lo particular, pero nunca
la sustituyen.
Cada hombre debe obrar de acuerdo con su propia conciencia: «Por tanto,
examine bien cada una de sus propias obras» (Ga 6,4), porque según la propia
conciencia será juzgado. No podemos excusarnos con los dictámenes de la
conciencia ajena, y menos aún con sus errores.
El deber de formar la propia conciencia exige poner los medios necesarios para
que la conciencia sea siempre verdadera. Algunos de estos medios son:
• La adquisición del debido conocimiento de la ley moral, mediante el estudio, la
petición del consejo y la oración requiere amor a la verdad: «El punto de partida
de la formación de la conciencia es el amor de la verdad. No se encuentra la
verdad si no se la ama; no se conoce la verdad si no se quiere conocerla» (S.
Juan Pablo II, Homilía, 24.VIII.1983).
• Vivir las virtudes. Como hemos visto, la rectitud de la voluntad es muy
importante para que la razón juzgue bien: «Confiamos tener una buena
conciencia porque deseamos comportamos bien en todo» (Hb 13,18).
Para poder «distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo
perfecto» (Rm 12,2), es necesario sin duda el conocimiento de la ley de Dios en
general, pero no es suficiente: «es indispensable una especie de connaturalidad
entre el hombre y el verdadero bien. Tal connaturalidad se fundamenta y se
desarrolla en las actitudes virtuosas del hombre mismo» (VS, n.64).
• La confesión frecuente de los pecados veniales «ayuda a formar la conciencia,
a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en
la vida del Espíritu» (CEC, 1458).
• Pedir ayuda al Espíritu Santo y ser dóciles a sus inspiraciones. Él es quien, con
sus dones, nos ayuda a discernir lo que es bueno, lo que agrada a Dios, y nos
impulsa a realizarlo con gozo y por amor.
TEMA 9
EL PECADO, NEGATIVA DEL HOMBRE AL QUERER DE DIOS
I. NATURALEZA Y DIVISIONES
El pecado debe ser estudiado y tratado desde la misericordia y el perdón de
Dios. El perdón, el don de Cristo en el Espíritu, es el único lugar en el que el
pecado puede ser descubierto, reconocido, expiado, convertirse en ocasión de
vivir un amor más agradecido y humilde hacia el Señor. Sin el encuentro con la
misericordia de Dios, que perdona, se le hace imposible al hombre pecador
custodiar íntegra la fidelidad a su Creador y Redentor.
SUMARIO
1. CONCEPTO Y NATURALEZA DEL PECADO. 1.1. Enseñanzas de la
Sagrada Escritura sobre la realidad del pecado y sobre la misericordia divina.
1.2. La consideración del pecado en el Magisterio de la Iglesia. 1.3. Naturaleza
del pecado: ofensa y desobediencia a Dios, autodestrucción del hombre. 1.4. Los
elementos constitutivos del pecado. 1.5. Pecado original y pecados personales.
1.6. El sentido del pecado y su importancia en la vida moral • 2. EL PECADO
COMO ACTO PERSONAL Y SU GRAVEDAD. 2.1. El pecado como acto de
la persona: pecado y libertad. 2.3. Requisitos para el pecado mortal y el pecado
venial, a) El pecado mortal y las condiciones de su comisión, b) El pecado
venial, c) Una precisión importante, d) Debate reciente sobre el pecado mortal •
3. ALGUNOS TIPOS DE PECADOS. 3.1. Pecados internos. 3.2. Pecados
capitales. 3.3. Los pecados contra el Espíritu Santo y los pecados que claman al
Cielo • 4. DISTINCIÓN ESPECÍFICA Y NUMÉRICA DE LOS PECADOS,
a) Distinción específica de los pecados, b) Distinción numérica de los pecados
1. Concepto y naturaleza del pecado
1.1. Enseñanzas de la Sagrada Escritura sobre la realidad del pecado y sobre
la misericordia divina
La noción de pecado en la Sagrada Escritura incluye diversas dimensiones del
mal moral:
• la ofensa a Dios,
• la destrucción de la persona que lo comete,
• la pena que lleva consigo el pecado, que, si no se purifica en esta tierra con la
penitencia, debe purificarse en el Purgatorio: «Cosa santa y saludable es ofrecer
oraciones y sacrificios por los difuntos, para que les sean perdonados sus
pecados» (2Mac 12,46).
El mensaje del Nuevo Testamento es que la segunda Persona de la Trinidad se
ha hecho hombre para librar a los hombres del pecado. «Dará a luz un hijo -
anuncia el ángel a José- y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados» (Mt 1,21). Por eso el Señor no rechaza la cercanía de los
pecadores; todo lo contrario, ha venido a buscarlos, acogerlos y perdonarlos.
Ha aquí algunas enseñanzas de Jesús sobre el pecado.
• Anuncia que viene a llamar a los pecadores (cf. Mt 9,13), e invita a todos los
hombres a la conversión (cf. Me 1,15), porque todos somos pecadores.
• Señala que la raíz de todo pecado está en el corazón del hombre (cf. Mt 15,10-
20), que debe ser renovado: una renovación que será posible gracias a su obra
salvadora.
• Afirma que el pecado es un rechazo al amor paterno de Dios (cf. Le 15,13), y
una desobediencia a su Voluntad: «No todo el que me dice: "Señor, Señor",
entrará en el Reino de los Cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que
está en los cielos» (Mt 7,21).
• En la parábola del hijo pródigo, muestra de un modo especialmente profundo
la realidad del pecado y sus consecuencias, y la maravillosa realidad del perdón
divino: «Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y se compadeció. Y corriendo
a su encuentro, se le echó al cuello y le cubrió de besos» (Le 15,20).
San Pablo nos enseña que Jesús destruyó el dominio del pecado y libró a los
hombres de su «ley», venciendo al pecado en la Cruz, a fin de que se cumpliera
en nosotros la justicia (cf. Rm 8,2-4; Ga 3,13-14). Esta se aplica a cada persona
en el Bautismo: el hombre muere con Cristo al pecado y resucita a la nueva vida,
de modo que es una «criatura nueva» (cf. Rm 6,3-7).
La Revelación sobre el pecado es una llamada a la esperanza. Continuamente se
pone de relieve en todo el Nuevo Testamente la misericordia de Dios, que
sobrepasa todos los pecados de los hombres: «La Ley se introdujo para que se
multiplicara la caída; pero una vez que se multiplicó el pecado; sobreabundó la
gracia, para que así como reinó el pecado por la muerte, así también reinase la
gracia por medio de la justicia para vida eterna por nuestro Señor Jesucristo (Rm
5,20-21).
Por eso el pecado no lleva a adoptar una visión triste o desesperanzada de la vida
moral, sino al reconocimiento humilde de nuestra condición de pecadores, de la
necesidad de ser salvados; al dolor de haber ofendido a Dios; a la confianza en
su perdón; a la alegría por haberlo recibido; al propósito de vivir una vida nueva
en amistad con Dios.
1.2. La consideración del pecado en el Magisterio de la Iglesia
• El documento magisterial que ofrece la mejor síntesis de la doctrina de la
Iglesia sobre el pecado es la Exhortación apostólica Reconciliatio et paenitentia
(2-XII-1984).
Se centra en tres puntos: la conversión, el pecado y la pastoral de la
reconciliación. Con textos de la Sagrada Escritura y la Tradición, la exhortación
recuerda que el pecado se divide en mortal y venial, y excluye la triple división
en veniales, graves y mortales, ya que entre la vida y la muerte no existe un
punto intermedio. Afirma también que no se puede reducir el pecado mortal a un
acto de opción fundamental directamente contra Dios.
• El Catecismo de la Iglesia Católica hace una síntesis de la teología del pecado
en el artículo 8 de la primera sección (Tercera parte).
• La Encíclica Veritatis splendor (nn.69-70, 83 y 89) sale al paso de algunos
errores concretos dentro de los temas que desarrolla, especialmente las
precisiones sobre la existencia de los actos intrínsecamente malos, y la
distinción entre pecado mortal y venial.
1.3. Naturaleza del pecado: ofensa y desobediencia a Dios, autodestrucción
del hombre
San Agustín define el pecado como «todo acto, palabra o deseo contrario a la ley
eterna» (Contra Faustum, 22,27). Santo Tomás hace suya esta definición, que es
recogida por el Catecismo de la Iglesia Católica (cf. n. 1849).
El pecado es, esencialmente, una ofensa a Dios.
«El pecado es siempre -ha recordado Pablo VI- un menosprecio e incluso un
olvido de la amistad personal entre Dios y el hombre, una verdadera e
injustificable ofensa a Dios; más aún, un ingrato rechazar el amor de Dios que
en Cristo nos ha sido ofrecido cuando llamó a sus discípulos amigos y no
siervos» (Pablo VI, Const. Ap. Indulgentiarum Doctrina, 1-1-1967, n.2).
El pecado ofende a Dios porque nos negamos a responder a su amor con el
nuestro, y en lugar de amarlo a Él como Sumo Bien, lo relegamos al rango de
bien parcial, y lo expulsamos de nuestra alma, porque preferimos en su lugar
otros bienes creados.
Todo acto del hombre contra Dios es un acto contra el hombre mismo, que
desdibuja en él la imagen de Dios. El pecado ofende a Dios por ser
autodestrucción del hombre, en quien Él se gloría. Dios sufre por nuestros
pecados porque nos dañan, como sufren los padres por lo que daña o hace sufrir
a sus hijos.
El pecado es el único mal en sentido pleno. No es uno más entre los males que
puede padecer la persona, sino el que reviste mayor gravedad, el único que lo es
de modo absoluto. Los males no morales son privaciones de bienes limitados. El
pecado mortal, en cambio, nos priva del bien infinito.
Por eso afirma el CEC (n.1488) que «a los ojos de la fe, ningún mal es más
grave que el pecado y nada tiene peores consecuencias para los pecadores
mismos, para la Iglesia y para el mundo entero».
La gravedad de la ofensa del pecado se puede entender mejor considerando la
Pasión de Jesucristo: dice la Sagrada Escritura que, al pecar, volvemos a
crucificar a Cristo (cf. Hb 6,6). Contemplar al Señor en la Cruz entregando su
vida por nosotros nos ayuda a valorar el gran amor que nos tiene, a darnos
cuenta de cuánto le duelen nuestros pecados, y mueve el corazón al dolor de
amor y a la respuesta generosa.
El pecado es además origen de muchos males. La razón es que la persona se
degrada como persona, se hace desgraciada, se hace esclava del egoísmo y la
soberbia, y el prójimo deja de ser alguien a quien se ama, para convertirse en un
objeto al servicio de los propios intereses. El pecado es la raíz de toda
infelicidad humana.
El pecado esclaviza la voluntad de la persona que lo comete. Si el corazón deja
de amar a Dios sobre todas las cosas, convierte las cosas en dioses, pero esos
dioses lo tiranizan. Por otra parte, cuando el corazón se vuelve esclavo, trata de
oscurecer a la razón para que no vea con claridad la verdad sobre el bien; de ese
modo, puede seguir sirviendo a sus dioses.
1.4. Los elementos constitutivos del pecado
La tradición teológica cristiana distingue, con san Agustín, dos elementos
constitutivos de todo pecado: el "rechazo o alejamiento de Dios" (aversio a Deo)
y la "conversión a las criaturas" (conversio ad. creaturas).
• Desde el punto de vista teológico, la raíz de todo pecado es el alejamiento de
Dios, no reconocer a Dios como el Señor absoluto del bien y del mal.
• Ahora bien, el pecador no busca con su acción un rechazo directo de Dios; lo
que hace es amar bienes creados de modo desordenado, es decir, de modo
contrario a la ley divina, y de esta manera se sitúa en oposición deliberada a
Dios.
1.5. Pecado original y pecados personales
El pecado original es el cometido personalmente por nuestros primeros padres y
trasmitido por ellos a todos los hombres. Es un desorden que atañe a la
naturaleza humana, en la que ha dejado unas heridas que nos afectan siempre:
oscuridad de la inteligencia, malicia de la voluntad, debilidad para el bien,
desorden de la concupiscencia.
Por el pecado original entró la muerte y la enfermedad en la vida humana (cf.
Rm 5,12). Los males físicos que padecemos tienen su origen en el pecado
original, por el que quedamos privados de los dones preternaturales de la
inmortalidad y de la impasibilidad (no estar sometidos a penalidades corporales).
El pecado personal es el que comete cada persona. Por una parte, profundiza y
agrava las heridas del pecado original. Por otra, es causa inmediata de muchos
sufrimientos: muertes, violencias y privaciones materiales provienen con
frecuencia de injusticias cometidas por personas determinadas.
De un modo más o menos directo, todo tipo de mal procede del pecado, al
menos en cuanto a su primer fundamento en la culpa original (cf. Gn 3,16-19).
1.6. El sentido del pecado y su importancia en la vida moral
Muchos hombres han perdido el sentido del pecado: «Tal vez hoy el más grande
pecado del mundo sea que los hombres han comenzado a perder el sentido del
pecado» (Pío XII, Alloc., 26-X-1946).
Cuando la persona rechaza a Dios, pierde, al mismo tiempo, la conciencia de su
dignidad. Por eso, el auténtico amor a la persona humana lleva siempre a
ayudarle a que reconozca sus culpas. «Aprended a llamar pecado al pecado y a
no llamarlo liberación y progreso, aunque toda la moda y la propaganda fueran
contrarias» (S. Juan Pablo II, Homilía a los universitarios, 16-11-1981).
La vida moral no consiste esencialmente en luchar contra el pecado, sino en
responder con nuestro amor de caridad al amor creador y redentor de Dios. Esta
perspectiva es la más adecuada a nuestro ser de hijos, y la que más nos aleja de
ofender a nuestro Padre. A la vez, nos mueve, cuando pecamos, al dolor sincero,
a recibir con agradecimiento el perdón de Dios, a amarlo más, y nunca a la
desesperanza o al desánimo.
La vida moral, como hemos repetido a largo de estas páginas, radica en la
identificación con Cristo y en la prolongación de la misión de Cristo. Ahí reside
el sentido de nuestra existencia. El pecado nos aparta de Dios y, por tanto, de
nuestra propia identidad y misión en la tierra. Si permanecemos bajo la
esclavitud del pecado, lo que se malogra no es un simple proyecto terreno en
beneficio propio o de los demás, sino nuestra propia existencia como seres
únicos e irrepetibles, que solo cuentan con una vida para realizar una misión
divina y alcanzar la felicidad eterna.
Desde un punto de vista positivo, un gran estímulo para la vida moral es
considerar nuestra amistad con Dios, y los grandes frutos de amor y felicidad
que Él hará surgir en la tierra a través de nuestra fidelidad si, con su gracia, nos
arrepentimos de nuestros pecados y acogemos su perdón.
2. El pecado como acto personal y su gravedad
2.1. El pecado como acto de la persona: pecado y libertad
«La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según la
enseñanza del Señor: "De dentro del corazón salen las intenciones malas,
asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es
lo que hace impuro al hombre" (Mt 15,19-20). En el corazón reside también la
caridad, principio de las obras buenas y puras, que es herida por el pecado»
(CEC, n.1853).
«El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una
infracción grave de la ley de Dios; aparta al hombre de Dios, que es su último
fin y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior» (CEC, n.1855). La
tradición cristiana lo llama mortal porque priva de la gracia a quien la poseía,
produciendo la muerte de la vida sobrenatural en su alma.
El pecado venial es una trasgresión que no tiene esa gravedad. «El pecado venial
deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere» (CEC, n.1855).
La Sagrada Escritura habla de dos tipos de pecados: unos que producen la
muerte (cf. St 1,15) y excluyen del Reino de los cielos (cf. 1Cor 6,9-10; Ga
5,19- 21): separan de Cristo, rompen la unión con Dios; y otros en los que el
justo mismo cae varias veces al día (cf. Prov 24,16), pero que no excluyen de la
amistad con Dios.
Su diferencia fundamental está en que el pecado mortal priva de la vida de la
gracia; y los veniales no. De ahí que las nociones de pecado mortal y venial sean
análogas: solo en el pecado mortal se da plenamente la esencia del mal moral.
Entre el pecado mortal y el venial hay una gran diferencia, precisamente en lo
que se refiere a la misma razón de pecado: no se trata solo de una diferencia de
grado, sino que son pecado de manera esencialmente diversa.
2.3. Requisitos para el pecado mortal y el pecado venial
a) El pecado mortal y las condiciones de su comisión
El pecado mortal consiste en la aversión hacia Dios, por una conversión
gravemente desordenada a las criaturas. Rompe la unión de caridad con Dios y
mata la vida sobrenatural, la vida de la gracia.
El pecado mortal es una acción en la que, con plena advertencia y perfecto
consentimiento, se quiere un mal grave.
• Se quiere un mal grave. El objeto moral del acto supone un desorden grave
contra la ley de Dios, es decir, que resulta incompatible con el amor a Dios y,
por tanto, nos aparta de Él. Tradicionalmente se emplea la expresión materia
grave.
• Con plena advertencia. Existe plena advertencia cuando el sujeto, en el
perfecto uso de su razón, sabe que la acción que quiere realizar es gravemente
mala. Si falta tal conocimiento, el pecado no es mortal. Se pueden distinguir
aquí dos aspectos:
1. Perfecto uso de la razón. No hay advertencia plena, si la persona carece del
sustancial dominio de su razón, como ocurre cuando uno está semidormido o
padece de una enfermedad mental. Algo semejante cabe decir de quien actúa
bajo el efecto de una súbita y violenta pasión.
2. Saber que la acción es gravemente mala. No hay plena advertencia si se
ignora la maldad de la acción que se quiere.
• El perfecto consentimiento se da cuando la voluntad quiere la acción mala, con
su fuerza esencialmente íntegra. Reducen o anulan el consentimiento los
obstáculos o impedimentos del acto voluntario, que estudiamos ya en el tema
correspondiente al acto humano.
No todos los pecados mortales tienen igual gravedad. Los más graves son los
que van directamente contra la caridad con Dios, por ejemplo, el odio a Dios.
b) El pecado venial
El pecado venial no rompe la unión de amor con Dios, ni destruye la vida de la
gracia. Su existencia consta ampliamente en la Sagrada Escritura, la Tradición y
el Magisterio, que ha enseñado en forma solemne esta verdad.
El desorden propio del pecado venial se puede dar de dos maneras:
• por imperfección del acto: cuando se realiza una acción gravemente mala, pero
sin plena advertencia o perfecto consentimiento;
• porque el acto que se realiza no es gravemente malo (por ej., una mentira que
no comporta injusticia grave, la vanidad, la gula, etc.). Si estos pecados se
realizan con plena advertencia y consentimiento se llaman pecados veniales
deliberados, diferentes a los pecados veniales no deliberados o por debilidad.
c) Una precisión importante
En el lenguaje corriente, se habla a veces de pecado mortal y pecado grave como
sinónimos; del mismo modo, se suele identificar pecado venial y pecado leve.
Sin embargo, la división pecado mortal-pecado venial no obedece al mismo
criterio que pecado grave-pecado leve.
a) La división mortal-venial se refiere a la responsabilidad moral del sujeto que
realiza la acción.
b) La división grave-leve toma como criterio la relación con el precepto o virtud
transgredidos. Desde este punto de vista, hay acciones que suponen un mayor
alejamiento del plan divino (materia grave) que otras (materia leve).
Si se tiene en cuenta el segundo criterio, vemos que caben grados entre los
pecados: pueden ser más o menos graves o más o menos leves. En cambio, no
existen pecados más o menos mortales: o lo son o no lo son.
No se puede equiparar directamente mortal a grave o venial a leve. Puede ocurrir
que un acto cuya materia es grave no constituya un pecado mortal, debido a que
falta la plena advertencia o el perfecto consentimiento.
d) Debate reciente sobre el pecado mortal
La encíclica Veritatis splendor se refiere a algunos autores que rechazan la
distinción tradicional entre pecados mortales y veniales, y subrayan que la
oposición a la ley de Dios, que causa la pérdida de la gracia, «solamente puede
ser fruto de un acto que compromete a la persona en su totalidad, es decir, un
acto de opción fundamental. Según estos teólogos, el pecado mortal, que separa
al hombre de Dios, se verificaría solamente en el rechazo de Dios» (VS, n. 69).
Estos autores afirman que la opción fundamental se realiza mediante la libertad
fundamental, que no sería la libertad por la que elegimos actos concretos
(libertad categorial), sino una libertad de otro orden, mediante la cual la persona
decide globalmente sobre sí misma ante Dios. Por tanto, la opción fundamental
sería una decisión que se toma no a través de una elección determinada y
consciente, sino en forma trascendental y atemática, es decir, no reflexiva (cf.
VS, n.65).
Introducen así una seria disociación entre la opción fundamental y las elecciones
concretas. El bien y el mal moral solo se refieren a la opción fundamental (por
Dios o contra Dios), mientras que las elecciones de comportamientos
particulares intramundanos (los que se refieren a las relaciones del hombre
consigo mismo, con los demás y con el mundo de las cosas) no son buenas o
malas, sino solo correctas o equivocadas.
En la práctica, anulan el valor moral de las acciones: no advierten que la persona
puede ofender gravemente a Dios con sus acciones concretas, y no solo con una
opción fundamental contra Él. «Olvidan que la libertad es capaz de modificar la
intención más profunda de la persona y, de hecho, la cambia a través de
determinados actos particulares (cf. RP, n.17; VS, n.70).
También se ha propuesto una división tripartita de los pecados (desde el punto
de vista teológico): veniales, graves y mortales (o letales). Los pecados graves
serían un grave desorden moral, pero fruto de la debilidad, y por tanto no
comportarían una decisión irrevocable (no serían pecados mortales). El pecado
mortal sería aquel en el que se diese una resolución consciente y lúcida de
ofender a Dios.
«Esta triple distinción -afirma RP, n.17- podría poner de relieve el hecho de que
existe una gradación en los pecados graves. Pero queda siempre firme el
principio de que la distinción esencial y decisiva está entre el pecado que
destruye la caridad y el pecado que no mata la vida sobrenatural; entre la vida y
la muerte no existe una vía intermedia».
3. Algunos tipos de pecados
3.1. Pecados internos
Los pecados internos son los que se consuman en el corazón del hombre, sin
manifestarse externamente, a no ser por algún efecto que accidentalmente se
siga de ellos. Los dos últimos mandamientos del Decálogo se refieren a pecados
de este tipo.
Los pecados internos se dan en todo género de materias. Son especialmente
peligrosos los relativos a la sensualidad, al deseo de bienes ajenos, y a la
envidia, que frecuentemente lleva a ofensas al prójimo, internas y externas:
disminución de la fama ajena, alegría por su desgracia, tristeza ante su
prosperidad, etc.
Se suele distinguir entre mal pensamiento, gozo pecaminoso y mal deseo.
• Mal pensamiento: consiste en complacerse en una acción mala, que se
representa en la imaginación, sin el deseo de realizarla. Se incurre en este
pecado, por tanto, cuando el sujeto se entretiene voluntariamente en imaginar
una situación pecaminosa, para deleitarse en ella.
• Gozo pecaminoso: consiste en complacerse en una acción mala antes realizada,
sea por uno mismo o por otro.
• Mal deseo: se da cuando a la complacencia en una acción mala se añade el
deseo de realizarla, alcance o no -de hecho- este deseo su plena eficacia. «El que
mira a una mujer deseándola, ya ha adulterado con ella en su corazón» (Mt
5,28).
Los pecados internos, aun los mortales, no son tan graves, en general, como los
externos correspondientes, porque el hecho de no llegar a la realización de obras
externas pecaminosas manifiesta un desorden de la voluntad menos intenso. Sin
embargo, es importante luchar contra ellos porque son muy peligrosos para el
alma.
Esa peligrosidad se debe al hecho de que se cometen más fácilmente: nadie los
nota, y no requieren las dificultades que lleva consigo una obra externa, sino
solo consentir a la tentación. Esto puede conducir a no combatirlos, a
acostumbrarse a ellos. Y, en tal caso, a deformar la conciencia, provocando su
oscurecimiento.
3.2. Pecados capitales
Algunos pecados son llamados capitales porque son como la cabeza de otros
pecados (cfr. CEC, n.1866). Es muy importante practicar las virtudes contrarias.
• Soberbia: es el deseo desordenado de la propia excelencia. Conduce a vicios
como la presunción, la ambición y la vanidad. La virtud opuesta es la humildad.
• Avaricia: es el deseo desordenado de las riquezas y demás bienes temporales,
olvidando que están destinados a la perfección de la persona y al bien de los
demás. La avaricia produce la dureza del corazón con el prójimo, la inquietud, la
violencia, el fraude, el engaño, la traición. La virtud opuesta es la pobreza o
desprendimiento de los bienes terrenos.
• Lujuria: es el deseo desordenado del placer sexual. Causa la ceguera de la
mente, la insensibilidad para las cosas del espíritu, la inconstancia, el apego
desordenado a lo temporal. Se contrapone a este vicio la virtud de la castidad.
• Envidia: consiste en la contrariedad o tristeza consentida ante el bien ajeno,
considerándolo como un mal propio, que disminuye nuestra excelencia o gloria.
Engendra las varias formas de procurar el deshonor del prójimo: la
murmuración, la calumnia, la injuria, la reticencia en alabar cuando es debido,
etc. Incluso puede llevar a producir dañaos materiales. La envidia se vence con
la humildad y la caridad fraterna.
• Gula: es el apetito desordenado en el comer y en el beber. En el beber, este
vicio lleva a la ebriedad; en el comer, se manifiesta de modos diversos: exceso
en la cantidad, voracidad, refinamientos superfluos, tiempo que se dedica a la
comida, etc. Los excesos en la comida y la bebida llevan a la pereza, a la
frivolidad y a la falta de cordura. A la gula se opone la virtud de la sobriedad.
• Ira: es la falta de moderación en rechazar las cosas que estimamos como
malas. La ira induce con frecuencia a la venganza, a los pensamientos
maliciosos, a injuriar y a tomar decisiones precipitadas. La ira se combate con la
paciencia y la mansedumbre.
• Pereza: es la tristeza o desgana consentidas frente al esfuerzo que supone el
ejercicio del bien. La pereza es la puerta de muchos otros vicios porque es una
ocasión para que se presenten numerosas tentaciones, y conduce a la negligencia
en el cumplimiento de los deberes profesionales, familiares, apostólicos, etc. El
remedio específico es la diligencia.
3.3. Los pecados contra el Espíritu Santo y los pecados que claman al Cielo
Algunos pecados mortales revisten una especial gravedad, por su malicia
intrínseca o porque son raíz de otros pecados.
Después de la curación de un endemoniado ciego y mudo, los fariseos se niegan
a creer en Jesús: «Este no expulsa los demonios sino por Beelzebul, el príncipe
de los demonios». Jesús les muestra su error. Y afirma: «Os digo que todo
pecado y blasfemia se les perdonará a los hombres; pero la blasfemia contra el
Espíritu Santo no será perdonada» (Mt 12,24.31).
Los pecados contra el Espíritu Santo consisten esencialmente en despreciar de
modo formal la ayuda de Dios. Entre ellos, suelen enumerarse: la desesperación
de la propia salvación; la presunción de alcanzar la salvación sin méritos para
ello; el rechazo de la verdad cristiana, conocida como revelada por Dios; el
empeño de persistir en el pecado, es decir, la obstinación en el mal; la decisión
de no arrepentirse nunca.
La afirmación de Jesús de que no se perdonará la blasfemia contra el Espíritu
Santo no quiere decir que Dios no quiera perdonar ese pecado. El problema está
en el que lo comete, porque se pone en una situación de resistencia que cierra las
puertas a la gracia de Dios.
«No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente
a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón
de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo (cf. DeV, n. 46).
Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la
perdición eterna» (CEC, n.1864).
También son especialmente graves los pecados que claman al cielo, según la
expresión de la Escritura (cf. 2Mac 8, 3), porque dañan de tal manera al prójimo
que despiertan la indignación de la justicia divina. Concretamente, el homicidio
(cf. Gn 4,10), sodomía (cf. Gn 18,20; 19,13), injusticias con los débiles y
desamparados (cf. Ex 3, 7-10; 22, 20-22), defraudación del salario (cf. Dt 24,14-
15; St 5,4), etc. (cf. CEC, n. 1867).
4. Distinción específica y numérica de los pecados
a) Distinción específica de los pecados
Los pecados se pueden distinguir por su especie. Hay dos especies de pecados:
la especie teológica y la especie moral.
• La especie teológica es el grado de desorden de la voluntad respecto a Dios:
mortal o venial.
• La especie moral es el tipo de desorden de la voluntad según la virtud que se
ha violado: justicia, sobriedad, etc.
• La especie moral ínfima designa el diverso tipo de actos concretos: una
calumnia, un robo, una mentira.
b) Distinción numérica de los pecados
El número de los pecados depende de los actos de la voluntad: hay tantos
pecados, cuantos actos desordenados de la voluntad (al menos interiores)
numéricamente distintos. Varios hechos físicos pueden constituir un solo
pecado, si están moralmente unidos por un solo acto desordenado de la voluntad.
En la confesión se deben acusar todos los pecados mortales cometidos desde la
anterior confesión, en su especie ínfima y número.
En muchos casos, los penitentes, sobre todo si hace tiempo que no reciben el
sacramento de la Penitencia, no pueden recordar con exactitud ni el número ni la
especie de los pecados cometidos. Basta entonces que, después de un examen de
conciencia hecho con la debida diligencia, los pecados se declaren en el modo
en que se recuerden (por ej. varias veces al año, al día o por semana).
Lo más importante es la verdadera contrición o dolor de los pecados y el
propósito de rechazar los obstáculos que se oponen a la propia regeneración.
II. CAUSAS Y EFECTOS DEL PECADO. LA CONVERSIÓN
¿Por qué ofendemos a Dios? Cuando pensamos en el amor que Dios nos tiene,
en que existimos, vivimos y respiramos porque Dios nos está queriendo; cuando
pensamos en la muerte de Jesucristo en la Cruz por amor a cada uno de
nosotros; o en las consecuencias desastrosas que tienen los pecados de los
hombres en la vida propia y de los demás, no podemos dejar de preguntarnos:
¿por qué ofendemos a Dios? Aquí daremos unas respuestas sencillas, quizá
simples, pero pueden ayudarnos a conocernos mejor y a saber cómo proceder
para evitar el pecado y enamorarnos de verdad de quien más nos quiere.
SUMARIO
1. LAS CAUSAS DEL PECADO. 1.1. El proceso del pecado y la
responsabilidad personal. a) El hombre peca por despreciar la ayuda divina para
hacer el bien, b) Se peca eligiendo un bien aparente, que aparta de Dios. 1.2.
Causas internas: ignorancia, debilidad, malicia. 1.3. Causas externas: las
tentaciones, a) Las tentaciones de la concupiscencia. b) Las tentaciones del
demonio, c) Las tentaciones del mundo, d) Principios morales sobre las
tentaciones, e) Medios para luchar contra las tentaciones. 1.4. Causas externas:
las ocasiones de pecado, a) El escándalo, b) La cooperación al mal • 2.
EFECTOS PERSONALES Y SOCIALES DEL PECADO. 2.1. Efectos del
pecado mortal. 2.2. Efectos del pecado venial. 2.3. Los efectos sociales del
pecado • 3. LA CONVERSIÓN DEL PECADOR. 3.1. La conversión
permanente. 3.2. La virtud de la penitencia, a) El ayuno, b) La oración, c) La
limosna.
1. Las causas del pecado
La causa principal del pecado es la voluntad desordenada del hombre. Dios
nunca quiere el pecado, aunque lo permita.
«Él, desde el principio, creó al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío
(...). Le dio los mandatos y preceptos, e inteligencia para hacer lo que a él le
place (...). Ante los hombres están la vida y la muerte, el bien y el mal; a cada
uno se le dará lo que le plazca (...). Él no ha mandado a nadie que sea impío, y a
nadie ha dado licencia para pecar» (Sir 15,14,18 y 21).
El pecado es siempre personal: exige un querer actual y desordenado de la
voluntad «La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre
voluntad» (CEC, n. 1853).
Nadie fuera del propio sujeto, puede causar el pecado. Nadie -ni siquiera el
demonio- puede forzar a la persona a querer realizar un pecado.
1.1. El proceso del pecado y la responsabilidad personal
Hay dos cosas que engañan al hombre sobre su condición de único culpable de
sus pecados: en primer lugar, el pensar que no tuvo fuerzas para combatirlos; en
segundo término, el razonamiento de que no quiso un mal, sino solo un bien:
aquel que ama desordenadamente.
a) El hombre peca por despreciar la ayuda divina para hacer el bien
La causa del mal es siempre la imperfección del sujeto que lo realiza: un buen
pintor no hace un mal cuadro por ser un buen artista, sino por estar distraído o
porque no quiere usar de su habilidad.
En el orden moral, esta imperfección solo se da cuando la voluntad rechaza la
ayuda divina que constantemente lleva a la persona a realizar el bien. Por eso
dice santo Tomás que Dios «nunca se aparta de nosotros, solo podemos pecar en
la medida en que nosotros nos apartemos de Él» (In II Sent., d. 37, q.2, a.1, ad
3).
Dios nos da siempre fuerzas suficientes para evitar el pecado. Las dificultades
para hacer el bien nunca superan las propias capacidades, de modo que la
persona se vea obligada a pecar: «Si el hombre no omitiera voluntariamente lo
que debe hacer, nunca caería en la infidelidad» (Santo Tomás, In II Sent., d.39,
q.l, a.2, ad 4). Pecamos cuando no queremos tomar la mano que Dios nos tiende
generosamente.
b) Se peca eligiendo un bien aparente, que aparta de Dios
El pecado se realiza mediante un proceso que lleva a tomar como conveniente
un bien que, en realidad, no lo es. Solo se peca eligiendo un bien aparente,
porque el mal no puede ser querido en sí mismo, ya que el objeto de la voluntad
es el bien.
El bien aparente es siempre un bien creado que se ama desordenadamente, en
contra de la ley divina. Todo pecado supone así un autoengaño voluntario, que
induce a considerar como bueno lo que es malo.
Más aún: la realidad de ese bien es lo que da su apariencia de buena a la acción
pecaminosa y la hace tentadora.
Lo que se quiere mal y la razón de que se quiera el mal es siempre un cierto
bien. Lo que hace mala la acción es amar un bien desordenadamente: una obra
de arte es un bien; robarla es amar desordenadamente ese bien. Precisamente, lo
que hace difícil extirpar el mal es que se presenta siempre disfrazado de bien:
tanto más atractivo y seductor es el mal cuanto mayor es su apariencia de bien.
1.2. Causas internas: ignorancia, debilidad, malicia
Los factores internos que inducen al pecado son la ignorancia, la pasión y la
malicia.
• Hay pecados cuya causa es la ignorancia de su gravedad, una ignorancia que la
persona ha debido y podido superar, pero no ha querido poner los medios para
ello.
• Los pecados de debilidad son los que tienen su causa en una pasión que
disminuye la voluntariedad del acto (por ej., el que bajo un acceso de ira injuria
a otro).
• Los pecados de malicia proceden sobre todo de la mala voluntad, sin que sea
determinante ni la ignorancia ni la pasión (por ej., quien comete un homicidio
con premeditación).
1.3. Causas externas: las tentaciones
La tentación es una incitación o inducción a pecar.
Aunque la persona tenga uso de razón y dominio sobre sus actos, su voluntad
puede ser atraída, influida, por la presentación apetecible de bienes aparentes.
Como el mal no puede seducir por sí mismo, capta a la voluntad disfrazándose
de bien, de verdad o de belleza; en eso consiste precisamente la tentación.
Las tentaciones, si se lucha contra ellas, y no han sido buscadas, tienen un valor
positivo para la persona. Dios las permite como ayuda para que ejercitemos las
virtudes.
Por su origen, las incitaciones al mal son de tres clases: las de la concupiscencia,
las del demonio y las del mundo.
a) Las tentaciones de la concupiscencia
Son las más frecuentes, pues se trata de un enemigo que llevamos dentro: «Cada
uno es tentado por la propia concupiscencia» (St 1,14). La concupiscencia
consiste en el desorden de las fuerzas del alma; un desorden que procede del
pecado original y que se agrava con los pecados personales.
San Juan distingue un triple aspecto de la concupiscencia (cf. 1Jn 2,16):
• la concupiscencia de la carne o deseo desordenado de los placeres sensibles;
• la concupiscencia de los ojos, que consiste en la incitación de la avaricia;
• la soberbia de la vida o amor desordenado a la propia excelencia, que
constituye el inicio de todo pecado.
El aspecto más peligroso de la concupiscencia es el desorden causado por el
pecado en la voluntad, que induce a la soberbia. De este desorden provienen
todos los demás. Por eso, la tentación de la soberbia es la primera contra la cual
es necesario combatir con la gracia de Dios.
b) Las tentaciones del demonio
El demonio es el tentador por antonomasia: «Sed sobrios y estad en vela, porque
vuestro enemigo el demonio anda girando como león rugiente alrededor de
vosotros, en busca de presa que devorar» (1P 5,8).
El demonio tienta realmente a los hombres: «Nuestra lucha no es contra la carne
y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de
las tinieblas» (Ef 6,2). A veces el demonio tienta con sugestiones directas (cf.
Mt 4,1-11) y otras lo hace a través de las presiones del mundo y las incitaciones
de la carne (cf. 1Cor 7,5).
El demonio tienta con astucia, escogiendo los puntos más débiles de cada
persona. Se disfraza para incitar al pecado (cf. 2Cor 11,14); y una vez que ha
conseguido engañar al hombre para que peque, procura que permanezca en el
pecado.
Para vencer estas tentaciones es particularmente necesario acudir a los medios
sobrenaturales: oración y sacramentos.
c) Las tentaciones del mundo
En cuanto salido de las manos de Dios, el mundo es bueno y debe ser amado.
Con la palabra mundo también se designan las estructuras, instituciones,
problemas y relaciones en medio a las cuales viven los hombres. Tomado en este
sentido, hay que amar al mundo, rechazando los efectos del pecado que lo
oscurecen.
Cuando hablamos del mundo como tentador nos referimos a los hombres que se
apartan de Dios: «No queráis amar al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno
ama al mundo, la caridad del Padre no está en él; porque todo lo que procede del
mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de
la vida» (1Jn 2,15-16).
De manera particular, el mundo incita a pecar fomentando el afán desmesurado
y excesivo de bienes temporales, y también mediante presiones de personas
poderosas e influyentes, que se oponen a los que hacen el bien. Por eso, el
cristiano no debe acobardarse si su buena conducta disgusta al mundo y es
acusada de molesta. Quien quiera agradar al mundo a toda costa, difícilmente
evitará traicionar a Jesucristo (cf. Jn 15,18).
d) Principios morales sobre las tentaciones
El hombre no puede evitar el tener tentaciones, pero debe combatirlas. La
experiencia de la lucha ascética en este terreno se puede concretar en los
siguientes principios:
• Siempre podemos vencer la tentación: Dios no permite que seamos tentados
más allá de nuestras fuerzas. «Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados
por encima de vuestras fuerzas; por el contrario, hará que con la tentación llegue
la ayuda para que podáis vencer» (1Cor 10,12).
• Se deben combatir desde el primer momento, poniendo los medios adecuados.
El que se expone a la tentación sobrevalorando sus fuerzas cae en ella
fácilmente.
• Consentir a la tentación es pecado; sentirla no. Experimentar una cierta
atracción ante ese bien aparente que es el mal, mientras la voluntad lo rechace,
no es pecado. La falta solo se produce cuando libremente se cede a la sugestión
del mal.
• No es lícito provocar ni exponerse temerariamente a la tentación. Ponerse sin
grave causa -temerariamente- en ocasión de pecar, es por sí mismo pecado: si es
ilícito poner en peligro la vida corporal sin causa proporcionada, menos lícito
será poner en peligro la vida de la gracia.
En algunos casos, puede darse una causa grave que justifique exponerse a ese
peligro, como es legítimo a veces arriesgar la vida por una razón proporcionada.
En esa circunstancia, es necesario poner los medios sobrenaturales y de
prudencia humana para convertir el peligro próximo en remoto.
e) Medios para luchar contra las tentaciones
Las tentaciones se combaten ante todo acudiendo a Dios, cumpliendo los
propios deberes y tratando de vivir las virtudes.
• Lo más importante para vencer cualquier tipo de tentación son los medios
sobrenaturales: oración, examen de conciencia (cf. Mt 26,41), Sacramentos.
• Además, las tentaciones se vencen fácilmente estando ocupados en cumplir
con los propios deberes ordinarios y en servir a los demás.
• Otros medios imprescindibles para la lucha contra las tentaciones son la
humildad y la sinceridad. La humildad, para no sorprenderse de la personal
flaqueza, y pedir ayuda a Dios; la sinceridad, para reconocer a la tentación como
tal, y acudir a la dirección espiritual para pedir consejo.
1.4. Causas externas: las ocasiones de pecado
Las ocasiones de pecado son las circunstancias externas que incitan a la persona
hacia el pecado.
a) El escándalo
El escándalo es una acción -palabra, obra u omisión- real o aparentemente mala
que puede ser ocasión de pecado para los demás.
En su predicación, Jesús pone en guardia contra el escándalo que conduce a la
pérdida de la fe (cf. Mt 18,6ss; Me 13,5-20). Siempre habrá escándalos, pero a
quienes escandalizan se les conmina con una pena tremenda (cf. Lc 17,1).
La gravedad del pecado de escándalo depende de la naturaleza del estímulo que
comporta, de la persona que lo da, y de la persona que lo recibe.
El que comete escándalo con su propia inmoralidad tiene el deber de reparar de
la mejor forma posible el daño ocasionado. La reparación debe hacerse como se
produjo el escándalo; por ej., quien escandalizó públicamente, públicamente
debe reparar el daño causado.
b) La cooperación al mal
Al hablar de cooperación en el pecado ajeno es preciso contemplar
principalmente el aspecto interno, es decir, si somos responsables del pecado
ajeno y en qué medida.
La cooperación puede centrarse en tres planos diferentes:
• En el plano de la voluntad: mandando, consintiendo, aconsejando.
• En el plano de la acción: participando activamente (coautores y cómplices) y
encubriendo.
• En el plano de la ejecución: con el silencio culpable, la no oposición y la no
manifestación.
Veamos algunas distinciones importantes para comprender la moralidad de la
cooperación al mal Cooperación positiva y cooperación negativa:
• La cooperación positiva supone la realización de un acto voluntario que
contribuye a que otra persona obre mal.
• La cooperación negativa consiste en dejar de hacer algo frente al mal
comportamiento ajeno. Se trata de una omisión, que solo es pecado cuando
existe la obligación de hacer positivamente lo que no se ha hecho.
Cooperación formal y material:
• Cooperación formal: se da cuando se busca la colaboración en el
comportamiento ajeno, sabiendo y queriendo su mal obrar. A veces se realiza
con la intención expresa y explícita de contribuir al pecado ajeno, querido como
tal.
En otros casos, falta esa intención explícita, pero la cooperación contribuye
necesariamente al pecado ajeno por su propia naturaleza o por sus causas. Por
ejemplo, hay cooperación formal en la persona que coopera directamente en la
realización de un aborto, aunque intencionalmente rechace el aborto.
• Cooperación material: se contribuye al mal ajeno sin pretenderlo. Hay muchos
modos de ejercer esta cooperación. Puede ser una cooperación próxima o
remota, según influya o no en la misma acción inmoral. Puede ser necesaria
(cuando, de no existir esa colaboración, no se habría realizado el acto
pecaminoso) o no necesaria.
Teniendo en cuenta estas distinciones, podemos entender mejor el juicio moral
de la cooperación en el pecado ajeno:
• Toda cooperación formal en el pecado ajeno, tanto explícita como implícita, es
siempre pecaminosa.
• La cooperación material, en términos generales, es también moralmente ilícita.
Pero hay algunas circunstancias que pueden hacer lícita la acción con la que se
coopera materialmente al mal. La primera condición de licitud es que se dé
realmente la necesidad de realizar dicha acción, es decir, que no haya otra
posibilidad de conseguir un bien necesario o de evitar un mal grave.
Si no hay otra posibilidad, entonces el problema se puede resolver con los
criterios que se aplican a las acciones de doble efecto, que hemos estudiado en el
Tema 5, pues se trata del mismo caso.
En las acciones especialmente graves (homicidio, aborto, etc.) nunca es lícito
cooperar materialmente de manera inmediata. De todas formas, este principio no
es universalmente válido: por ejemplo, la cooperación material al onanismo del
cónyuge es inmediata, pero es moralmente aceptable si existen motivos
proporcionados (cf. Pío XI, Ene. Casti connubii, 31-XII-1930).
• No hace lícita la propia cooperación el saber que la otra persona realizará, con
toda seguridad, el acto inmoral, aunque no se diera la cooperación.
Todos tenemos no solo el deber de evitar la cooperación al pecado de los demás,
sino también el deber de colaborar para conseguir y facilitar el bien moral ajeno.
Es importante no conformarse con el esfuerzo de "no cooperar", y adoptar una
actitud positiva para promover las estructuras sociales, jurídicas, económicas,
etc., que faciliten el obrar moralmente recto.
2. Efectos personales y sociales del pecado
2.1. Efectos del pecado mortal
El primer efecto del pecado mortal es la pérdida de la amistad con Dios y, por
tanto, de la gracia santificante.
En consecuencia, se pierden las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo,
aunque puedan permanecer la fe y la esperanza -si no se pecó contra ellas-, pero
en estado informe, pues no se encuentran asumidas y vivificadas por el amor de
caridad; el alma se ve privada de la inhabitación de las tres Personas divinas.
En segundo lugar, el pecado comporta un debilitamiento de las fuerzas del alma,
que ahonda las heridas del pecado original. Por eso, siguiendo la enseñanza de la
Escritura, toda la tradición cristiana habla del pecado como esclavitud: «Quien
peca -dice el Señor- se hace esclavo del pecado» (Jn 8,34).
El desorden del pecado mortal conlleva, por último, penas temporales y pena
eterna.
La pena es el resultado mismo de la herida que, obrando el mal, el hombre se
infiere al alejarse de Dios. Mientras perdura la obstinación en el pecado,
permanece el alejamiento de Dios y la desintegración de la persona. La muerte
hace ese querer irrevocable, eternizando con penas el alejamiento de Dios.
2.2. Efectos del pecado venial
En el pecado venial se da de modo imperfecto la razón de pecado; de ahí que sus
efectos sean radicalmente distintos, aunque supongan también un detrimento del
alma.
El pecado venial no priva de la vida de la gracia, aunque enfría el fervor de la
caridad manchando parcialmente el alma.
• Entorpece la vida de la gracia y el ejercicio de todas las virtudes. Hace difícil
percibir las inspiraciones del Espíritu Santo y corresponder a ellas. Este
debilitamiento dispone al pecado mortal.
• Sobre todo, es una ofensa a Dios, y el cristiano no debe olvidar que las
pequeñas faltas de amor de un hijo duelen a menudo más que las ofensas graves
de un extraño.
Al pecado venial corresponden penas temporales, en esta vida o en el
Purgatorio.
2.3. Los efectos sociales del pecado
Es relativamente frecuente la expresión pecado social. Es un término que exige
algunas precisiones. «El pecado, en sentido verdadero y propio, es siempre un
acto de la persona, porque es un acto libre de la persona individual, y no
precisamente de un grupo o una comunidad» (RP, n.16). Teniendo esto en
cuenta, se puede hablar de "pecado social" en tres acepciones:
• En cuanto todo pecado lleva consigo unas repercusiones o consecuencias
sociales.
• En cuanto es una acción contra el prójimo, contra la justicia.
• En una tercera acepción, el término "pecado social" hace referencia a las
relaciones entre las distintas comunidades humanas. Es lo que se conoce como
"mal social". En este sentido, se entiende por "pecado social" la acumulación y
concentración de muchos pecados personales, que llegan a originar el llamado
"pecado de estructuras" o "estructuras de pecado". Las estructuras de pecado son
ocasión de pecados personales para muchos componentes del correspondiente
grupo social.
Es necesario la lucha contra los efectos sociales del pecado, que exige un
cambio no solo de conducta sino de mentalidad, es decir, una verdadera
conversión.
«El pecado es un acto personal. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en
los pecados cometidos por otros cuanto cooperamos a ellos:
• participando directa y voluntariamente;
• ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos;
• no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo;
• protegiendo a los que hacen el mal» (CEC, n. 1868)
Considerando la maldad del pecado y sus corrosivos efectos personales y
sociales, el cristiano ha de reaccionar procurando ahogar el mal en abundancia
de bien.
La lucha contra el pecado se ha de plantear con optimismo, porque el bien es
más fecundo que el mal.
• En el corazón de todo hombre hay una inclinación al bien puesta por Dios, que
el pecado atenúa pero no puede ahogar; todo hombre experimenta, al menos en
lo íntimo de su alma, deseos de justicia, de paz, de fraternidad, de alegría, de
amor, que solo Cristo puede satisfacer.
• A medida que el mal crece en intensidad, disminuye su apariencia de bien y,
por tanto, su fuerza de seducción: al final seduce solo a los corrompidos; en
cambio, la fuerza del bien es creciente: aunque su comienzo sea pequeño tiende
a la plenitud.
• Siempre contamos con la ayuda de Dios, para hacer el bien; por eso, aunque
cueste y suponga sacrificio, es un esfuerzo no solo posible sino premiado por
encima de lo que nuestras fuerzas alcanzarían de suyo.
3. La conversión del pecador
Jesucristo ha venido al mundo a perdonar a los hombres ofreciendo su vida, su
pasión y su muerte en la Cruz. Es Dios el que toma la iniciativa para restaurar en
el hombre la imagen del Verbo, convertirlo en hijo en el Hijo y ofrecerle la vida
eterna.
Desde los primeros momentos de su vida pública, el Señor invita a todos al
arrepentimiento, a la penitencia: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios
está al llegar; convertidos y creed en el Evangelio» (Mc 1,15).
A través de hechos y palabras, Jesús nos enseña cómo es la misericordia de
Dios. Desea el regreso a casa de su hijo para perdonarlo, cubrirlo de besos, darle
una vida nueva y hacer fiesta por haberlo recuperado (cf. Le 15,11ss.). Y es
también el buen Pastor, que no espera, sino que va en busca de la oveja perdida
y no para hasta que la encuentra, la carga sobre sus hombros y la lleva de nuevo
al redil (cf. Lc 15,4-7).
La reconciliación con Dios solo es posible en Cristo y por medio de Cristo. Esta
reconciliación se realiza a través de la Iglesia, que es el sacramento universal de
salvación (cf. LG, nn.9 y 48). En la Iglesia, tenemos los Sacramentos instituidos
por Cristo para perpetuar a lo largo del tiempo su acción salvadora.
Por medio del Bautismo nos incorporamos a Cristo y a la Iglesia. Pero la vida
nueva que recibimos no suprime nuestra debilidad e inclinación al pecado. Por
eso, el Señor instituyó también el sacramento de la Penitencia, para que se pueda
pasar nuevamente del pecado a la vida. «Para un cristiano, el Sacramento de la
Penitencia es el camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de sus
pecados graves cometidos después del Bautismo» (RP, n.31).
Las dificultades más grandes para la conversión son la soberbia y el egoísmo.
• Nos resistimos a reconocer que hemos actuado mal porque nos humilla; es
como aceptar que nos hemos comportado como locos o necios, porque nuestra
conducta ha sido contraria a nuestras convicciones más naturales y profundas. Y
entonces tratamos de justificarnos con todo tipo de argumentos para demostrar
nuestra sabiduría.
• Por otra parte, reconocer que nuestra vida ha sido equivocada y aceptar el
perdón de Dios, supone estar dispuestos a vivir de otra manera, de acuerdo con
las virtudes; y esa nueva vida que entrevemos o ya conocemos nos parece
contraria a nuestra felicidad, que identificamos con el bienestar o el placer. Ese
es otro motivo por el que buscamos justificaciones para no cambiar de conducta.
Es necesario, por tanto, pedir a Dios un corazón nuevo, un corazón humilde, y
que nos haga ver que el único camino de la felicidad está en su amor. Solo
confiando en la gracia divina, tomando la mano que Dios nos tiende, podemos
reconocer nuestra situación de pecado, y volver a la casa del Padre.
3.1. La conversión permanente
Hay una primera conversión, por la que se sale del estado de pecado, a la que
Dios invita de muchas maneras. Pero hay otra conversión, la conversión
permanente, que es consecuencia del verdadero trato con Dios, y por la que el
hombre se encamina a la santidad.
«El auténtico conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor benigno,
es una constante e inagotable fuente de conversión, no solo como momentáneo
acto interior, sino también como disposición estable, como estado de ánimo.
Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo ven así, no pueden
vivir sino convirtiéndose sin cesar a Él. Viven pues in statu conversionis; es este
estado el que traza la componente más profunda de la peregrinación de todo
hombre por la tierra in statu viatoris» (Dives in misericordia, n.13).
Esta segunda conversión es «una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que
"recibe en su propio seno a los pecadores" y que siendo "santa al mismo tiempo
que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la
renovación" (LG, n.8)» (CEC, n.1428).
La conversión permanente se basa en la vida sacramental, la oración, la unión
con la Cruz y la lucha ascética para crecer en las virtudes, temas de los que ya
hemos tratado a lo largo de este manual. Aquí vamos a centrarnos en una virtud
directamente relacionada con la conversión: la penitencia.
3.2. La virtud de la penitencia
La penitencia es una virtud que consiste en dolerse o arrepentirse de los pecados
pasados con la intención de destruirlos en cuanto son ofensa a Dios, con el
propósito de enmendarse (cf. S.Th., III, q.85, a.1-6).
La dimensión más importancia de la penitencia, como sucede con toda virtud, es
la interior (cf. CEC, n. 1430). Los actos externos o son manifestaciones de la
penitencia interior, de la conversión del corazón, o son estériles y engañosos:
«Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres con el fin de que os
vean; de otro modo no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los
cielos» (Mt 6,1).
«La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retomo,
una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una
aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos
cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de
vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su
gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza
saludables que los Padres llamaron animi cruciatus (aflicción del espíritu),
compunctio cordis (arrepentimiento del corazón) (cf. Concilio de Trento: DS
1676-1678; 1705; Catecismo Romano,2,5,4)» (CEC, n. 1431).
La iniciativa en nuestra penitencia es la actuación de Dios, que con su gracia
convierte nuestro corazón: «Conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos» (Lm
5,21). Por nuestra parte, hemos de tratar de descubrir la grandeza del amor de
Dios por cada uno de nosotros: «Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y
comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque, habiendo sido derramada
para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del
arrepentimiento» (San Clemente Romano, Epistula ad Corinthios 7,4) (citado en
CEC, n. 1432).
La penitencia interior puede tener expresiones muy variadas. «La Escritura y los
Padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la limosna (cf. Tb
12,8; Mt 6,1-18), que expresan la conversión con relación a sí mismo, con
relación a Dios y con relación a los demás» (CEC, n. 1434).
a) El ayuno
Es una forma de penitencia que pone de relieve el sentido corporal de la fe, el
sentido escatológico de la vida cristiana, como otras formas de penitencia
corporal. Estas responder a un impulso del Espíritu Santo -algo que ha de ser
objeto de discernimiento en la dirección espiritual- con vistas a una mayor
identificación con la Pasión de Cristo.
La penitencia corporal no significa desprecio del cuerpo ni mucho menos
exaltación fanática del dolor. Todo lo contrario. Significa que esperamos en la
resurrección final del cuerpo. Tampoco expresa una especie de dualismo
maniqueo. Al revés: la penitencia corporal lleva a conseguir mayor unidad y
armonía entre el cuerpo y el alma de la persona.
b) La oración
«Todo acto sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de
conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados» (CEC,
n.1437).
Ahora bien, el acto de culto por antonomasia es el de Cristo. Por eso, la
Eucaristía, donde se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con
Dios, es la fuente y el alimento de la conversión y la penitencia. «Por ella son
alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo; "es el antídoto que
nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales"
(Concilio de Trento:DS 1638)» (CEC, n. 1436).
c) La limosna
La limosna (del griego éleos, compasión, misericordia) consiste propiamente en
compartir los propios bienes para ayudar a quien tiene necesidad. Es una obra de
justicia por amor a los demás y a Dios. Dar generosamente implica desprender
nuestro corazón de los bienes materiales; nos lleva a enamoramos más de Dios y
a poner en El nuestra confianza. Lo que damos a los demás se lo damos a Jesús.
Por eso, la ayuda a los necesitados, material o espiritual, es anterior a otras
formas de penitencia como el ayuno:
«¿El ayuno que prefiero no es más bien romper las cadenas de la iniquidad,
soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los oprimidos y quebrar todo yugo?
¿No es compartir tu pan con el hambriento, e invitar a tu casa a los pobres sin
asilo? Al que veas desnudo, cúbrelo y no te escondas de quien es carne tuya» (Is
58,6-7).
La virtud de la penitencia se puede vivir cada día de muchas maneras. Todos los
sufrimientos y contrariedades (grandes o pequeños) que no buscamos, sino que
el Señor permite, se convierten en obras de penitencia si las aceptamos
libremente como enviadas por nuestro Padre Dios, como medio de unión con la
Pasión de Cristo. «Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más
seguro de la penitencia (cf. Le 9,23)» (CEC, n.1435).
La Iglesia nos ayuda a vivir la penitencia estableciendo tiempos y días de
penitencia a lo largo del año litúrgico (el tiempo de Cuaresma, cada viernes en
memoria de la muerte del Señor). «Estos tiempos son particularmente
apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las
peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el
ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes (obras caritativas y
misioneras)» (CEC, n.1438).
BIBLIOGRAFÍA
ABBÁ, G., Felicidad, vida buena y virtud, EIUNSA, Barcelona 1992.
CAFFARRA, C„ "Historia (de la Teología Moral)", en ROSSI, L.-
VALSECCHI, A. (dirs.), Diccionario Enciclopédico de Teología Moral,
Paulinas, Madrid 1980.
CAFFARRA, C., Vida en Cristo, EUNSA, Pamplona 1999.
CÓFRECES, E.-GARCÍA DE HARO, R., Teología Moral Fundamental,
EUNSA, Pamplona 1998.
COLOM, E.-RODRÍGUEZ LUÑO, Á., Elegidos en Cristo para ser santos.
Curso de Teología Moral Fundamental, Palabra, Madrid 2001,228-248.
COLOM, E.-RODRÍGUEZ LUÑO, Á., Elegidos en Cristo para ser santos. I.
Moral fundamental, Roma 2011. (Este libro se puede ver y bajar gratuitamente
en: http://www. eticaepolitica.net/moralfundamental.htm).
DELHAYE, Ph., La conciencia moral del cristiano, Herder, Barcelona 1980.
ESCRIVÁ DE BALAGUER, S. JOSEMARÍA, "Las virtudes humanas", en
Amigos de Dios, Rialp, Madrid 1977.
ESCRIVÁ DE BALAGUER, S. JOSEMARÍA, Es Cristo que pasa, Rialp,
Madrid 2002.
ESCRIVÁ DE BALAGUER, S. JOSEMARÍA, Surco, Rialp, Madrid 2001.
JUAN PABLO II, S., Cruzando el umbral de la Esperanza, Plaza & Janés,
Barcelona 1994. MACINTYRE, A., Justicia y racionalidad, EIUNSA, Barcelona
1994.
MACINTYRE, A., Tras la virtud, Crítica, Barcelona 1987.
MELINA, L., Participar en las virtudes de Cristo, Ed. Cristiandad, Madrid 2004.
MELINA, L.-NORIEGA, PÉREZ-SOBA, J.J., Caminar a la luz del amor. Los
fundamentos de la mora cristiana, Palabra, Madrid 2007.
MOLINA, E.-TRIGO, T. (eds.), Verdad y libertad. Cuestiones de moral
fundamental, EIUN- SA, Pamplona 2010.
OCÁRIZ, F., "Vocación a la santidad en Cristo y en la Iglesia", en AA.VV,
Santidad y mundo. Estudios en tomo a las enseñanzas del beato Josemaría
Escrivá, EUNSA, Pamplona 1996.
PHILIPON, M.M., Los dones del Espíritu Santo, Palabra, Madrid 1997.
PIEPER, J., Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid 1980.
PINCKAERS, S., La renovación de la moral, Verbo Divino, Estella 1971.
PINCKAERS, S„ Las fuentes de la moral cristiana, EUNSA, Pamplona 2007.
RHONHEIMER, M., La perspectiva de la moral, Rialp, Madrid 2000.
SANTAMARÍA, M.G., ¿Qué y quiénes somos? Amor de carne y divino,
Custom Books Publishing, 2008.
SARMIENTO, A.-MOLINA, E.-TRIGO, T., Teología Moral Fundamental,
EUNSA, Pamplona 2013.
SARMIENTO, A.-TRIGO, T.-MOLINA, E„ Moral de la persona, EUNSA,
Pamplona 2006.
SHERMAN, N„ The Fabric of Character: Aristotle's Theory ofVirtue, Oxford
1989. SPICQ, C., Teología moral del Nuevo Testamento, EUNSA, Pamplona
1976.
TOMÁS DE AQUINO, Sto., Summa Theologiae.
WADELL, P.J., Amicizia, virtü e agire eccellente, en MELINA, L.-ZANOR, P.
(a cura di), Quale dimora per l'agire? Dimensioni ecclesiologiche della morale,
Pontificia Universitá Lateranense, Mursia, Roma 2000.
WADELL, P.J., La primacía del amor. Una introducción a la ética de Tomás de
Aquino, Palabra, Madrid 2002.
También podría gustarte
- Las Disciplinas TeológicasDocumento2 páginasLas Disciplinas TeológicasFabian RuedaAún no hay calificaciones
- Signos de estos tiempos: Interpretación teológica de nuestra épocaDe EverandSignos de estos tiempos: Interpretación teológica de nuestra épocaAún no hay calificaciones
- 1 Teología Moral de La Persona IntroduccionDocumento6 páginas1 Teología Moral de La Persona IntroduccionVictorHRamirezAún no hay calificaciones
- Drama y esperanza - II (Lectura existencial del Antiguo Testamento): Un Dios desconcertante y fiable (Libros proféticos)De EverandDrama y esperanza - II (Lectura existencial del Antiguo Testamento): Un Dios desconcertante y fiable (Libros proféticos)Aún no hay calificaciones
- Raíces eclesiológicas de la teología pastoralDocumento6 páginasRaíces eclesiológicas de la teología pastoralMarvin OsorioAún no hay calificaciones
- La Práctica Del Ecumenismo A La Luz de Los PrincipiosDocumento3 páginasLa Práctica Del Ecumenismo A La Luz de Los PrincipiosBernardo Campos100% (1)
- Lumen Gentium 1Documento4 páginasLumen Gentium 1Misael Morales ArmentaAún no hay calificaciones
- En Jesús, Dios se comunica con el pueblo: Visión global 14De EverandEn Jesús, Dios se comunica con el pueblo: Visión global 14Aún no hay calificaciones
- Lenguajes y fe: XIX Semana de estudios de Teología PastoralDe EverandLenguajes y fe: XIX Semana de estudios de Teología PastoralAún no hay calificaciones
- Parte 1 Tema 3 Definicion-EpistemologiaDocumento85 páginasParte 1 Tema 3 Definicion-EpistemologiaanguesanAún no hay calificaciones
- Cap. 1 La Eclesiología en La Historia - SíntesisDocumento2 páginasCap. 1 La Eclesiología en La Historia - SíntesisLuis Antonio Arvayo AraizaAún no hay calificaciones
- Re Sum enDocumento200 páginasRe Sum encarlosccgaAún no hay calificaciones
- Repensando La Iglesia Como "Pueblo de Dios", Desde La, Del Vaticano IIDocumento46 páginasRepensando La Iglesia Como "Pueblo de Dios", Desde La, Del Vaticano IIIngris Griselda Bega AmadorAún no hay calificaciones
- Sesion IDocumento2 páginasSesion IWilson CCAún no hay calificaciones
- HistoriaIglesiaConceptosDocumento5 páginasHistoriaIglesiaConceptosJuanDaAún no hay calificaciones
- Tema 1. Apuntes de EspiritualidadDocumento15 páginasTema 1. Apuntes de EspiritualidadOlga López MíguezAún no hay calificaciones
- Para Comprender Los Sacramentos - CeteseDocumento15 páginasPara Comprender Los Sacramentos - Cetesejorge gerbaldoAún no hay calificaciones
- Congregación para El Culto DivinoDocumento40 páginasCongregación para El Culto DivinoAxel KwonAún no hay calificaciones
- Clase #1 Qué Es El EcumenismoDocumento10 páginasClase #1 Qué Es El EcumenismoNeudys ENdilber Zambranlo Márquez100% (1)
- En El Mundo Sin Ser MundanosDocumento3 páginasEn El Mundo Sin Ser Mundanosyonatan GomezAún no hay calificaciones
- Principio 3, Inculturación Del EvangelioDocumento14 páginasPrincipio 3, Inculturación Del EvangelioMario Colli PulliAún no hay calificaciones
- Introducción a la TeologíaDocumento37 páginasIntroducción a la TeologíaalexanderAún no hay calificaciones
- Formación Cristiana I - El hombre capaz de DiosDocumento5 páginasFormación Cristiana I - El hombre capaz de DiosKarol Stefany100% (1)
- Varios - La Transmision de La Fe en La Sociedad ActualDocumento161 páginasVarios - La Transmision de La Fe en La Sociedad ActualAnonymous KZYRxrAún no hay calificaciones
- Espiritualidad Del LaicoDocumento21 páginasEspiritualidad Del Laicomahatma67100% (1)
- La estrategia misionera de la Primera carta de Pedro: Edificar una casa espiritual por medio de la buena conductaDe EverandLa estrategia misionera de la Primera carta de Pedro: Edificar una casa espiritual por medio de la buena conductaAún no hay calificaciones
- Tipos de EcumenismoDocumento2 páginasTipos de EcumenismoDaniel Quispe CondeAún no hay calificaciones
- Moral de La SexualidadDocumento2 páginasMoral de La SexualidadSusana Sánchez GAún no hay calificaciones
- IglesiaComunidadFeDocumento35 páginasIglesiaComunidadFeEnri Jacome100% (2)
- Calvino y El Calvinismo PDFDocumento41 páginasCalvino y El Calvinismo PDFcristina cristina.rodriguezAún no hay calificaciones
- Silabo Panorama Teológico ContemporáneoDocumento11 páginasSilabo Panorama Teológico ContemporáneoMarco RochaAún no hay calificaciones
- Seminario de Síntesis Teológica 2014-2015Documento8 páginasSeminario de Síntesis Teológica 2014-2015Rosabel LuzAún no hay calificaciones
- Subsidio 0. Libro P. RivasDocumento124 páginasSubsidio 0. Libro P. RivasMatías CornejoAún no hay calificaciones
- Redemptoris Mision, Ideas Principales, Reflexion y Aportes PersonalesDocumento9 páginasRedemptoris Mision, Ideas Principales, Reflexion y Aportes PersonalesAle ZelayaAún no hay calificaciones
- Andrés Torres - Ateísmo Moderno y CristianismoDocumento109 páginasAndrés Torres - Ateísmo Moderno y CristianismoJuanBSHAún no hay calificaciones
- Lumen GentiumDocumento8 páginasLumen GentiumLourdes CabreraAún no hay calificaciones
- Proyecto Pastoral 2022Documento19 páginasProyecto Pastoral 2022Ligia RodriguezAún no hay calificaciones
- El itinerario de Jesucristo: 14 pasosDe EverandEl itinerario de Jesucristo: 14 pasosAún no hay calificaciones
- EclesiologiaDocumento9 páginasEclesiologiaStella Maris VilasAún no hay calificaciones
- DiosTrinitarioDocumento4 páginasDiosTrinitarioÁngel AragónAún no hay calificaciones
- 01 Que Es El EcumenismoDocumento51 páginas01 Que Es El EcumenismoBrendy LemusAún no hay calificaciones
- Dios actúa en la Historia (1) - Antiguo Testamento: Animador - guía para una lectura comunitaria de la historia de la salvaciónDe EverandDios actúa en la Historia (1) - Antiguo Testamento: Animador - guía para una lectura comunitaria de la historia de la salvaciónLa Casa de la Biblia- Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús La Casa de lAún no hay calificaciones
- El Ser Humano Un Ser Relacional Son Sí Mismo, Con Los Demás, Con El Cosmos y Con DiosDocumento15 páginasEl Ser Humano Un Ser Relacional Son Sí Mismo, Con Los Demás, Con El Cosmos y Con DiosFernandoJavierFigueroaCarrilloAún no hay calificaciones
- Invitar hoy a la fe: XXIV Semana de estudios de Teología PastoralDe EverandInvitar hoy a la fe: XXIV Semana de estudios de Teología PastoralAún no hay calificaciones
- Ratio Formationis prenoviciado: Una propuesta curricularDe EverandRatio Formationis prenoviciado: Una propuesta curricularAún no hay calificaciones
- Introducción a la TeologíaDocumento59 páginasIntroducción a la TeologíaNicolás García de León100% (2)
- La escatología según San Tomás de AquinoDocumento142 páginasLa escatología según San Tomás de AquinoDiegoSosaAún no hay calificaciones
- Eduardo Lopez AzpitarteDocumento35 páginasEduardo Lopez AzpitarteFRANCISCA INES CHITUPANTA ACHOTEAún no hay calificaciones
- Para Comprender El Ecumenismo - Juan BoshDocumento210 páginasPara Comprender El Ecumenismo - Juan BoshLuis Manuel Niño TrujilloAún no hay calificaciones
- Antropología TeológicaDocumento28 páginasAntropología TeológicaRoberto GalvánAún no hay calificaciones
- Conversion y VirtudDocumento10 páginasConversion y VirtudRamón Gerardo Ramírez SánchezAún no hay calificaciones
- Apuntes de Antropología TeológicaDocumento36 páginasApuntes de Antropología TeológicaDavid EliecerAún no hay calificaciones
- Divina providencia: más allá del paradigma de la omnipotencia: Concilium 401De EverandDivina providencia: más allá del paradigma de la omnipotencia: Concilium 401Aún no hay calificaciones
- Miércoles de CenizaDocumento79 páginasMiércoles de CenizaPablo Pinzon PAún no hay calificaciones
- Lugares TeológicosDocumento40 páginasLugares TeológicosJose Augusto Peña CabreraAún no hay calificaciones
- Bienaventurado El Vientre Que Te TrajoDocumento3 páginasBienaventurado El Vientre Que Te TrajoPs Esteban Sanchez BarbaranAún no hay calificaciones
- Taller de Religión Número 1 Cuarto Periodo Grado 6Documento1 páginaTaller de Religión Número 1 Cuarto Periodo Grado 6omar gualdronAún no hay calificaciones
- Discurso Del Amado Maestro Ascendido JesúsDocumento3 páginasDiscurso Del Amado Maestro Ascendido JesúsMarcelo VásquezAún no hay calificaciones
- Domingo 29 ADocumento3 páginasDomingo 29 AEduardoAún no hay calificaciones
- 2do AñoDocumento2 páginas2do AñoJuggen ALVAREZ ROSALESAún no hay calificaciones
- Guia Reli 6° Ip 2020Documento14 páginasGuia Reli 6° Ip 2020kamza70Aún no hay calificaciones
- DEI VERBUM 3 CapituloDocumento2 páginasDEI VERBUM 3 CapituloVirna JimenezAún no hay calificaciones
- Letras EspanholDocumento10 páginasLetras Espanholterradosolemar ventoAún no hay calificaciones
- Devocional Jesús y La IraDocumento9 páginasDevocional Jesús y La IraGuadalupe HernándezAún no hay calificaciones
- Las Advocaciones MarianasDocumento38 páginasLas Advocaciones MarianasDano DíazAún no hay calificaciones
- Donde Estan Los AtalayasDocumento4 páginasDonde Estan Los AtalayasyerikaAún no hay calificaciones
- Fundamentos Doctrinales PDFDocumento13 páginasFundamentos Doctrinales PDFAbigail CotuaAún no hay calificaciones
- Predica 29-05-2029Documento4 páginasPredica 29-05-2029Jhon DonosoAún no hay calificaciones
- Quiero Algo DiferenteDocumento4 páginasQuiero Algo DiferenteEcuador Campuzano FuentesAún no hay calificaciones
- InformDocumento144 páginasInformElkin Andres Hernandez PerezAún no hay calificaciones
- Elección de Los Doce ApóstolesDocumento4 páginasElección de Los Doce ApóstolesKarla RivasAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Etica CristianaDocumento4 páginasIntroduccion A La Etica CristianaCarlos A. Campaña100% (1)
- La Mariología Del Documento de La III Conferencia Episcopal de Latino AméricaDocumento19 páginasLa Mariología Del Documento de La III Conferencia Episcopal de Latino AméricaNanahuatzin Xolotl TopilAún no hay calificaciones
- Himnario Hombres 2Documento32 páginasHimnario Hombres 2RENE VANEGASAún no hay calificaciones
- Clase Escuela Dominical - Acab y La Viña de NabotDocumento5 páginasClase Escuela Dominical - Acab y La Viña de NabotSaritaRojasAún no hay calificaciones
- Krzysztof BulatDocumento62 páginasKrzysztof BulatgeonovalAún no hay calificaciones
- Que Dice La Bibia de La ResilienciabDocumento1 páginaQue Dice La Bibia de La Resilienciabfernanda izaguirre100% (1)
- Tema 3 AlianzaDocumento18 páginasTema 3 AlianzaVanesa3Aún no hay calificaciones
- REGLAS ORTOGRÁFICAS DE USOS DE LA C, S y ZDocumento6 páginasREGLAS ORTOGRÁFICAS DE USOS DE LA C, S y ZGerman Linares OlánAún no hay calificaciones
- Georges Duby - Leonor de Aquitania - Maria MagdalenaDocumento65 páginasGeorges Duby - Leonor de Aquitania - Maria MagdalenaMARIA FERNANDA BRAVO ARDILAAún no hay calificaciones
- Analisis IconograficoDocumento9 páginasAnalisis IconograficoAdriana Acosta RoseroAún no hay calificaciones
- CORO IGLESIA CRISTO RESPONDE BELÉNDocumento1 páginaCORO IGLESIA CRISTO RESPONDE BELÉNJoel Tortarolo100% (1)
- GUIA DE RELIGION PARA TERCERO DE PRIMARIADocumento6 páginasGUIA DE RELIGION PARA TERCERO DE PRIMARIAana ilda leon100% (1)
- Estudios Biblicos Octubre2022 Parte1 BookletDocumento44 páginasEstudios Biblicos Octubre2022 Parte1 Bookletcarlos campoAún no hay calificaciones
- Guía para seguir a Cristo como modelo de vidaDocumento69 páginasGuía para seguir a Cristo como modelo de vidaMaru LesmesAún no hay calificaciones