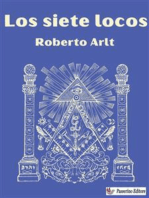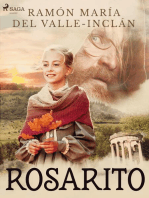Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Duque de L'omelette
Cargado por
ZS · Luis Barreto0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasEste documento es un cuento de Edgar Allan Poe titulado "El duque de l'Omelette". Cuenta la historia del duque de l'Omelette, quien muere tras comer un pájaro servido sin plumas. Más tarde, el duque se encuentra jugando cartas con el diablo para decidir su destino eterno. A pesar de las probabilidades en su contra, el duque logra ganar la mano y escapar del infierno.
Descripción original:
Título original
El duque de l’Omelette
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento es un cuento de Edgar Allan Poe titulado "El duque de l'Omelette". Cuenta la historia del duque de l'Omelette, quien muere tras comer un pájaro servido sin plumas. Más tarde, el duque se encuentra jugando cartas con el diablo para decidir su destino eterno. A pesar de las probabilidades en su contra, el duque logra ganar la mano y escapar del infierno.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasEl Duque de L'omelette
Cargado por
ZS · Luis BarretoEste documento es un cuento de Edgar Allan Poe titulado "El duque de l'Omelette". Cuenta la historia del duque de l'Omelette, quien muere tras comer un pájaro servido sin plumas. Más tarde, el duque se encuentra jugando cartas con el diablo para decidir su destino eterno. A pesar de las probabilidades en su contra, el duque logra ganar la mano y escapar del infierno.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
El duque de l’Omelette
[Cuento - Texto completo.]
Edgar Allan Poe
Y pasó al punto a un clima más fresco.
-Cowper
Keats sucumbió a una crítica. ¿Quién murió de una Andrómaca?.¡Almas innobles!
El duque de l’Omelette pereció de un verderón. L’historie en est brève. ¡Ayúdame,
espíritu de Apicio!
Una jaula de oro llevó al pequeño vagabundo alado, enamorado, derretido,
indolente, desde su hogar en el lejano Perú a la Chaussée d’Antin; de su regia
dueña, La Bellísima, al duque de l’Omelette; y seis pares del reino transportaron
el dichoso pájaro.
Aquella noche el duque debía cenar a solas. En la intimidad de su despacho
reclinábase lánguidamente sobre aquella otomana por la cual había sacrificado su
Lealtad al pujar más que su rey en la subasta… la famosa otomana de Cadêt.
El duque hunde el rostro en la almohada. ¡Suena el reloj! Incapaz de contener sus
sentimientos, su Gracia come una aceituna. En ese instante ábrese la puerta a los
dulces sones de una música y, ¡oh maravilla!, el más delicado de los pájaros
aparece ante el más enamorado de los hombres. Pero, ¿qué inexpresable espanto
se difunde en las facciones del duque? «Horreur! -chien! -Baptiste! -l’oiseau! ah,
bon Dieu! cet oiseau modeste que tu as deshabillé de ses plumes, et que tu as servi
sans papier!» Seria superfluo agregar nada: el duque expira en un paroxismo de
asco.
-¡Ja, ja, ja! -dijo su Gracia, tres días después de su fallecimiento.
-¡Je, je, je! -repuso suavemente el diablo, enderezándose con un aire de hauteur.
-Vamos, supongo que esto no es en serio -observó de l’Omelette-. He pecado, c’est
vrai, pero, querido señor… ¡supongo que no tendrá la intención de llevar a la
práctica tan bárbaras amenazas!
-¿Tan qué? -dijo su Majestad-. ¡Vamos, señor, desnúdese!
-¿Desnudarme? ¡Muy bonito en verdad! ¡No, señor, no me desnudaré! ¿Quién es
usted para que yo, duque de l’Omelette, príncipe de Foie-Gras, apenas mayor de
edad, autor de la Mazurquiada y miembro de la Academia, tenga que quitarme
obedientemente los mejores pantalones jamás cortados por Bourdon, la más
bonita robe de chambre salida de manos de Rombêrt, por no decir nada de
los papillotes y para no mencionar la molestia que me representaría quitarme los
guantes?
-¿Que quién soy? ¡Ah, es verdad! Soy Baal-Zebub, príncipe de la Mosca. Acabo
de sacarte de un ataúd de palo de rosa incrustado de marfil. Estabas extrañamente
perfumado y tenías una etiqueta como si te hubieran facturado. Te mandaba Belial,
mi inspector de cementerios. En cuanto a esos pantalones que dices cortados por
Bourdon, son un excelente par de calzoncillos de lino, y tu robe de chambre es una
mortaja de no pequeñas dimensiones.
-¡Caballero -replicó el duque-, no me dejo insultar impunemente! ¡Aprovecharé la
primera oportunidad para vengarme de esta afrenta! ¡Oirá usted hablar de mí!
¡Entretanto… au revoir!
Y el duque se inclinaba, antes de apartarse de la satánica presencia, cuando se vio
interrumpido y devuelto a su sitio por un guardián. En vista de ello, su Gracia se
frotó los ojos, bostezó, encogióse de hombros y reflexionó. Luego de quedar
satisfecho sobre su identidad, echó una mirada a vuelo de pájaro sobre los
alrededores.
El aposento era soberbio a un punto tal, que de l’Omelette lo declaró bien comme
il faut. No tanto por su largo o su ancho, sino por su altura… ¡ah, qué espantosa
altura! No había techo… ciertamente no lo había… Solamente una densa masa
atorbellinada de nubes de color de fuego. Su Gracia sintió que la cabeza le daba
vueltas al mirar hacia arriba. Desde lo alto colgaba una cadena de un metal
desconocido de color rojo sangre; su extremidad superior se perdía, como la ciudad
de Boston, parmi les nuages. En su extremo inferior se balanceaba un enorme
fanal. El duque comprendió que se trataba de un rubí; pero de ese rubí emanaba
una luz tan intensa, tan fija, como jamás fue adorada en Persia, o imaginada por
Gheber, o soñada por un musulmán cuando, intoxicado de opio, cae tambaleándose
en un lecho de amapolas, la espalda contra las flores y el rostro vuelto al dios
Apolo. El duque murmuró un suave juramento, decididamente aprobatorio.
Los ángulos del aposento se curvaban formando nichos. Tres de ellos aparecían
ocupados por estatuas de proporciones gigantescas. Su hermosura era griega, su
deformación egipcia, su tout ensemble francés. En el cuarto nicho, la estatua
aparecía velada y no era colosal. Veíase empero un tobillo ahusado, un pie con
sandalia. De l’Omelette llevó su mano al corazón, cerró los ojos, volvió a abrirlos
y sorprendió a su satánica majestad… cuando se sonrojaba.
¡Pero aquellas pinturas! ¡Kupris! ¡Astarté! ¡Astoreth! ¡Mil y la misma! ¡Y Rafael
las ha contemplado! Sí, Rafael estuvo aquí: ¿acaso no pintó la…? ¿Y no se
condenó a causa de ello? ¡Las pinturas, las pinturas! ¡Oh lujo, oh amor! ¿Quién,
contemplando aquellas bellezas prohibidas, tendría ojos para las exquisitas obras
que, en sus marcos de oro, salpican como estrellas las paredes de jacinto y de
pórfido?
Empero, el corazón del duque desfallece. No se siente, como lo suponéis, marcado
por la magnificencia, ni embriagado por el intenso perfume de los innumerables
incensarios. C’est vrai que de toutes ces choses il a pensé beaucoup-mais! El
duque de l’Omelette está aterrado. ¡A través de la cárdena visión que le ofrece la
sola ventana sin cortinas se divisa el más espantoso de los fuegos!
Le pauvre Duc! No podía impedirse imaginar que las admirables, las voluptuosas,
las inmortales melodías que invadían aquel salón, a medida que pasaban
filtrándose y trasmutándose por la alquimia de las encantadas ventanas, eran los
gemidos y los alaridos de los condenados sin esperanza. ¡Y allí, allí, sobre la
otomana! ¿Quién está ahí? ¡Es él, el petit-maître… no, la Deidad… sentado como
si estuviera esculpido en mármol, et qui sourit, con su pálido rostro, si amèrement!
Mais il faut agir… vale decir que un francés no se desmaya nunca de golpe.
Además, a su Gracia le repugna una escena… De l’Omelette ha recobrado todo su
dominio. Ha visto unos floretes sobre la mesa y unas dagas. El duque ha estudiado
con B…; il avait tué ses six hommes. Por lo tanto, il peut s’échapper. Mide dos
armas y, con inimitable gracia, ofrece la elección a su Majestad. Horreur! ¡Su
Majestad no sabe esgrima!
Mais il joue! ¡Feliz idea! Su Gracia tuvo siempre una excelente memoria. Alguna
vez hojeó Le Diable, del abate Gualtier. Allí se dice que le Diable n’ose pas
refuser un jeu d’écarté.
¡Pero las probabilidades… las probabilidades! Remotísimas, desesperadas, es
verdad; empero, apenas más desesperadas que el duque mismo. Además, ¿no está
en el secreto? ¿No ha leído al Père Le Brun? ¿No era miembro del Club Vingt-et-
un? Si je perds -dice-je serai deux fois perdu… quedaré dos veces
condenado… voilà tout! (Y aquí su Gracia se encogió de hombros.) Si je gagne, je
reviendrai à mes ortolons… que les cartes soient préparées!
Su Gracia era todo cuidado, todo atención; su Majestad, todo confianza. Un
espectador hubiera pensado en Francisco y en Carlos. Su Gracia pensaba en su
juego. Su Majestad no pensaba: barajaba. El duque cortó.
Distribuyéronse las cartas. Diose vuelta la primera. ¡El rey! ¡Pero no… era la reina!
Su Majestad maldijo sus vestimentas masculinas. De l’Omelette se llevó la mano
al corazón.
Jugaron. El duque contaba. Había terminado la mano. Su Majestad contaba
lentamente, sonriendo, bebiendo vino. El duque escamoteó una carta.
-C’est à vous de faire -dijo su Majestad, cortando. Su Gracia se inclinó, barajó las
cartas y levantóse en presentant le Roi.
Su Majestad pareció apesadumbrado.
Si Alejandro no hubiese sido Alejandro, hubiera querido ser Diógenes, y el duque
aseguró a su antagonista, mientras se despedía de él, que s’il n’eût été de l’Omelette
il n’aurait point d’objection d’être le Diable.
“The Duc de L’Omelette”, 1832
Traducción de Julio Cortázar
También podría gustarte
- Escuadrilla de Poemas.1938Documento22 páginasEscuadrilla de Poemas.1938Hernán Darío García GutiérrezAún no hay calificaciones
- Vaché, Jacques - Cartas de GuerraDocumento11 páginasVaché, Jacques - Cartas de GuerrajuanAún no hay calificaciones
- Gerard de NervalDocumento10 páginasGerard de Nervalmary_cabana6052Aún no hay calificaciones
- Carrington Leonora La Casa Del Miedo Memorias de AbajoDocumento106 páginasCarrington Leonora La Casa Del Miedo Memorias de AbajomariaAún no hay calificaciones
- EpopeyaDocumento1 páginaEpopeyaOscar Abelardo Pajoc BalanAún no hay calificaciones
- POEMA - La Dama y El Elfo & La DurmienteDocumento5 páginasPOEMA - La Dama y El Elfo & La DurmienteGABOAún no hay calificaciones
- Cuento S Leonora CarringtonDocumento42 páginasCuento S Leonora CarringtonmonicaelviraAún no hay calificaciones
- Frases de Poemas Infernal DevicesDocumento9 páginasFrases de Poemas Infernal DevicesMacarena MuñozAún no hay calificaciones
- Cartas de Guerra, de Jacques VachéDocumento11 páginasCartas de Guerra, de Jacques VachéRobbie BurkeAún no hay calificaciones
- PN66 La Zancada-Vicente SotoDocumento269 páginasPN66 La Zancada-Vicente SotoJose Luis Bernardo GonzalezAún no hay calificaciones
- EL ARCHIVO DE EGIPTO (Leonardo Sciascia)Documento147 páginasEL ARCHIVO DE EGIPTO (Leonardo Sciascia)josluisv7313Aún no hay calificaciones
- Jinks, Catherine - El EscribanoDocumento325 páginasJinks, Catherine - El Escribanoantonio CamberosAún no hay calificaciones
- El Secreto de La Solterona. Eugenia MarlittDocumento259 páginasEl Secreto de La Solterona. Eugenia Marlittnorma simentalAún no hay calificaciones
- Abraham Valdelomar - El Beso de EvansDocumento21 páginasAbraham Valdelomar - El Beso de EvansandyjaviAún no hay calificaciones
- Los Senores de La Noche - Sunao YoshidaDocumento294 páginasLos Senores de La Noche - Sunao YoshidaTea RodríguezAún no hay calificaciones
- Aulicino Jorge PoemasDocumento6 páginasAulicino Jorge PoemasmaceracionAún no hay calificaciones
- Cuento de MarionetesDocumento16 páginasCuento de MarionetesSusana Ruiz SayagoAún no hay calificaciones
- Haulotte Self Propelled Lift Htl4017 4014 Service Manual 2420332800Documento23 páginasHaulotte Self Propelled Lift Htl4017 4014 Service Manual 2420332800davidwiggins140886kis100% (54)
- Gustave Le Rouge - Cornelius 5 - El Secreto de La Isla de Los AhorcadosDocumento78 páginasGustave Le Rouge - Cornelius 5 - El Secreto de La Isla de Los AhorcadosLuisAún no hay calificaciones
- Arlt, Roberto - Los Siete LocosDocumento126 páginasArlt, Roberto - Los Siete LocosJavier LeonAún no hay calificaciones
- El Pecado y La Noche - Antonio de Hoyos y VinentDocumento68 páginasEl Pecado y La Noche - Antonio de Hoyos y VinentDeya NiraAún no hay calificaciones
- Los Extranjeros Roque DaltonDocumento22 páginasLos Extranjeros Roque DaltonSalenka ChinchinAún no hay calificaciones
- M. Atwood, Penélope y Las Doce CriadasDocumento91 páginasM. Atwood, Penélope y Las Doce CriadasMelina Jurado88% (8)
- Combescot Pierre Los Diamantes de La GuillotinaDocumento212 páginasCombescot Pierre Los Diamantes de La Guillotinafacundo dalessioAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Géneros y SubgénerosDocumento3 páginasEjercicios de Géneros y Subgénerosrosamr0783% (6)
- Jean Paul Sartre Las MoscasDocumento46 páginasJean Paul Sartre Las MoscasFrancisco NixAún no hay calificaciones
- La Esmeralda-Hugo VictorDocumento51 páginasLa Esmeralda-Hugo VictorCOMPU CEPNABAún no hay calificaciones
- Modernismo y Generacion Del 98 LENGUADocumento51 páginasModernismo y Generacion Del 98 LENGUAArancha Ramirez IglesiasAún no hay calificaciones
- Weis, M y Hickman, T - Ciclo de La Puerta de La Muerte - El Mar de Fuego IDocumento135 páginasWeis, M y Hickman, T - Ciclo de La Puerta de La Muerte - El Mar de Fuego IHumberto FuentesAún no hay calificaciones
- La Sabiduria de Las MultitudesDocumento618 páginasLa Sabiduria de Las MultitudesManuel CasaresAún no hay calificaciones
- Escalera para Electra PDFDocumento107 páginasEscalera para Electra PDFthenameismgAún no hay calificaciones
- Textos ModernismoDocumento2 páginasTextos ModernismoGloria del Pilar Núñez GarcíaAún no hay calificaciones
- 3-Mar de FuegoDocumento320 páginas3-Mar de FuegoDanielaDecombardAún no hay calificaciones
- Sevilla, Santiago .-. El Rey Don Pedro El CruelDocumento37 páginasSevilla, Santiago .-. El Rey Don Pedro El CruelsinletrasAún no hay calificaciones
- Versión HAMLET 2021Documento8 páginasVersión HAMLET 2021Rosa Elena Paulsen EncaladaAún no hay calificaciones
- MonólogoDocumento5 páginasMonólogocatinsideAún no hay calificaciones
- El Terror RosaDocumento9 páginasEl Terror RosazetabarAún no hay calificaciones
- Complutum Patas ArribaDocumento42 páginasComplutum Patas Arribaangel olivaresAún no hay calificaciones
- MC0001823Documento111 páginasMC0001823jsalinas2026bAún no hay calificaciones
- Princesa DesnudaDocumento72 páginasPrincesa Desnudaemiliano_croceAún no hay calificaciones
- Curros Enriquez M - Aires D'A Miña TerraDocumento297 páginasCurros Enriquez M - Aires D'A Miña TerracnsiriwardanaAún no hay calificaciones
- Hamlet - William ShakespeareDocumento17 páginasHamlet - William ShakespeareAxelValdiviesoAún no hay calificaciones
- Ejemplos de Cuentos GóticosDocumento6 páginasEjemplos de Cuentos Góticosyolanda mondaca barreraAún no hay calificaciones
- Selección de MicrorrelatosDocumento29 páginasSelección de MicrorrelatosaazepedaAún no hay calificaciones
- Sartre, Jean Paul - Las MoscasDocumento56 páginasSartre, Jean Paul - Las Moscasjmmartinez6094124Aún no hay calificaciones
- Larusiaactual 00 GomeDocumento254 páginasLarusiaactual 00 GomeMartín AlbornozAún no hay calificaciones
- Edgar Allan Poe - 0007 - La Cita (The Assignation) (Bilingüe)Documento42 páginasEdgar Allan Poe - 0007 - La Cita (The Assignation) (Bilingüe)MARY EMI YOKO JOHNAún no hay calificaciones
- Losange MathieuHernandez BIG NB ESPAGNOL FROM ENGLISH - 10 First ChaptersDocumento111 páginasLosange MathieuHernandez BIG NB ESPAGNOL FROM ENGLISH - 10 First ChaptersAngelica AvilaAún no hay calificaciones
- 07a Pre Romanticismo InglesDocumento1 página07a Pre Romanticismo InglesCielo RodriguezAún no hay calificaciones
- Chapete en Guerra Con El Pais de La Fantasia (Saturnino Calleja)Documento23 páginasChapete en Guerra Con El Pais de La Fantasia (Saturnino Calleja)mariakuloAún no hay calificaciones
- Cristologia - Exposición 1Documento4 páginasCristologia - Exposición 1Lucy GaviriaAún no hay calificaciones
- Con Cristo en La Esc de Oracion, Andrew MurrayDocumento120 páginasCon Cristo en La Esc de Oracion, Andrew Murraypampeano11Aún no hay calificaciones
- Dia 5 Consagracion Al Inmaculado Corazon de MariaDocumento4 páginasDia 5 Consagracion Al Inmaculado Corazon de MariaMedardo ArrietaAún no hay calificaciones
- Verneaux - Textos de Los Grandes Filosofos.Documento133 páginasVerneaux - Textos de Los Grandes Filosofos.Luis Ernesto Gutiérrez López100% (1)
- 10 Rosario para Papás de AngelitosDocumento34 páginas10 Rosario para Papás de AngelitosAndré Ordóñez100% (3)
- El Amor de Mi VidaDocumento2 páginasEl Amor de Mi VidaTzitzi SharonAún no hay calificaciones
- Actividad Evaluable N°3 FilosofíaDocumento7 páginasActividad Evaluable N°3 FilosofíaMAPAún no hay calificaciones
- 13-Otura MejiDocumento14 páginas13-Otura MejiStephanie PerezAún no hay calificaciones
- No Somos de Los RetrocedenDocumento3 páginasNo Somos de Los RetrocedenMisaelAbrilJácome100% (1)
- Tratado de OddéDocumento15 páginasTratado de OddéLorwinsito Bolivar85% (20)
- Responda Las Preguntas de 1 A 10 de Acuerdo Con El Siguiente TextoDocumento6 páginasResponda Las Preguntas de 1 A 10 de Acuerdo Con El Siguiente Textowendy ovalleAún no hay calificaciones
- Revelación, Tradición e Inculturación - Pautas para Un EnsayoDocumento12 páginasRevelación, Tradición e Inculturación - Pautas para Un EnsayoJuan BarajasAún no hay calificaciones
- Pereyra y Barrera - La Mitologia Del Poder y La TraicionDocumento1 páginaPereyra y Barrera - La Mitologia Del Poder y La TraicionCarlos AguilarAún no hay calificaciones
- Erich Fromm - El Humanismo JudioDocumento24 páginasErich Fromm - El Humanismo JudioPsicologo ServaAún no hay calificaciones
- Cortina. EticaDocumento8 páginasCortina. Eticacuenta rispoAún no hay calificaciones
- Un Tesoro Encontrado Programa de Escuela SabticaDocumento3 páginasUn Tesoro Encontrado Programa de Escuela SabticaAbel Sanchez100% (1)
- Pablo y El Naufragio: LecciónDocumento17 páginasPablo y El Naufragio: LecciónGILBERTO CABAÑAS ESPINOSAAún no hay calificaciones
- Juglaría y Teatralidad MedievalDocumento50 páginasJuglaría y Teatralidad MedievalAgustinAún no hay calificaciones
- Ensayo de Etica MarianelaDocumento25 páginasEnsayo de Etica MarianelaMarianela ReyesAún no hay calificaciones
- Modulo 2: PreparaciónDocumento6 páginasModulo 2: PreparaciónLucy WanAún no hay calificaciones
- Hechos 17-20Documento5 páginasHechos 17-20Wendy LluvAún no hay calificaciones
- Anexo AlgebraDocumento3 páginasAnexo AlgebraRicardo Ruiz100% (1)
- Liberación y Guerra EspiritualDocumento2 páginasLiberación y Guerra Espiritualyanett perezAún no hay calificaciones
- Examen Final para La ConfirmacionDocumento5 páginasExamen Final para La ConfirmacionRosyLeyva89% (27)
- SI2-LI-EJ10-LITERATURA UNIVERSAL (Literatura Medieval)Documento4 páginasSI2-LI-EJ10-LITERATURA UNIVERSAL (Literatura Medieval)Jose Luis Reynoso CastilloAún no hay calificaciones
- Diez Cosas Papa Francisco CatequistasDocumento68 páginasDiez Cosas Papa Francisco CatequistasJosé Carlos Ruiz Mariscal100% (1)
- Decretos PoderososDocumento2 páginasDecretos PoderososJulio Muñoz100% (1)
- Josef Estermann Etica AndinaDocumento45 páginasJosef Estermann Etica AndinaAlexis Talaverano VargasAún no hay calificaciones
- María de NazaretDocumento2 páginasMaría de NazaretDeysi Guerrero MarchánAún no hay calificaciones
- Tarea 7 de Fundamentos FilosoficosDocumento9 páginasTarea 7 de Fundamentos FilosoficosOyister RodriguezAún no hay calificaciones