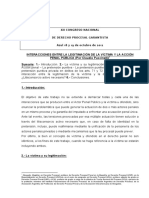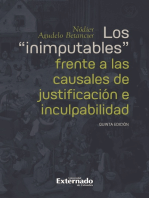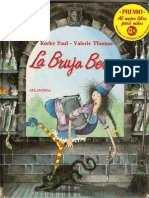Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Teoria Agnostica de La Pena
Teoria Agnostica de La Pena
Cargado por
Antonio Salazar0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas3 páginasTítulo original
Teoria Agnostica de La Pena (2)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas3 páginasTeoria Agnostica de La Pena
Teoria Agnostica de La Pena
Cargado por
Antonio SalazarCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
TEORIA AGNOSTICA DE LA PENA
ZAFFARONI
Para el autor , la pena es un hecho político.
Zaffaroni define el Derecho Penal como “la rama del saber jurídico que, mediante la interpretación
de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce
el poder punitivo, para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho”
En la región latinoamericana, cerca del 90% de los procesos de homicidios o lesiones corporales
culposas acaban archivados, sin siquiera llegar a la presentación de acusación. A pesar de estar
penalmente tipificado y de ser objeto de incesantes discusiones éticas y doctrinarias, el aborto es
prácticamente impune en la región (cálculos espeluznantes sostienen que de cada tres niños que
nacen uno es abortado). No obstante, y más allá de que su inoperancia es fuente de muertes, la
propia actuación del sistema penal y sus organismos es multiplicadora de cadáveres.
El sistema penal atraviesa una crisis sistémica, crisis que desnuda una falta de legitimidad, dada por
la incapacidad de solucionar conflictos. El sistema penal lejos de tener un perfil sistémico, orgánico,
se compone de agencias que operan independientemente
Zaffaroni llama criminalización, al proceso de eleccion de aquellos que serán penados por el poder
del Estado. La criminilizacion determina qué conductas deben ser consideradas como crimen y
sometidas a pena, este es el trabajo de las legislaciones y lo llama criminalizacion primaria,
mientras que las agencias ejecutivas responsables de la criminalización secundaria intentan realizar
ese programa, haciendo incidir el poder punitivo sobre aquellos que practican las conductas
primariamente criminalizadas.
Sucede que “la criminalización primaria es un proyecto legal tan enorme que, en sentido estricto,
abarcaría a casi toda la población”, dado que la cantidad de crímenes tipificada por las leyes penales
y la cantidad de personas que practican las conductas típicas es incomensurable. Por lo tanto, el
programa diseñado por la criminalización primaria es estructuralmente irrealizable.
La selectividad no es sólo de los criminalizados sino también de las víctimas, y esto responde a que
las agencias de criminalización secundaria, dada su pequeña capacidad frente a la inmensidad del
programa que discursivamente se les encomienda, deben optar entre la inactividad o la selección.
Los criterios de selección tienen fuentes diversas, en donde el poder policial tiene un rol principal
pero tambien los medios, determinando el tipo sospechoso o peligroso. Así, los hechos más groseros
cometidos por personas con menos acceso a la comunicación y educación son proyectados a la
opinión pública como los únicos delitos y los autores de estas conductas como los únicos
delincuentes. Se crea, entonces, un estereotipo de criminal difundido sólidamente en el imaginario
colectivo, etiquetando como delincuente potencial, en general, a los hombres jóvenes de clases
sociales más carentes (pobres), ligados a grupos étnicos históricamente “desempoderados” (negros,
por ejemplo) y fuera de los patrones estéticos dominantes (feos).
Se vuelve evidente, por lo tanto, que el genocidio colonialista y neocolonialista en la región
marginal latinoamericana no acabó, sino que continúa en marcha, y es practicado por los sistemas
penales. De aquí la necesidad urgente de oír la palabra de esos muertos y hacer cesar la carnicería
de las agencias del sistema penal, bajo riesgo de que se abra un peligroso flanco para que ellas se
transformen en las futuras encargadas del genocidio tecnocolonial.
La realidad supera las posibilidades transformadoras del derecho penal. Entonces Zaffaroni sostiene
que, para construir, hay que partir del reconocimiento del fracaso del sistema, porque no le atribuye
ningún fin positivo a la pena, ya que el poder punitivo no ha logrado terminar con el narcotráfico,
por ejemplo, ni sirve para moldear a las personas. Por lo tanto descarta la eficacia de las teorías “re”
reeducar, resocialización, reinserción.
Los muertos dentro de las cárceles son mas que los muertos por homicidios dolosos fuera de las
cárceles, o sea, que la cifra de muertos por iniciativa publica es mayor que la cantidad de muertos
por iniciativa privada.
Sostiene también que no puede demostrase científicamente que la pena tenga un fin positivo porque
el sistema judicial hace una obligada selección de casos que van a ser procesados por el sistema
penal, y esa selectividad es lo que determina al sistema penal en todo el mundo. Para el autor, las
Teorías positivas parten de un “deber ser” sobre una idea del sistema penal que no existe en el “ser”.
El poder punitivo del Estado lo caracteriza en dos agencias enfrentadas o antagonistas:
la Agencia Policial y la Agencia Judicial
El Estado policial, son corporaciones militarizadas, con poder vertical y muy burocráticas, que
rechazan todo intento de ser controladas desde afuera y también desde adentro. Se maneja en un
mundo paralelo de gran poder, imbricada con delitos de prostitución, trata de personas, narcotráfico,
y robo entre otros. Ese poder quiere siempre, de mas poder
El sistema judicial o Agencia judicial, aparece como antagonista de AP. buscando frenar el poder
punitivo policial. Pero tiene tiene una impronta selectiva por la que debe dejar pasar cierta cantidad
de casos para no colapsar y para no ser posible objeto de avances del poder policial y su insaciable
sed de poder. La agencia judicial trata de minimizar los daños ocasionados.
Zaffaroni propone un concepto negativo y agnóstico de la pena: “(a) una coerción, (b) que impone
una privación de derechos o un dolor, (c) que no repara ni restituye, (d) ni tampoco detiene lesiones
en curso o neutraliza peligros inminentes”.
La pena, por lo tanto, queda reducida a un acto de poder que sólo tiene explicación política.
Su propuesta consiste en limitar la violencia selectiva del sistema penal por medio de la teoría del
delito, pautando las decisiones de las agencias judiciales con el objetivo inmediato de establecer
límites máximos de irracionalidad tolerable en la selección incriminadora del sistema penal. Estos
límites deben referirse tanto a la actuación discriminatoria de la selección criminalizante como a la
duración, intensidad y extensión del ejercicio del poder punitivo sobre el criminalizado; además,
debe ponerse en práctica por medio de la adopción de algunos principios, entre los cuales se podría
destacar:
(a) Principio de la reserva legal o de exigencia máxima de legalidad en sentido estricto: se exigirá el
máximo de respeto a la legalidad de las penas y de todos sus presupuestos.
(b) Principio de la máxima taxatividad: deben ser entendidos como inconstitucionales los tipos
penales sin límites precisos, las escalas penales con máximos de pena indeterminados, los tipos
penales en blanco y las aplicaciones de integración analógica en materia penal.
(c) Principio de la no retroactividad: la ley penal no podrá retroactuar, en función de la posibilidad
abstracta de que se tenga conocimiento previo de la prohibición legal y de la imposición de la pena.
(d) Principio de máxima subordinación a la ley penal sustantiva: impone el rechazo de leyes,
reglamentos, decretos y ordenanzas que, en el ámbito procesal ejecutivo o administrativo,
introduzcan limitaciones a derechos que no sean consecuencia directa y necesaria de lo que dispone
la ley penal.
(e) Principio de representación popular: las leyes penales sólo pueden ser creadas por las agencias
legislativas constitucionales con representación popular.
(f) Principio de la limitación máxima de la respuesta contingente: las agencias judiciales deben
rechazar y declarar inconstitucionales las reformas legales represivas introducidas en la legislación
penal sin el debido debate público participativo y sin consulta a técnicos responsables, como
manera de refrenar la propagación del derecho penal simbólico.
(g) Principio de lesividad: se debe entender como irracional, y por lo tanto ilegal, la pretensión de
imputar pena a conductas que no generen un conflicto
42 Acerca de estos principios, desarrollados más detalladamente, cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl;
ALAGIA Alejandro y SLOKAR Alejandro, Derecho Penal: Parte General, ob. cit., pp. 110 a 139;
ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Em busca das penas perdidas…, ob. cit., pp. 239 a 243.
Lucas Villa 22
(sin pragma conflitivo) y que no causen una efectiva lesión a bien jurídico ajeno.
(h) Principio de la mínima proporcionalidad: más allá de que la pena sea siempre irracional e
incapaz de solucionar conflictos, cuando su irracionalidad sobrepase los límites de lo tolerable,
castigando de forma demasiado severa conductas de lesividad ínfima o inexistente, debe ser
rechazada.
(i) Principio del respeto mínimo a la humanidad: la pena privativa de liberdad es, intrínsecamente,
inhumana. Cuando su inhumanidad, sin embargo, sobrepase los límites aceptables, causando
repugnancia a los más elementales sentimientos de humanidad, lesión gravísima a la persona o
implique más sufrimento del que ya padeció el sujeto en razón del hecho, las agencias judiciales
deben dispensar la pena o aplicarla en el mínimo legal.
(j) Principio de idoneidad relativa: más allá de que la actuación del sistema penal sea
estructuralmente incapaz de solucionar conflictos, los organismos judiciales deben exigir al
organismo legislativo para que no intente librarse de los conflictos por medio de soluciones
simbólicas (aparentes) que, en verdad, sólo ocultan dichos conflictos.
(k) Principio limitador de la lesividad a la víctima: la víctima de infración penal es siempre
doblemente lesionada; una primera vez por el hecho delictivo, una segunda vez por la expropiación
(confiscación) de su conflicto por el Estado. El organismo judicial no debe tolerar que se use
todavía más a la víctima, inflingiéndole innecesario sufrimento con la intervención del sistema
penal contrariamente a su voluntad.
(l) Principio de trascendencia mínima de la intervención punitiva: toda pena sobrepasa la persona
del criminalizado, dado que éste es parte de un grupo que queda alcanzado, por rebote, por la
intervención del sistema penal. Las agencias judiciales deben, sin embargo, intentar que esta
transcendencia de la pena a terceros sea la mínima posible, rechazándola cuando sobrepase los
límites de irracionalidad admisibles.
CRÍTICA
Zaffaroni parte de la idea de un sistema penal ideal con una misión dentro del sistema democrático,
pero el sistema es selectivo de los casos y debe alternar con el poder de policía por temor a su
avance y al confronte con poderes corporativos de la política que se protegen con el poder policial y
lo usan para sus campañas ofreciendo mayor seguridad para sus votantes.
Además, reconoce que renunciar al sistema penal, podría dar lugar a un sistema de venganzas
privadas y públicas
También podría gustarte
- Sistema regulatorio general de servidores públicosDe EverandSistema regulatorio general de servidores públicosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- 1.1 Mapa Conceptual Sobre La Teoría Del Conocimiento - SALAS CARLOSDocumento5 páginas1.1 Mapa Conceptual Sobre La Teoría Del Conocimiento - SALAS CARLOSgollosalas100% (4)
- Violencia FamiliarDocumento3 páginasViolencia FamiliarLeslie JimenezAún no hay calificaciones
- Teoria Del Garantismo Penal FerrajoliDocumento8 páginasTeoria Del Garantismo Penal FerrajoliRocío ZTAún no hay calificaciones
- Resumen Libro Baratta Criminología Crítica Del Derecho PenalDocumento8 páginasResumen Libro Baratta Criminología Crítica Del Derecho PenalEduardo AlarcónAún no hay calificaciones
- Fge Cgaj 2021 00355 MDocumento5 páginasFge Cgaj 2021 00355 MFederico Bodero Carrion50% (2)
- Cuaderno Teoria General Del ProcesoDocumento72 páginasCuaderno Teoria General Del ProcesoFrancisco LorduyAún no hay calificaciones
- Examenconducta HostilDocumento2 páginasExamenconducta HostilJosé Antonio Guerrero RosilloAún no hay calificaciones
- Teoría Agnóstica de La Pena y Teoría Del DelitoDocumento28 páginasTeoría Agnóstica de La Pena y Teoría Del DelitoNicolas Fava100% (1)
- Historia Del Derecho PenalDocumento8 páginasHistoria Del Derecho PenalKarinaAún no hay calificaciones
- Ensayo Delincuencia OrganizadaDocumento3 páginasEnsayo Delincuencia OrganizadaJonás SeguraAún no hay calificaciones
- Terceria CoadyuvanteDocumento4 páginasTerceria CoadyuvanteEfrain DangerAún no hay calificaciones
- Finalismo-Causalismo-Funcionalismo en El Derecho PenalDocumento6 páginasFinalismo-Causalismo-Funcionalismo en El Derecho PenaljheffersonAún no hay calificaciones
- Gaceta Corte Constitucional No. 4Documento48 páginasGaceta Corte Constitucional No. 4J Luis Bonilla100% (2)
- Ensayo Principio Minima Intervencion PenalDocumento8 páginasEnsayo Principio Minima Intervencion PenalJoha BarrionuevoAún no hay calificaciones
- Venganza PublicaDocumento23 páginasVenganza PublicaEder GonzalesAún no hay calificaciones
- Conclusiones Del Foro de Análisis Dialéctico Sobre El Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral.Documento3 páginasConclusiones Del Foro de Análisis Dialéctico Sobre El Sistema Penal Acusatorio, Adversarial y Oral.viarestaurativaAún no hay calificaciones
- Constitucionalizacion Del Proceso PenalDocumento2 páginasConstitucionalizacion Del Proceso Penalfranklin20Aún no hay calificaciones
- Alessandro Baratta - Principios de Derecho Penal MínimoDocumento36 páginasAlessandro Baratta - Principios de Derecho Penal MínimoIván Vidal TamayoAún no hay calificaciones
- Teoria Aditiva-UnificadoraDocumento22 páginasTeoria Aditiva-UnificadoraViolethSoledadChuraAún no hay calificaciones
- El Particular DamnificadoDocumento45 páginasEl Particular DamnificadoAmapola DelsesentayseisAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia, Atipicidad en Materia PenalDocumento13 páginasJurisprudencia, Atipicidad en Materia PenalADRIANAGARCIAGARCIA100% (1)
- Funcionalismo de JakobsDocumento9 páginasFuncionalismo de JakobsGiselle MolinaAún no hay calificaciones
- Culpabilidad ZaffaroniDocumento2 páginasCulpabilidad ZaffaroniJennifer Guiastrennec De SchajrisAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento2 páginasDocumentoluisdbv98Aún no hay calificaciones
- Control y Dominación - PavariniDocumento4 páginasControl y Dominación - PavariniangieAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del Sistema de Justicia Penal Acusatorio AdversarialDocumento35 páginasAntecedentes Del Sistema de Justicia Penal Acusatorio AdversarialNADIA ACOSTA0% (1)
- Teoria de La Pena-ZaffaroniDocumento12 páginasTeoria de La Pena-ZaffaroniJosserme Elias100% (1)
- Estructura de Una Sentencia JudicialDocumento4 páginasEstructura de Una Sentencia JudicialMora spotorno100% (1)
- Daño Culposo Con Motivo de Transito de VehículosDocumento4 páginasDaño Culposo Con Motivo de Transito de VehículosMiguel Angel Maldonado Moisen100% (1)
- Principios y Funciones de La PenaDocumento6 páginasPrincipios y Funciones de La PenakarenAún no hay calificaciones
- Causas de Inculpabilidad ExnelDocumento11 páginasCausas de Inculpabilidad ExnelManuel Arturo Martin CamaraAún no hay calificaciones
- Analisis Fallo ArriolaDocumento3 páginasAnalisis Fallo ArriolaLeonardo GarciaAún no hay calificaciones
- MUÑOZ CONDE Busqueda de La VerdadDocumento8 páginasMUÑOZ CONDE Busqueda de La VerdadAlfonsina Norbis100% (1)
- El Derecho Penal ContemporáneoDocumento10 páginasEl Derecho Penal Contemporáneomynor perezAún no hay calificaciones
- Proceso Penal en RomaDocumento2 páginasProceso Penal en Romaelenageme100% (1)
- Modelo de Inspeccion Judicial en Materia de AmparoDocumento2 páginasModelo de Inspeccion Judicial en Materia de AmparoMaria NurseAún no hay calificaciones
- Ensayo de Derecho Penal InternacionalDocumento4 páginasEnsayo de Derecho Penal InternacionalWASHINGTON1973Aún no hay calificaciones
- Amadeo Sebastian - El Concepto de Acción en La Teoría Del DelitoDocumento55 páginasAmadeo Sebastian - El Concepto de Acción en La Teoría Del Delitogiraudoma100% (1)
- Política Criminal Alternativa y Criminiologia CríticaDocumento2 páginasPolítica Criminal Alternativa y Criminiologia CríticaSykdy Julieth Tortello MisathAún no hay calificaciones
- Teoria Del ConcursoDocumento22 páginasTeoria Del Concursohufer93100% (1)
- Power Point Homicidio. 1º Parte. 2023Documento27 páginasPower Point Homicidio. 1º Parte. 2023MariaJesúsCastroViglielmAún no hay calificaciones
- Demanda de Divorcio Controvertido (Alegatos, Interrogatorio)Documento5 páginasDemanda de Divorcio Controvertido (Alegatos, Interrogatorio)Alexander Lara100% (1)
- Ensayo Derecho PenalDocumento10 páginasEnsayo Derecho PenalDIANA LILIANA MONTERO100% (1)
- Interacciones Víctima y La AcciónDocumento18 páginasInteracciones Víctima y La AcciónIgnacio HuesoAún no hay calificaciones
- ENSAYO - Sistema AdversarialDocumento7 páginasENSAYO - Sistema AdversarialDiana AlexandraAún no hay calificaciones
- Francisco Bernate Ochoa PDFDocumento38 páginasFrancisco Bernate Ochoa PDFJonh Henry ArdilaAún no hay calificaciones
- Marco Teà RicoDocumento2 páginasMarco Teà Ricoclaudiaz77970% (1)
- Control Social y Derecho PenalDocumento24 páginasControl Social y Derecho PenalgoicouriarteAún no hay calificaciones
- El Finalismo y FuncionalismoDocumento6 páginasEl Finalismo y FuncionalismoManuel Eduardo100% (1)
- Historia Universal Del Derecho PenalDocumento8 páginasHistoria Universal Del Derecho PenalIsrael Garrido HurtadoAún no hay calificaciones
- El Principio de Proporcionalidad de Las PenasDocumento10 páginasEl Principio de Proporcionalidad de Las PenasMIGUELAún no hay calificaciones
- Resumen Fallos ConstitucionalDocumento3 páginasResumen Fallos ConstitucionalDeivid Kahansky100% (1)
- Derecho Procesal Penal y Proceso Acusatorio AdversarialDocumento6 páginasDerecho Procesal Penal y Proceso Acusatorio AdversarialBECAS ESMposgrado0% (2)
- Alegatos Iniciales Por Parte de FiscaliaDocumento2 páginasAlegatos Iniciales Por Parte de FiscaliaÁngel VillanAún no hay calificaciones
- Delito de Propia ManoDocumento3 páginasDelito de Propia ManoEdson GoyzuetaAún no hay calificaciones
- Aplicación Del Derecho en El Espacio Del TiempoDocumento27 páginasAplicación Del Derecho en El Espacio Del TiempoJozhy Silva Felix67% (3)
- Los Sistemas Procesales Penales en MéxicoDocumento31 páginasLos Sistemas Procesales Penales en MéxicoIsaac Valentin Alva86% (7)
- Entre el control de la criminalidad y el debido proceso: Una historia del proceso penal colombianoDe EverandEntre el control de la criminalidad y el debido proceso: Una historia del proceso penal colombianoAún no hay calificaciones
- Los "inimputables" frente a las causales de justificación e inculpabilidad: QUINTA EDICIÓNDe EverandLos "inimputables" frente a las causales de justificación e inculpabilidad: QUINTA EDICIÓNAún no hay calificaciones
- Individualización de la responsabilidad penal por la actividad empresarial en EE.UU.: ¿Un modelo para el Derecho penal español?De EverandIndividualización de la responsabilidad penal por la actividad empresarial en EE.UU.: ¿Un modelo para el Derecho penal español?Aún no hay calificaciones
- Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dineroDe EverandCriminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dineroAún no hay calificaciones
- Investigacion y Desarrollo de ServiciosDocumento31 páginasInvestigacion y Desarrollo de ServiciosAngelica CastiblancoAún no hay calificaciones
- Seguridad de La NacionDocumento8 páginasSeguridad de La NacionkevinC995Aún no hay calificaciones
- CLase 4 T y L InmunoDocumento7 páginasCLase 4 T y L InmunoAdriana MaguiñoAún no hay calificaciones
- Guia FR PUBLICADADocumento78 páginasGuia FR PUBLICADAnuvemiAún no hay calificaciones
- Resumen Del Documental "El Cielo en La Tierra" y Relación Con Los ApuntesDocumento4 páginasResumen Del Documental "El Cielo en La Tierra" y Relación Con Los ApuntesTenkailecAún no hay calificaciones
- Cuento La Bruja BertaDocumento25 páginasCuento La Bruja BertaCristina Correa100% (2)
- Individual Activity - Hernando - Mendez-207012a - 363Documento10 páginasIndividual Activity - Hernando - Mendez-207012a - 363Hernando Mendez GuzmanAún no hay calificaciones
- FDS Span 60 - Sorbitan Monoestearato - V01Documento5 páginasFDS Span 60 - Sorbitan Monoestearato - V01Aleksandr FernandezAún no hay calificaciones
- Diego Armando MaradonaDocumento4 páginasDiego Armando MaradonaAnita DelgadoAún no hay calificaciones
- Presentacion Del Proyecto Sara MedinaDocumento6 páginasPresentacion Del Proyecto Sara Medinadiorlin tovarAún no hay calificaciones
- Qué Es La GuardaDocumento2 páginasQué Es La GuardaAna AcostaAún no hay calificaciones
- Tesis Elisa Uria Gavilan 2017Documento544 páginasTesis Elisa Uria Gavilan 2017Lawyerap1Aún no hay calificaciones
- Tema 4 Evol Del Dcho CientíficoDocumento23 páginasTema 4 Evol Del Dcho CientíficoMabel ZegarraAún no hay calificaciones
- Linea FlorestaDocumento10 páginasLinea FlorestaJose DanielAún no hay calificaciones
- Programa de Dia de MuertosDocumento2 páginasPrograma de Dia de MuertosDns Mojica100% (1)
- Ensayo Soberania Alimentaria, Deudas, Pib y Reservas InternacionalesDocumento5 páginasEnsayo Soberania Alimentaria, Deudas, Pib y Reservas InternacionalesrosdalysAún no hay calificaciones
- Metodo KaizenDocumento2 páginasMetodo KaizenCarlos Alvarez KyuAún no hay calificaciones
- Cronograma RIESGO PSICOSOCIALDocumento1 páginaCronograma RIESGO PSICOSOCIALAnderson A'gudeloAún no hay calificaciones
- Balance de Energia en Excel FinalDocumento32 páginasBalance de Energia en Excel FinalMayra SolangeAún no hay calificaciones
- 3° Sesión Día 3 Mat Apreciamos Nuestros Talentos Representando y Comparando NúmerosDocumento10 páginas3° Sesión Día 3 Mat Apreciamos Nuestros Talentos Representando y Comparando NúmerosDaniela Burgos nazarioAún no hay calificaciones
- Apunte 2 RemuneracionesDocumento4 páginasApunte 2 RemuneracionesAndrea Vera PezoaAún no hay calificaciones
- Guia Matemática Semana 2Documento6 páginasGuia Matemática Semana 2Daniela AngamarcaAún no hay calificaciones
- Transacciones ComercialesDocumento2 páginasTransacciones ComercialesAna LuisaAún no hay calificaciones
- Teorias de ConspiracionDocumento43 páginasTeorias de ConspiracionDiego Cuñez AndradeAún no hay calificaciones
- Cambios en La AdolescenciaDocumento24 páginasCambios en La Adolescencialalo75% (4)
- Laboratorio 3Documento9 páginasLaboratorio 3Jonathan Javier SanchezAún no hay calificaciones
- Cultivo de Amaranto Paso A PasoDocumento8 páginasCultivo de Amaranto Paso A PasoEspiral VioletaAún no hay calificaciones
- Red de Equinoterapia Chubut TEADocumento3 páginasRed de Equinoterapia Chubut TEAgerman.m.sanchez9329Aún no hay calificaciones