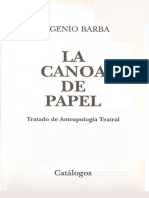Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
FUN Nota 2021
Cargado por
mequetrefez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas6 páginasTítulo original
FUN nota 2021
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas6 páginasFUN Nota 2021
Cargado por
mequetrefezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Por la vuelta
por Gabriel Isod
La nueva normalidad tendrá teatro. La subsistencia está asegurada, es
algo fatal, inevitable. Quedarán pedaleando en el aire, sí, muchos
espacios, criterios y personas fundamentales de las artes escénicas que
no pudieron pasar esta crisis, una crisis de la que nadie tenía memoria
a pesar de dedicarnos en esta geografía a un arte que desde siempre ha
vivido en crisis. Quedarán, también, vetustas muchas aproximaciones
de la crítica en la que buscamos diques de contención que limiten si
hubo o no teatro durante la pandemia, lo mismo nuestros procesos
lúdicos que poco aportaron durante el desguace material de nuestras
tablas. La crisis nos atravesó de una forma concreta, sólida como
nunca y nosotros, críticos, nos disolvimos en el aire. Dimos, sí, clases y
encuentros virtuales para hablar de algo que sucedía en otro tiempo o
en otro lugar, tuvimos encuentros por zoom para hablar de un
referente más esquivo que nunca y en fin, ahí estuvimos, apocalípticos
e integrados encontramos que, en definitiva, el teatro avanzó haciendo
lo que sabe hacer. La crítica estuvo mejor preparada que nunca: ya
habíamos tomado la precaución de obtener el sustento por fuera del
teatro concreto antes de que sucediese la pandemia. La pauperización
ya nos había vuelto hábiles, incluso para este escenario, lo mismo que
la mayoría de los actores nacionales que rara vez viven de la actuación.
El teatro, decía Ure, no le interesa a casi nadie.
El teatro es anterior a sí mismo, a su profesionalización, a sus formas
establecidas. Está llamado, también, a seguir más allá de nosotros.
Como sea, habrá teatro y debiéramos, quizás, pensar qué queremos
hacer como críticos ante esto. ¿Han cambiado las prácticas? ¿Qué
podemos empezar a vislumbrar de la experiencia de movilizar un
cuerpo cubierto de microorganismos potencialmente dañinos para
encontrarse con otros y asumir, juntos, ese riesgo? Fuera de convivios,
tecnovivios, obras teatrales por teléfono, por WhatsApp, por
plataformas de videoconferencias, mediadas por un link, con la
posibilidad de ponerles pausa, con barbijos en escena, con cámara en
mano, con proclamas callejeras, con teatros que devinieron viveros,
con modos híbridos, con obras filmadas con profesionalismo
cinematográfico en teatros oficiales, con subidas de funciones viejas a
Youtube, en fin, la época ha sido pródiga en alternativas que pudieron
ilusionarnos y ahora parece empezar a soplar un aliento capaz de
despeinarnos, la certeza de que, en una de esas, a pesar de todo esto
nada va a cambiar tanto en las prácticas de producir y consumir
teatro. Quizás sí haya posibilidades para las poéticas.
La vacuna es una solución técnica al problema de la pandemia. Por
supuesto, la resolución tiene la lógica de un parche. El teatro buscó,
también, soluciones técnicas en forma de protocolos y formatos. Estos
nuevos procedimientos no son tema menor, la historia demuestra que
la solución técnica habilita a menudo nuevas poéticas. En el teatro
griego, la machina introducía al deus para resolver una situación
trágica. Ahí va Medea, huyendo en su carro alado. ¿Tendríamos la
obra de Eurípides sin esa grúa o su imaginación fue moldeada,
también, por la posibilidad de poner en escena ese mecanismo? La
Commedia dell’Arte necesitó armarse en la calle y esa posibilidad del
escenario que era donde transcurría la vida habilitó un nuevo tipo de
corporalidad y de urgencia en el actor. ¿Hay algo de esto en lo que
acaba de pasar? ¿Surge un nuevo imaginario que exige soluciones
estéticas? Hay, sí, una posibilidad de trabajo colaborativo a distancia
que antes requería una infraestructura pesada, de largas
planificaciones, de transportar cuerpos en micros y aviones, de
congresos, de clases, etcétera, ahora parecen estar todo eso al alcance
de un clic y, además de esa posibilidad -que ya existía- está la
gimnasia concreta de llevarla a cabo, de comunicarse, formarse y
producir obra de esta forma. Las consecuencias de estas prácticas
todavía están por verse, la idea del teatro que viene está, como
siempre, en suspenso. Las marcas del presente rara vez se pueden
apreciar en el presente.
Y después, claro, está la materialidad concreta. En el último número
de la revista El Picadero del Instituto Nacional del Teatro, Javier
Swedzky reflexiona: “Hacer teatro para mí ahora es buscar dinero para
bolsones de comida, ayudar en pedidos de subvenciones mínimas y
excepcionales que no llegan a un salario, participar de encuentros y
discusiones para fortalecer espacios colectivos, colaborar en la
difusión de formaciones y de experiencias por las redes, pensar en una
futura presencialidad.” Las movidas de Artistas Solidarios y otras
pusieron la subsistencia material de las personas que se dedican a las
artes escénicas en primer lugar: operativos tangibles para problemas
tangibles. ¿Es eso también teatro? Difícil saberlo, pero esos salvatajes
parecen haber sido de las manifestaciones más legítimas e
interesantes, cuando el teatro abandonó las salas y fue a abarcar
problemas concretos. El teatro se alberga, más que nada, en los
cuerpos de quienes lo realizan.
Luis de Tavira afirmó que “el teatro es el teatro porque, si todo es
teatro, entonces nada es teatro”. La condición material objetiva y de
encuentro en presencia fue, históricamente, lo que definió el
acontecimiento teatral y lo que le otorgó, también, su distinción con
respecto a otras artes. La resolución de cómo sigue el teatro, sin
dudas, será práctica y no vendrá del grado de sutileza del pensamiento
abstracto o del dibujo ingenioso que se vuelve meme.
Insistir con lo tangible no es, considero, empresa inútil en este
momento. La profecía de Engels y Marx según la cual todo lo sólido se
disolvería en el aire se cumplió incluso mucho más allá de lo que ellos
pudieron imaginar, pensemos en construcciones como la familia o la
sexualidad. Hay un riesgo de desintegración de la vida propia y de la
vida comunitaria cuando uno pasa ya una enorme cantidad del tiempo
mediado por una pantalla. Contra eso, el teatro ofrece un reducto de
resistencia en el cual con elementos materiales consigue crear una
realidad distinta que se comparte con otros. Esa pesadez, artesanía y
condición de encuentro del teatro se pone en discusión en un tiempo
donde la corporalidad es problemática. Quizás se disuelva también, se
pegue a otras prácticas, tome elementos que lo hagan irreconocible,
etéreo, streameable. Asistimos, así, a los esfuerzos que se originan en
la búsqueda de contactar con un otro. Pero no debiéramos olvidar que
en el camino hay seres y espacios físicos concretos.
***
Fuimos al teatro. Anunciaron que volvía el teatro de la vieja
normalidad y, claro, fuimos, ¿qué íbamos a hacer? Un poco en estado
zombie, volvimos a las salas atraídos con la promesa de ver cualquier
cosa, sin una curaduría demasiado exquisita. Lo que había para ver,
era digno de verse. Tras largos meses sin teatro, volvimos a las salas.
Ahí fuimos, por la vuelta.
En los últimos estertores del 2020 terrible, fuimos a ver lo que había y
lo que había era del circuito comercial. Lo primero que vi fue cuando
me mandaron a cubrir El acompañamiento. La pieza de Gorostiza,
otrora faro de resistencia en tiempos de Teatro Abierto. Protagonizada
y dirigida por Luis Brandoni, con David di Napoli como el
acompañamiento en cuestión. Los tiempos habían convertido una
obra que tenía todo el aspecto de ser algo elegíaco en una pieza de
furiosa actualidad política. Y fueron los políticos los que primero
volvieron al teatro, la primera función estuvo plagada de invitados de
ese ámbito y, según parece, se vendieron también cuatro entradas.
Cuatro personas intercambiaron dinero por expectación tras ocho
meses de salas cerradas.
Siempre ha habido un protocolo para el ingreso a las obras de teatro.
El pasillo, el hall de entrada o lo que sea que delimite el espacio entre
el escenario y la calle siempre ha sido un lugar fundamental para
pensar la inmersión de un mundo en otro. A partir de allí existe una
prefiguración estética de lo que se verá. Las grandes e iluminadas
salas de estar del comercial anticipan fastuosas multitudes, ostentan
disponibilidad espacial, un acceso tranquilo y cómodo hasta la butaca
que aquí se ve interrumpido por nuevas disposiciones. Tenemos que
firmar una declaración con nuestros datos. Nos apuntan con una
pistola en la muñeca, un paso extraño que promete medirnos la
temperatura más allá de que el resultado sean cifras
indisimulablemente aleatorias. Nos embadurnan con alcohol en gel.
Nos dan el programa en una bolsa transparente o lo ofrecen con
código QR. Los acomodadores cuidan que no haya a diestra o
siniestra, adelante ni atrás, otro espectador. La diagonal, parece, no
conlleva el mismo riesgo. El mensaje que da el teatro antes de
empezar es ahora novedoso, nos dice que debemos mantener nuestro
barbijo puesto y que a la salida tendremos que irnos según lo que
determine el personal especialmente entrenado para esto.
El aforo ha sido reducido no ya por el desinterés natural que tiene el
pueblo por su teatro sino por un tercero implícito en todo esto: el
virus. El teatro sabe bien del pacto de doble interlocución: un
personaje A le dice algo a un personaje B pero su destinatario real es el
espectador, C. En todas nuestras acciones de este período de recién
vueltos al teatro está ese fantasma que nos recorre. Todo lo que se dice
empieza a ser leído en esa clave. El acompañamiento, sin ir más lejos,
la tenaz resistencia de un hombre a salir de su escueta habitación
resuena distinto en tiempos pandémicos. ¿Cuál es el virus que lo ha
dejado ahí metido? Las habladurías de sus amigos, claro, pero, ¿cómo
resuena eso ahora?
***
Cuento cabezas antes de empezar la función. Somos menos de
cuarenta y debemos ser casi todos invitados. El espacio entre nosotros
impide formar ese clima de inteligencia colectiva que es el público, esa
sabiduría que existe solo en común. Seguimos siendo individuos que
buscamos ver la función y, al mismo tiempo y más que nada, esquivar
el virus.
Somos pocos. Empieza la función.
Ahí sube el telón y sale Brandoni al ruedo, hombre de multitudes
reducido a esa noche y ese público. Yo he visto funciones del comercial
con pocos espectadores, siempre es un poco raro. En el independiente
uno se ha acostumbrado. Los actores populares, esos que saben jugar
con la energía de los espectadores y crear clima de fiesta compartida
se ven aquí distintos. Y además el Brandoni concreto, su condición
política, sus posturas frente a la cuarentena y demás, juegan fuerte.
Pero él no hace nada para enfatizar eso. Está en función de la obra,
soportando el peso enorme de la casi vacía platea y hay algo
conmovedor en verlo. Más allá de que la obra es conocida, esa muestra
de oficio en pugna con la realidad es apasionante.
Los chistes no terminan de entrar bien, ni siquiera se le ha brindado el
baño de aplausos del comienzo con el que el público del comercial
suele recibir a los actores consagrados. Hasta que, en un momento, el
personaje de Brandoni, Tuco, dice que va a ponerse un nombre
artístico, que como cantante de tangos va a llamarse Carlos Bolívar. Y
es ahí cuando uno de los espectadores, en alguna de las diagonales
permitidas, dice en voz alta y audible “bolivariano”. Y ahí nos reímos.
Ahí somos público. Eso que no pueden captar las cámaras, el
sinsentido del momento en el que Brandoni, Simón Bolivar, Hugo
Chávez y la pandemia hacen una mezcla rarísima que nos hace
entender que estamos compartiendo algo que solo existe en ese
momento y en ese lugar. Ese chiste solo existió en presencia.
Explicado no es gracioso y, sin embargo, eso pasó. Fuimos público.
Cuando despertemos, el teatro seguirá allí.
También podría gustarte
- Roland Schimmelpfennig - El Dragon de OroDocumento70 páginasRoland Schimmelpfennig - El Dragon de OroLuis Miguel Caballero100% (3)
- Examen de Arte GriegoDocumento5 páginasExamen de Arte GriegoJuan Carlos HuillcaAún no hay calificaciones
- Eugenio Barba - La Canoa de PapelDocumento252 páginasEugenio Barba - La Canoa de PapelElard Meza93% (14)
- Linea de TiempoDocumento5 páginasLinea de TiempoSoniaPatriciaGuncaySanchezAún no hay calificaciones
- Literatura Hispanoamericana ModernaDocumento4 páginasLiteratura Hispanoamericana ModernaVz JrgeAún no hay calificaciones
- Borges, Jorge Luis - Cartas - 1Documento15 páginasBorges, Jorge Luis - Cartas - 1LuisFernandoGuerreroAún no hay calificaciones
- Mamet, D. Los Tres Usos Del CuchilloDocumento3 páginasMamet, D. Los Tres Usos Del Cuchillomequetrefez0% (1)
- Instrucciones para Aplicacion y Correcion Bender1Documento9 páginasInstrucciones para Aplicacion y Correcion Bender1Itali Jhasmin Rios SalinasAún no hay calificaciones
- Torlucci, Sandra, Volnovich, Yamila, "Crítica y Teatro", en Revista Figuraciones, Nro. 7, Nov. 2010Documento7 páginasTorlucci, Sandra, Volnovich, Yamila, "Crítica y Teatro", en Revista Figuraciones, Nro. 7, Nov. 2010mequetrefezAún no hay calificaciones
- 2007MENSURASDocumento2 páginas2007MENSURASmequetrefezAún no hay calificaciones
- Reglas Trágicas para La Construcción DramáticaDocumento3 páginasReglas Trágicas para La Construcción DramáticamequetrefezAún no hay calificaciones
- Funciones Del Lenguaje - PpsDocumento55 páginasFunciones Del Lenguaje - PpsmequetrefezAún no hay calificaciones
- Tres Hipótesis Sobre Carmen Guillot 19082021Documento9 páginasTres Hipótesis Sobre Carmen Guillot 19082021mequetrefezAún no hay calificaciones
- Hitos Del Teatro ArgentinoDocumento14 páginasHitos Del Teatro Argentinomequetrefez100% (1)
- Barroco 5 - 5Documento11 páginasBarroco 5 - 5mequetrefezAún no hay calificaciones
- Algunas Justificaciones EstéticasDocumento2 páginasAlgunas Justificaciones EstéticasmequetrefezAún no hay calificaciones
- María José Rossi - Marcelo Muñiz - Tragedia, Comedia, Drama: Hegel y La Escena Política.Documento16 páginasMaría José Rossi - Marcelo Muñiz - Tragedia, Comedia, Drama: Hegel y La Escena Política.Luciano NosettoAún no hay calificaciones
- Una Política Pública para Las Bibliotecas Del Sistema EducativoDocumento2 páginasUna Política Pública para Las Bibliotecas Del Sistema EducativomequetrefezAún no hay calificaciones
- María José Rossi - Marcelo Muñiz - Tragedia, Comedia, Drama: Hegel y La Escena Política.Documento16 páginasMaría José Rossi - Marcelo Muñiz - Tragedia, Comedia, Drama: Hegel y La Escena Política.Luciano NosettoAún no hay calificaciones
- 05 2019 Comun TPDocumento60 páginas05 2019 Comun TPTeo ZakAún no hay calificaciones
- María José Rossi - Marcelo Muñiz - Tragedia, Comedia, Drama: Hegel y La Escena Política.Documento16 páginasMaría José Rossi - Marcelo Muñiz - Tragedia, Comedia, Drama: Hegel y La Escena Política.Luciano NosettoAún no hay calificaciones
- Armando DiscépoloDocumento7 páginasArmando DiscépolomequetrefezAún no hay calificaciones
- EstructuraDocumento4 páginasEstructuramequetrefezAún no hay calificaciones
- Pared Cero Premios Nueva Opera - Fernando Covello, Gabriel GravesDocumento10 páginasPared Cero Premios Nueva Opera - Fernando Covello, Gabriel GravesmequetrefezAún no hay calificaciones
- Sketch KermesDocumento7 páginasSketch KermesmequetrefezAún no hay calificaciones
- LimericksDocumento7 páginasLimericksmequetrefezAún no hay calificaciones
- Presentación Informe Relevamiento Bibliotecas Pedagógicas Versiónfinal 25-03-21Documento13 páginasPresentación Informe Relevamiento Bibliotecas Pedagógicas Versiónfinal 25-03-21mequetrefezAún no hay calificaciones
- La Escala Animal - GacetillaDocumento2 páginasLa Escala Animal - GacetillamequetrefezAún no hay calificaciones
- Sarmiento 1826 1831 1852 1863 1866 1868 1888Documento3 páginasSarmiento 1826 1831 1852 1863 1866 1868 1888mequetrefezAún no hay calificaciones
- Segunda OportunidadDocumento1 páginaSegunda OportunidadmequetrefezAún no hay calificaciones
- Sobre CosasDocumento12 páginasSobre CosasmequetrefezAún no hay calificaciones
- Dauve y Nesic - Mas Alla de La DemocraciaDocumento155 páginasDauve y Nesic - Mas Alla de La DemocraciamequetrefezAún no hay calificaciones
- Instructivo Elaboracion y Firma de InffcDocumento5 páginasInstructivo Elaboracion y Firma de InffcmequetrefezAún no hay calificaciones
- Girard Rene 1985 La Ruta Antigua de Los Hombres Perversos PDFDocumento78 páginasGirard Rene 1985 La Ruta Antigua de Los Hombres Perversos PDFGonzalo EscobarAún no hay calificaciones
- Diagnostico Artistica 6to y 7moDocumento2 páginasDiagnostico Artistica 6to y 7moRosangela MartinezAún no hay calificaciones
- 7L150 Ant Cin BT EsDocumento4 páginas7L150 Ant Cin BT EsManuel CastanonAún no hay calificaciones
- Personaje NacionalDocumento4 páginasPersonaje Nacionalmcnabjaneth45Aún no hay calificaciones
- Programa de Áreas AeropuertoDocumento4 páginasPrograma de Áreas AeropuertojorcelysAún no hay calificaciones
- Fauvismo, Espresionismo, CubismoDocumento69 páginasFauvismo, Espresionismo, CubismoShanick PeñaAún no hay calificaciones
- 3.escultura Del RenacimientoDocumento3 páginas3.escultura Del RenacimientoFranAún no hay calificaciones
- 01 Arquitectura GriegaDocumento68 páginas01 Arquitectura GriegaRoberto Salazar SanzAún no hay calificaciones
- Tipos MandalaDocumento3 páginasTipos MandalaAugusto TahualAún no hay calificaciones
- Sumas y RestasDocumento27 páginasSumas y RestasLuis Alberto Rueda FunesAún no hay calificaciones
- Bases Concurso de Talentos Limatambo 2023Documento4 páginasBases Concurso de Talentos Limatambo 2023MilagrosAún no hay calificaciones
- Historia de La Canción Vasija de BarroDocumento4 páginasHistoria de La Canción Vasija de BarroAlejandro GrijalvaAún no hay calificaciones
- Juan Gris, Retrato de Picasso, 1912 Charles-Edouard Jeanneret, Naturaleza Muerta, 1920Documento17 páginasJuan Gris, Retrato de Picasso, 1912 Charles-Edouard Jeanneret, Naturaleza Muerta, 1920Anonymous rdVJ8PgrAún no hay calificaciones
- Tipografías Del MundoDocumento6 páginasTipografías Del MundoLetramaniaAún no hay calificaciones
- Tercer Año Examen EcaDocumento3 páginasTercer Año Examen EcaKENIA LISSETTE QUI�ONEZ GARCIAAún no hay calificaciones
- CARI QUISPE PEDRO SEBASTIAN DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLE ARQUITECTONICO-ModelDocumento1 páginaCARI QUISPE PEDRO SEBASTIAN DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLE ARQUITECTONICO-ModelPedro Sebastian Cari QuispeAún no hay calificaciones
- Convocatoria Feria y Festival Cultural Del Alfeñique 2019Documento1 páginaConvocatoria Feria y Festival Cultural Del Alfeñique 2019JuanMirandaAún no hay calificaciones
- Austin Osman SpareDocumento3 páginasAustin Osman SpareClaudio MartinezAún no hay calificaciones
- Apu Mantenimiento Centro EducativoDocumento8 páginasApu Mantenimiento Centro EducativoEleo CartagenaAún no hay calificaciones
- Basílica de San PedroDocumento10 páginasBasílica de San PedroKAREN VALERIA VARGAS FLORESAún no hay calificaciones
- El Ars MemoriaeDocumento12 páginasEl Ars MemoriaeJose Luis ChaconAún no hay calificaciones
- Story Present ContinuoDocumento3 páginasStory Present ContinuoAndres LearninAún no hay calificaciones
- Bandera de Venezuela 1836Documento2 páginasBandera de Venezuela 1836Wilmer GarcesAún no hay calificaciones
- Modulo 1 - Historia Del Dise - o GR - Fico (Gu - A 1) PDFDocumento13 páginasModulo 1 - Historia Del Dise - o GR - Fico (Gu - A 1) PDFaclemente08Aún no hay calificaciones
- Ficha ArqueologicaDocumento5 páginasFicha ArqueologicaRonald OrdayaAún no hay calificaciones
- CATÁLOGO LITERATURA 2021Documento209 páginasCATÁLOGO LITERATURA 2021Jacknvja UyAún no hay calificaciones