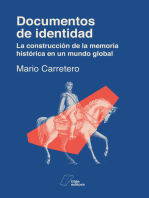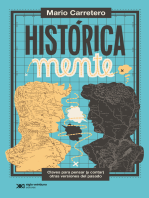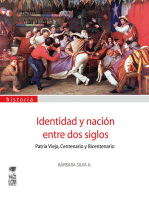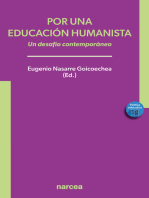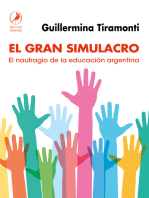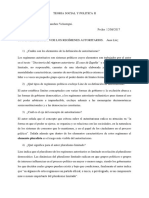Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Editorial La Enseñanza Del Pasado. Educación Frente Adoctrinamiento
Cargado por
10Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Editorial La Enseñanza Del Pasado. Educación Frente Adoctrinamiento
Cargado por
10Copyright:
Formatos disponibles
EDITORIAL
EDITORIAL
LA ENSEÑANZA DEL PASADO.
EDUCACIÓN FRENTE ADOCTRINAMIENTO
¿Qué une al pueblo? ¿Las huestes? ¿El oro? ¿Las banderas…? Las historias. No
hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia; nadie puede detenerla,
ningún enemigo puede vencerla […] Nuestro pasado. ¿Quién mejor para conducirnos
al futuro?
(Juego de Tronos, temporada 8, episodio 6).
Lo que une al pueblo, por encima del dinero o de los ejércitos –decía Tyrion
Lannister en el desenlace televisivo de Juego de Tronos–, son las historias; de ahí la
importancia de controlar la narración de los hechos sucedidos. Ya decía el slogan
orwelliano del Partido de 1984, «el que controla el pasado (…) controla también
el futuro. El que controla el presente, controla el pasado». El control sobre el pa-
sado ha sido siempre una de las principales herramientas del poder. Ya en los mi-
tos griegos la conexión entre poder-memoria-historia aparece ilustrada mediante
la unión de Zeus con la titánide Mnemósine –la memoria–, de quienes desciende
precisamente Clío –la musa de la historia–. La vinculación entre historia y poder se
estrechó más claramente si cabe con la aparición de los sistemas educativos en Oc-
cidente. Estos sistemas educativos buscaban, en su origen, preparar mano de obra
–en relación con las revoluciones industriales– y formar ciudadanos de los nuevos
estados-nación –en relación con las revoluciones ilustradas–. Ambas líneas mantie-
nen en cierto modo su influencia en la actual enseñanza del pasado.
Por un lado, la consideración de la preparación de mano de obra como princi-
pal meta de los sistemas educativos, lo que podríamos denominar la visión mercan-
tilista de la educación, conlleva el desgaste de aquellas disciplinas que, con mayor
o menor criterio, se supone que no aportan lo suficiente a la empleabilidad de los
discentes. El objetivo, desde esta perspectiva utilitarista, sería la instrucción de tra-
bajadores y consumidores o, podríamos matizar más, empleados no problemáticos
El Futuro del Pasado, n.º 10, 2019, pp. 11-16.
e-ISSN: 1989-9289
11
EDITORIAL
y clientes acríticos. En este contexto puede entenderse la calamitosa degradación
de la formación artística y humanística, bien visible por la progresiva desaparición
del latín y el griego de los planes educativos o por la insuficiente importancia dada
a disciplinas como la música o la filosofía. Sin arte, música, filosofía, literatura…
la comprensión del pasado –así como del presente– solo puede ser incompleta y
sesgada. No es tampoco una novedad; ya en España, durante el franquismo, el mi-
nistro José Solís Ruiz, al que se conociese cómo «la sonrisa del régimen», pronunció
en las Cortes, durante la discusión sobre los planes de educación, aquella célebre
frase «más deporte y menos latín»; Adolfo Muñoz Alonso contestó certeramente a
la pregunta de para qué servía la enseñanza de esa lengua muerta: «Por de pronto,
señor ministro, para que a Su Señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen egabrense
y no otra cosa».
Por otro lado, la necesidad de formar ciudadanos hacía –y sigue haciendo–
fundamental la enseñanza del pasado. De un tipo concreto de pasado. Para que los
súbditos de las monarquías se convirtiesen en ciudadanos de los nuevos estados-
nación era necesario un proceso de legitimación de esta nueva realidad política,
siendo la enseñanza de la historia una herramienta imprescindible para la creación
de las nuevas identidades –y alteridades–. Los historiadores, ya profesionalizados,
construirán nuevos relatos sobre la historia de los estados-nación, que será la que
con el tiempo se enseñará fundamentalmente en las escuelas. Se legitimaban de
este modo las nuevas formas políticas, nuevas relaciones de poder –y de dependen-
cia–. Sin un tipo de historia particular difícilmente hubiese sido posible construir
este tipo de identidades nacionales. Y no solo se construyeron, sino que se les otor-
gó un cierto carácter esencial, casi atemporal. Aunque pueda parecer una paradoja,
la propia creación de los relatos sobre los estados-nación hizo pasar a las naciones
como algo no construido, algo que ha existido desde tiempos casi inmemoriales;
visión que en cierto modo aún pervive. Así, se puede hablar de la Historia de España
en la Edad Antigua, como si hubiese existido una identidad española en el mundo
antiguo. Incluso se puede hablar sin pudor alguno de la Prehistoria en Castilla y
León –o en cualquier otra entidad territorial administrativa actual sin sentido en los
tiempos pretéritos–. Orwell, en su distopía mencionada –1984–, mostraba cómo el
Partido, mediante sus mecanismos de control ideológico, había conseguido que se
aceptase que «lo que ahora era verdad, había sido verdad eternamente y lo seguiría
siendo», que se aceptase que el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca
hubiese sido alterado. En cierto modo, algo similar podría aplicarse a ciertas ense-
ñanzas de las historias nacionales y regionales.
A través de la escuela, siguiendo los planes educativos marcados desde el po-
der, se enseñó a los niños que eran ciudadanos de un país, un país con un pasado
glorioso, con símbolos compartidos por todos, con grandes héroes y hazañas dignas
de ser recordadas. El pasado era presentado como algo lineal, objetivo, inequívoco
y centrado, no solo en el propio territorio del estado, sino en aspectos concretos de
El Futuro del Pasado, n.º 10, 2019, pp. 11-16.
12 e-ISSN: 1989-9289
EDITORIAL
este, en la élite política, es decir, fundamentalmente en los varones poderosos. La
«historia universal» enseñada era la historia de los grupos dominantes de Occiden-
te, una historia por supuesto etnocéntrica, androcéntrica y colonialista.
Este objetivo de los sistemas educativos –la formación de ciudadanos– sigue
teniendo su repercusión y, aunque las relaciones se han globalizado, la enseñanza
del pasado en las escuelas sigue primando la transmisión de las identidades nacio-
nales, así como de nuevas identidades de los territorios administrativos reciente-
mente creados a los que se hace necesario otorgar una cierta legitimidad histórica.
El patrimonio es entendido como una valoración de lo local, más que de lo universal
y con un mayor peso de lo material que de lo inmaterial –salvo quizás en ciertos
aspectos que permiten reforzar la identidad local–. Aunque no faltan discursos fa-
vorables hacia la interculturalidad, en Occidente poca presencia tiene en los planes
educativos África –la cuna de la humanidad–, Asia –tan relevante para cualquier
visión global de la historia universal– u Oceanía –sin apenas presencia en los libros
de texto–. Esta ausencia es percibida también con claridad en las asignaturas con
contenidos de historia de la literatura, de la filosofía y del arte.
Por otra parte, la formación de los ciudadanos de los estados-nación requería,
junto a esta legitimación de las nuevas formas de relaciones de poder, la trans-
misión de los valores, normas y costumbres que debían conocer y respetar estos
futuros ciudadanos. Para ello, el conocimiento del pasado constituía también una
importante herramienta. Y lo sigue haciendo. Ahora bien, la perspectiva histórica
permite comprender el pasado «desde» nuestro presente, pero no debe hacernos
ver el pasado «como» presente. El conocimiento crítico del pasado posibilita com-
prender mejor el presente, desde el que interrogamos al pasado; pero el presentis-
mo –la comparación anacrónica del pasado con el presente– supone un error básico
de análisis que lleva a perder la perspectiva histórica necesaria para la comprensión
tanto nuestras sociedades como de las pretéritas.
Es tan frecuente como erróneo el utilizar la primera persona al hablar de los
protagonistas del pasado, produciendo una identificación pasado-presente: «las
mujeres tuvimos un papel importante en las sociedades antiguas», «los cristianos
reconquistamos España», «los españoles descubrimos América», etc. Esta identifi-
cación con los sujetos del pasado va unida a la proyección de nuestros propios valo-
res, juzgando las relaciones sociales, políticas y económicas desde nuestro prisma,
sin comprender el contexto histórico. La enseñanza de la historia puede corregir
este planteamiento erróneo, pero también puede fomentarlo, en función de los
objetivos que se planteen y de los métodos que se utilicen.
La enseñanza de la historia puede permitir dotar de legitimidad a las leyes exis-
tentes, instruyendo en la importancia de respetar acríticamente los valores consti-
tucionales del país, pero también puede mostrar que lo legal y lo ético no tienen
por qué coincidir; que la esclavitud fue legal y que hace no tanto tiempo protestar
contra la segregación racial era ilegal, que Rosa Parks se negó a ceder su asiento a
El Futuro del Pasado, n.º 10, 2019, pp. 11-16.
e-ISSN: 1989-9289
13
EDITORIAL
un blanco en 1955, actuando en contra de la ley en EE. UU., un país con unos sólidos
principios democráticos.
La perspectiva histórica permite entender que los valores son una construc-
ción y que cambian con el tiempo –ni siquiera una misma persona tiene la misma
escala de valores a lo largo de su vida–. No son por tanto un fenómeno objetivo y
compartido por todas las sociedades, ni son inmutables en el tiempo. Sabemos que
nuestros valores no son los mismos que los de las generaciones anteriores, igual
que sabemos que tampoco lo serán los de las generaciones venideras. Todos los
sistemas han educado en valores –en los valores propios del sistema, se entiende–,
del mismo modo que legitiman las relaciones de poder imperantes, mostrando sus
sistemas políticos, sociales y económicos como los mejores posibles –o como los
menos malos–, y justificando las desigualdades.
En los sistemas democráticos la enseñanza del pasado debe afrontar estas di-
sonancias existentes entre el conocimiento científico del pasado y el (ab)uso de su
enseñanza por parte el poder para legitimarse política, ideológica, social y econó-
micamente.
Para lograr que la educación sea realmente intercultural, algo quizás más ne-
cesario que nunca, es imprescindible tener en cuenta no solo el conocimiento del
entorno inmediato, sino también el de las sociedades más lejanas; tampoco pueden
ser obviados los grupos no mayoritarios o dominantes –como pueden ser los pue-
blos originarios en América, los gitanos, etc.–. La ignorancia –el desconocimiento
del otro– es la base del racismo, la xenofobia, el clasismo y el sexismo.
Del mismo modo, la enseñanza del pasado debe tener en cuenta a colectivos
que hasta épocas recientes han estado silenciados en la historiografía, y en gran
medida siguen ocupando un papel marginal en los sistemas educativos; es el caso
de las mujeres, de la infancia, la vejez…
Junto a las necesarias relaciones entre lo local y lo global que debe establecer
el conocimiento del pasado, debe llevarse a cabo también una superación de las
limitaciones impuestas por la compartimentación y la fragmentación de las periodi-
zaciones tradicionales. Debe entenderse –y enseñarse– que los procesos históricos
no son fenómenos aislados unos de otros, y una época no puede entenderse sin las
anteriores, siendo tan importante la (pre)historia más remota como la historia del
tiempo presente, del mismo modo que una casa no debe carecer de tejado, ni de
cimientos. Para el conocimiento del pasado es tan fundamental aprender cómo se
interpretan los restos materiales de las civilizaciones ancestrales, como a entender
los documentos escritos o audiovisuales más recientes, además por supuesto de
saber valorar la memoria y los testimonios de quienes han vivido esta historia del
tiempo presente.
Finalmente, el uso del pasado en la formación en valores debe afrontar un
gran reto. Formar en valores en un sistema democrático implica –o debería im-
plicar– formar ciudadanos con pensamiento crítico. Esto es, formar individuos
El Futuro del Pasado, n.º 10, 2019, pp. 11-16.
14 e-ISSN: 1989-9289
EDITORIAL
autónomos, que utilicen el conocimiento para pensar por sí mismos, construyen-
do de este modo su propia escala de valores. Ningún discurso es axiológicamente
neutro, pero existe una línea, no precisamente fina, que separa la educación del
adoctrinamiento, de la mera manipulación ideológica. Educar supone no impo-
ner los valores propios, sino permitir alcanzar los conocimientos necesarios para
hacer sus propios juicios, para discernir, para elegir lo que se considera bueno o
malo, y actuar en consecuencia –de ahí precisamente la importancia fundamental
de las humanidades–. Es decir, educar implica en última instancia conducir a los
individuos para que puedan llegar a pensar por sí mismos que nuestros valores
pueden ser cuestionables y cuestionados, para que puedan llegar incluso a defen-
der unos valores que nosotros consideramos problemáticos o reprobables. Para
que nuevas Rosa Park no cedan su asiento en el autobús, o para que colectivos
oprimidos se rebelen ante la injusticia en nuevos Stonewall. Porque formar a indi-
viduos para que asuman de forma pasiva y conformista nuestros propios valores
y normas no es educar críticamente, sino utilizar la escuela como instrumento
de adoctrinamiento, para crear individuos dóciles y sumisos, como sucedía en la
escuela opresiva brillantemente mostrada en Pink Floyd – The Wall (1982). Las
escuelas de los regímenes totalitarios, además de formar individuos «útiles» para
la sociedad, también educan en valores, en los valores del régimen, al que la en-
señanza del pasado, especialmente el reciente, dota de legitimidad, justificando
las relaciones de poder existentes. Los estados democráticos deben estar dispues-
tos actuar de otra manera para ser realmente democráticos, a permitir que sus
propios principios sean puestos en cuestión y a enseñar el pasado histórico de
manera no idealizada.
Enfrentarse a estos desafíos supone un gran reto para los docentes. Supone en
primer lugar la existencia de un diálogo continuo entre las ciencias históricas y las
de la educación; porque no es posible enseñar sin conocer –primum discere, deinde
docere– y porque de poco sirve investigar si los resultados no se transmiten, o si lo
hacen décadas después, de manera sesgada y cuando los planteamientos han sido
ya superados o matizados historiográficamente largo tiempo atrás. La historia –la
historia rigurosa, se entiende– no debe quedar solo en manos de eruditos que solo
debatan dentro su reducido círculo de conocimiento. Porque no se trata de defen-
der ese círculo esotérico, reservado exclusivamente a los iniciados, sino de abrirlo
para enriquecer el intercambio de ideas. No se trata de defender la importancia
de unas áreas de conocimiento frente a la injerencia de otras, de resaltar la ma-
yor relevancia de una época o de unos temas sobre otros, sino de crear unos muy
necesarios espacios interdisciplinares que enriquezcan los debates y nos permitan
alcanzar una necesaria visión global del pasado y del presente.
Todo ello conlleva la necesidad de una muy sólida y exigente formación por
parte tanto de los docentes como de los historiadores, una formación que quizás
convendría replantear.
El Futuro del Pasado, n.º 10, 2019, pp. 11-16.
e-ISSN: 1989-9289
15
EDITORIAL
El objetivo no es fácil de alcanzar, pues se trata de ser capaces, como el dios
Jano, de mirar tanto al pasado como al futuro. Porque conocer críticamente el pa-
sado permite hacer frente a discursos manipuladores y adoctrinadores, permite
comprender el presente desde una postura racional, conocernos mejor a nosotros
y al otro, y actuar así autónoma y libremente, y no mediante la mera sumisión y
obediencia a lo ya establecido. Solo así podremos actuar para construir un futuro
más justo y más equitativo. Solo así podemos en definitiva tratar de acercarnos a
esa anhelada utopía que se aleja cuando caminamos hacia ella –que diría Galeano–.
También al igual que el dios Jano deberíamos mirar tanto a Occidente como
a Oriente. Pero ese es otro tema, al que El Futuro del Pasado dedicará su próximo
monográfico.
Iván Pérez Miranda Silvia Medina Quintana Roberto García Morís
Director de Coordinadora Coordinador
El Futuro del Pasado del monográfico del monográfico
El Futuro del Pasado, n.º 10, 2019, pp. 11-16.
16 e-ISSN: 1989-9289
También podría gustarte
- Documentos de identidad: La construcción de la memoria histórica en un mundo globalDe EverandDocumentos de identidad: La construcción de la memoria histórica en un mundo globalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- La utopía republicana: Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1971-1919)De EverandLa utopía republicana: Ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1971-1919)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Enseñanza de La Historia 20-9-18Documento10 páginasEnseñanza de La Historia 20-9-18Roberth Hermógenes AmadoAún no hay calificaciones
- Qué pasó en la educación argentina: Breve historia desde la conquista hasta el presenteDe EverandQué pasó en la educación argentina: Breve historia desde la conquista hasta el presenteCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (7)
- El gobierno pedagógico: Del arte de educar a las tradiciones pedagógicasDe EverandEl gobierno pedagógico: Del arte de educar a las tradiciones pedagógicasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Combates por la memoria en la escuela: Transmisión de las memorias sobre la dictadura militar en las escuelas secundariasDe EverandCombates por la memoria en la escuela: Transmisión de las memorias sobre la dictadura militar en las escuelas secundariasAún no hay calificaciones
- Siede - La Educación Política (2007)Documento16 páginasSiede - La Educación Política (2007)Maria corvera100% (1)
- La Importancia Del Estudio de La HistoriaDocumento4 páginasLa Importancia Del Estudio de La HistoriaSamantha HernandezAún no hay calificaciones
- De la subversión marxista al terrorismo de estado: Representaciones de la última dictadura militar en narrativas históricas de la escuela media argentina (1983- 2008)De EverandDe la subversión marxista al terrorismo de estado: Representaciones de la última dictadura militar en narrativas históricas de la escuela media argentina (1983- 2008)Aún no hay calificaciones
- SIEDE. Educación para El Desierto ArgentinoDocumento19 páginasSIEDE. Educación para El Desierto Argentinopeperino1917100% (2)
- Para una historia de América, III.: Los nudos (2)De EverandPara una historia de América, III.: Los nudos (2)Aún no hay calificaciones
- Copia de Santos La Rosa - El para Que de La Enseñanza de La Historia PDFDocumento20 páginasCopia de Santos La Rosa - El para Que de La Enseñanza de La Historia PDFbraianseyfarthAún no hay calificaciones
- Las Dos Rutas de MayoDocumento9 páginasLas Dos Rutas de MayoRitaMAún no hay calificaciones
- Acuña, V. - Historia y Ciudadanía.Documento14 páginasAcuña, V. - Historia y Ciudadanía.Alvarado JosuéAún no hay calificaciones
- La Educacion y Los Valores10680261Documento49 páginasLa Educacion y Los Valores10680261Luis Fernando TiconaAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo, Falsa y Verdadera Responsabilidad Social.Documento3 páginasCuadro Comparativo, Falsa y Verdadera Responsabilidad Social.Jose Del Carmen Cabrera Cutz100% (1)
- Históricamente: Claves para pensar (y contar) otras versiones del pasadoDe EverandHistóricamente: Claves para pensar (y contar) otras versiones del pasadoAún no hay calificaciones
- U2-6 PINEAU La Escuela Como Mquina de Educar. Introduccion y Capitulo I - PINEAU y Otros 1Documento30 páginasU2-6 PINEAU La Escuela Como Mquina de Educar. Introduccion y Capitulo I - PINEAU y Otros 1MilagrosAún no hay calificaciones
- América Latina y tiempo presente. Historia y documentosDe EverandAmérica Latina y tiempo presente. Historia y documentosAún no hay calificaciones
- Pensar HistoricamenteDocumento5 páginasPensar HistoricamenteLeonard LawrenceAún no hay calificaciones
- Identidad y nación entre dos siglos: Patria Vieja, Centenario y BicentenarioDe EverandIdentidad y nación entre dos siglos: Patria Vieja, Centenario y BicentenarioAún no hay calificaciones
- La Enseñanza de La Historia y El Pacto de Ciudadanía - Interrogantes y ProblemasDocumento11 páginasLa Enseñanza de La Historia y El Pacto de Ciudadanía - Interrogantes y ProblemasNicolásVazGonzálezAún no hay calificaciones
- Afrontar los pasados controversiales y traumáticos: Aproximaciones desde la enseñanza y el aprendizaje de la HistoriaDe EverandAfrontar los pasados controversiales y traumáticos: Aproximaciones desde la enseñanza y el aprendizaje de la HistoriaAún no hay calificaciones
- La PUCV mira a Chile en el 73': Entrevistas a las principales autoridades de la Nación antes del quiebre democráticoDe EverandLa PUCV mira a Chile en el 73': Entrevistas a las principales autoridades de la Nación antes del quiebre democráticoAún no hay calificaciones
- Textos Historia RegionalDocumento8 páginasTextos Historia Regionallopez14Aún no hay calificaciones
- Los Tres Sentidos de La HistoriaDocumento4 páginasLos Tres Sentidos de La HistoriaCandela Rodriguez50% (2)
- U2-6 PINEAU La Escuela Como M Quina de Educar. (Introduccion y Capitulo I) - PINEAU y OtrosDocumento30 páginasU2-6 PINEAU La Escuela Como M Quina de Educar. (Introduccion y Capitulo I) - PINEAU y OtrosDaniela NazleAún no hay calificaciones
- Enseñanza de La Historia e Identidad Nacional A Través de Las Efemérides Escolares. Carretero y KrigerDocumento4 páginasEnseñanza de La Historia e Identidad Nacional A Través de Las Efemérides Escolares. Carretero y Krigervanesa100% (2)
- Archivos y memoria de la represión en América Latina (1973-1990)De EverandArchivos y memoria de la represión en América Latina (1973-1990)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Un yugo para los flechas: Educación no formal y adoctrinamiento infantil en Flechas y PelayosDe EverandUn yugo para los flechas: Educación no formal y adoctrinamiento infantil en Flechas y PelayosAún no hay calificaciones
- Para una historia de América, II.: Los nudos (1)De EverandPara una historia de América, II.: Los nudos (1)Aún no hay calificaciones
- Para una historia de América, I.: Las estructurasDe EverandPara una historia de América, I.: Las estructurasAún no hay calificaciones
- Entre ausencias y presencias ausentes: Los textos escolares y el lugar de lo negro en la enseñanza de la historia de Colombia, 1991-2013De EverandEntre ausencias y presencias ausentes: Los textos escolares y el lugar de lo negro en la enseñanza de la historia de Colombia, 1991-2013Aún no hay calificaciones
- El Rol y Trascendencia Del HistoriadorDocumento5 páginasEl Rol y Trascendencia Del HistoriadorJuan FelipeAún no hay calificaciones
- 9.1. BENDER, Thomas. Una Nación Entre Naciones (15-99)Documento85 páginas9.1. BENDER, Thomas. Una Nación Entre Naciones (15-99)Carolina Machado Dos SantosAún no hay calificaciones
- Por una educación humanista: Un desafío contemporáneoDe EverandPor una educación humanista: Un desafío contemporáneoAún no hay calificaciones
- Por una defensa de la educación pública: Argumentos para discutir con las derechas latinoamericanasDe EverandPor una defensa de la educación pública: Argumentos para discutir con las derechas latinoamericanasAún no hay calificaciones
- Primer Parcial de Historia de La EducaciónDocumento6 páginasPrimer Parcial de Historia de La EducaciónLUCIA PÉREZ LANTEANAún no hay calificaciones
- El gran simulacro: El naufragio de la educación argentinaDe EverandEl gran simulacro: El naufragio de la educación argentinaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Por Qué y para Qué Enseñar Historia PDFDocumento18 páginasPor Qué y para Qué Enseñar Historia PDFMirella Bolea GarcíaAún no hay calificaciones
- Levene y La Década Del 30Documento17 páginasLevene y La Década Del 30Xim RoseAún no hay calificaciones
- Siede - Ciencias Sociales en La Escuela (2010) Sentidos de La EnseñanzaDocumento32 páginasSiede - Ciencias Sociales en La Escuela (2010) Sentidos de La EnseñanzaMatias Morresi0% (1)
- La Enseñanza de La Historia A Partir de La Micro Historia PDFDocumento7 páginasLa Enseñanza de La Historia A Partir de La Micro Historia PDFdelsur1973Aún no hay calificaciones
- 405 - Pigna, Felipe - La Letra Con Sangre EntraDocumento12 páginas405 - Pigna, Felipe - La Letra Con Sangre EntraMarcelo Javier BeriasAún no hay calificaciones
- Raggio Sandra-La Enseñanza de La Historia RecienteDocumento8 páginasRaggio Sandra-La Enseñanza de La Historia RecienteCandelaria SoteloAún no hay calificaciones
- Actividad3 Historia Cuadrocomparativo 4aDocumento6 páginasActividad3 Historia Cuadrocomparativo 4aaracely kantunAún no hay calificaciones
- Raggio - Memoria en El AulaDocumento17 páginasRaggio - Memoria en El AulaEmanuelAún no hay calificaciones
- GalvanDocumento12 páginasGalvanCinthya Díaz100% (1)
- Informe Académico. Análisis de La Competencia 17 Currículo NacionalDocumento8 páginasInforme Académico. Análisis de La Competencia 17 Currículo NacionalKelly Mirella Ramos MonasterioAún no hay calificaciones
- Jose Felix Ribas 001Documento3 páginasJose Felix Ribas 001Jesus PerezAún no hay calificaciones
- Introduccion BENDERDocumento12 páginasIntroduccion BENDERR Patricio VillanuevaAún no hay calificaciones
- Narrativas de vida, dolor y utopías: Jóvenes y conflicto armado en ColombiaDe EverandNarrativas de vida, dolor y utopías: Jóvenes y conflicto armado en ColombiaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Qué Historia de España EnseñarDocumento17 páginasQué Historia de España EnseñarJose EscalaAún no hay calificaciones
- La educación en Sevilla: Claves históricas y filosóficas de un atraso secularDe EverandLa educación en Sevilla: Claves históricas y filosóficas de un atraso secularAún no hay calificaciones
- Conceptualización Del Término HistoriaDocumento18 páginasConceptualización Del Término HistoriaMaria JauAún no hay calificaciones
- 03 La Construccion de La NacionDocumento51 páginas03 La Construccion de La NacionBerCR 3012Aún no hay calificaciones
- Shaoqi - para Ser Un Buen Comunista PDFDocumento0 páginasShaoqi - para Ser Un Buen Comunista PDFUlrikeAún no hay calificaciones
- Razón y Pasión en HumeDocumento22 páginasRazón y Pasión en HumeJuanMaria1Aún no hay calificaciones
- Ensayo ChircalesDocumento6 páginasEnsayo ChircalesAna Bárcenas TorresAún no hay calificaciones
- La Primavera Árabe Vista Por La Prensa EspañolaDocumento75 páginasLa Primavera Árabe Vista Por La Prensa EspañolaBorja OdriozolaAún no hay calificaciones
- Resumen Metodo 6 Edgar MorinDocumento42 páginasResumen Metodo 6 Edgar MorinFernando EstradaAún no hay calificaciones
- Sergio TamayoDocumento35 páginasSergio TamayoWendy100% (3)
- Lengua Histórica y Normatividad. Lara, L. 2009 PDFDocumento29 páginasLengua Histórica y Normatividad. Lara, L. 2009 PDFCarlos Alberto Florez AgudeloAún no hay calificaciones
- En Busca de La Identidad Del Antropólogo William Y. AdamsDocumento3 páginasEn Busca de La Identidad Del Antropólogo William Y. AdamsDaniela LacheAún no hay calificaciones
- El Estado - Abal MedinaDocumento21 páginasEl Estado - Abal MedinaMarTín DeshumanizadoAún no hay calificaciones
- DzigaVertov MemoriasdeuncineastabolcheviqueDocumento406 páginasDzigaVertov MemoriasdeuncineastabolcheviqueCoccó Riveros Llantén75% (4)
- El Mundo Real de Los Abogados y de La JusticiaDocumento1 páginaEl Mundo Real de Los Abogados y de La JusticiaValentina Carreño MontañoAún no hay calificaciones
- Memoria Histórica: ¿Pleonasmo U Oxímoron?Documento15 páginasMemoria Histórica: ¿Pleonasmo U Oxímoron?Antonio Solans100% (4)
- "Sonido, Musicología, Archivo: Tres Genealogías (Hacia Un Catálogo de Arte Sonoro) ", Por Miguel Álvarez-FernándezDocumento11 páginas"Sonido, Musicología, Archivo: Tres Genealogías (Hacia Un Catálogo de Arte Sonoro) ", Por Miguel Álvarez-FernándezMiguel Álvarez-FernándezAún no hay calificaciones
- Evolucion Pensamiento Pedagogico AlemanDocumento24 páginasEvolucion Pensamiento Pedagogico AlemanLadycristina Pineda100% (1)
- DecrecimientoDocumento66 páginasDecrecimientoErmansol100% (1)
- Discurso y Control SocialDocumento19 páginasDiscurso y Control SocialHugo AguilarAún no hay calificaciones
- 272-Texto Del Artículo (Necesario) - 273-1!10!20090204 EsDocumento21 páginas272-Texto Del Artículo (Necesario) - 273-1!10!20090204 EsJULIAN MELGUIZOAún no hay calificaciones
- R - Medios de ComunicaciónDocumento114 páginasR - Medios de ComunicaciónEnyelberth MuroAún no hay calificaciones
- Compañeros de Viaje de Luis Fayad. Un Retrato Sociocultural de La Bogota de Los Sesenta PDFDocumento16 páginasCompañeros de Viaje de Luis Fayad. Un Retrato Sociocultural de La Bogota de Los Sesenta PDFDaniel BernalAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Paco CalderónDocumento9 páginasEnsayo Sobre Paco CalderónmulticoverdaleAún no hay calificaciones
- Rad. 51272 CSJDocumento3 páginasRad. 51272 CSJGaby MesaAún no hay calificaciones
- Alonso - La Novela CriollistaDocumento3 páginasAlonso - La Novela CriollistaAilén Saavedra100% (1)
- Juan Linz AutoritarismoDocumento2 páginasJuan Linz AutoritarismoEdisonPanchezVelasteguiAún no hay calificaciones
- Pensamiento Político de La Emancipación en HispanoaméricaDocumento9 páginasPensamiento Político de La Emancipación en HispanoaméricaElizabeth Correa LondoñoAún no hay calificaciones
- Bunge Buscar La Filosofia en Las Ciencias Sociales (1) 6 13Documento8 páginasBunge Buscar La Filosofia en Las Ciencias Sociales (1) 6 13DIEGO ARMANDO CRUZ NINAAún no hay calificaciones
- Guía Análisis de Partidos Políticos de Guatemala1Documento65 páginasGuía Análisis de Partidos Políticos de Guatemala1I_was100% (2)
- Filosofia Mapa MentalDocumento2 páginasFilosofia Mapa MentalMetzli YescasAún no hay calificaciones
- Estructura EstadoDocumento40 páginasEstructura EstadoAndrea Nonoal100% (1)
- Lewkowicz - Subjetividad Contemporánea, Entre El Consumo y La AdicciónDocumento17 páginasLewkowicz - Subjetividad Contemporánea, Entre El Consumo y La AdicciónCronopialmenteAún no hay calificaciones
- Teoría EquicraticaDocumento13 páginasTeoría EquicraticaJafet FtAún no hay calificaciones