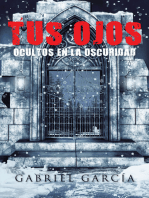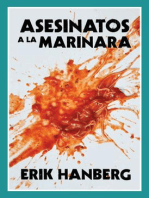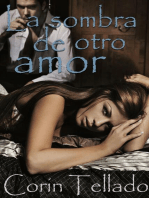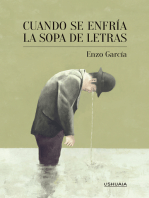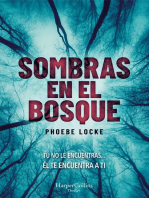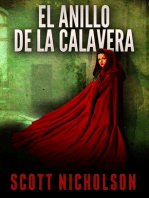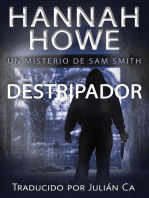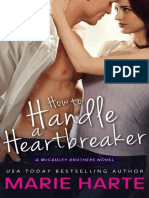Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Matrimonio - Augusto Salazar Bondy
El Matrimonio - Augusto Salazar Bondy
Cargado por
Sasha De La CruzDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Matrimonio - Augusto Salazar Bondy
El Matrimonio - Augusto Salazar Bondy
Cargado por
Sasha De La CruzCopyright:
Formatos disponibles
EL MATRIMONIO
Sebastián Salazar Bondy
En Náufragos y sobrevivientes. Cuentos. Lima: Ediciones del Club del Libro Peruano, 1954.
TENDIDO largo a largo en su cama, Julio se desperezó con un largo y ruidoso bostezo.
Guido entraba en ese instante en la habitación. Venía restregándose la cara con una toalla
amarilla.
—Pásame el periódico... —le dijo mientras preparaba la almohada para apoyarse mejor.
El otro se la arrojó desde lejos, sin dirigirle siquiera la mirada. Luego, silbando, colgó la
toalla en uno de los clavos que hacía las veces de percha.
—¡Oye, mira cómo haces las cosas! —gritó Julio molesto.
—¡Bah! —fue lo que Guido replicó, metida la cabeza dentro de la camiseta que se quitaba
en ese momento.
—¡Estas vainas te pueden costar caras! —insistió indignado. Estaba tratando de ordenar
las páginas del diario que, al caer, se habían desperdigado sobre el lecho.
—Sirves bien, o esto se acaba, ¿entiendes? —añadió—. Cuando a mí me toca ser la mujer,
yo obedezco sin chistar.
—Mejor cierra el pico... —lo interrumpió Guido.
Decidió no responder. Miró la primera página del periódico pasando la vista por encima
de los titulares, sin prestarles mayor atención, tan sofocado se encontraba. Para distraer
su malhumor buscó las historietas. Guido, en tanto, se había puesto el pijama de rayas
azules y se quitaba los zapatos canturreando. Era lunes y le tocaba hacer de mujer, es
decir, cumplir todas las tareas domésticas que Julio le ordenara. No obstante, aquellas
pasajeras crisis, hacia varios meses que el acuerdo se cumplía lealmente. De improviso,
quizá estimulado por un grabado, Julio se acordó de Margarita, de sus pechos cálidos, y
habría gozado buen rato con ello si no lo hubiera atraído tanto la información sobre las
carreras en San Felipe. «Buen tiempo el de “Morocco” en los 2,000 metros», se dijo.
Guido ya estaba echado en su cama, frente a él, y permanecía fumando con los ojos
cerrados.
—¿Pusiste el despertador? —le preguntó con el determinado propósito de interrumpir su
reposo y volver a sus obligaciones.
Era evidente que había olvidado de hacerlo, pues lanzó una interjección de fastidio.
—Tú quieres ser siempre el que manda —insistió Julio. A Guido aquello no le hizo
ninguna gracia.
—¡Acaba de una vez! —exclamó agrio.
No lo miró. Oyó que se levantaba e iba hasta la mesa en busca del reloj.
—Tráeme un vaso de agua —ordenó Julio.
—¡Te pasas de vivo! —estaba frenético. El asunto no es fregar. Cuando yo soy el marido
nunca pido cojudeces.
—Si no me las pides —respondió tranquilamente— es porque no te da la gana. La
cuestión es que a uno lo sirvan como a uno le da la gana. Dame el vaso de agua.
—Sírvetelo tú, que no eres manco —contestó Guido decidido mientras manipulaba la
cuerda del despertador.
Tuvo temor de que la discusión terminara en franca pelea, y se contuvo. Pensó que lo más
atinado era convencerlo por las buenas.
Material de uso didáctico 1|2
—Mira —le dijo en tono amable—, lo mejor es obedecer. Cuando te toque a ti, te vengas
como te dé la gana. La mujer obedece, nada más.
Sin responder, Guido volvió a su cama.
—Esta semana —continuó— eres tú la mujer, ¡qué quieres! Es tu deber traerme el vaso
de agua.
Hubo un silencio. La vida de dos estudiantes pobres en una pensión es dura y estos pactos
suelen ser un alivio. Julio pensaba que había que respetar el régimen, la disciplina. El
único camino para acabar con el empecinamiento de su compañero era, sin duda, la franca
amenaza.
—Si no te gusta, terminamos; pero, eso sí —era su mejor argumento, su arma secreta—,
cuando te venga el asma te pones tú solo la inyección.
Guido no se inmutó. Julio prosiguió hablando:
—Tú eres la mujer, tú obedeces. ¿No te planché la semana pasada una camisa porque
tenías que ver a una hembra? Yo no me quejé. Tráeme el vaso de agua.
—Lo pides para mortificarme, eso es todo. ¿Acaso tienes sed?
—Estoy muerto de sed.
Cuando Guido volvió a hablar, su tono era de absoluta resignación.
—Espera. Voy a terminar de fumar.
No dijeron más. Julio volvió al diario y se enfrascó en la lectura de un crimen. Al poco
rato su camarada se puso en pie, tomó el vaso y salió. Lo oyó llegar hasta el baño y
escuchó el sonido musical del agua corriente. Cuando retornó, le tendió el vaso
diciéndole:
—Toma, «Sandrini»...
Consumió el líquido de un tirón tratando de disimular su disgusto por el apodo. Concluyó
de beber y devolvió el recipiente. Guido lo colocó en el estante de los libros y, removiendo
adrede el sobrenombre, preguntó:
— ¿Apago «Sandrini»?
—¿Qué hora es? —dijo conteniendo la violenta ira que se le anudaba en la garganta.
—La una, «Sandrini».
—¡Bueno, basta ya!
—¿Apago, o no?
―Apaga...
Julio se estiró bajo las sábanas para ahogar el efecto de la injuria. Guido apagó la luz y se
introdujo en su cama amortiguando un torrente de risa.
El sueño comenzó a rodear a Julio. Pensó, mientras su ira se enfriaba en las brumas del
sueño, que convenía reconciliarse, sobre todo porque las situaciones tensas lo
angustiaban. Toda la culpa era de aquella tonta que al verlo había exclamado: «Mira,
mamá, ese tipo es igualito a Sandrini».
—¡Hasta mañana. «Sandrini»!
Se hubiera levantado para darle un golpe, pero lo contuvo la repentina idea de que podía
casarse con Margarita. Pensó que el matrimonio era el ejercicio de un mando absoluto y
perpetuo sobre alguien que silenciosamente obedecía. «Que después este tísico se cure el
asma solo», se prometió. Luego, se quedó profundamente dormido.
Material de uso didáctico 2|2
También podría gustarte
- Trabajo Plan LectorDocumento3 páginasTrabajo Plan Lectortaejiun kimAún no hay calificaciones
- Yo Claudio - Alejandra CostamagnaDocumento5 páginasYo Claudio - Alejandra CostamagnaMelissa Pérez GarcíaAún no hay calificaciones
- Trilogia El Infierno de Gabriel 2Documento290 páginasTrilogia El Infierno de Gabriel 2MariaWolfAún no hay calificaciones
- Cuando se enfría la sopa de letras: Una historia tan plausible como surrealista, tan extraña como habitualDe EverandCuando se enfría la sopa de letras: Una historia tan plausible como surrealista, tan extraña como habitualAún no hay calificaciones
- Purple Haze Feedback 2Documento22 páginasPurple Haze Feedback 2elio jesús godino guerreroAún no hay calificaciones
- La Herencia (Cuento)Documento1 páginaLa Herencia (Cuento)Animal InsomneAún no hay calificaciones
- En Nombre de Nuestra Amistad (El Dolor de una Verdad)De EverandEn Nombre de Nuestra Amistad (El Dolor de una Verdad)Aún no hay calificaciones
- El Sonido de Un RayoDocumento26 páginasEl Sonido de Un RayoVictoria MenickeAún no hay calificaciones
- Yo, Claudio - Alejandra CostamagnaDocumento9 páginasYo, Claudio - Alejandra CostamagnaAndrés Duarte CAún no hay calificaciones
- El GrilloDocumento5 páginasEl GrilloLeonardo SiréAún no hay calificaciones
- Dragones contra ángeles 1. La guerra de los cincuenta años.De EverandDragones contra ángeles 1. La guerra de los cincuenta años.Calificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (4)
- $RUKE5ZCDocumento198 páginas$RUKE5ZCCarla InzulzaAún no hay calificaciones
- Booklist de Siboney - Capítulo 101 - Una Visita Nocturna No SolicitadaDocumento13 páginasBooklist de Siboney - Capítulo 101 - Una Visita Nocturna No SolicitadaSki BelCab librosAún no hay calificaciones
- ¡No Te Vayas!Documento4 páginas¡No Te Vayas!ernesto hidalgoAún no hay calificaciones
- Primeras Páginas de Trampantojo, de Marina LomarDocumento25 páginasPrimeras Páginas de Trampantojo, de Marina LomarEdiciones BabylonAún no hay calificaciones
- Zoschenko, Mijail - PelagiaDocumento2 páginasZoschenko, Mijail - PelagiaSebastián CalderónAún no hay calificaciones
- Docentes Narrativa e Investigacion EducaDocumento11 páginasDocentes Narrativa e Investigacion EducakatyAún no hay calificaciones
- Texto 2. Alfonso UssíaDocumento1 páginaTexto 2. Alfonso UssíaIrene IrurozquiAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual (Avila)Documento1 páginaMapa Conceptual (Avila)Zulma CastroAún no hay calificaciones
- Documento Rosa Hilda ManzuetaDocumento8 páginasDocumento Rosa Hilda ManzuetaQUITAR CUENTA DE GOGLEAún no hay calificaciones
- SumasRiemann1.ipynb Codigo PhytonDocumento24 páginasSumasRiemann1.ipynb Codigo PhytonLuisCeronMAún no hay calificaciones
- Cosmópolis Guía de Lectura Cap 1 A 3Documento2 páginasCosmópolis Guía de Lectura Cap 1 A 3carolinabelensantos3696Aún no hay calificaciones
- 1 GE - 2do. Parcial - FilosofíaDocumento6 páginas1 GE - 2do. Parcial - FilosofíaJuly Fernández .Aún no hay calificaciones
- George Glass: Description of The Canary IslandsDocumento240 páginasGeorge Glass: Description of The Canary IslandsAncor Jorge DortaAún no hay calificaciones
- Perero Alfonso 704 Deber7Documento10 páginasPerero Alfonso 704 Deber7Alfonso Salvador Perero LucioAún no hay calificaciones
- Poster Cientifico Web 3.0Documento1 páginaPoster Cientifico Web 3.0Susana MoralesAún no hay calificaciones
- Modelo PC1 (7 - 30 A.m.)Documento4 páginasModelo PC1 (7 - 30 A.m.)Abdon FvAún no hay calificaciones
- Evaluacion Histori P. OriginariosDocumento3 páginasEvaluacion Histori P. OriginariosKarem Rivera TadresAún no hay calificaciones
- Test de TemperamentowordDocumento2 páginasTest de TemperamentowordehilinAún no hay calificaciones
- El "Deojo"Documento12 páginasEl "Deojo"Daniel Medvedov - ELKENOS ABEAún no hay calificaciones
- Epoca Del AlfonsiDocumento4 páginasEpoca Del Alfonsigiaccio.2092996Aún no hay calificaciones
- Mapa Mental AristotelesDocumento6 páginasMapa Mental AristotelesJuan MontañaAún no hay calificaciones
- Glosario de TerminosDocumento8 páginasGlosario de Terminosezrah2803Aún no hay calificaciones
- Etapas Del Desarrollo Cognitivo de Jean PiagetDocumento1 páginaEtapas Del Desarrollo Cognitivo de Jean PiagetS.M M.P100% (1)
- 07 WF Requerimientos PUDDocumento5 páginas07 WF Requerimientos PUDjuan pablo mansillaAún no hay calificaciones
- Es Bíblico Decir Me Cubro Con La Sangre de CristoDocumento10 páginasEs Bíblico Decir Me Cubro Con La Sangre de CristoHugo Tellez Poveda100% (1)
- PRUEBA de MATEMATICA Lenguaje Algebraico 1 MedioDocumento2 páginasPRUEBA de MATEMATICA Lenguaje Algebraico 1 MedioOscar Francisco Quijón SandovalAún no hay calificaciones
- CÁNTICOS IglesiaDocumento6 páginasCÁNTICOS IglesiaPaulo R. Yomona PérezAún no hay calificaciones
- 29 Sigen2tg 1e19 Espanol Moveon TGDocumento14 páginas29 Sigen2tg 1e19 Espanol Moveon TGEduwigesAún no hay calificaciones
- Utilidad de Usar VlanDocumento2 páginasUtilidad de Usar VlanLas Buenas NuevasAún no hay calificaciones
- Manual de Usuario Fex 2.0Documento48 páginasManual de Usuario Fex 2.0Wlady ZapataAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Los Procesos de Formación de Conceptos y Las Etapas Del Proceso de Formación de Conceptos Según VygotskyDocumento2 páginasEnsayo Sobre Los Procesos de Formación de Conceptos y Las Etapas Del Proceso de Formación de Conceptos Según VygotskyMatt Mac Pun100% (1)
- NORMODESARROLLODocumento2 páginasNORMODESARROLLOLuisRaymondMoralesAún no hay calificaciones
- Algoritmos DFDDocumento16 páginasAlgoritmos DFDIsidoro AntonioAún no hay calificaciones
- hdlm1 - RenacimientoDocumento22 páginashdlm1 - RenacimientoCandelaria NobileAún no hay calificaciones