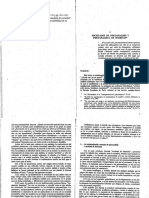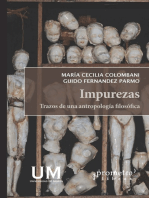Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Arqueologia Del Saber Articulo
Arqueologia Del Saber Articulo
Cargado por
Eriik ErikDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Arqueologia Del Saber Articulo
Arqueologia Del Saber Articulo
Cargado por
Eriik ErikCopyright:
Formatos disponibles
Kreimerman,
Esteban
La arqueología del saber como
método de investigación
IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias
Sociales
27 al 29 de agosto de 2014
Kreimerman, E. (2014). La arqueología del saber como método de investigación. IV Encuentro
Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, 27 al 29 de agosto de 2014, Heredia, Costa
Rica. La investigación social ante desafíos transnacionales: procesos globales, problemáticas
emergentes y perspectivas de integración regional. En Memoria Académica. Disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8214/ev.8214.pdf
Información adicional en www.memoria.fahce.unlp.edu.ar
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
La arqueología del sabe como metodología de
investigación1
Esteban Kreimerman2
Introducción
En un afán periodizador, “arqueológica” ha sido llamada a veces una supuesta “primera
etapa” de la obra de Michel Foucault, a la que pertenecerían textos como Las palabras y las
cosas o El nacimiento de la clínica, libros que por otra parte dicen “Arqueología” en la propia
tapa. La realización y al mismo tiempo la finalización del período arqueológico estaría dada
precisamente por la publicación de La arqueología del saber. A esta etapa le habría seguido
una “genealógica” y luego otra “tecnológica”, pero poco se sabe de la suerte de aquella
arqueología que en un principio Foucault reivindicó como su método propio. Claro está que
ella de ninguna manera desaparece: es mencionada en textos tan genealógicos como Defender
la sociedad o La voluntad de saber.
Ahora bien, pese a la importancia que supo tener la arqueología en la obra de Foucault, ¿qué
le sucede a uno cuando decide utilizarla como método e investigar algo arqueológicamente?
Pues bien, sucede que se encuentra en una vasta desolación, un sinuoso y oscuro camino que
debe recorrer casi sin virgilios que lo guíen. Quien recurre a la Arqueología del saber
confiando en que allí encontrará un mapa se lleva pronto un amargo desengaño: el libro crea
más problemas que los que resuelve. Problemas sin duda productivos que son, claro está, la
base de la arqueología, pero que deben ser trabajados y profundizados para poder convertirse
en una metodología operativa. Por fuera de la Arqueología del saber el desarrollo es casi nulo:
en mi propia búsqueda no pude encontrar ningún texto que me fuera de utilidad a la hora de
comprender la arqueología como metodología.
Esa fue la situación con que me encontré cuando decidí llevar a cabo una investigación
arqueológica centrada en los avatares de un cierto objeto discursivo, el joven que no estudia
ni trabaja, en los discursos políticos y académicos en Uruguay. Debido a esa orfandad
metodológica esa investigación no pudo seguir con facilidad el esquema habitual de marco
teórico-metodología-empíria. Fue necesaria una intensa labor de investigación teórica y
metodológica para desarrollar la arqueología al punto en que fuera factible utilizarla como un
marco. Como en cualquier investigación, ese trabajo teórico-metodológico no pudo sino estar
muy vinculado a la investigación empírica más propiamente dicha. Son los resultados del
trabajo teórico y metodológico lo que presento en esta ponencia.
Dos preguntas estructuran esta ponencia: primero, qué es una arqueología; segundo, cómo se
hace una arqueología. Por supuesto que una no es sino el reverso de la otra: una arqueología
no es sino el producto del proceso que hace una arqueología. Esta unión de dos preguntas en
una, que puede parecer o bien trivial o bien absurdo, permite en realidad introducir el otro
meollo de la investigación: esta no es sólo una ponencia sobre la arqueología como
metodología, sino también (e inevitablemente) una ponencia sobre las implicancias
epistemológicas de la arqueología, la ontología en que se sostiene, las relaciones que establece
entre los discursos, su proximidad o distancia con las epistemologías más frecuentes en las
ciencias sociales.
Para responder esas dos preguntas que son una presento a la arqueología del saber en sus tres
1 Esta ponencia surge de la investigación “Arqueología del NINI en el Uruguay”
2 Investigador del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, Uruguay.
ekreimerman@gmail.com
aspectos (que no son sino facetas de lo mismo): la arqueología como análisis del discurso, la
arqueología como análisis de documentos, y la arqueología como análisis histórico.
La arqueología como análisis del discurso
Supongamos una investigación social genérica, una indagatoria en torno a un determinado
objeto de estudio bien definido. ¿De qué maneras podría proceder una hipotética investigación
centrada en este objeto? Podemos resumir las posibilidades en dos caminos. Por un lado
podemos discutir el objeto, construirlo, refinar el concepto, hacerlo pasar a través del tamiz de
distintas teorías, construir un marco teórico más o menos elaborado del cual podamos deducir
hipótesis, seleccionar variables, diseñar una estrategia de abordaje. Es decir, podemos trabajar
teóricamente. La alternativa es proceder empíricamente. En este caso nos acercaremos al
objeto, lo observaremos, lo estudiaremos. Dependiendo de nuestra elección entre un abordaje
cualitativo o cuantitativo, podremos contarlo, estudiar distintas variables en él, medir
relaciones entre variables dependientes e independientes, o bien hablar con él, entrevistarlo,
hacerlo discutir.
Por supuesto que estos dos caminos no son alternativas mutuamente excluyentes. Más bien
todo lo contrario: toda investigación incluye ambas tareas, necesita un marco teórico que
permita construir mejor al objeto y diseñar una metodología apropiada para abordarlo, y que
dé una guía para analizar los datos empíricos que surjan de ese trabajo. Como plantea Ruth
Sautu, “En todas las disciplinas científicas es crucial el vínculo entre el plano abstracto de las
teorías y el plano empírico de la observación y medición” (Sautu, 2005, 86). Esos dos
caminos conducen precisamente a reforzar ese vínculo. El modelo básico de una investigación
social es presentado por la propia Sautu a través de un esquema (Sautu, 2005, 26). La tarea es,
entonces, facilitar el ida y vuelta entre el mundo teórico y el mundo empírico. Pues bien, nada
de esto es lo que hace la arqueología del saber.
Siempre es antipático comenzar por una definición negativa, pero en este caso resulta bastante
útil. La descripción anterior es suficientemente amplia como para incluir prácticamente
cualquier tipo de investigación social, y en buena medida también es capaz de incluir a la
arqueología del saber. La diferencia clave, lo que obliga a diferenciarla, es precisamente la
relación de la arqueología con esa distinción: teoría/empíria. ¿Qué tiene la arqueología que
decir de ella? Por ahora, digamos sencillamente que no le interesa. La tarea específica de la
arqueología se diferencia tanto de la búsqueda de un “más allá” empírico (el objeto, el
individuo, las cosas) como del “más acá” teórico (las ideas, los sujetos, las teorías). Pero ¿más
allá y más acá de qué? Del discurso.
¿Qué es ese discurso? ¿Es, sin más, sinónimo de lenguaje? ¿Debemos diferenciarlo de un no-
discurso? Es tentador aquí ofrecer una definición, pero nos topamos con un problema
insalvable: si este texto sobre arqueologías pretende ser, a su vez, arqueológico, debe
abstenerse al máximo de ofrecer definiciones universales, terminantes, acabadas, verdaderas
para todo tiempo y lugar. ¿Por qué es esto? Porque la arqueología del saber es “una historia de
las condiciones históricas de posibilidad del saber” (Castro, 2004, 38). Parece paradójico que
dé una definición apenas una línea después de decir que no deben darse definiciones, pero esa
paradoja desaparece si se mira con atención: lo que esta última definición viene a decir es, en
realidad, que no hay definición posible, ya que en tanto el saber es un fenómeno histórico,
toda definición, incluyendo a esta, es también histórica y no universal.
A diferencia del lenguaje, objeto sublime para el Renacimiento, que no era capaz de hablar de
más que de sí mismo (Foucault, 1966), desde la época clásica se entiende que el discurso es
aquello que representa alguna otra cosa que sólo puede aparecer a través de él. Es
precisamente este el sentido del que Foucault pretende diferenciarse. Propone considerar al
discurso no como la representación de alguna otra cosa, sino como “series homogéneas y
discontinuas” de acontecimientos (Foucault, 1970, 36). Lo que esto significa es que no se
trata de interrogar al discurso para descubrir que es eso que se esconde detrás de él, como un
origen siempre mancillado pero al mismo tiempo siempre presente para ser descubierto una y
otra vez (Foucault, 1980). En lugar de esa búsqueda del origen, Foucault propone buscar la
“procedencia” (“disociar al Yo y hacer pulular, en los lugares y plazas de su síntesis vacía, mil
sucesos perdidos hasta ahora”) (Foucault, 1980: 12) y la “emergencia” (“la entrada en escena
de las fuerzas”) (Foucault, 1980: 16), cosas que existen en el orden, precisamente, de las
series homogéneas y discontinuas.
Lo que esto permite es dar cumplimiento a uno de los principios de la arqueología: “la
descripción intrínseca del monumento” (Foucault, 1969a: 17), trabajar el documento desde
dentro. Se trata de un tipo de análisis que “transforma los documentos en monumentos”
(Foucault, 1969a: 17), los interroga no por lo que dicen de algo que está fuera de sí, sino por
lo que son capaces de decir de sí mismo, en lugar de aceptar los monumentos como
documentos, es decir como cosas que nos hablan de un pasado que aún sigue vivo en ellos. Se
trata, en definitiva, del análisis inmanente del discurso y de los documentos.
Esto debería permitirnos, en un primer momento, diferenciar el análisis arqueológico del
análisis de las ideologías. Basta con definir la ideología con Althusser como “una
‘representación’ de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de
existencia” (Althusser, 1970, 43) para comprender que no puede tratarse de la misma cosa, ya
que, como dije, la arqueología no se ocupa de las representaciones. En todo caso, la
representación es ella misma un efecto del discurso. Si quedara alguna duda el propio
Althusser propone que la ideología no tiene historia, lo cual no puede ser aceptado por la
arqueología y su principio de historizarlo todo (que veremos más adelante).
Sin embargo el problema de lo discursivo se complica ante la presencia de lo no discursivo,
que el propio Foucault postula. Por ejemplo, plantea que “El discurso económico, en la época
clásica, se definía por una cierta manera constante de relacionar posibilidades de
sistematización interiores de un discurso, otros discursos que le son exteriores y todo un
campo, no discursivo, de prácticas, de apropiaciones, de intereses y de deseos” (Foucault,
arqueología, 114). El problema de la aparición de lo no discursivo es que lo que es puesto
seriamente en cuestión es la relevancia de lo discursivo. Rápidamente: si existen una serie de
prácticas no discursivas, ¿qué importancia tiene atender a las discursivas? ¿No sería mucho
más inteligente ir a observar esas otras prácticas no discursivas? ¿No sería en ellas donde está
la verdad? ¿No es una pérdida de tiempo observar con tanto interés las prácticas discursivas?
En la charla titulada “Los intelectuales y el poder”, Deleuze parece darle la razón a esta
interpretación al decir que “La realidad es lo que pasa efectivamente hoy en una fábrica, en
una escuela, en un cuartel, en una prisión, en una comisaría” (Foucault, 1980, 83).
Esta distinción discursivo/no discursivo, sin embargo, es rechazada por Ernesto Laclau, que
dice que “Foucault, por ejemplo, que ha mantenido una distinción –incorrecta en nuestra
opinión– entre prácticas discursivas y no discursivas, cuando intenta determinar la totalidad
relacional que funda la regularidad de las dispersiones de una formación discursiva, sólo
puede hacerlo en términos de una práctica discursiva” (Laclau & Mouffe, 1996, 145). No se
trata aquí de reeditar el viejo debate entre materialismo e idealismo. Permítaseme citar a
Daniel Benzaid y la forma algo brutal en que despacha la cuestión: “Recordar que toda noción
teórica es un “constructo” es una banalidad. Hace mucho tiempo que se sabe que el concepto
perro no ladra y que las palabras no son las cosas. Pero ¿qué sería una cosa innombrable? Y,
sin las cosas ¿las palabras no serían un sinsentido? Para que el concepto perro sea inteligible
es necesario que de hecho existan perros reales que ladran y muerden. Es necesario que la
palabra tenga una relación con la cosa. Por más “construida” que sea, la “mano invisible del
mercado” comete crímenes bien reales. La lucha de clases no existe independientemente de
las palabras que la expresan, pero esas palabras suponen una realidad decible.” (Benzaid,
2014, 54). No se trata entonces de analizar las palabras porque importan en tanto palabras,
sino precisamente porque en las palabras guardan una relación con las cosas, relación que
puede ser conceptualizada como contingente, pero que es siempre-ya existe; se trata de lo que
Hegel llamaba la reversión de lo contingente en necesario. La arqueología, entonces, estudia
el discurso a sabiendas de que las prácticas no discursivas existen pero que no pueden ser
aprehendidas ni conceptualizadas sino a través de una práctica discursiva, y que de hecho la
existencia autónoma y separada de unas y otras no es sino una construcción a posteriori.
La arqueología como análisis de documentos
La arqueología es, entonces, una forma específica de analizar el discurso. Es también una
forma de estudiar los documentos que son su material de investigación. Ya vimos qué es ese
discurso analizado. Y aunque el documento parece un objeto más transparente y amigable,
debemos hacernos la misma pregunta: ¿qué es un documento? La Real Academia Española
define “documento” como “Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún
hecho, principalmente de los históricos”. En un sentido coloquial “documento” es algo aún
más vago que eso, pero en casi cualquier caso se entiende que debe tratarse de algo escrito.
Pero en realidad el documento arqueológico no tiene por qué ser eso. A fin de cuentas, Las
palabras y las cosas comienza con el análisis arqueológico de un cuadro.
“Transformar los documentos en monumentos” no implica una transformación en la
naturaleza del documento, y esto es clave: el análisis arqueológico no es un análisis
ontológico y no puede aceptar tal cosa como la “naturaleza del documento”. Esa conversión
no refiere a ninguna transformación metafísica, sino a la forma en que el documento debe
leerse. Resulta entonces que “documento” no es una cosa sino una práctica. “Práctica” no es
sinónimo de “acto”. “Acto” implica el accionar concreto de un individuo particular, y está
sujeto a sus motivaciones, intenciones, creencias, todas las cuales existen “detrás” del acto y
deben ser develadas. En la “práctica”, por el contrario, no existe nada por detrás. La cosa se
juega en la racionalidad de la práctica, y no en un sujeto previo que la animaría de tal o cual
manera. Más bien, es la propia práctica la que produce tal o cual tipo de sujeto – o más bien,
de subjetividad.
La misma cosa puede ser un documento y un monumento, dependiendo de la práctica en la
que se inscriba. La diferencia fundamental está en que el documento, como plantea la Real
Academia, dice de algo que no es él mismo. El documento habla de otras cosas, hechos,
personas, eventos, lugares. O más bien, se le hace hablar. Con el monumento sucede una cosa
muy distinta. La práctica que transforma un documento en monumento es la que lo trabaja
desde dentro, que analiza sus propias lógicas inmanentes, sus dinámicas pragmáticas, la forma
en que funcionan.
¿Pero qué significa esto en términos de metodología de la investigación? Al decir que la
arqueología es una forma de análisis documental parecemos estar salvando un problema
bastante incómodo: el del material empírico con que debe hacerse la investigación. Planteado
de esa manera parece que podemos excluir, por ejemplo, las entrevistas, o la observación
participante. Y si entendemos el documento a la manera de la Real Academia, seguramente
sea así. Pero la cosa se complica si definimos documento como una práctica específica de
lectura, ya que si lo que produce un documento es la forma en que se lo lee, ¿por qué no leer
como documento una entrevista, o un espacio que podamos observar? Dado que el
monumento (que sería, en definitiva, el objeto de la arqueología) no es una cosa sino una
práctica, ¿por qué no convertir las entrevistas en monumentos? Podría pensarse en someterlas
precisamente a las mismas prácticas que los documentos escritos, y podrían así entrar dentro
del análisis arqueológico.
Vale decir que eso no es lo que habitualmente se hace. En la investigación social las
entrevistas no son analizadas en forma arqueológica. Más bien, suele recurrirse a ellas en
busca de algo que está por detrás de ellas, un campo, una estructura significante, un conjunto
de sentidos. Como plantea Foucault, “Se tiene, en efecto, la costumbre de considerar que los
discursos y su ordenación sistemática no son otra cosa que la fase última, el resultado en
última instancia de una elaboración largo tiempo sinuosa en la que están en juego la lengua y
el pensamiento, la experiencia empírica y las categorías(...)” (Foucault, 1969a, 125). Hay
algo, un conjunto de representaciones, unas ideas, un lenguaje, un círculo social, algo que está
por detrás de quien habla, esperando agazapado el momento de ser puesto en palabras, y esas
palabras son leídas e interpretadas en busca de eso que está allí detrás.
Eso es precisamente lo que no hace la arqueología. Mientras que el análisis habitual del
discurso, tal como lo describe Foucault, es dualista y representacionista, la arqueología es
unidimensional y antirrepresentacionista. No busca algo detrás del discurso, la cosa en sí de la
cual aquel no es más que la representación; le interesa el propio discurso tal y como ha sido
pronunciado. No busca algo que existe y sólo se deja entrever en las apariciones concretas; lo
que busca la arqueología existe tan solo en esas apariciones concretas, y nunca más allá: “No
se intenta, pues, pasar del texto al pensamiento, de la palabra al silencio, del exterior al
interior, de la dispersión espacial al puro recogimiento del instante, de la multiplicidad
superficial a la unidad profunda. Se permanece en la dimensión del discurso” (Foucault,
1969a, 127).
Ahora bien, esto puede clarificar un poco el tenor de la arqueología pero aún no resuelve el
problema que tenemos entre manos: ¿por qué no leer una entrevista como un documento? En
un sentido estricto, no hay razón para responder negativamente a esa pregunta. Supongamos
una entrevista ya hecha, publicada en la prensa: es perfectamente razonable analizarla
arqueológicamente, de la misma forma en que es posible analizar arqueológicamente una
filmación, un edificio o una obra de arte.
Lo que complica el uso arqueológico de la entrevista no es alguna limitación al análisis, sino
el contexto de su producción. Para decirlo rápidamente: el problema de la entrevista en
particular, entre todas las técnicas de investigación cualitativa, es que el investigador participa
en su producción. Pero aquí no debería entenderse que el riesgo es que la objetividad de la
investigación se vea contaminada por la subjetividad del investigador. Sin duda la arqueología
debe prevenirse ante la irrupción ilegítima de las nociones preconcebidas del investigador,
debe observar ese precepto metodológico que Bourdieu llama “vigilancia epistemológica”
(Bourdieu, 1975). Pero el problema no es realmente el de la preservación de la objetividad, ya
que la arqueología acepta sin discusión que tal objetividad no es posible. La subjetividad del
investigador se filtra inevitablemente, de una forma u otra, en la investigación social, y dada
esa inevitabilidad, no tiene realmente sentido postular la objetividad como un horizonte
deseable, como un principio rector. ¿Por qué apuntar a algo a sabiendas de que no es posible
alcanzarlo?
Lo que obliga a excluir a la entrevista del análisis arqueológico no es la irrupción de la
subjetividad en el análisis, sino en la propia producción. Ya dije que la arqueología es
inmanente, no representacionista. Como veremos, eso significa que no puede darse el lujo de
suponer que los discursos que ella analiza hablan de algo más de que de sí mismos. Eso
significa que no puede apelarse a una estructura o campo que se expresa a través de discursos
concretos, que inevitablemente pervierten la pureza de aquel campo pero las limitaciones de
los cuales siempre es posible superar de una forma o de otra. Al no poder suponer la
existencia de ninguna estructura detrás del discurso, al estar forzada a concentrarse en el
discurso concreto y a su funcionamiento inmanente, es importante para la arqueología que ese
documento (monumento) que analiza sea producido en forma “espontánea”, orientada hacia la
producción de efectos, no mediatizada por las intenciones y las luchas que inevitablemente
trae a colación el investigador.
La arqueología como análisis histórico
Sabemos entonces que la arqueología del saber se dedica al análisis del discurso entendido
como series homogéneas y discontinuas de símbolos, en oposición al discurso entendido
como representación. Sabemos también que para esto estudia documentos, y que la cualidad
de documento no surge de la naturaleza de la cosa sino de su inscripción en determinada
práctica de lectura. Lo que aún no sabemos es cómo analizar ese discurso ni para qué leer
esos documentos. La cuestión que debemos atender ahora, entonces, es cómo funciona el
análisis arqueológico.
Plantea Foucault que el análisis tradicional del discurso se basa en determinadas unidades: el
libro, el autor, la obra. El problema es que estas unidades resultan arbitrarias, insatisfactorias,
poco resistentes a la crítica sistemática. Por ejemplo, el propio Foucault muestra cómo el
autor no es más que una convención de lectura de ciertas obras, que deben ser leídas de cierta
manera, unificadas por lo que llama función-autor (Foucault, 1969b), función que en
definitiva fue creada como tecnología policial de control de la circulación de las ideas. Cosas
similares pueden decirse de la proposición, unidad fundamental de la lógica, cuya verdad o
falsedad depende siempre de su apelación a elementos también discursivos pero presupuestos
como no discursivos por el propio enunciado. Es decir, depende de una convención de lectura
y no, como ella misma pretende, de la aparición de un dictamen externo definitivo: “Sin
embargo, hay que observar que ese conjunto [un campo asociado a la proposición que no
puede separarse de ella a pesar de que no estén explicitadas] –actual o virtual– no es del
mismo nivel que la proposición o la frase, sino que descansan sobre sus elementos, su
encadenamiento y su distribución posibles. No les está asociado: está supuesto por la frase”
(Foucault, 1969a, 161). Es por esto que “Cuando se quieren individualizar los enunciados no
se puede, pues, admitir sin reserva ninguno de los modelos tomados de la gramática, de la
lógica, o del 'Análisis'” (Foucault, 1969a, 139).
En lugar de las unidades propias de estos modelos Foucault propone, como unidad
fundamental del análisis arqueológico, la formación discursiva. Estas son un “conjunto de
reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y en el espacio, que han
definido en una época dada, y para un área social, económica, geográfica y lingüística dada,
las condiciones de ejercicio de la función enunciativa” (Foucault, 1969a, 154). Se caracteriza
“no por unos principios de construcción, sino por una dispersión de hechos, ya que es para los
enunciados, no una condición de posibilidad, sino una ley de coexistencia, y ya que los
enunciados, en cambio, no son elementos intercambiables, sino conjuntos caracterizados por
su modalidad de existencia“. (Foucault, 1969a, 153). Esas reglas de formación, esos
principios de construcción se refieren a cuatro aspectos de las formaciones discursivas: la de
los objetos, la de los conceptos, la de las modalidades enunciativas y la de las estrategias
discursivas. En definitiva, la descripción completa de una formación discursiva exige la
descripción completa de las reglas de formación de esos cuatro aspectos.
El ser definida por una dispersión podría atentar contra la unidad de las formaciones
discursivas. Sin embargo, como plantea Ernesto Laclau, “En la Arqueología del saber,
Foucault rechaza cuatro hipótesis acerca del principio unificante de la formación discursiva –
la referencia al mismo objeto, un estilo común en la producción de los enunciados, la
constancia de los conceptos y la referencia a un tema común– y hace de la dispersión misma
el principio de unidad, en la medida en que esa dispersión está gobernada por reglas de
formación, por las complejas condiciones de existencia de los elementos dispersos” (Laclau &
Mouffe, 1996, 143). Por cierto que ya vimos que el propio Laclau rechazaba la oposición
discursivo/no discursivo, que podría haber sido postulada como principio unificante de las
formaciones discursivas, pero que debe ser rechazada ya que nada permite afirmar que la
pertenencia a una misma prácticas no discursivas asegure la unidad de los enunciados.
En un primer momento podría parecer que estos cuatro aspectos de la formación de los
enunciados no son sino cuatro dimensiones que deben ser descriptas, precisamente, como
dimensiones. Podría pensarse que es posible describir, en un primer momento, los distintos
objetos propios de determinada formación discursiva, luego sus conceptos, y así. Sin
embargo, al pensar así nos estaríamos engañando. Un análisis de ese tipo, centrado en
dimensiones más o menos autónomas, necesita sostenerse sobre alguna hipótesis dualista – es
decir, representacionista: se analizan ciertos discursos concretos (entrevistas, documentos,
imágenes) para buscar en ellos algo subyacente, una estructura, un campo, un universo simbólico
que, a pesar de existir siempre actualizado, puede ser conceptualizado como una estructura
abstracta, fuera del tiempo. Aunque se admita que todo discurso está históricamente situado y
que nunca deja de cambiar, al anteponer una hipótesis dualista se está congelando ese discurso
durante un instante. Quizás cambie en el instante siguiente, pero en ese instante está
perfectamente congelado, y es precisamente eso lo que permite desglosarlo en dimensiones.
Pero como ya vimos, la arqueología rechaza las hipótesis dualistas. Si no hay una estructura
fuera del tiempo, si no existen dimensiones abstractas que vienen a darse cita, si no se estudia el
discurso en busca de algo que está detrás de él, resulta entonces que la arqueología debe rechazar
un análisis por dimensiones ya que lo que ella estudia son reglas inmanentes de formación, reglas
que se ponen en juego en el discurso efectivamente pronunciado y en ningún otro lugar, que por
lo tanto sólo existen a condición de ser puestas en juego. El ensamblaje entre los distintos
aspectos de las reglas no es un principio externo que viene a poner esas reglas en relación, sino el
único lugar en que esas reglas existen. Y esto convierte a la arqueología en un análisis
intrínsecamente histórico: la historia no es un factor externo a ser tenido en cuenta, sino algo
inevitablemente presupuesto en el análisis. Él nivel arqueológico del discurso sólo existe
históricamente, como un a priori histórico y no formal (Foucault, 1969a, 164).
Esta existencia en la articulación se ve precisamente en el enunciado, que mencioné sin describir.
El enunciado – que es más bien una función enunciativa– es precisamente lo que da su unidad a
la formación discursiva. Se trata de la forma en que se combinan y aparecen juntos esos distintos
elementos. “Un enunciado pertenece a una formación discursiva” (Foucault, 1969a, 153), y a
su vez “Las nociones de formación discursiva y enunciado reenvían la una a la otra” (Castro,
146). Describir el enunciado es, sin más, describir la unidad de la formación discursiva. No se
estudia entonces elementos sino articulaciones.
Lo que está en juego aquí es la intención de la arqueología de restituir al discurso, esa “serie
homogénea y discontinua”, su carácter de acontecimiento. La arqueología, dice Foucault,
“Consiste en tratar, no las representaciones que puede haber detrás de los discursos, sino los
discursos como series regulares y distintas de acontecimientos” (Foucault, 1970, 37). Ahora
bien, ese acontecimiento tiene, en Foucault, dos sentidos simultáneos: “el acontecimiento
como novedad o diferencia y el acontecimiento como práctica histórica” (Castro, 9). Hasta
ahora lo hemos visto en su segunda acepción, cuando entendimos el discurso precisamente
como una práctica histórica, pero en definitiva esos dos sentidos no son alternativas sino
aspectos de lo mismo. Son los acontecimientos en el primer sentido los que instauran
acontecimientos en el segundo: una ruptura que permite que se instalen nuevas prácticas. “Así
aparece el proyecto de una descripción pura de los acontecimientos discursivos como
horizonte para la búsqueda de las unidades que en ellos se forman” (Foucault, 1969a, 43). Lo
que une a ambas definiciones es la cualidad del acontecimiento de acontecer, de no existir
sino en su realización. Y el acontecimiento sólo existe en la historia.
Conclusión: la irrupción del acontecimiento
“Yo supongo que en toda sociedad la producción de discurso está a la vez controlada,
seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función
conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y
temible materialidad“(Foucault, 1970, 5). El discurso no circula libremente, el discurso no es
el ámbito de la libertad y el encuentro. El discurso es, por el contrario, un campo atravesado
por el poder, por la voluntad de dominio y por las luchas. Y es, por lo tanto, un campo
controlado, vigilado, limitado. La misma producción de los discursos, nos dice Foucault, está
prevista: incluso en aquellos casos en que el discurso se convierte en un espacio de libertad, se
trata de una libertad prevista y por lo tanto vigilada.
Ante ese control y esa vigilancia no queda sino reintroducir el acontecimiento, lo inesperado,
el azar. Y es que el acontecimiento no es otra cosa que eso: aquello capaz de burlar los
aparatos de dominio, los dispositivos que deciden lo que puede hacerse y no hacerse, decirse y
no decirse. El acontecimiento es lo que no podía suceder, y por lo tanto lo que el dispositivo
no puede sino temer, lo que siempre intentará controlar. Ahora bien, si es definida como el
tipo de análisis capaz de recuperar el carácter acontecimental del discurso (Foucault, 1970,
36), resulta que la arqueología toma un cariz completamente distinto: se trata de nada menos
que un análisis capaz de trastocar las luchas, de participar directamente en ellas y poner en
primer plano aquello que había sido desterrado.
Michel Foucault no escribe en un tiempo abstracto, sino en uno muy concreto: las décadas de
los ’60, ’70 y ‘80 en Francia. No es en absoluto ajeno a las luchas de su tiempo: participa del
Mayo del ’68, viaja a Teherán a cubrir la Revolución Iraní, integra (y es expulsado) el Partido
Comunista Francés, se enfrenta a Jean-Paul Sartre, uno de los grandes pensadores de su
tiempo. Y su proyecto teórico no es independiente de su proyecto político. Si Foucault dedica
tantos esfuerzos a describir la sociedad disciplinaria, con sus dispositivos y mecanismos, es
porque entiende que es ella la que aún lo oprime. Esto no es un mero dato biográfico: las
investigaciones de Foucault están orientadas precisamente a encontrar las rendijas, los
intersticios oscuros en los grandes aparatos y los grandes discursos totalizadores.
De allí que no sea inocente ni casual su insistencia en el acontecimiento. La arqueología,
como análisis de los azares, como principio historizador, permite precisamente enfrentarse a
los grandes discursos verdaderos y universales. Allí donde haya una Verdad única, la
arqueología podrá siempre cumplir una función crítica al mostrar de qué manera esa verdad,
que no es sino una entre tantas, llegó a ser la Verdad. También se marca así un límite: un
campo hegemonizado por un enaltecimiento de la opinión, donde no existe Verdad sino sólo
verdades parciales, donde no es por lo tanto posible el diálogo ni la construcción colectiva (ya
que esta sólo puede darse a través de una aspiración a la verdad, a ocupar el lugar del
universal), puede volverse inmune a la crítica arqueológica.
Resulta entonces que la arqueología no puede sino mantener una posición incómoda,
paradójica con la verdad, ya que su punto de partida es los históricamente situado de toda
verdad, pero ella misma no puede sino decir alguna verdad, o más bien, decir algo y decirlo
como verdad. A fin de cuentas, ¿cómo afirmar algo y no suponer que es verdad? Creo que esa
paradoja se resuelve siendo consciente de los propios funcionamientos de la arqueología y la
verdad: si bien no existe la Verdad, sí existen los efectos de verdad, y son precisamente esos
efectos los que la arqueología debe tener muy presentes a la hora de investigar.
Bibliografía
Althusser, L. (1970). Ideología y aparatos ideológicos de Estado. (1988). Buenos
Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión.
Benzaid, D. (2008). “La lucha de clases es irreductible a las identidades comunitarias”.
(2014). En Revista de Ensayos, Año I, Nº 1, mayo-junio 2014, págs. 51-73. Montevideo,
Uruguay: Casa editorial HUM.
Bourdieu, P. (1973). El oficio de sociólogo. (1988). Ciudad Juárez, México: Siglo XXI.
Castro, E. El vocabulario de Michel Foucault. [Versión electrónica].
Foucault, M. (1966). Las palabras y las cosas. (2002). Buenos Airs, Argentina: Siglo
XXI.
Foucault, M. (1969a). La Arqueología del Saber. (2008). Buenos Aires, Argentina: Siglo
XXI.
Foucault, M. (1970). El orden del discurso. (1992). Buenos Aires, Argentina: Tusquets
Editores.
Focault, M. (1969b) ¿Qué es un autor? (1995) Córdoba, Argentina: Litoral.
Foucault, M. (1980). Microfísica del Poder. Madrid, España: La Piqueta.
Laclau, E. & Mouffe, C. (1985). Hegemonía y estrategia socialista. Buenos Aires,
Argentina: FCE.
Sautu, R. (2005). Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación. Buenos Aires,
Argentina: Lumiere.
También podría gustarte
- Ensayo Juan Salvador GaviotaDocumento4 páginasEnsayo Juan Salvador GaviotaPatriciaHidalgoHernandezAún no hay calificaciones
- Lakoff-Y-Johnson METÁFORAS DE LA VIDA COTIDIANADocumento27 páginasLakoff-Y-Johnson METÁFORAS DE LA VIDA COTIDIANAMónica Bueno100% (2)
- Resumen El Concepto de Experiencia en FoucaultDocumento4 páginasResumen El Concepto de Experiencia en FoucaultDiego MarquezAún no hay calificaciones
- C.kaplan Violencia en PluralDocumento68 páginasC.kaplan Violencia en PluralMariano MeregaAún no hay calificaciones
- Ensayo Conflicto Manejo de Conflicto, Tipos de ConflictosDocumento4 páginasEnsayo Conflicto Manejo de Conflicto, Tipos de ConflictosVíctor Valdivieso67% (3)
- Joseph Vendryes El Lenguaje Introduccion Al Estudio Del LenguajeDocumento22 páginasJoseph Vendryes El Lenguaje Introduccion Al Estudio Del LenguajeJuly Salas ArayaAún no hay calificaciones
- Daniel Groisman (2012) - Foucault y El Psicoanalisis Una Genealogia de La Funcion Psi PDFDocumento13 páginasDaniel Groisman (2012) - Foucault y El Psicoanalisis Una Genealogia de La Funcion Psi PDFNicolas De Carli100% (1)
- MUNDO, D. Variaciones Sobre El Porno PDFDocumento105 páginasMUNDO, D. Variaciones Sobre El Porno PDFAndrésFelipeAún no hay calificaciones
- Arqueologia Del SaberDocumento16 páginasArqueologia Del Saberapi-3819182100% (1)
- Ficcionario de PsicoanlisisDocumento311 páginasFiccionario de PsicoanlisisMaRia Del Carmen MaldonadoAún no hay calificaciones
- Arqueología Del Saber Foucault ResumenDocumento26 páginasArqueología Del Saber Foucault ResumenMarcelo RoblesAún no hay calificaciones
- Las Metaforas de La MelancoliaDocumento492 páginasLas Metaforas de La Melancoliaandrefenix833% (3)
- Apuntes Foucault 1Documento30 páginasApuntes Foucault 1Koiné Guerrero GallardoAún no hay calificaciones
- Aulagnier. El Sentido Perdido Cap 1 y 6Documento22 páginasAulagnier. El Sentido Perdido Cap 1 y 6Brichu BiersackAún no hay calificaciones
- Programa Epistemología de La Psicología 2021-1 VIRTUALDocumento12 páginasPrograma Epistemología de La Psicología 2021-1 VIRTUALHans OrangenbaumAún no hay calificaciones
- UDLA BANNER Manual-De-Ingreso-De-Notas-En-El-Portal-De-Autoservicio PDFDocumento24 páginasUDLA BANNER Manual-De-Ingreso-De-Notas-En-El-Portal-De-Autoservicio PDFCongresos EcuadorAún no hay calificaciones
- Lo Que Enseña La Homosexualidad. Un Estudio QueerDocumento11 páginasLo Que Enseña La Homosexualidad. Un Estudio QueerCarlos Sanchez SAún no hay calificaciones
- Lógicas Colectivas Diálogo Con René Kaës - Ana Ma - FernándezDocumento14 páginasLógicas Colectivas Diálogo Con René Kaës - Ana Ma - FernándezSilvana HekierAún no hay calificaciones
- Análisis Crítico Según Van DijkDocumento12 páginasAnálisis Crítico Según Van DijkAnaís MontesAún no hay calificaciones
- Jorge SlazarDocumento9 páginasJorge SlazarOriana GómezAún no hay calificaciones
- Las Raíces de La Violencia en La Obra de CastoriadisDocumento8 páginasLas Raíces de La Violencia en La Obra de CastoriadiskfaraonkAún no hay calificaciones
- La Dominacion MasculinaDocumento79 páginasLa Dominacion MasculinaRenzo Eduardo Herrera MendozaAún no hay calificaciones
- Karl R. Popper - Conjeturas y Refutaciones, Capítulo 1Documento19 páginasKarl R. Popper - Conjeturas y Refutaciones, Capítulo 1Armando GonzálezAún no hay calificaciones
- Anton Fernandez - Slavoj Zizek Una IntroduccionDocumento213 páginasAnton Fernandez - Slavoj Zizek Una IntroduccionLisandro Martinez100% (1)
- 2018 Las Funciones de La Crítica en La Investigación LiterariaDocumento8 páginas2018 Las Funciones de La Crítica en La Investigación LiterariaWilliam Moreno100% (1)
- Tesis Doctoral La Crisis de La BiopolitiDocumento572 páginasTesis Doctoral La Crisis de La BiopolitiErnesto Gómez Muntaner100% (1)
- Las Politicas Sociales en UruguayDocumento13 páginasLas Politicas Sociales en UruguayAdrian MagallanesAún no hay calificaciones
- Leivi, Tomas y Molica Lourido, Marisa (2016) - Puntualizaciones Sobre Las Formas de La CausaDocumento5 páginasLeivi, Tomas y Molica Lourido, Marisa (2016) - Puntualizaciones Sobre Las Formas de La CausaMelisa Solana AnelloAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Análisis Crítico Del Discurso. Una Perspectiva Latinoamericana - de Neyla Pardo AbDocumento9 páginasCómo Hacer Análisis Crítico Del Discurso. Una Perspectiva Latinoamericana - de Neyla Pardo AbSaldisaldi Abu KasemAún no hay calificaciones
- Intimidades TransformadorasDocumento11 páginasIntimidades TransformadorasEvelyn LealAún no hay calificaciones
- Poesía y VerdadDocumento27 páginasPoesía y Verdadjoseelprosaico100% (1)
- El Lenguaje Transdisciplinario JuarrozDocumento13 páginasEl Lenguaje Transdisciplinario JuarrozEuge Straccali100% (1)
- Jaakko Hintikka - Las Intenciones de La IntencionalidadDocumento2 páginasJaakko Hintikka - Las Intenciones de La IntencionalidadDiego HernándezAún no hay calificaciones
- Revista ALED Volumen 12-2Documento154 páginasRevista ALED Volumen 12-2Jaguar 2013Aún no hay calificaciones
- Enigmas de Subjetividad Analisis Del DiscursoDocumento20 páginasEnigmas de Subjetividad Analisis Del DiscursoCatrinaLugosiAún no hay calificaciones
- Piña Cristina La Incidencia de Posmodernidad en Las Formas de NarrarDocumento12 páginasPiña Cristina La Incidencia de Posmodernidad en Las Formas de Narrarpoesiapendular100% (1)
- Cruzando Los UmbralesDocumento104 páginasCruzando Los Umbralesapi-3729516100% (1)
- Arqueologia Del SaberDocumento4 páginasArqueologia Del SaberKrloz BrrosAún no hay calificaciones
- Gandarias y García 2015 Producciones Narrativas Una Propuesta Metodológica para La Investigación FeministaDocumento179 páginasGandarias y García 2015 Producciones Narrativas Una Propuesta Metodológica para La Investigación FeministaHélida Carreño RodriguezAún no hay calificaciones
- Ojeada Al Desenvolvimiento de La LinguisticaDocumento7 páginasOjeada Al Desenvolvimiento de La LinguisticalupomudakeAún no hay calificaciones
- TFM - FREUD Y LA ESCRITURA Grafologia Psicoanalitica y DeconstruccionDocumento125 páginasTFM - FREUD Y LA ESCRITURA Grafologia Psicoanalitica y DeconstruccionTerezaAún no hay calificaciones
- Arnold DavidsonDocumento4 páginasArnold DavidsonGilberto Raúl Mendoza MartínezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 2 CBCDocumento140 páginasCuadernillo 2 CBCLula FasiiAún no hay calificaciones
- (S7) Foucault (2016b (1983) )Documento27 páginas(S7) Foucault (2016b (1983) )Marcelo Villanueva LegoasAún no hay calificaciones
- Jeffrey Weeks PDFDocumento10 páginasJeffrey Weeks PDFLiliaHernándezAún no hay calificaciones
- Campan - Objeto y Problematicas PDFDocumento9 páginasCampan - Objeto y Problematicas PDFluciaAún no hay calificaciones
- Posturas Literarias. Puestas en Escena Modernas Del AutorDocumento6 páginasPosturas Literarias. Puestas en Escena Modernas Del AutorRenzo Gonzalez VasquezAún no hay calificaciones
- 008 Declaración Personal de No PlagioDocumento1 página008 Declaración Personal de No PlagioandreaAún no hay calificaciones
- Positivismo y ConstructivismoDocumento4 páginasPositivismo y ConstructivismoAndersson Rodriguez Mondragón100% (1)
- Deleuze, Gilles - Crítica y ClinicaDocumento244 páginasDeleuze, Gilles - Crítica y ClinicaRafael Flores PazAún no hay calificaciones
- Foucault - Castro, Pensar A Foucault. Interrogantes Filosóficos de La Arqueología Del SaberDocumento180 páginasFoucault - Castro, Pensar A Foucault. Interrogantes Filosóficos de La Arqueología Del SaberAlejandro ObregónAún no hay calificaciones
- El conocimiento: nuestro acceso al mundo: Cinco estudios sobre filosofía del conocimientoDe EverandEl conocimiento: nuestro acceso al mundo: Cinco estudios sobre filosofía del conocimientoAún no hay calificaciones
- Impurezas: trazos de una antropología filosóficaDe EverandImpurezas: trazos de una antropología filosóficaAún no hay calificaciones
- El Concepto de "Arqueología" en Michel Foucault - Teoría de La HistoriaDocumento3 páginasEl Concepto de "Arqueología" en Michel Foucault - Teoría de La HistoriaPepe ParadaAún no hay calificaciones
- Gómez Pardo, R. Introducción Crítica A La ArqueologíaDocumento16 páginasGómez Pardo, R. Introducción Crítica A La ArqueologíaAAún no hay calificaciones
- El Concepto de Arqueología en Michel FoucaultDocumento3 páginasEl Concepto de Arqueología en Michel FoucaultLuis zoilo vitto vargasAún no hay calificaciones
- Resumen La Arqueología Del SaberDocumento6 páginasResumen La Arqueología Del SaberMarta TorchiaAún no hay calificaciones
- Genealogia Del Saber FoucaultDocumento4 páginasGenealogia Del Saber FoucaultSandra Milena Atala PosadaAún no hay calificaciones
- Transitos de Una Psicologia Social Genealogía y ArqueologíaDocumento8 páginasTransitos de Una Psicologia Social Genealogía y ArqueologíaMauricioArdilaAún no hay calificaciones
- Autoetnografia: Uma Alternativa ConceitualDocumento25 páginasAutoetnografia: Uma Alternativa ConceitualDanielle MoraesAún no hay calificaciones
- Foucault TerminologíaDocumento11 páginasFoucault TerminologíaJuanÁngelLeónAún no hay calificaciones
- LA METODOLOGÍA GENEALÓGICA Y ARQUEOLÓGICA DE MICHEL FOUCAULT EN LA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA SOCIAL Luis GonçalvezDocumento8 páginasLA METODOLOGÍA GENEALÓGICA Y ARQUEOLÓGICA DE MICHEL FOUCAULT EN LA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA SOCIAL Luis Gonçalvezvbl2412Aún no hay calificaciones
- Persona Dignidad y MisterioDocumento26 páginasPersona Dignidad y MisterioAnaisis VértizAún no hay calificaciones
- Antecedente 9Documento101 páginasAntecedente 9amalia guerreroAún no hay calificaciones
- Desarrollo de La Creatividad en La EscuelaDocumento35 páginasDesarrollo de La Creatividad en La EscuelaMiguel Angel Cabrera RojasAún no hay calificaciones
- La Luz de Efraim PDFDocumento69 páginasLa Luz de Efraim PDFchichachin100% (5)
- Tema 07Documento16 páginasTema 07César Tiempod CambioAún no hay calificaciones
- Christian Cornelissen - El Comunismo Libertario y El RégimenDocumento56 páginasChristian Cornelissen - El Comunismo Libertario y El RégimenArthur Souza PachecoAún no hay calificaciones
- Metodología y Ciencia Política Aurora Arnaiz PDFDocumento37 páginasMetodología y Ciencia Política Aurora Arnaiz PDFJorsalat Jorge S AAún no hay calificaciones
- 8periodo MedievalDocumento21 páginas8periodo MedievalVictor SotoAún no hay calificaciones
- Psicologia y SociologiaDocumento3 páginasPsicologia y SociologiaKevin Palacio RinconAún no hay calificaciones
- Actividades Unidad 2Documento7 páginasActividades Unidad 2Gabriel GonzálezAún no hay calificaciones
- Lenguaje Refuerzo5ºDocumento43 páginasLenguaje Refuerzo5ºpyn2409Aún no hay calificaciones
- PEDAGOGIADocumento11 páginasPEDAGOGIADirección Académica Seminario de SaltilloAún no hay calificaciones
- Análisis de La Propuesta de Mary RichmondDocumento4 páginasAnálisis de La Propuesta de Mary Richmondkorisu53Aún no hay calificaciones
- Concepto de GrupoDocumento6 páginasConcepto de GrupoWendy Escarleth Puerto TuzAún no hay calificaciones
- Abric-Representaciones SocialesDocumento10 páginasAbric-Representaciones SocialesGabriel Gomez SanchezAún no hay calificaciones
- Uf13 MatematicaDocumento61 páginasUf13 MatematicaRicardo Aguayo MartinezAún no hay calificaciones
- La Filosofia Del DR HouseDocumento55 páginasLa Filosofia Del DR Houselasser777Aún no hay calificaciones
- Rayo AzulDocumento11 páginasRayo Azuljonatanrjt0% (1)
- Schwob, Marcel - Vidas ImaginariasDocumento88 páginasSchwob, Marcel - Vidas ImaginariasAndrés Nicolás100% (1)
- Es El Amor Es Un ArteDocumento12 páginasEs El Amor Es Un ArteAramis VinsmokeAún no hay calificaciones
- Un Hombre Muerto A PuntapiésDocumento13 páginasUn Hombre Muerto A PuntapiésAlguien100% (1)
- Ariadna Cota-EnsayoDocumento14 páginasAriadna Cota-EnsayoNahum LunaçAún no hay calificaciones
- Psicologia IndividualDocumento5 páginasPsicologia IndividualDouglas Josue SequeraAún no hay calificaciones
- Material de Apoyo No - 2 Ambiente de Un SGBDDocumento8 páginasMaterial de Apoyo No - 2 Ambiente de Un SGBDepicurodesamosAún no hay calificaciones
- Gadotti - Pensamiento de RosseauDocumento25 páginasGadotti - Pensamiento de RosseauEmmanuel Omar Pio Mohamed100% (1)
- ENIYANDocumento8 páginasENIYANRéguloAlvaradoMoscoteAún no hay calificaciones