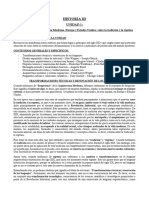Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Visión Historicista de Los Monumentos
Cargado por
Pablo VasquezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Visión Historicista de Los Monumentos
Cargado por
Pablo VasquezCopyright:
Formatos disponibles
○ La visión historicista de los monumentos en tanto que patrimonio nace
aproximadamente en el siglo XVIII, a la luz de la Ilustración y hallazgos arqueológicos,
como los de las ciudades de Herculano (1719) y Pompeya (1748) que, congeladas en
un instante por la lava y perfectamente conservadas durante casi dos milenios,
tendrían grandes consecuencias para el arte y la cultura. Este redescubrimiento del
mundo clásico, con sus auténticos colores, materiales, rutinas, y hasta los huecos
dejados por las personas, inspiró una reinterpretación de la cultura clásica y fue piedra
angular del Neoclasicismo.
A lo largo del siglo XIX se establecen distintas filosofías en torno a la intervención en el
patrimonio construido, destacando las posturas dispares de Eugene Emmanuel Viollet-Le-Duc
o John Ruskin.
Viollet-Le-Duc, en términos generales, era partidario de la reconstrucción total de las ruinas,
insertando elementos nuevos que simulan ser los originales, para construir lo inacabado, e
incluso inventarlo en ausencia de planos del estado inicial.
Ruskin, por su parte, defendía que se dejara al edificio envejecer dignamente, y la naturaleza
romántica y sugerente de la ruina, si bien estaba de acuerdo en intervenciones puntuales para
evitar su colapso.
Mientras que para Viollet-Le-Duc el edificio debía mantenerse como nuevo, o como su creador
hubiera querido que quedase, Ruskin creía que el valor de un edificio radica precisamente en
su antigüedad, por lo que cualquier obra de restauración que le restara este carácter lo
destruye.
Camilo Boito fue uno de los que intentó conciliar ambas posturas, estableciendo las
primeras leyes de restauración científica moderna a través de ocho directrices. Inspiró a su
vez a Gustavo Giovannoni, quien participaría de la Carta de Atenas de 1931 y la Carta del
Restauro en 1932.
En 1964 la Carta de Venecia trató de forma más concreta la intervención en edificios
históricos y monumentos, aunque seguía siendo bastante imprecisa. Esta carta animaba a
la conservación preventiva en primer lugar, marcando las obras de restauración como
medida excepcional cuyo límite se encontraría en el momento en que empezara la
hipótesis. Además, imponía la necesidad de que, cuando fuera precisa por motivos
técnicos o estéticos (término discutible donde los haya), la intervención llevara la “marca
de nuestro tiempo”18. Sigue sin detallar, no obstante, para qué fin servirían las
intervenciones, más allá de evitar que un edificio se caiga. Aldo Rossi, en La arquitectura
de la ciudad (1966), defendía el estudio pormenorizado del entorno de los grupos
históricos para garantizar que las nuevas soluciones no desentonaran con ellos ni los
perjudicaran, analizando aspectos como sus proporciones, materialidad o geometría, de
modo que lo que se construyera de nuevo hiciera partícipe al edificio histórico de una
nueva unidad mayor que, lógicamente influiría en la visión del mismo sin necesidad de
tocarlo. Esto permitiría además que el nuevo paisaje urbano aunara lo viejo y lo nuevo de
forma armónica, algo a tener en cuenta si recordamos que en aquellos años muchas
ciudades de Europa seguían en proceso de reconstrucción tras dos guerras mundiales.
También podría gustarte
- Importancia de Los Centros HistóricosDocumento5 páginasImportancia de Los Centros HistóricosBrangie GnecoAún no hay calificaciones
- Juhn Ruskin y Camilo BoitoDocumento11 páginasJuhn Ruskin y Camilo BoitoPablo Cesar Velasquez BaquedanoAún no hay calificaciones
- Instituto Cultural Helénico Mauricio Ramírez Leyva Séptimo Semestre Ejemplos de Las Teorías de Restauración Eugene Viollet Le DucDocumento11 páginasInstituto Cultural Helénico Mauricio Ramírez Leyva Séptimo Semestre Ejemplos de Las Teorías de Restauración Eugene Viollet Le DucMauricio RamirezAún no hay calificaciones
- CLASE5-NEOCLASICA ppt3Documento67 páginasCLASE5-NEOCLASICA ppt3Jessica Raquel Mego RequejoAún no hay calificaciones
- RESUMEN EXAMEN Centros y Citios HistoricosDocumento2 páginasRESUMEN EXAMEN Centros y Citios HistoricosLuuis PorcelAún no hay calificaciones
- Historia de La RestauracionDocumento35 páginasHistoria de La RestauracionJhoNes IbarraAún no hay calificaciones
- Historia Critica de La Arquitectura - Capiturlo 1Documento10 páginasHistoria Critica de La Arquitectura - Capiturlo 1DariAún no hay calificaciones
- La Restauración Arquitectónica de Edificios ArqueológicosDocumento10 páginasLa Restauración Arquitectónica de Edificios ArqueológicosAntonio VazquezAún no hay calificaciones
- Breve Historia de La RestauraciónDocumento4 páginasBreve Historia de La RestauraciónCecy CarmonaAún no hay calificaciones
- Historia de La RestauraciónDocumento5 páginasHistoria de La Restauraciónmanuel alejandro ramos ortizAún no hay calificaciones
- Tu Gran IdeaDocumento7 páginasTu Gran Idealuisa sierraAún no hay calificaciones
- Restauración Arquitectónica El Diálogo Entre Lo Antiguo y Lo Nuevo - Alberto Humanes - 2013Documento4 páginasRestauración Arquitectónica El Diálogo Entre Lo Antiguo y Lo Nuevo - Alberto Humanes - 2013harol salvador quijandriaAún no hay calificaciones
- Practica 2 FinalDocumento6 páginasPractica 2 FinalbhbakAún no hay calificaciones
- Historia Restauración 1Documento8 páginasHistoria Restauración 1Hernán Franco MartínAún no hay calificaciones
- Las Cartas Del Restauro y Camillo BoitoDocumento4 páginasLas Cartas Del Restauro y Camillo Boitoit zagaAún no hay calificaciones
- Investigacion Sobre La Terioa de La RestauracionDocumento2 páginasInvestigacion Sobre La Terioa de La RestauracionJunior GalvisAún no hay calificaciones
- Restauración Moderna y CientificaDocumento8 páginasRestauración Moderna y CientificaItzel K RodríguezAún no hay calificaciones
- Breve Historia de La RestauraciónDocumento6 páginasBreve Historia de La RestauraciónJuan Carlos MaresAún no hay calificaciones
- Diapos Camilo BoitoDocumento9 páginasDiapos Camilo BoitoJoseRodriguezZegarraAún no hay calificaciones
- Https WWW - Boutique DMC - FR Media Patterns PDF PAT0080Documento32 páginasHttps WWW - Boutique DMC - FR Media Patterns PDF PAT0080Laura Garcia CoutoAún no hay calificaciones
- Actividad 2 Historia de La RestauraciónDocumento10 páginasActividad 2 Historia de La RestauraciónOdargelys GomezAún no hay calificaciones
- Dialnet ReconstruccionYRestauracion 6066935Documento2 páginasDialnet ReconstruccionYRestauracion 6066935Ezequiel VillalbaAún no hay calificaciones
- Arquitectura NeoclasicaDocumento17 páginasArquitectura Neoclasicabeatriz guzmanAún no hay calificaciones
- TILADocumento6 páginasTILAJudith CadenaAún no hay calificaciones
- Teorias - Trabjo FinalDocumento114 páginasTeorias - Trabjo FinalMilagros Morales100% (1)
- El modernismo y la arquitectura de su tiempoDe EverandEl modernismo y la arquitectura de su tiempoAún no hay calificaciones
- Teoria de La RestauracionDocumento9 páginasTeoria de La RestauracionDania Alarcon PérezAún no hay calificaciones
- Antecedentes de La RestauraciónDocumento8 páginasAntecedentes de La RestauraciónAlexandra LitzAún no hay calificaciones
- 1-Teorias de La RestauracionDocumento7 páginas1-Teorias de La RestauracionJonnathan Andy Agama QuispeAún no hay calificaciones
- Unidad 1Documento27 páginasUnidad 1Melani RachAún no hay calificaciones
- Breve Reseña Sobre Las Teorías de La Restauración Referidas Al Patrimonio ArquitectónicoDocumento3 páginasBreve Reseña Sobre Las Teorías de La Restauración Referidas Al Patrimonio Arquitectónicobaco2319Aún no hay calificaciones
- Ensayo Restauracion-Jesely AlvarezDocumento11 páginasEnsayo Restauracion-Jesely AlvarezOscar Antonio MartinezAún no hay calificaciones
- Jhon Ruskin Vs Viollet Le Duc y Patología en La EdificaciónDocumento11 páginasJhon Ruskin Vs Viollet Le Duc y Patología en La EdificaciónAmbar Quinteros QuinterosAún no hay calificaciones
- Revitalizacion de EdificiosDocumento18 páginasRevitalizacion de EdificiosArquitectura EstructurasAún no hay calificaciones
- Teorías de La Conservación y Vanguardias ArquitectónicasDocumento24 páginasTeorías de La Conservación y Vanguardias ArquitectónicasRocio González Barral100% (1)
- PatrimonioDocumento3 páginasPatrimonioJaime BalboaAún no hay calificaciones
- Resumen Restauracion1 PDFDocumento19 páginasResumen Restauracion1 PDFElizabeth Johana Castillo PancorboAún no hay calificaciones
- Restauración John RuskinDocumento10 páginasRestauración John RuskinIrving Benjamin VazquezAún no hay calificaciones
- 1-Teorias de La RestauracionDocumento7 páginas1-Teorias de La RestauraciondevilxionAún no hay calificaciones
- Actividad 3 ConservacionDocumento10 páginasActividad 3 ConservacionAdriana CarmonaAún no hay calificaciones
- Restauración de Monumento SDocumento44 páginasRestauración de Monumento SGabi Rivera100% (1)
- Historia de La RestauracionDocumento48 páginasHistoria de La Restauracionmiguel angel100% (1)
- Teorias, Cartas y TratadosDocumento4 páginasTeorias, Cartas y TratadosWendyBeltranCota100% (1)
- Arquitectura NeogóticaDocumento22 páginasArquitectura NeogóticaJosé Pablo Manríquez EricesAún no hay calificaciones
- Informe-Arquitectura en La Era de La IlustracionDocumento5 páginasInforme-Arquitectura en La Era de La Ilustracionmaria victoria diaz colladoAún no hay calificaciones
- 04-18-2020 162843 PM CLASE 4 CARTASDocumento13 páginas04-18-2020 162843 PM CLASE 4 CARTASAraceli Reyes RiosAún no hay calificaciones
- La Restauracion y Rehabilitación Como Modelo de IntervenciónDocumento56 páginasLa Restauracion y Rehabilitación Como Modelo de IntervenciónMaria Pilar Lezama GutierrezAún no hay calificaciones
- Artehistoria - Grandes MomentosDocumento4 páginasArtehistoria - Grandes Momentosbamca123Aún no hay calificaciones
- 3 Camillo BoitoDocumento13 páginas3 Camillo BoitoMelanie M.Aún no hay calificaciones
- 11121-Texto Del Artículo-31759-1-10-20190926Documento228 páginas11121-Texto Del Artículo-31759-1-10-20190926Fernanda Rodríguez DomínguezAún no hay calificaciones
- Historia de La Restauracion 2Documento28 páginasHistoria de La Restauracion 2Klaus CabelloAún no hay calificaciones
- Teoria de La Restauracion - PPTX IIDocumento34 páginasTeoria de La Restauracion - PPTX IIJafet Gonzales100% (1)
- Restauro ModernoDocumento14 páginasRestauro ModernoSara Alvarado100% (1)
- Camilo Boito. Grupo # 5Documento14 páginasCamilo Boito. Grupo # 5Arlenny Elizabeth Cedeño de CorderoAún no hay calificaciones
- Literatura Universal IIDocumento36 páginasLiteratura Universal IIMaritza GutierrezAún no hay calificaciones
- TEMA1Documento19 páginasTEMA1Francho AcínAún no hay calificaciones
- Esxposicion DiradamentoDocumento2 páginasEsxposicion DiradamentoMichelle SarabiaAún no hay calificaciones
- 2 - Evolucion Historica de La Restauracion y Conservacion Inteior de MonumentosDocumento30 páginas2 - Evolucion Historica de La Restauracion y Conservacion Inteior de MonumentosJeanette Lithgow100% (2)
- Especificaciones TecnicasDocumento24 páginasEspecificaciones TecnicasKenche QBAún no hay calificaciones
- Modelo Plano de Ubicacion SimpleDocumento1 páginaModelo Plano de Ubicacion SimpleAnonymous lVTvLwAún no hay calificaciones
- Laboratorio 03 - Cisco Packet Tracer 5.3.2, Instalación y Unos EjerciciosDocumento22 páginasLaboratorio 03 - Cisco Packet Tracer 5.3.2, Instalación y Unos EjerciciosJhon Huaringa0% (1)
- Enunciado Caso Transversal Torres Petronas - v3.0 PDFDocumento5 páginasEnunciado Caso Transversal Torres Petronas - v3.0 PDFPiPe Valenzuela0% (2)
- Historia de Los Pavimentos 2.0Documento30 páginasHistoria de Los Pavimentos 2.0Brayan Soberon MonjaAún no hay calificaciones
- IFCT0310 - Administrador de Bases de DatosDocumento37 páginasIFCT0310 - Administrador de Bases de DatosvicenteAún no hay calificaciones
- El Edificio Más Alto Del PlanetaDocumento9 páginasEl Edificio Más Alto Del PlanetaYazmina BayonaAún no hay calificaciones
- Servlets Con NetBeansDocumento58 páginasServlets Con NetBeansCelso LR0% (1)
- Sistemas de Interconexion InternaDocumento15 páginasSistemas de Interconexion InternaTatianaFloresAún no hay calificaciones
- Blossoming DubaiDocumento4 páginasBlossoming DubaiOliver Mss100% (1)
- Capitulo 7 EstribosDocumento16 páginasCapitulo 7 EstribosErick Ivan Frias CrusAún no hay calificaciones
- Análisis BCGDocumento5 páginasAnálisis BCGandres felipeAún no hay calificaciones
- Mastergreen CubiertaDocumento1 páginaMastergreen CubiertaAlex JonesAún no hay calificaciones
- Puentes AtirantadosDocumento36 páginasPuentes AtirantadosMiguel J. Chanca HinostrozaAún no hay calificaciones
- Tesis Reparación Muros Con MallaDocumento100 páginasTesis Reparación Muros Con MallaJorgeBravoG.Aún no hay calificaciones
- Analisis de CimentacionDocumento3 páginasAnalisis de CimentacionEdwin Cabezas Meneses0% (1)
- Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias - Ducha Sencilla 1Documento24 páginasInstalaciones Hidráulicas y Sanitarias - Ducha Sencilla 1Manuales de InteresAún no hay calificaciones
- DrenajeDocumento69 páginasDrenajeRuth NadiiaAún no hay calificaciones
- GCS UC Presentation V1.0 EspDocumento108 páginasGCS UC Presentation V1.0 EspEdwinAún no hay calificaciones
- La Modernidad Superada PDFDocumento8 páginasLa Modernidad Superada PDFerjauraAún no hay calificaciones
- Civil 3d para ExposiciónDocumento25 páginasCivil 3d para ExposiciónREYNER CASTILLO TACORAAún no hay calificaciones
- Proyecto y CoherenciaDocumento432 páginasProyecto y CoherenciaqdcarlosAún no hay calificaciones
- Eclectico y MinimalistaDocumento31 páginasEclectico y MinimalistaJuanjo JuanjoAún no hay calificaciones
- Comandos Desde El TecladoDocumento6 páginasComandos Desde El TecladoBryan EscorciaAún no hay calificaciones
- Respuestas 1 Prueba Construcciones VialesDocumento4 páginasRespuestas 1 Prueba Construcciones Vialesciber phoneAún no hay calificaciones
- Micro ControladoresDocumento44 páginasMicro ControladoresifrancoAún no hay calificaciones
- DocuClass ELogisticsDocumento2 páginasDocuClass ELogisticsCima softwareAún no hay calificaciones
- Diseñar La Escalera Tipo Auto PortanteDocumento31 páginasDiseñar La Escalera Tipo Auto PortanteGian Marco Tafur MirezAún no hay calificaciones
- Conectores Mayores en El Maxilar SuperiorDocumento16 páginasConectores Mayores en El Maxilar SuperiorVanesa Sigueñas CajoAún no hay calificaciones
- Schloss NeuschwansteinDocumento2 páginasSchloss NeuschwansteinMario SanchezAún no hay calificaciones