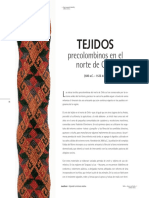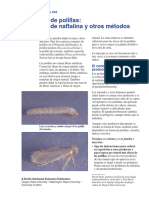Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Recursos Histórico-Cultural 3
Recursos Histórico-Cultural 3
Cargado por
Pilar PérezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Recursos Histórico-Cultural 3
Recursos Histórico-Cultural 3
Cargado por
Pilar PérezCopyright:
Formatos disponibles
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
ARTESANÍA
A veces, la condición de isla es una ventaja. En La Palma, por lo que la artesanía se refiere, lo ha sido
durante mucho tiempo. Y lo sigue siendo. Como lugar de paso y encuentro, cruce de caminos,
mentalidades y culturas, no sólo ha sabido recibir las mejores influencias, sino que ha sido capaz -tal vez
por su teórico aislamiento- de conservar algunas de sus más valiosas esencias. La riqueza artesana ha sido
una de ellas.
Y si a esto sumamos que en la isla de La Palma la cultura tradicional ha sido siempre -y sigue
siéndolo- algo vivo, presente en el día a día, es fácilmente entendible constatar que la isla cuenta con una
de las más interesantes, variadas, ricas y mejor conservadas artesanías tradicionales de España, que es
decir, de Europa. Está ahí, viva, sugerente, a menudo no tanto para atender los deseos del posible
comprador como para satisfacer las necesidades cotidianas de la isla. Su reto consiste ahora mismo no sólo
en mantenerse, sino en proyectarse hacia el futuro de manera que, además de un legado cultural de primer
orden, constituya una forma cada vez más digna de ganarse la vida para los artesanos que han sabido
resistir en los tiempos difíciles. Normalmente estas tareas artesanas se suelen realizar a tiempo parcial,
compaginándolas con las labores de la casa y del campo.
Por ello, no se entendería en la isla una novia que no llevara en la dote sábanas y manteles trabajados
a mano, ni un ajuar de recién nacido sin pañuelos y juego de cuna con las iniciales, paisajes o casitas
bordados por la abuela. Como tampoco se entendería un visitante que no disfrutara del placer de poder
robarle a La Palma, de vuelta inevitablemente a casa, un trozo de su esencia en forma de seda, cerámica,
bordados, tabaco, madera o cestería.
Pero, también hay que ser realistas, con los nuevos tiempos y la aparición reciente de otros materiales
como el plástico que lo invaden todo, una parte importante de la artesanía tradicional tiene un destino muy
incierto debido a la importación de todo tipo objetos a bajo precio que vienen a sustituir a los realizados
durante siglos por los artesanos de la isla. Oficios tan entrañables como los latoneros, toneleros, herreros,
carpinteros de ribera, etc., prácticamente han desaparecido. Otros artesanos, como los de la cestería,
también pueden estar en peligro de desaparecer.
A pesar de todo, como con otras ramas de la cultura y las costumbres, hay que ser optimistas, ya que
La Palma sigue teniendo en la artesanía un riquísimo patrimonio que el pueblo ha conservado –y quiere
seguir conservando– celosamente hasta nuestros días. Todavía sigue habiendo bordadoras, ceramistas,
tejedores, fabricantes de puros, algún trabajador de la madera, la cestería y sobre todo, ese extraordinario
tesoro, orgullo de los palmeros, que es la industria artesanal del cultivo y elaboración de la seda natural.
Seguidamente comentaremos los principales sectores artesanos de la isla.
TEXTIL
Las labores artesanas en La Palma son realizadas normalmente a tiempo parcial, se comparten con las
tareas propias de la casa o del campo. Son, por su propia esencia, procesos lentos, mimados, en los que no
se tiene en cuenta las horas, sino la calidad del producto final. A pesar de ello, o en algunos casos
precisamente por ello, en los últimos tiempos se han incorporado jóvenes que empiezan a ver en lo que
constituía parte de la vida cotidiana de sus mayores una forma, laboriosa aunque posiblemente más
humanizada que muchas otras, de incorporarse al proceso productivo.
Con la introducción del telar, en el siglo XVI, se produjo en La Palma una especie de revolución
industrial, pasándose, en un salto inimaginable en la sociedad peninsular, de aquellas piezas curtidas y
fibras vegetales con las que vestían los antiguos pobladores de la isla, a las telas de lana, lino y seda,
tejidas en los telares de tea de pino canario, utilizando el lino y la seda para las prendas más finas, y la lana
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 124
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
como elemento de abrigo.
Así, la industria textil llegó a ser de gran importancia en los siglos XVII y XVIII, contabilizándose
más de tres mil telares, prácticamente no había casa que no tuviera uno o mas telares. Aunque había gente
que tejía para el público en pequeños talleres caseros, muchas familias tenían sus telares para
autoabastecerse de los tejidos necesarios para el hogar.
Seguidamente, en primer lugar vamos a estudiar los principales tejidos utilizados, luego, veremos las
principales manifestaciones artesanales asociadas a éstos y, para concluir, analizaremos uno de los
ejemplos de mayor aplicación de estas técnicas, la vestimenta tradicional de la Isla.
1.1 El Lino
Es una planta herbácea que puede alcanzar un metro de altura y que forma en su corteza unas fibras
que proporcionan la linaza que es la materia de la que se obtiene el conocido tejido –también es conocido
como linaza las semillas que produce esta planta, muy utilizada en la medicina popular–. La planta se
puede diferenciar según el momento en el que se siembra, ya que se puede obtener tanto lino de invierno
como de primavera.
El cultivo de esta planta es de origen muy antiguo, como consecuencia se dio una industria y
comercialización del producto muy temprana en aquellos países en los que se podía cultivar esta planta, ya
que necesita unas condiciones climáticas especiales, por ello nunca alcanzará los niveles de producción de
la lana. En las Islas se dieron las condiciones para el cultivo de esta planta, de hecho su entrada se produjo
desde la Conquista.
Pero hoy, el lino ya no inunda con su color de sus flores azul intenso los campos palmeros; la realidad
ha desmentido el dicho popular de que “Ajos y lino, para San Martín nacidos”. Aunque se intenta
potenciar, sólo se conserva testimonialmente en zonas de Breña Alta y Breña Baja, y en Garafía, no
habiendo producción suficiente para poderla comercializarla.
Muchas personas mayores aún conocen el PROCESO de obtención del hilo, éste suele seguir un
esquema prefijado: en primer lugar, el complejo proceso de cosecha de la planta que concluye cuando ésta
madura y es arrancada, luego hay que curtirlo sumergiéndolo en agua durante varios días para así lograr
que se pudra y sea más fácil obtener su fibra. Normalmente se curtía en agua de mar porque antiguamente
el agua dulce era un bien bastante escaso en la mayor parte de la isla, por lo que la gente aprovechaba el
único recurso que tenía a alcance y que no era otro que los charcos a la orilla del mar.
En segundo lugar, hay que dejarla secar para después poder proceder con la acción conocida como
majar el lino, donde se machacan los tallos con un mazo de madera. Seguidamente, se procede al
gramado, o sea, pasarlo por un aparato que sirve para quebrar los tallos de la planta, que se llama grama.
Una vez desfibrada la planta, se lleva a cabo el peinado de la misma, para así conseguir la estopa. Luego
todo esto se trata con el sedero, que es una tabla con grandes púas sobresalientes formando un conjunto a
manera de peine, y que tiene esa utilidad.
Por último, el lino se hila igual que la lana, pero con la diferencia de que no hace falta cardarlo,
además hay pequeñas diferencias en las herramientas para su tratado. De hecho, la rueca de lino, es de
caña y en la abertura tiene una estructura de caña fina como si fuera una pequeña jaula cónica en la que se
enrolla la estopa y así, sacar cómodamente las fibras que van al huso.
Además de los vestidos (camisas de hombre y mujer, enaguas, etc.), con lino se hacían las sábanas,
manteles, toallas, y los paños para llevar al campo. También se fabricaban con lino los sacos para recoger
y guardar el trigo, la cebada o el centeno, y para llevar la molienda al molino y traer los cereales
convertidos en gofio, así como las alforjas para transportar al campo la comida o el grano que se iba a
sembrar.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 125
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
1.2 La Lana
Probablemente esta fibra fuera la primera en ser utilizada por el hombre para fabricar sus tejidos dado
que la domesticación de las ovejas data del Neolítico. De la lana cabe destacar, como propiedad de la
misma, su elasticidad y la capacidad de contener en su interior el aire que proporciona el aislamiento tanto
del frío como del calor. Además la calidad de la lana depende de: la raza del animal, de su salud, del clima
y de los pastos.
Con respecto a la producción de la lana sucede algo similar que con el lino, sólo muy pocos
conservan el secreto de su preparación. El PROCESO de elaboración y preparado de la lana comenzaba
con el trasquilado de los animales, normalmente a principios de verano, ya que el calor obligaba a los
pastores a despojar de esa carga a los animales. Una vez recogida se lavaba en agua caliente –y con jabón
si hubiera– en un caldero a fin de quitarle la grasa, la suciedad y las cascarrias. Luego se tendía al sol, se
vareaba, se desmenuzaba y se esponjaba con las manos. A continuación se procedía con el cardado que
se lleva a cabo con los aparatos llamados cardos que son dos tablas de igual tamaño y con un mango en
cada una de ellas. Para cardar hay que colocar una cantidad apropiada de lana en medio de las dos tablas,
para luego apretar al mismo tiempo que se tira cada una de ellas al lado opuesto de la otra.
Así la lana se quedaba más esponjosa y se aflojaba quedándose preparada para el posterior hilado. En
una rueca de caña o de madera se ponía el copo de lana, el cual se trincaba en el cinto o debajo del brazo;
la artesana iba sacando de él el hilo, envolviéndolo en el huso. Posteriormente, se hacían madejas en un
sarillo (útil para devanar), lavándola de nuevo, de forma que estuviera lista para llevarla al telar. En
algunos casos se teñía con productos naturales, mientras que en otros se dejaba en su color original.
Fueron las mantas de lana, tejidas a dos y cuatro lizos, las que ayudaron a pasar el invierno al
campesino palmero (ropa de abrigo y mantas), y las monteras de ala, de este mismo material, las que
preservaban a los hombres del frío de los alisios.
1.3 La Seda
Con la incorporación de La Palma a la Corona de Castilla, llegan procedentes de Portugal y
Andalucía las técnicas textiles imperantes en la época. Durante centurias, la actividad sedera fue en
aumento, paralela al desarrollo económico isleño, del que formaba parte sustancial, constituyéndose, junto
al azúcar, en uno de los elementos fundamentales del intercambio comercial con la Península e incluso
con el lejano Flandes, gozando de enorme prestigio en Europa hasta que la moda cambió en el siglo
XVIII, decantándose hacia el algodón y relegando la seda a un plano meramente representativo.
Sin embargo, esta boyante actividad empieza a decaer a finales del siglo XVIII –queda constancia de
que aún a principios del siglo XIX en todos los municipios de la Isla se producía seda–. El comisionado
regio para estadística, Francisco Escolar y Serrano, apuntaba por aquel entonces que el motivo era “el uso
grande que hacen los isleños del algodón para vestir”. Aún así, a mediados del siglo XIX se establece en
Santa Cruz de La Palma una fábrica con las técnicas e instrumentos más avanzados de la época; entre
ellos, una máquina de madera y tracción humana que, con 24 cabezales, preparaba la seda en madejas para
su exportación a Lyon (Francia). Esta máquina torcedora se conserva en el Museo Insular de Santa Cruz
de La Palma.
Desde mediados del siglo XX, casi el único foco de producción de seda estaba en El Paso. Y a
comienzos de la década de los ochenta, la transformación de la seda de La Palma estaba prácticamente en
manos de una sola familia, la de Maruca González, apoyada en distintas fases del proceso por algunas
artesanas aisladas. La Feria Iberoamericana de Artesanía, celebrada en Madrid en 1982, supuso la
presentación en sociedad de esta excepcional artesanía palmera. El impacto producido en su primer salto a
la Península fue enorme y constituyó el comienzo de una espectacular recuperación, que ha llevado a la
seda, en los últimos años, a convertirse en casi un símbolo de la isla.
En los últimos tiempos, los organismos oficiales han tomado conciencia del alto valor cultural y
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 126
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
etnográfico de esta artesanía y la han potenciado subvencionando talleres, divulgando su técnica en
publicaciones y vídeos y mostrándola en ferias y congresos nacionales e internacionales. Un perfecto
ejemplo de esta recuperación es la labor realizada por el taller de Las Hilanderas. Esta revitalización ha
permitido que la seda de la isla de La Palma se encuentre incorporada al programa mundial de las Rutas de
la Seda, promovido por la Unesco y el Consejo de Europa. Este proyecto propone al viajero itinerarios
culturales de carácter monográfico, basados en determinados aspectos de la naturaleza, el arte, la
arquitectura o el entorno.
Después de cinco siglos, el tiempo parece no haber pasado por la artesanía de la seda y hoy todo su
proceso, totalmente manual y con técnicas ancestrales, que comienza con la crianza del gusano y consta de
más de 12 pasos diferentes hasta lograr la pieza deseada, es único en Europa. Así, si bien la lana y el lino,
prácticamente ya no se elaboran, no ocurre lo mismo con la seda.
Los telares a dos y cuatro lizos tejen puntos de tafetán, gabardina, cordoncillo y palma. Los tintes
naturales se perdieron a principios de este siglo, manteniéndose sólo el de cáscara de almendra, hasta que
a partir de 1985 se recuperaron otros: gualda (amarillos), cochinilla (rojos, granates y rosas), eucalipto
(gris), nuez (marrones), orchilla (púrpuras, azules…)... Estos tintes, elaborados con productos naturales de
la variada flora de la isla, han proporcionado un nuevo atractivo a estas labores artesanas.
La seda sigue hoy hilándose (o sacándose; sacar seda, se dice en la isla) igual que hace cientos de
años, la seda se sigue, mediante un ancestral y primitivo sistema, más propio de hilanderas medievales que
del sigo XXI.
Su PROCESO es tremendamente laborioso, con infinidad de actuaciones que van desde la cría y
cuidado de los gusanos hasta el hilado y tejido. Éste comienza con la cría de los gusanos de seda. La
primavera marca el inicio del ciclo vital de la mariposa nocturna Bombyx mori, cuyas larvas producen el
milagro. Los huevos que se utilizan en cada temporada son los recogidos durante el año anterior, ya que
hibernan de forma natural durante 300 días al año. Cuando nacen, los gusanos sólo comen hojas de moral,
recolectadas diariamente en las zonas agrícolas. Cada una de ellas debe ser troceada a mano para facilitar
la digestión de las larvas, que sólo pueden morderlas por el borde. Esta fase dura unos 38 días y los recién
nacidos deben ser cuidados con esmero, de forma que se mantengan siempre en condiciones óptimas de
higiene, humedad y temperatura.
Transcurrido ese tiempo, y después de cambiar cuatro veces de piel, el bicho ha aumentado unas
8.000 veces de peso y se ha encerrado a sí mismo en un capullo por lo general blanco, del que se extraerán
las fibras de la seda. Aunque para la mayoría de gusanos acaba aquí el proceso, los artesanos dejan
evolucionar una parte hasta que salen de la crisálida y se convierten en mariposa. La divina, como así la
llaman, vive sólo durante cinco días pero deja entre 400 y 500 huevos en herencia para la próxima
generación.
Luego, la sedera, tradicionalmente una mujer, introduce los capullos en agua caliente en una caldera
de cobre, que debe estar siempre a punto de hervir para que vayan aflojando el hilo continúo que los
envuelve. La temperatura del barreño se debe mantener a raya con incorporaciones periódicas de agua fría,
ya que si superase el punto de ebullición podría dañarse el tejido. Para revolverlos, la sedera utiliza un
ramillete de hojas seca de brezo, que va manipulando hasta conseguir un primer hilo. Ahí entra en juego la
hebrera, cuyo papel es impedir que la fibra se corte y alimentar el torno manual contiguo, que la tornera
va girando trabajosamente a golpes de manivela, formando madejas. Nada se desperdicia en este proceso,
ya que las crisálidas muertas sirven de alimento a las gallinas y el hilo desechado se usa para atar la
madeja.
A partir de este punto, se continúa con el primer devanado: se limpian y atan los cortes para obtener
un hilo continuo en la zarja, donde se va haciendo, por grosores que determina el tacto, fajas (hilo
continuo de unas mismas características) paralelas. Cuantas veces se rompa la hebra habrá que parar y
volver a unir. Este proceso es muy importante, pues de él depende la prestancia de la pieza final. De la
zarja se sacan, por medio de una redina, dos o más hebras, llenándose los cañones (útiles de caña donde se
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 127
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
envuelve). Cuando éstos están llenos de seda, se procede al torcido, que consiste en hacer girar
manualmente dos husos, que llevan varias hebras y que penden verticalmente de sendas alcayatas fijadas
al techo. Esta última técnica, necesaria e inexcusable, se incluía ya, de forma idéntica, en las labores
textiles del antiguo Egipto, reflejadas en tumbas del año 1900 a.C.
La fibra así obtenida se desmonta, se tensa y se almacena, pero no es ni mucho menos la que se va a
usar luego en el telar. Muy al contrario, habrá de seguir un largo proceso en el que se deshilvana y se
vuelve a hilvanar varias veces más.
Una vez torcida, la seda se traslada a un torno, éste más pequeño, donde se hacen madejas, que se
hierven con agua y jabón, para quitarles la aspereza. Una vez descrudada la seda, el brillo oculto tras la
sericina y la agradable textura de este material quedan al descubierto. Entonces, si procede –gran parte se
trabaja en su color–, se tiñe con tintes naturales obtenidos de hongos, animales o plantas de los campos y
montes de la Isla en su mayoría, entre los más conocidos la cochinilla (rojos, granates y rosa), eucalipto
(grises), gualda (amarillos), nuez (marrones), la cáscara de almendra, etc.
La seda, todavía en madejas, tiene que volver a unos cañones para hacer la urdimbre en un urdidor de
pared. La trenza de ahí resultante se pasa al sentado (tensado) definitivo en el telar donde, después de estar
bien templados (con tensión regular) los hilos, empieza la tejeduría de la pieza definitiva. A menudo, eso
es lo único que ve el visitante que llega al taller de seda.
Esta es la última fase de un proceso en el que intervienen más de media docena de personas, aunque a
menudo es la única que conoce el cliente final. Durante la misma se utiliza un telar de pedal, idéntico al
introducido por los conquistadores castellanos durante el siglo XVI. La rudimentaria máquina está hecha
principalmente de madera e incorpora un número variable de cañones. Según lo requiera el diseño de la
pieza, la tejedora debe ir interrumpiendo o alimentando el caudal de hilo, que va compactando de hilera en
hilera hasta conseguir ese tejido brillante, ligero y sofisticado que todos conocemos. A partir de aquí es el
turno de las costureras, que a menudo rematarán el trabajo con bordados hechos a mano.
Fue, en su momento, la fibra más preciada, sirvió para aquellas prendas delicadas, ornamentos
religiosos (palios, casullas y capas pluviales y dalmáticas) y vistió de gala a las campesinas en los días
grandes del año. Por todo ello, había, prácticamente, un telar en cada casa. Y fueron miles. Además, con
los desperdicios de los capullos de seda (borras), teñidos con diferentes productos naturales, se con-
feccionaban preciosas colchas de flores o tachones, peculiares de La Palma.
Hoy en día, el repertorio de piezas, que tradicionalmente era bastante limitado, se ha ido ampliando
con el transcurrir de los años. Así, además de los elementos tradicionales (fajas, corpiños, faldas,
manteles, etc.), la seda palmera se ofrece también en forma de modernas corbatas, chales, pañuelos de
bolsillo, fulares, camisas… Se trata, en definitiva, de un completo catálogo de productos de hoy pero
hechos con las técnicas de ayer.
1.4 Traperas
En los hogares palmeros no se desechaba una sola tela, por muy gastada que estuviera. Con los restos
de ellas, convertidas en tiras, se tapa la urdimbre para hacer las traperas, y éstas pueden ser alfombras,
cortinas, mantas, bolsos, mochilas, tapices, colchas... También puede hacerse con telas nuevas. Sus mil
colores permiten otras tantas combinaciones, modelos y diseños: listadas, con rombos, cuadriculadas, con
urdimbre blanca o negra, e incluso de un solo color, para romper definitivamente con todos los esquemas.
Como muy bien dice el profundo conocedor de la artesanía canaria Sixto Fernández del Castillo, en
su Guía de la artesanía de Santa Cruz de Tenerife, publicada en 1982, “las traperas de La Palma son las
mejores de todo el archipiélago, debido al cuidado en el cortado y torcido de trapos y en el empleo de un
doble hilo en la urdimbre. Se hacen también allí unas traperas de gran vistosidad, mediante la
introducción de hilos de colores en la urdimbre”.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 128
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
1.5 Bordados
Los bordados, sin embargo, no sólo no duermen el dulce sueño de la nostalgia, sino que constituyen
uno de los apartados fundamentales de la artesanía palmera, aplicados a trajes tradicionales, mantelerías,
ornamentos sacros, ajuares... Tres son, entre los tradicionales, los tipos más frecuentes: richelieu
(conocido como rechi), realce y punto perdido.
El rechi es una de las más costosas, aunque garantiza unos resultados espectaculares gracias a su
combinación de relieves y huecos, realizado generalmente sobre tela blanca o beige, se caracteriza por sus
presillas o festones –cuya misión es evitar el deshilachado de la tela–, unidos entre sí por otra presilla en el
aire que, una vez recortada la pieza, le proporciona una elegancia inconfundible, propias de las cortes
europeas del barroco. La tela, por lo general es de lino y se mantiene en su color crudo original. En el
realce se bordan motivos muy rellenados, en relieve, con puntos derechos u oblicuos, perpendiculares a
los puntos del relleno; se emplea especialmente en el bordado de flores, hojas e iniciales para los
elementos del ajuar. El punto perdido, por último, se hace a base de puntadas superpuestas
progresivamente, que producen, por la intensidad del color del hilo, diferentes matizados en motivos
preferentemente florales.
Los productos elaborados abarcan todo tipo de telas de uso doméstico como sábanas, manteles,
toallas, servilletas o juegos de cuna. Pero también se ofertan piezas de vestir, como faldas, corpiños,
pañuelos, blusas o elementos de los trajes tradicionales de la isla. El Borde, como popularmente se
denomina el bordado, ha significado en La Palma, durante décadas, una importante fuente de ingresos para
las familias más humildes. En 1945, según señalaba en su momento el estudioso palmero Félix Poggio,
más de veinte mil mujeres (de una población total en la isla de unos sesenta mil habitantes) se dedicaban a
esta labor, aunque no puede decirse, ni mucho menos, que fueran bordadoras profesionales, porque del
borde exclusivamente nunca se ha podido vivir; incluso hoy, bastantes mujeres palmeras saben bordar.
De todos los sectores artesanos, éste sigue siendo el más productivo, lo que ha llevado al
establecimiento en la isla de casas o agencias que cisnan (realizan el dibujo que sirve de guía al bordado)
la tela, la reparten con las madejas entre las bordadoras para luego, una vez realizado el trabajo, recoger
las labores, preparándolas para la venta local, y también para la exportación, fundamentalmente a la
Península y a Gran Bretaña.
1.6 Croché
El croché, nombre local del popular ganchillo, del que toma el nombre por ser el útil que sirve para
ejecutarlo, no es sólo una de las actividades artesanas más fáciles y agradables, sino una de las que ofrecen
más rápidos resultados en sus diversas aplicaciones.
El croché se practica en toda la isla, aunque la inmensa mayoría de las mujeres lo hacen para su
propio consumo, sin destinarlo a la venta. Ha estado tan inculcado en la tradición palmera que muchas
niñas se lo llegaban a plantar como una alternativa agradable al juego.
1.7 Frivolité
Viene a ser como una continuación del croché o ganchillo. Se compone de nudos y barquillas, que
forman anillos, círculos o semicírculos. La distribución de estas figuras produce las diferentes clases y
dibujos. Su nombre es de origen francés, y ha sido adoptado en casi todos los países de Europa.
Técnica utilizada como exquisito y delicado remate de pañuelos, cuellos de camisa y otros. El hilo
empleado varía según la utilización que se dé a la pieza elaborada, que puede ir desde los pañuelos de seda
hasta los adornos del ajuar de un recién nacido.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 129
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
1.8 Macramé
El macramé llegó a caer en el olvido, conservándose apenas la tradición en el quehacer de algunas
viejas artesanas. Hoy, ha resucitado gracias a los cursos impartidos por ellas. Macramé es una palabra
árabe, que sirve para designar flecos y pasamanerías. Por extensión, el término ha sido aplicado a ciertas
labores que se confeccionan mediante nudos y el trenzado de los hilos.
El macramé, en especial el fino, aparece profusamente en numerosas labores, destacando las toallas,
colchas, mantones y otras prendas de vestir. Ya en 1764, George Glas, en Descripción de las islas
Canarias, reflejaba que los bordes de las ropas domésticas se ornamentaban habitualmente: “Las sábanas,
almohadas y la colcha van en general adornadas con flecos o franjas, o caladas”.
Al igual que sucede con el croché, la facilidad de su ejecución lo ha convertido en una parcela muy
importante de la artesanía de la isla.
1.9 Trajes Tradicionales
La indumentaria tradicional de La Palma merece especial atención,
porque ha sido la que mejor ha conservado en la memoria popular las
antiguas indumentarias de las clases populares, y también, por lo
antiguo de algunas prendas y maneras de llevarlas. Esta riqueza se debe,
en gran parte, a la diversidad de microclimas que conviven en esta
pequeña isla. La adaptación de los trajes al clima y a la actividad diaria,
así como el uso de los materiales existentes, han marcado hasta no hace
mucho la forma de vestir del palmero. Vestimenta que usaron los
palmeros durante los siglos XVIII y buena parte del XIX; incluso bien
entrado el siglo XX en rincones apartados de la isla se mantenía el uso
de algunas prendas. Hoy es la vestimenta que utilizan los grupos
folclóricos de la Isla y los palmeros en sus romerías.
Con respecto a la opinión de la veracidad de que cada municipio
tenía una vestimenta tradicional exponemos las siguientes citas. Según
recoge el lanzaroteño Isaac Viera en su libro “Costumbres Canarias” Acuarela de
publicado a principios del siglo XX, como iban vestidos peregrinos y Juan B. Fierro Vandewalle
peregrinas que se dirigían en romería a San Amaro en Puntagorda:
“Los hombres van vestidos de calzón corto de lienzo, con montera de aletas, con faja pintarrajeada y con
camisa, cuya pechera, luciendo menudos pliegues, tiene el brillo de la albura. Las mujeres llevan justillo
adornado con abalorios multicolores, y el diminuto sombrero de palma, que ladeado, presta a la cabeza
de la "maga" singular encanto”.
Este autor afirma rotundamente algo que, aún hoy, aunque con matizaciones, sigue perdurando en la
cultura popular de La Palma al decir que “En la tierra de Tanausú se conoce por la indumentaria a qué
pueblo pertenece cada persona campesina”. Sin lugar a dudas esta afirmación está relacionada con las
estampas costumbristas en las que Juan Bautista Fierro asoció en torno a 1860 la indumentaria de una
pareja por cada uno de los municipios.
Hoy esta afirmación tan rotunda se ha puesto bastante en duda y más bien se toma como referencia la
opinión de Benigno Carballo Wangüemert cuando en 1861 decía “… puede decirse en general que este es
el traje de la mujer del campo en toda la isla salvo los sombreros que ofrecen alguna variación en ciertas
aldeas…”. No parece muy lógico pensar que todas las personas de un mismo pueblo iban vestidas igual y
diferentes la de los pueblos vecinos, más bien parece que pudieran existir pequeñas variantes en toda la
vestimenta, salvo en los tocados, donde encontramos algunos tipos de monteras y sombreros pero tampoco
se puede afirmar que estos sean exclusivos de un determinado pueblo o lugar. En este mismo sentido se
manifestó el ilustre investigador palmero D. José Pérez Vidal que, si ser ningún experto en el tema pero si
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 130
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
gran conocedor de las tradiciones de la isla, afirmó: “¿Quién puede creer que en Mazo iban a coger higos
con chistera?”. Los trajes de manto y saya o de Domingo y fiesta no eran exclusivos de Mazo, Los Sauces
o Los Llanos, sino de cualquier vecino de otro pueblo que tuviera dichas prendas para utilizarlas.
En cualquier caso, donde sí se contemplan diferencias es con respecto al resto de las islas, de hecho,
la variedad de prendas, sus detalles de confección y guarniciones, los complementos, etc., conforman un
panorama de trajes fácilmente reconocibles dentro de Canarias.
A grandes rasgos, la vestimenta tradicional de La Palma puede agruparse en tres estilos diferentes:
trajes de gala (de domingo o fiesta), de faena o diario, y manto y saya.
El traje de gala, o traje de salir (de domingos y fiestas), está elaborado con ricas telas refinadas
donde predomina la seda, y terciopelos tanto en hombre como mujer, enriquecidas con bordados,
principalmente en las enaguas, las camisas y los calzoncillos. En él se cuida particularmente la estética en
la colocación de las prendas y los complementos, esenciales para darle vistosidad al atuendo. Entre estos,
ocupan un destacado lugar las joyas familiares, muchas procedentes de la emigración a Cuba y Venezuela,
y otras de los importantes orfebres del siglo XVII y XVIII palmeros. Todo ello le proporciona un aire
especialmente elegante, que evoca la solemnidad de la fecha para la que se ha elegido su uso.
Actualmente se encuentra en desuso en el vestido de la mujer el petillo, pieza que, sobre un fondo de
suntuosa tela triangular, se sobreponía sobre el justillo, y donde se engarzaban todas las joyas de forma
caprichosa. El pañolón de seda, viejo complemento que se había perdido, se ha recuperado y es usual su
utilización por la mujer en el tarje de fiesta o gala.
Además de por la calidad de sus telas, los trajes de gala se diferencian fundamentalmente de los de
trabajo o faena por la sustitución de la clásica montera palmera por el pequeño sombrero de paja de trigo,
rematado con cintas de seda, florecitas y plumas, y la presencia de gasas elegantes y coquetamente
remozadas y engalanadas con aderezos. También desaparece en ellos el delantal y aparece un recogido
lateral de la primera enagua o falda. En el caso del varón, los pantalones, chalecos y monteras del traje de
gala se confeccionan con terciopelos, damascos y finos brocados.
El traje de faena, de diario o de trabajo, que predominaba en las clases más populares o
comunidades rurales, se tiene la certeza documentada de que se confeccionaba en los telares familiares a
diferencia del de gala, donde esto no puede afirmarse en todos los casos debido a la importación de tejidos
suntuosos. No obstante, una parte de ellos se realizaban con seda artesana de La Palma. En la mayoría de
los casos, una misma mujer realizaba los distintos procesos. Entre los materiales utilizados figuraba la lana
para la primera enagua, faldas, pantalones y chalecos; y el lino para las camisas, enaguas y calzoncillos.
En el traje de la mujer son característicos los recogidos laterales de la primera enagua o falda, en
rememoración de los trabajos del campo y el gesto característico de facilitar el caminar cuando la falda y
enagua cubría el empeine. En el borde de la falda tanto de gala como de faena se le incorporaba lo que
llamaban la barredera, a modo de cinta –más gruesa y diferente textura– para proteger del deterioro con el
roce por el suelo. El justillo de ricas telas del traje de gala se sustituye, en este caso, por las telas más
burdas de lana. Sin embargo en la ropa interior siguen apareciendo los bordados, tanto en la vestimenta de
gala como de faena, proporcionándole un elegante toque estético, que se puede comprobar en viejas piezas
rescatadas, en las que, en un solo puño, aparecen hasta doce tipos de bordados diferentes.
Se conoce por manto y saya un estilo de vestimenta compuesto por tres primeras enaguas –la tercera
es la blanca o interior– de igual o distinto color y similares a las que se utilizan en los trajes de gala, donde
una de ellas se coloca en los hombros o sobre la cabeza, configurando la clásica tapada de reminiscencia
morisca o mudéjar. La ropa interior coincide, en forma y bordados, con el resto de los trajes tradicionales
palmeros. La referencia más antigua, que conocemos, de la existencia de manto y saya en La Palma la
encontramos en 1765 en una descripción de la Bajada de la Virgen de la Nieves, donde se dice que una
noche un grupo de hombres salieron vestidos de mujeres, con mantos y sayas los más viejos que hallaron.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 131
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
En algunos casos el traje se complementa con un sombrero de copa troncocónico. En este caso el
hombre viste calzón hasta la rodilla, medias blancas y levita o casaca baja o corta, de diferentes textiles y
sombrero de copa. Este peculiar estilo de vestir, recogido en los dibujos del viajero británico Alfred Diston
y en los del canónigo Pereira Pacheco, se fue perdiendo en todas las islas, salvo en La Palma donde ha
perdurado hasta nuestros días. Se trataba de una vestimenta que se utilizaba fundamentalmente para ir a la
iglesia.
Como vemos, la composición de los trajes es muy similar, cambiando fundamentalmente la calidad
de las telas utilizadas y algún que otro detalle como los ya mencionados. A modo ilustrativo, la
descripción del traje de faena es la siguiente:
De la mujer Del hombre
- Zapatos de piel virada - Zapatos de piel virada
- Medias de lana - Polainas de lana
- Enagua y camisa de lino bordados - Calzoncillos y camisa de lino
- Falda de lana (generalmente negra o (a veces bordado)
marrón) - Pantalón de lana
- Justillo de seda o brocado - Chaleco de lana y lino
- Manteleta de seda - Montera de lana con vuelto de lino
- Según la zona, sombrero de colmo o - Fajín de seda, lino o lana
montera de lana con vuelto de lino
Seguidamente, para hacernos una idea más cercana de estos elementos, vamos a comentar algunas
características no mencionadas aún.
Las mujeres usaron la montera como tocado favorito, de la que existían dos modelos: una de doble
casco sin vuelos, y la otra de casco casi cónico y manga que permitía varias colocaciones diferentes.
Permaneció vigente hasta el siglo XIX, cuando en muchas partes de la isla se empezó a sustituir por los
pequeños sombreritos de colmo y palma, con los que convivieron hasta los comienzos del siglo XX.
También fueron muy comunes los sombreros de fieltro, incluyendo las chisteras, preferidos en las
poblaciones más importantes o en los atuendos usados para ir a la iglesia. Debajo, la toca rectangular de
seda envolvía el rostro, aunque en determinados momentos se llevase abierta.
La lencería personal gustaba de los puños bordados de realce en blanco, y las enaguas labradas en el
bajo ruedo con punto de cruz negro, configurando grecas y franjas de probable origen morisco. Los
justillos más usuales eran de telas labradas de seda generalmente de importación, y las faldas de colores
lisos eran más comunes de lana azul, marrón y negro para diario o de tafetán de seda color carmesí para
las fiestas y domingos.
Los principales complementos eran las manteletas, los pañuelos de hombros, los capotillos y las
polainas contra el frío; ya en el siglo XIX aparecen los delantales para las faenas y los grandes mantones
de lana y, menos frecuentes, los llamados mantones de Manila, para las fiestas.
Los hombres se tocaban con dos tipos de monteras principalmente: una de casco semiesférico y
vuelos en forma de capa, y la otra, con el casco casi cónico y vuelos en forma de manga. Ambas admitían
diversas posturas. En los tiempos benignos portaban sombreros de fibra vegetal, y de fieltro para los días
de fiesta.
La ropa blanca la usaban bordada de realce blanco con especial atención en los puños y pecheras de
las camisas y, encima, se vestían los chalecos de lana de colores lisos o de telas labradas de importación
para los domingos. A la cintura fajín de lana o seda y los calzones de lana o de telas de importación.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 132
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
Las piernas las abrigaban con las polainas de punto de lana en sus colores naturales, o las medias
para las ocasiones más formales. Se usaron mucho los zamarrones (delantales de cuero o de lienzo basto)
tanto con la ropa de diario como con la de fiesta, las anguarinas, especie de gabán popular a medio
camino entre los abrigos y las casacas, y las chaquetas.
LA CESTERÍA
E1 trabajo artesano más antiguo es, sin lugar a dudas, el que hoy conocemos como cestería, anterior
incluso a la alfarería; en los yacimientos arqueológicos aparecen vestigios de materiales vegetales
entrelazados o tejidos.
La cestería palmera, extendida por toda la isla, se ha configurado en cada lugar con las fibras propias
de la comarca, utilizando la vara (follado, castaño, tagasaste, moral...), hojas y pírgano de palmera,
mimbre, caña, colmo, zarza y otros materiales en menor proporción. Aunque la mayoría de ellas crecen
durante todo el año, en algunos casos sólo se pueden recolectar en ciertas épocas, que es cuando están en
su punto óptimo de flexibilidad y longitud.
Su característica fundamental radica en la funcionalidad a la que, en cada momento, se destina el
conjunto de la producción, constituida por angarillas, cestos de carga, balayos, cestos de manos, espuertas;
cestos de tapa, de ropa y de plancha; barcas de pesca, cestas de transporte, tambores de morenas, paneras,
papeleras y toda una serie de pequeños modelos utilizados como juguetes o en el hogar y la decoración.
En principio la cestería fue una actividad propia del hombre, principalmente la de vara, pero poco a
poco las mujeres se han ido incorporando a ella, bien siguiendo las mismas técnicas y diseños, bien
introduciendo novedades y rompiendo moldes ya que, al carecer de fuerza suficiente en las manos,
algunas de ellas empezaron a ejecutar su trabajo valiéndose de los pies descalzos. Generalmente ha sido
un trabajo que se ha transmitido de padres a hijos, dedicándose a él familias enteras.
La cestería de Colmo se basa exclusivamente en el uso de centeno convenientemente tratado para la
elaboración de objetos delicados, frágiles, dorados y brillantes. Los más comunes son los costureros,
canastillas de recién nacido, cestos de adorno o, simplemente, pequeños recipientes de auténtica
filigrana; se hacen a partir de escudos, rollos, bichos (trenzilla), fondos y tapas. Sobre un armazón de
pírgano se unen las pajas en paralelo (constituyendo una especie de tapa de forma poligonal), que van
conformando el cesto. A estas uniones se superponen los rollos, que son los que proporcionan el acabado.
Los trabajos de empleita de colmo (cinta trenzada) se destinan preferentemente a la colección del
sombrero tradicional. Todos ellos pueden realizarse con colmo en su color natural, o mediante el
intercalado de pajas de vivos colores -sobre todo verde, morado y ciclamen (rosa fuerte)- previamente
teñidas con anilina.
Para recolectar los materiales y lograr una vara adecuada se tiene que tener en cuenta el estado de la
roza (la tierra en que crece), y el menguante de la luna. Por ejemplo, en verano se recoge el colmo,
mientras la zarza debe recolectarse en los menguantes de abril, mayo y junio, para que sea más resistente.
La pieza más característica de esta artesanía de Colmo y Zarza es el balayo –que popularmente ha dado
nombre genérico a esta cestería–, de fondo redondo y urdido en espiral; para ello se emplean rollos de
colmo– más claros–, cosidos con cintas de zarza –más oscuras–. Sus paredes son cóncavas, con una
abertura mayor o menor en su parte superior.
No es extraño que la cestería de Vara adquiera una gran importancia en una isla donde la naturaleza
es tan pródiga en árboles y arbustos. Dentro del repertorio de varas, la que tiene mayor uso es el follado;
se corta en cualquier menguante y la flexibilidad de sus varas permite que pueda trabajar con facilidad.
Tras el corte, las varas se abren en cuatro lascas (láminas finas) para que se oreen. El cesto empieza a
levantarse por el fondo, empleando para ello costras (varas más cortas labradas por los dos lados), cuyo
número debe ser impar, dependiendo de las dimensiones de la pieza. Cuando se llega a la altura deseada,
se procede el encorreado, o rematado, con tiras de castaño.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 133
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
Tradicionalmente la cestería de Palma se utilizaba para hacer esteras que suplieran las alfombras en
las casas humildes o paliaran la ausencia de un tabique que separase el dormitorio de la sala. También se
colocaban debajo de los colchones, con lo que se evitaba que éstos se dañasen por el roce con los arcos de
la cama. Otra pieza peculiar en este tipo de cestería en la Isla es la cesta gallera, empleada para transportar
los gallos de pelea al reñidero. En palma se hacen, asimismo, seretas (una especie de bolsos), empleitas
para moldear el queso, sombreros y abanadores para avivar el fuego, construido todo ello con el palmito,
la parte tierna del cogollo, cuya calidad supera a la de las hojas, más verdes y toscas.
En un aprovechamiento exhaustivo de la hoja de la palmera, el pírgano (nervio central de la hoja) se
abre en cuatro láminas, que se utilizan en la confección de cestos, con el mismo sentido práctico y
métodos similares a los empleados en la cestería de vara.
Las mimbreras de las zonas húmedas del norte de La Palma proporcionaban la materia prima de una
actividad artesana desarrollada, sobre todo, en San Andrés y Sauces y Barlovento. Las piezas de Mimbre,
tanto en su variante natural como pelada, cuentan con un urdido de forma radial, método ajeno a la manera
usual de realizar la cestería de La Palma. No obstante, y al menos en el caso del mimbre sin pelar, cum-
plen las mismas funciones que los otros tipos de cestería, en tareas propias del mundo agrícola, es decir,
para hacer cestas de pedreros, espuertas, angarillas y cestos de muy distintos usos. El mimbre blanco, el
pelado, se utilizaba –y aún se emplea– para piezas más refinadas, como cestas, canastillas y costureros.
Con Caña y Mimbre entrelazados, y con un urdido de forma radial (método peculiar de este apartado
de la cestería insular) se trabajan cestos destinados a las tareas que requieren mayor resistencia: para
cargar piedras, papas, uvas..., así como otras piezas más delicadas, como cestas de dulceras con cuatro
asas. Con Cañas también se siguen confeccionando jaulas para pájaros de muy diferentes formas y
tamaños, alcanzando algunas de ellas la categoría de verdaderas artísticas mansiones y juguetes.
EL BARRO
Cuentan las crónicas de la conquista que, cuando los castellanos llegaron a La Palma, los auaritas ya
conocían la cerámica. Hoy conviven en la isla dos formas de trabajar el barro: la reproducción de piezas
aborígenes y la cerámica popular.
3.1 La reproducción de piezas aborígenes
Los restos cerámicos hallados en los distintos yacimientos
arqueológicos de La Palma atestiguan una cerámica diferente a
la encontrada en otras islas. Su gran belleza y riqueza ornamental
hablan de una civilización desarrollada y perfeccionista, de la
que aún hoy se conservan técnicas para el moldeado del barro.
La cerámica aborigen de La Palma es, sin lugar a dudas, la
más fina y elaborada de Canarias. Sus cuencos de fondo
cilíndrico, de paredes rectas o globulares, van adornados con
incisiones que forman dibujos de gran belleza y armonía.
La recuperación de la cerámica empezó a partir de 1975, en
torno al activo núcleo cultural, económico, educativo y, en
definitiva, vital, de El Molino, en la Villa de Mazo. Centro
desarrollado cuando Ramón Barreto y Vina Cabrera, emigrantes Elaboración de réplicas aborígenes
a Venezuela, regresaron a la isla.
En su taller se elaboran más de 160 modelos diferentes que siguen con exactitud las pautas de los
gánigos (vasijas) benahoaritas -se reproducen, asimismo, collares y foniles (embudos)- y se expone una
buena muestra de piezas auténticas. También se realizan otras obras en barro, como figuras de Nacimiento
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 134
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
e imágenes.
Así, nos encontramos con varios artesanos de la isla que siguen aplicando, en pleno siglo XXI, las
técnicas que usaron sus habitantes prehispánicos. La fidelidad al original llega al punto de evitar la
utilización del torno, cuya existencia desconocían los primeros practicantes de esta disciplina
El PROCESO se inicia con la búsqueda de la materia prima con la que trabajan los artesanos, el
masapé, un barro oscuro, más fino y pegajoso, que sólo puede encontrarse en determinadas zonas
forestales del norte de la isla (su parte geológicamente más antigua). Para recuperarlo es necesario cavar
un hoyo de entre un metro y un metro y medio, hasta encontrar este particular sustrato arcilloso y rico en
materia orgánica.
Luego, este barro es amasado con arena y agua.. Una vez hecha la mezcla se trabaja, ante la ausencia
de torno, por el método del urdido, que consiste en subir la pieza mediante churros unidos unos con otros,
es decir, la aplicación sucesiva de tiras de barro húmedo. Sin más ayuda que sus manos el artesano va
modelando la figura original que quiere reproducir, a partir de los modelos cedidos por museos o
colecciones particulares. Aunque carece de cualquier tipo de molde, debe conseguir una pieza cuyas
proporciones sean idénticas a la que se pretende imitar, ya que el proceso no puede ser rectificado con
posterioridad.
Después, se pone a orear durante uno o dos días, antes de rasparla, normalmente con un útil metálico,
para darle la forma definitiva. El siguiente paso es darle un primer bruñido, para ello se pule con agua y un
callao de playa o barranco. Este proceso elimina las imperfecciones de la superficie, aunque se respetan
las muescas e incluso los defectos del original. Posteriormente, se deja secar el cuenco, hasta que adquiera
la textura del cuero; es entonces cuando se procede a imitar los característicos grabados geométricos, que
hacen inmediatamente reconocibles a las piezas aborígenes: meandros, espirales y curvas se entremezclan
en diseños casi infinitos, hasta el punto de que jamás se han encontrado dos piezas exactamente iguales.
Llegados a este punto ya se ha obtenido una pieza idéntica al gánigo original, pero aún no ha
concluido el proceso. Para darlo por terminado, debe aplicársele un segundo bruñido (esta vez con un
callao muy fino, después de untarlo con grasa o –actualmente y por comodidad– petróleo) y cuando la
pieza está seca, se introduce en el horno para su cocción, entre 12 y 14 horas, a unos 700 grados de
temperatura. Cuando termina la cocción, la pieza está completamente seca y tiene la consistencia
suficiente como para salir al mercado.
Su característico color negro se obtiene por reducción, bajando la temperatura y reduciendo el oxí-
geno en el horno, lo que libera carbono y óxido de carbono y, en palabras de los artesanos, produce “una
humareda del diablo”.
3.2 La cerámica popular
Un segundo tipo de cerámica, menos antigua pero igualmente tradicional, lleva unos cinco siglos
practicándose en la isla. Nos referimos a la cerámica popular, aquella que surge en la Isla tras la Conquista
y que la costumbre ha acabado por asignar a las mujeres del ámbito rural y ha sobrevivido prácticamente
sin cambios hasta la actualidad. Las piezas que nacen de ella, aunque tienen también un indiscutible valor
ornamental, siguen usándose hoy en día en las cocinas de la isla.
Además del masapé, en esta técnica intervienen también otros sustratos como el barro flojo (arcilla
superficial de la parte norte, de característico color rojizo), la arena volcánica, el lapilli (piroclastos de
pequeño tamaño) o la levadura (recortes de cerámica previamente cocida). Las proporciones varían en
función de las necesidades de cada pieza, ya que están diseñadas para aguantar diferentes temperaturas e
incluso el fuego directo de una llama. En líneas generales, puede decirse que cuanto más calor debe
aguantar una pieza, mayor es la proporción de arena volcánica con la que debe fabricarse.
Al igual que en la cerámica aborigen, la artesana no emplea ningún tipo de torno alfarero, sino el
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 135
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
urdido manual de tiras de barro húmedo. Una vez la pieza tiene la forma básica, se deja secar al aire
durante una hora y se desbastan sus inevitables imperfecciones, producto del proceso manual al que ha
sido sometida. A continuación se bruñe y se deja reposar durante otros dos días hasta su horneado final,
que en algunos casos sigue haciéndose con la madera como único combustible. El resultado final son
piezas como tostadores, cazuelas, asadores de castañas, jarros, calderos, lebrillos, braseros, bernegales
(una palabra que en Canarias designa la tinaja donde se almacena el agua potable), tostadores de grano y
de castañas, macetas, moldes de confitería… En general se trataba de piezas cuyo destino original era el
ajuar de cocina.
En su momento, el barro cocido también fue utilizado en el primer monocultivo establecido en la isla:
la caña de azúcar. Para la exportación de azúcar a la Europa continental había que utilizar moldes,
llamados “formas”, de diseño cónico, que posteriormente dieron lugar a un clásico de la repostería
palmera: las rapaduras; aunque, obviamente, aquéllas formas eran de mayor tamaño.
Las olleras o loceras que, tras la conquista, llegaron a La Palma implantaron una nueva tipología de
cerámica. Realizaban una producción casi familiar y luego, mediante trueque, abastecían a los poblados
que, por razones geográficas, carecían de materia prima, pasando incluso largas temporadas del estío fuera
de sus viviendas habituales, ejerciendo el oficio.
Esta loza popular, después de la muerte de Doña Anuncia Vidal en 1980, a los 67 años, considerada
como la última locera, tuvo muy difícil su continuidad en la isla, de hecho, Anuncia había dejado de
trabajar hacia bastante. Pero por fortuna, ese designo no se ha cumplido, y en la actualidad esa tradición
artesana se va recuperando poco a poco. Si bien esta recuperación es lenta, y la producción, de momento
no resulta suficiente para atender a la demanda. Además, existe un peligro añadido, ligado (al parecer, y
por desgracia, casi inevitablemente) a su comercialización: a menudo el comprador poco informado
prefiere las reproducciones a escala, que no se corresponden con el tamaño de las originales lozas de ajuar
palmero, produciéndose así una infantilización de la labor artesana.
LA MADERA
Los aborígenes de La Palma ya trabajaban la madera. Y con gran perfección, si se tiene en cuenta los
rudimentarios medios por entonces disponibles, todos ellos variaciones de piedras cortantes y conchas
marinas, ya que los pobladores de la isla desconocían por completo los metales.
Desde la llegada de los conquistadores hasta nuestros días, La Palma ha sufrido un proceso de
deforestación, motivado por una tala sin control ni medida. El asunto ya preocupó en el siglo XVII al
fraile Juan Abreu y Galindo y, posteriormente, provocaría algún que otro expediente del periódico
decimonónico palmero El Time, cuyas páginas se referían a “1a destrucción casi general, paulatina y
fraudulenta, en su mayor parte, de los frondosos montes de esta isla”. Hoy, ante la protección de la
mayoría de la flora endémica, la escasez de material se solventa mediante el refuerzo de la madera
importada procedente de Europa, África y América.
En la isla un buen número de artesanos elaboran aperos de labranza, mobiliario, instrumentos
musicales, cachimbas, lagares, medidas, pipas (toneles), balcones y otros elementos de arquitectura
popular, maquetas, embarcaciones, herramientas agrícolas y un sinfín de objetos destinados tanto a la
decoración como al uso doméstico.
Con Brezo, tallado o trabajado en el torno, se hacen cucharas, palas de remover la carne de cerdo en
las calderas de cobre para obtener manteca, cabos (mangos) de la mayor parte de las herramientas, aperos
de labranza y cachimbas. Su madera, de gran dureza y vistosidad, tiene sin embargo un inconveniente: si
no se procede a un tratamiento minucioso, se abre y aparecen fisuras longitudinales que la hacen
inservible. Por ello, para que éste no quede inutilizado, una vez cortado y limpio, se procede a su curado
mediante un pase ligero por el fuego, tarea que los artesanos denominan charamuscado y que se realiza
con las propias ramas secas de brezo. Después se sepulta en tierra húmeda durante una semana. El proceso
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 136
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
termina poniéndolo a hervir en agua abundante.
La reina de las maderas de La Palma es la Tea, madera noble, fuerte y olorosa que está en el corazón
resinoso del Pino canario, que sólo crece en ejemplares de cierta antigüedad. Resistente a la putrefacción
como pocas, se ha usado tradicionalmente en la carpintería exterior de las viviendas típicas, formando
vigas y apuntalándolas a modo de columnas para asegurar la perdurabilidad del edificio. Pero de tea
también son las puertas y balcones tallados en las iglesias y viviendas, así como los suallados (suelos),
tirantes del techo, esquineros, dinteles, cancelas, alacenas, brocales, canales para llevar el agua hasta el
aljibe y muchos otros elementos de arquitectura popular. En la actualidad, su tala está prohibida, y sólo se
pueden reutilizar las ya existentes.
También el interior de las casas se vestía de tea: a ella se confiaban los taburetes, bancos, medidas,
mesas, sillas, catres y cajas (arcones) de usos varios. No son ajenas tampoco a este material las
herramientas de tejeduría, desde los telares a las devanaderas. Lo mismo ocurre con la tonelería, ya que en
la zona norte (Tijarafe, Puntagorda y Garafía), y gracias a la sustitución de una de las duelas de las pipas
de roble por tea, el vino alcanza un sabor peculiar, por lo que se denomina ateado o vino de tea.
La tea es eterna, no se pica. Nunca muere, siempre está viva. La resina que contiene le proporciona
una lubricación propia, que hace que no se estropee. Su veteado, de líneas ondulantes –una especie de
damascos–, los nudos y la coloración roja le proporcionan gran belleza. Es, además, muy agradecida para
la limpieza; con pasarle un paño se queda lozana. Antiguamente se limpiaba con aceite y vinagre.
No todos los pinos canarios se atean. Es creencia popular que la altitud en la que crecen y la edad del
árbol son factores que influyen en el proceso, aunque científicamente no está demostrado. Lo que sí es
cierto es que los pinos jóvenes no se atean. Cuando lo hacen, su ramaje cambia en el último tercio de la
altura, adquiriendo una forma más redondeada.
Las costoneras o capas de corcho que revisten el tronco resguardan el interior del pino. Gracias a esta
protección natural, el pino canario difícilmente muere, aun después de un incendio. Además, necesita muy
poca tierra para arraigar, por lo que puede crecer en medio de la aridez de las lavas volcánicas. De los
palmeros se dice que tienen el corazón de tea, duro y resistente. Es muy difícil penetrar en él. Pero, cuando
se llega, ya no se sale.
Con moral y cedro se siguen las mismas técnicas que con las otras maderas, siendo los objetos
fabricados con ellos similares a los de brezo.
El Moral entró en la vida cotidiana palmera a través de los útiles textiles (lanzaderas y husos), las
castañuelas y los palillos de tambor. Por su nobleza fue, y sigue siendo, el sueño del artesano tornero para
sus más elaboradas piezas. Por su nobleza fue, y lo sigue siendo, el sueño de los torneros para sus más
elaboradas piezas. Los pequeños de ayer aún recuerdan sus juegos infantiles con trompos de moral
realizados en el torno de Laureano Palmero, en su taller de La Peinada, en Monte Breña (Villa de Mazo).
El Cedro es quizá una de las especies arbóreas canarias menos conocidas, hecho al que no es ajena la
persecución humana sufrida por su valiosa y hermosa madera. El cedro que se trabaja hoy en La Palma es
mayoritariamente de importación. También se reutiliza la madera de baúles que llegaron a la isla de la
mano de los indianos que regresaron de Cuba. Por sus características y aroma especial se emplea
principalmente para muebles con talla, objetos de adorno y las demandadas cajas para conservar los puros.
Además se utilizan, o han utilizado, aunque en mucha menor proporción, otras maderas como la faya,
loro (laurel), viñátigo, til, barbusano, sabina, eucalipto rojo, naranjera, almendro, palo blanco y castaño.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 137
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
EL TABACO
5.1 Historia del cultivo
Las semillas actuales llegaron a la isla en los años cuarenta del siglo XX; llamadas popularmente
“pelo de oro”, porque su presencia significó en la posguerra que muchas familias pudieran subsistir
cultivando un puñadito de tabaco, en un trabajo en el que colaboraban todos sus integrantes. Por ejemplo,
para la defensa de las plantaciones, las mujeres, por las noches vigilaban los semilleros de postura (planta
pequeña del tabaco, hasta que ésta estuviera en condiciones de ser trasplantada), con jachos o antorchas,
en persecución de las roscas, gusanos que sólo atacan tras la puesta de sol, ya que en ese tiempo no se
conocían remedios contra los parásitos.
Pero, el cultivo de tabaco en la isla es más remoto, concretamente desde mediados del siglo XIX.
Para ello jugó un papel los emigrantes retornados de Cuba, que, al volver a La Palma, cultivaron pequeñas
parcelas de tabaco para su consumo particular. Al parecer, incluso la palabra chinchalero procede de la
expresión cubana “tener un chinchalito”, un pequeño negocio. En 1870, el cultivo se empezó a generali-
zar, sustituyendo a la cochinilla, de la mano de grandes propietarios como las familias Sotomayor y
Poggio. En 1862, el palmero Esteban Abreu obtiene medalla de plata en una exposición regional en Las
Palmas, con “un mazo de tabaco habano en hoja”.
Con Cuba se comparten las voces de la elaboración y el cultivo del tabaco, que han pasado al habla
popular con otros significados. De esta forma, en La Palma se dice “zorullo” para referirse a una persona
torpe, vocablo con el que originariamente se designa la parte central y más burda de un puro, hecha de
tripas y recortes. También se puede oír llamar matules a las maletas, cuando un matul es un
amontonamiento o un gran bulto de tabaco. Para algunos cosecheros “el mejor tabaco del mundo está en
Pinar del Río (Cuba) y en La Palma; asó se ha dicho, se dice y se dirá”.
Con respecto a la producción industrial de cigarrillos, despegó de forma espectacular en 1923, con la
instalación en el municipio de El Paso de la fábrica de Pedro Capote, que a los cinco años de abrir ya
dispuso de una revolucionaria máquina de liar. En 1972, la multinacional RJ Reynolds adquirió la
propiedad, que pasó de su antiguo edificio junto a la iglesia de Nuestra Señora de Bonanza a la nueva zona
industrial en las afueras de la ciudad. Japan Tobacco International (JTI) fue la última propietaria de las
instalaciones, que finalmente cerraron en 2000 como parte de una reestructuración internacional del grupo.
Este importante revés económico para el municipio no significó, por el contrario, el final de las
plantaciones artesanales de tabaco. La hoja palmera sigue sembrándose hoy en día y con ella siguen
elaborándose puros de extraordinaria calidad. La mayor parte de la producción se ha trasladado no
obstante al otro lado de la isla, y concretamente al municipio de Breña Alta (aunque también hay
plantaciones en El Paso, Breña Baja, Santa Cruz de La Palma, Villa de Mazo e incluso en las
inmediaciones del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente).
5.2 De la planta al secadero
El ciclo productivo comienza con la confesión del semillero, en los meses de noviembre y diciembre,
momento en el cual el verde tierno de los semilleros inunda las tierras palmeras, y termina con la
fermentación de los pilones de hojas, llegando después a las manos de los artesanos. Pero antes se tuvo
bien cuidado de guardar un puñado de semilla para el año próximo, escogido con esmero de las mejores
plantas.
La planta del tabaco (Nicotiana tabacum) es particularmente exigente. Para empezar, debe sembrarse
a unos 250 metros sobre el nivel del mar, en una zona que debe ser cálida pero alejada de la costa, para
poder evitar los efectos nocivos de la maresía. Al tratarse de un cultivo de crecimiento rápido y ciclo
corto, demanda grandes cantidades de nutrientes, además de un importante aporte hídrico. Y por si la cosa
no fuera ya lo suficientemente complicada, es muy sensible a un amplio abanico de enfermedades, como
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 138
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
virus, artrópodos, gusanos, mohos y babosas.
Pero ni siquiera las plantas sanas garantizan por sí solas una buena producción de tabaco, porque
además es necesario que sus hojas tengan las características adecuadas de longitud y grosor. Una de las
claves es acertar con el proceso de desbotonado, que consiste en arrancarle su inflorescencia para evitar
que se espigue e interrumpa la producción de follaje. En las plantaciones intensivas del resto del mundo se
utilizan inhibidores químicos para lograrlo, pero las exigencias de calidad del tabaco palmero demandan
un tratamiento manual, en el que los brotes se arrancan uno a uno y con la mano. El periodo de
recolección, justo premio a este laborioso proceso, comienza en mayo y acaba antes de los primeros fríos,
durante los meses de septiembre y octubre.
Si la cosecha ha sido óptima, a cada planta adulta se le habrán podido sacar entre 35 y 40 hojas, que
se arrancan también manualmente y pasan a la fase de secado. Para ello se cosen de tres en tres y se
encaran por el haz, disponiéndolas horizontalmente sobre cujes, varas o palos horizontales sobre los que
se cuelgan las hojas bajo el sol; tampoco aquí se utilizan hornos para acelerar el proceso, sino que se deja
al sol que marque su ritmo. Sólo el ojo experto del agricultor determina la posición y altura de los cujes,
que debe irse ajustando casi diariamente en función de las condiciones meteorológicas y el ritmo de
secado de cada vara, pudiendo optar por utilizar unos secaderos algo más complejos, se trata de edificios
rectangulares de gran altura, hechos de mampostería de piedra, con tejados a dos o cuatro aguas y con
ventanas simétricas a ambos lados de su parte superior, que se abrían o cerraban según las necesidades del
secado del tabaco. A lo largo de la isla todavía pueden verse algunos ejemplos de ellos.
Al cabo de un mes, es hora de que el tabaco entre por fin en el chinchal, voz palmera que designa a la
tabaquería y que acompañó a las semillas cubanas en su viaje desde el Caribe.
5.3 La elaboración de los puros
Los puros, palmeros y del resto del mundo, tienen dos partes claramente diferenciadas. La capa es la
hoja externa, que debe ser impecable para darle una buena apariencia al conjunto. Y la tripa es el rollo
interior de tabaco, cuya apariencia es menos importante pero de la que se valoran sus aromas y sabores.
El proceso de elaboración comienza por el despalado,
que consiste en sacar la vena central a las hojas
previamente humedecidas. Antiguamente, para este
proceso se reunía el vecindario por la noche para apartar
los palos y confeccionar los matules, en unas jornadas que
llegaban a ser festivas y de recordados reencuentros.
Posteriormente, y en minuciosa labor de selección, se
separaba la capa en sus distintas calidades, el capote y la
tripa -limpia y sucia-; se realizaban las gabillas y se
procedía a la confección del pilón, montaña de materiales
dispuestos para conseguir su cura, en una habitación
precintada para que no entrase el aire. El tabaco quedaba
así listo para la elaboración de los puros. Los remojados Mesa de trabajo del artesano tabaquero
para suavizar la hoja suelen hacerse en el exterior, con lo
que se evitan los problemas derivados de la humedad.
A continuación se planchan durante una hora (con un humilde peso, que puede ser una piedra
colocada sobre una tabla de madera) y se empieza a dar forma a la tripa. Hoy, además de tabaco palmero,
en ella se introducen también hojas de Brasil, Cuba y Santo Domingo, que enriquecen los aromas sin
desvirtuar su carácter. Todas se enrollan a mano y se introducen en un molde para el prensado (hechos de
madera) durante tres horas por cada lado, hasta que se consigue una forma perfectamente cilíndrica.
La última fase del proceso es el añadido de la capa, que debe incorporarse con extremo cuidado y en
las condiciones adecuadas de humedad. La habilidad del chinchalero se mide en su capacidad para evitar
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 139
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
que se noten las costuras, ya que debe adherirlo a la tripa con un pegamento artesanal a base de fécula de
arroz. El artesano trabaja a mano sobre una mesa rústica con su faldón de saco para el recorte, sobre ella se
ubica la tabla de madera dura –por lo general, de palo blanco– y la máquina, una simple cortadora
metálica, que acompaña a la cuchilla metálica que utiliza con precisión quirúrgica para extirpar los
sobrantes y al huevero, recipiente donde se deposita ese pegamento hecho artesanalmente. El corte final es
para el corazón, la parte en forma de gota invertida que servirá de boquilla.
Tras la incorporación de la vitola, los puros está listo para ser envuelto y puesto a la venta. Será su
forma externa la que los defina como nuncios (grandes y gruesos), viuditas –voz más elegante que la
originaria, breva– (pequeños y con rabito), panetelas (largos y delgados), peticetros (de tamaño medio),
coronas (algo mayores), etc.
Elaborado el puro, comienza la ceremonia ritual de buen fumador: los expertos se enjuagan la boca
para saborearlo mejor, lo aprietan cerca del oído para oír si cruje mucho o poco dependiendo de la
humedad, lo encienden con fósforo de palo y, sobre todo, se relaciona con él relajado y tranquilo,
dejándose envolver en su aroma y entablando un fructífero diálogo con el humo.
El mejor puro, según los buenos fumadores, tenía que llevar obligatoriamente hojas de Las Breñas y
La Caldera, quemar parejo (todo a la vez, circularmente) y producir ceniza blanca, aparte de un aroma
(olor) característico que comunicaba, sin proponérselo, su calidad.
El cigarro puro palmero es sinónimo de calidad, de trabajo bien hecho. Algunos interesados
pretenden aprovecharse de su buena fama, añadiéndole la denominación de palmeros a tabaco elaborado
fuera de la isla. Para evitar el fraude se han arbitrado medidas, llevando los verdaderos puros de La Palma
un sello oficial de garantía.
EL METAL
E1 metal era una materia completamente desconocida por parte de los pobladores prehispánicos de
La Palma. A la isla lo trajeron los conquistadores, destinándolo principalmente a las actividades agrícolas,
ganaderas y pesqueras. Debido a ellos, la forja adquirió gran importancia, por lo que era raro encontrar un
pueblo que no contase con su propio herrero. Hoy, con el desarrollo de la tecnología y la importación de
objetos fabricados en serie, este tipo de tareas está en manos de unos pocos artesanos.
Los productos elaborados son hoces, cencerros, podonas, machetes, cuchillos artesanales de distinto
tamaño, guatacas, llaves, cerraduras, fechillos, pestilleras, puntas de lanza, candados, cencerros...
Un tipo especial de trabajo en metal, también en regresión, es el de los latoneros. Del ingenio y la
necesidad sacaron estos artesanos la habilidad para transformar latas de aceite y otros desechos metálicos
en duraderos y originales objetos cotidianos. En la latonería tradicional palmera los útiles más conocidos
son los jarros con los que se sacaba el agua de la pila de barro y estaban rematados con unos picos, para
evitar que se pudiera beber de ellos directamente, y el denominado calabazo para regar. Otros como los
faroles, regadores, cubos, azufradores, candiles, foniles, empleitas para hacer quesos, milanas, moldes para
repostería…, todos ellos soldados a estaño, son útiles que se siguen produciendo en la isla, aunque la
mayoría ya no cumple su función primera.
EL CUERO
La isla de La Palma contaba con excelentes artesanos del cuero. Ya desde los primeros tiempos,
Abreu y Galindo, en Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, del siglo XVII, refleja:
”Criase en esta isla cierto género de carneros y ovejas, que no tienen lana, sino el pelo liso como
cabras, y de grandes cuerpos, cuyos cueros son muy buenos para hacer calzado, para los que padecen
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 140
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
mal de gota, y cáusalo la calidad de la tierra y pastos. Son los cueros muy gruesos y sueltos, y que
llaman badana, y son estimados”.
La artesanía del cuero sigue teniendo aplicación diaria en la actualidad. El mejor ejemplo son los muy
demandados zapatos y zamarrones (especie de delantales) de la vestimenta tradicional producidos en
Puntallana y Santa Cruz de La Palma. En los talleres de estas localidades se acometen tanto las labores de
arreglo del calzado, como la fabricación de piezas singulares en piel rústica, con plantillas y hormas
tradicionales.
Hoy, los peleteros y marroquineros de La Palma, trabajan cueros de diversa procedencia animal
(nativos como la vaca, la ternera, el caballo o la cabra o exóticos como la serpiente y el cocodrilo). Las
botas artesanas, con suela de gomas o neumáticos usados, son probablemente el producto más reconocible
de su producción. No obstante, también fabrican bolsos, mochilas, carteras, cinturones, fundas, agendas y
alpargatas.
LA PIEDRA
La cultura aborigen fue una cultura eminentemente lítica. Corría el siglo XV en el mundo occidental,
mientras en La Palma se permanecía en pleno neolítico, no conociéndose siquiera los metales. De piedra
eran los cuchillos, los raspadores y los colgantes ornamentales.
Los canteros de La Palma, utilizando roca de distintas pedreras y combinando piedras negras y rojas
(propias, estas últimas, del sur de la isla) en las partes fundamentales de la estructura, proporcionan a la
arquitectura civil, militar y religiosa un carácter especial. En los lugares en que la piedra aparece vista
realizaron una importante labor de labra que permanece como testigo de la calidad del basalto y de la
habilidad con que los artesanos manejaban el cincel y el martillo en cualquier rincón isleño.
Pero no fue sólo la arquitectura la que absorbió los trabajos de extracciones y labra posterior: la
piedra aparece en baldosas, cornisas, muros, piletas, dornajos (donde bebía el ganado y se ponía la comida
a los cochinos), molinos, portadas, cancelas, peldaños, peanas...
En épocas de sequía, epidemias o plagas, los molinos de mano de piedra eran útiles indispensables en
los hogares palmeros a falta de trigo y dinero para pagar los servicios del molino.
Los molinos de viento y de agua, situados estratégicamente a favor de las brisas suaves y constantes o
en los márgenes de acequias y canales, sobreviven hoy abandonados a su suerte. Su compleja maquinaria
movía piedras perfectamente talladas por los canteros isleños.
Los canteros de hoy son restauradores de la huella del tiempo en obras realizadas por sus
antepasados. Unos y otros tienen en común el perfeccionismo en la ejecución de cada pieza.
ARTES DE PESCA
Frente a la distinción de cada nave, el común pertrecho de nasas, tambores, guelderas, fijas, redes,
arpones, mirafondos, uñas, trasmallos, boyas y toda una serie de aparejos que, faltaría más, proceden de
manos artesanas. Manos ingeniosas en el manejo de la caña, el alambre, los juncos, los metales, la hilaza y
el cordel, materiales destinados a proporcionar las mejores capturas en las aguas de las islas.
A ello hay que añadir la carpintería de ribera, en clara decadencia, que casi siempre se realizaba al
aire libre, como si el área de trabajo se tratase de un pequeño astillero.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 141
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Artesanía
MAQUETAS DE BARCOS
La tradición astillera de La Palma, que alcanzó su periodo de mayor esplendor en el siglo XIX, ha
traído consigo una actividad artesana, minuciosa y paciente como pocas, que aún perdura: la construcción
de maquetas de barcos.
A su realización se dedican incontables jornadas de lento trabajo para seleccionar maderas, lacas,
cuerdas, pinturas, metal... Con este material llevan a cabo las más fieles reproducciones de navíos
fabricados en la isla o de otros barcos que, por diversas circunstancias, han llegado a ser famosos.
NUEVAS ARTESANÍAS
Nada hay necesariamente bueno porque sea tradicional, ni necesariamente malo porque sea nuevo.
Entre las nuevas artesanías que más han arraigado en La Palma figuran:
Las fachadas canarias en miniatura. Reproducciones fieles de la arquitectura tradicional insular.
La cestería de arique. La proximidad de las plataneras llevó a un grupo de artesanos a trabajar su
fibra seca, dando lugar a un tipo de cestería desconocida en la artesanía insular hasta los años
setenta y con la que se elaboran múltiples productos.
La cerámica fría, también conocida como miga de pan. Fue introducida a partir de los años
ochenta por emigrantes venidos de Venezuela. El material empleado es migajón de pan o harina
de maíz, cola, una materia grasa y colorante, variando la fórmula según la artesana que lo realice.
Para darle color en ocasiones se pone el colorante dentro de la masa y, en otras, se pinta al óleo
una vez terminada la pieza. Con ella se realizan flores y frutas principalmente, que se emplean en
la decoración de comedores, cocinas y salones. Algunas son auténticas esculturas, en las que se
consigue reproducir los nervios de las hojas de una flor o la porosidad de una naranja.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 142
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
FIESTAS POPULARES
La isla de La Palma cuenta con un importante número de fiestas, que comienza con la Navidad y
Epifanía y culmina, doce meses después, y sin dejar apenas respiro en el gozo de los palmeros, con Santa
Lucía, en el municipio de Puntallana. Perdida en el Atlántico, alejada del mundo durante siglos pero,
paradójicamente, inmersa en él –las influencias mutuas son enormes, a un lado y otro del océano–, La
Palma es un museo vivo en tradiciones. Y las fiestas, su mejor y más completo exponente.
En forma de expresiones rituales comunes a otros puntos de España (Semana santa, Corpus, vírgenes
y santos de verano) o bajo una dimensión única y extraordinaria (la Bajada de la Virgen de las Nieves, los
moros y cristianos de Barlovento y el diablo de Tijarafe, entre otras), se refuerza la certeza de que somos
muy parecidos, pero también muy diferentes.
Cercanas a sus protagonistas, que las viven intensamente, pero abiertas a quienes de fuera se acercan
con cariño y respeto, las fiestas se convierten así en uno de los argumentos definitivos para disfrutar de la
isla. Y para regresar siempre a ella.
Históricamente, las enramadas, arcos triunfales y ramos frutales han estado presentes en la mayoría
de las celebraciones de la isla. El monte estaba próximo y sembrado todo el año de flores silvestres y los
frutos carnosos salpicaban los campos. Hombres y mujeres subían a los montes en busca de la “rama”
para honor y gloria del santo de su devoción. Así, las referencias históricas a estas costumbres son
innumerables al menos desde el siglo XVIII:
“Los ramos, ramas, astas y arcos, se plantaban en el recorrido procesional y en los paseos amenizados
por la banda de música de aficionados. En el interior de los templos los altares se engalanaban, se daba
brillo a candeleros de plata y los suntuosos damascos rojos de seda granadina colgaban en las
paredes”.
Actualmente, en muchas de las fiestas de la isla se sigue manteniendo esta costumbre ancestral;
romerías, Semana Santa, ferias... son un ejemplo palpable de ello.
Seguidamente, comentaremos las fiestas más relevantes a celebrar en la isla.
ROMERÍAS
Las romerías resultan consustanciales al momento en que comienzan a levantarse los primeros
templos bajo diferentes advocaciones en la isla. En 1567 ó 1568 el portugués Gaspar Frutuoso, hablando
de Santa Cruz de La Palma dice que:
“Entre el barranco de Mirca y el Río, hay una ermita de Nª Sª de la Encarnación, de gran romería”.
Parece esto lógico, no en vano la iglesia de la Encarnación, ya por estos años, debía tener una
arraigada devoción al ser la primera ermita construida en esta zona de la isla por los conquistadores.
El palmero Antonio Lemos y Smalley escribió, en torno a 1846, Usos y costumbres de los aldeanos
de la isla de La Palma, dedicando a las romerías un apartado importante en el que dice:
“En todos los lugares de la isla se celebran funciones en varias épocas a los Patronos de las
parroquias u ermitas, a las cuales concurren los aldeanos con disculpas que hicieron promesas, a saber,
a San Amaro, por desconciertos o dolores de huesos; a San Blas por la tos o mal de pecho; a Santa Lucía
por la vista; a la Angustia por algún disgusto o cuidado extraordinario; y a las Nieves por que les traiga
cartas o remesas de América...”
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 143
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
Continúa Lemos recogiendo que cuando llegaban los romeros de regreso a sus casas entregaban a sus
familiares y conocidos almendras si vienen de las Angustias o un higo si vienen de Puntagorda, para
terminar diciendo que las gentes en estas manifestaciones festivas dormían apiñados en el suelo sin
separación de sexos y que
“...por tanto acontece lo que cantan ellos mismos:
Si fueras a San Amaro,
mira que el Santo es bellaco,
que yo mandé mis dos hijas,
fueron dos y vinieron cuatro”.
La misma impresión sobre los desmanes y despropósitos de los “peregrinos» en las romerías de la
isla tenía el lanzaroteño y vecino de Los Llanos de Aridane, Isaac Viera, a finales del siglo XIX, como
refleja en su libro Costumbres Canarias sobre las fiestas de San Amaro, diciendo:
“No se pueden describir, sin lastimar los pudores del Arte, las escenas escandalosas que ocurren por
la noche en el pinar de Puntagorda”
Isaac Viera continúa describiendo el caminar con pasmosa agilidad de los romeros que:
“...van saltando precipicios, desfiladeros, profundos barrancos y vericuetos, dejando de su paso una
estela de buen humor, porque esos peregrinos llevan sendos barriletes de tintillo, de Fuencaliente o Las
Manchas...”
En 1861, el aridanense Benigno Carballo Wangüemert vuelve a destacar en su libro Las Afortunadas
como elemento festivo y devocional las romerías:
“...en la población rural es muy seguida la costumbre de hacer promesas a la Virgen o a los Santos, en
el deseo de conjurar una enfermedad, una mala cosecha, una desgracia, en fin. Hay quien hace
promesas de este género por motivos livianos, y a veces por el placer de ir a cumplirlas. De esta
costumbre han nacido las romerías, de antiguo conocidas en la isla, siendo las más celebradas las de
Nuestra Señora de las Angustias, de San Amaro, Nuestra Señora de Candelaria y Nuestra Señora de las
Nieves...”
...todas son parecidas y casi iguales...”.
El viajero británico George Glas, en 1764, describe las fiestas generales de Canarias y destaca la
música y los bailes que se hacían en la víspera de la festividad en la que
“...se celebra generalmente una especie de feria, en la que se reúne la gente de los alrededores, y pasa
la mayor parte de la noche con regocijos y bailando al son de la guitarra, acompañada por las voces de
los que bailan y de los que tocan dichos instrumentos. Se bailan aquí muchos tipos de danzas, en
particular Zarabandas y Folias, que son bailes lentos describiendo el cronista como danzas rápidas El
Canario, el Fadango y el Zapateo...
...algunos de estos bailes pueden llamarse dramáticos, pues los hombres cantan en verso y sus parejas,
quienes contestan de la misma manera. Estos isleños tienen generalmente excelentes voces y son muy
pocos los que no tocan la guitarra.”
Así, la música acompañaba a los romeros en busca del santo patrón y benefactor de favores y
plegarias. La música tradicional está presente, no sólo en los escritos de eruditos, sino también en las
crónicas de las romerías publicadas por la prensa de mediados del siglo XIX. A ella acudían con su
indumentaria habitual, la que hoy conocemos como vestimenta tradicional.
Cuando se habla estrictamente de romería se tendría que entender como el traslado, en la antevíspera
y víspera de la festividad del santo patrón, de devotos que caminaban en dirección a la ermita o iglesia a
cumplir sus promesas; pero también se realizaban fuera de la fecha de la festividad. Algo que se ha
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 144
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
mantenido hasta la actualidad, pero sin el nombre de romería, sino con la expresión de “Voy a ver a la
Virgen” o “Voy al Gran Poder” a pedirle o agradecerle, caminando o en vehículo.
Los actuales programas de fiestas de prácticamente todos y cada uno de los municipios y barrios de
La Palma contemplan la celebración de una romería, con santo o sin santo. Es el momento de vestir la
indumentaria tradicional, pero, lamentablemente, no se ha hecho el esfuerzo político suficiente para el
correcto uso de éste. El recorrido se establece desde las comisiones de fiestas y, la verdad sea dicha, para
muchos de los romeros el santo es lo de menos. Aunque también es cierto que en las romerías a que
hacíamos referencia de los siglos XVI y XIX también había momentos, no sólo para visitar al santo
patrón, sino para el jolgorio y la diversión, incluso se llegaban a producir situaciones calificadas por las
autoridades como “escándalo público”.
Como decíamos, en las fiestas palmeras de la actualidad es costumbre el señalar un día para que las
gentes ataviadas con el atuendo tradicional recorran calles o caminos sobre carrozas engalanadas con
motivos de la arquitectura popular de la isla u otros elementos tradicionales. Estas carrozas son
normalmente vehículos a motor. Es el momento de sacar las antiguas pipas de vino, los lagares, el molino
del gofio, las traperas, redinas (canilleras) y telares, auténticas o recreaciones realizadas en cartón. El rico
y famoso vino de la isla se ha sustituido por otras bebidas foráneas, aunque todavía, con suerte, puede
degustarse en algunas carrozas. Pese a intentar que la música que acompañe a estos romeros sea la propia
y tradicional de las islas, no es raro encontrar alguna agrupación musical, que vestidos de “típicos” se
atreven con una ranchera, o con canciones del momento, que desvirtúan totalmente lo que pretenden los
organizadores.
No podemos hacer referencia a cada una de estas romerías, que se celebran por toda la isla y que,
además, son semejantes, por no decir iguales. Hemos elegido dos que por la pureza y esmero en su
preparación, entendemos, sin desprecio hacia otras, son ejemplo a seguir en las actuales romerías de La
Palma.
1.1 Bajada del Trono (Santa Cruz de La Palma)
En la Semana Chica, el primer domingo de julio, dentro del programa de fiestas de la Bajada de la
Virgen de Las Nieves, después de la misa de romeros, las piezas de plata de que se compone el trono de la
Virgen son bajadas a hombros desde su santuario hasta la iglesia de El Salvador en Santa Cruz de La
Palma, por los caminos reales de La Dehesa, El Planto y La Encarnación. Al llegar al templo del Salvador,
las piezas del trono son entregadas y jamás ha habido ningún problema con ello. Aquí se monta y prepara
para cuando llegue la Virgen unas semanas después entronizarla en él. También se bajan desde el
Santuario unas andas de plata, sin imagen alguna dentro, que durante el trayecto se van bailando y girando
sobre sí, mientras se elevan con una sola mano por los portadores.
En este caso no hay carrozas que lleven a los romeros, sino que vestidos mayoritariamente con los
trajes tradicionales, bajan caminado, cantando aires de las islas acompañados por grupos folclóricos y
portando las 42 piezas del trono. En algunas ediciones hemos visto cómo alguna mujer mayor, vestida con
el hábito de la Virgen de las Nieves, lleva amorosamente una pieza, señal inequívoca de que cumple una
promesa.
La tradicional bajada del trono obedece a la disposición del obispo fundador de las fiestas lustrales,
Bartolomé García Jiménez, cuando ordena que la Virgen sea bajada cada cinco años a la iglesia de El
Salvador y colocada en trono decente. De este modo, la bajada del trono constituye la más antigua
manifestación popular festiva de los actos tradicionales de la Bajada de la Virgen de las Nieves.
La bajada del trono de plata de la Virgen de las Nieves no fue siempre tal y como se ha desarrollado
en los últimos años. Remontándonos a principios del siglo XIX, en este acto se producía un diálogo entre
el Barco y La Virgen, acto que actualmente se reserva para el día que se baja la imagen de la Virgen.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 145
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
Hoy la bajada del trono corresponde al día elegido para rememorar las tradiciones y costumbres de la
isla. Entregado el trono, se celebra misa de acción de gracias en el templo de El Salvador y, a su término,
la fiesta del pueblo palmero continua con las orquestas...
1.2 Bajada trienal de la Virgen de El Pino (El Paso)
En el camino del real de la Cumbre Vieja, el más transitado desde el siglo XVI de todos los de la isla,
que unía las comarcas del Este y Oeste de La Palma, a los pies de la agria subida del Reventón se alza una
pequeña ermita dedicada a Nuestra Señora de El Pino, no en vano en la plaza, altanero y desafiante, luce
un añejo pino canario que, según han demostrado estudios científicos, ya se encontraba en aquel lugar en
tiempos de la conquista. Durante siglos, viajeros, arrieros y caminantes han descansado bajo su sombra y
los bellos relatos y crónicas, envueltos en devoción y leyenda, son numerosos y siempre con un nexo
común: la pequeña hornacina horadada en su tronco que guardaba la talla de la Virgen de El Pino,
alumbrada y alumbrando al caminante en las oscuras noches con un farol, y donde había depositado un
cepillo para recibir las ofrendas del caminante. Se conservan interesantes grabados que reproducen este
mítico lugar, con devotos postrados de rodillas en oración o descansando a la sombra del que denominan
“Pino-Santo.”
En 1876 se construyó una pequeña capilla de mampostería por devoción de María Magdalena
Rodríguez Pérez, que fue conocida popularmente como Magdalena del Pino y que durante años fue la
ermitaña del lugar. En 1927 se colocó la primera piedra de la actual ermita, por parte de las primeras
autoridades religiosas y civiles y público en general, en terrenos donados por los vecinos que además
crearon una comisión para recaudar fondos para su construcción. El 30 de agosto de 1930 se bendijo una
nueva imagen de la Virgen de El Pino, también adquirida por suscripción popular, en la iglesia de Nuestra
Señora de Bonanza.
A1 día siguiente se bendijo la ermita y se llevó en procesión a la nueva imagen, mientras la otra, de
menos de 30 cm, se guardaba en la sacristía donde está hoy. La nueva imagen va vestida de blanco, con
una holgada gasa que le envuelve la cabeza y sobre ella una capa verde. En la mano izquierda lleva al
Niño Jesús, también vestido de blanco, y en la derecha una rama verde de pino. Esta rama es objeto de
veneración y cuando se le seca le ponen una nueva y la seca es solicitada por sus devotos para llevársela a
sus casas como si de una reliquia se tratara.
Aunque la Virgen de El Pino había bajado desde su ermita a la iglesia de Nuestra Señora de Bonanza
en otras ocasiones, al parecer es en 1955 cuando comienza a hacerle regularmente y es esta fecha la que
viene marcando su descenso trienal hasta el casco urbano de El Paso.
No obstante, con anterioridad a 1955 y también actualmente, su fiesta anual, el primer domingo de
septiembre, se celebra con misas, procesión, comida de romeros, y une de las más famosas y tradicionales
carrera de caballos de la isla, además del ya célebre recital de versadores que, después de celebrarse
durante muchos años espontáneamente, a partir de 1975 se institucionalizó y se celebró el “Primer
Concurso de Versadores (puntos cubanos) en El Pino de la Virgen.
La Bajada de la Virgen de El Pino comienza a las dos de
la tarde del último domingo de agosto, acompañada por
grupos folclóricos a pie que van cantando y bailando, a la que
le siguen innumerables carrozas que representan a los barrios
del municipio o simplemente a grupos de amigos que se
reúnen con tal fin.
El trayecto de unos seis kilómetros, en un paisaje de
medianías, la arropa y le da un colorido y estampa peculiar.
Las viviendas, de una o dos plantas, de arquitectura
tradicional la mayoría de ellas, recién pintadas para la
Viviendas engalanadas
ocasión lucen las mejores galas, colgando además de
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 146
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
banderas un rico muestrario de la artesanía textil de la isla, así como útiles antiguos de labranza, el gofio,
el barro, la seda, y otras producciones domésticas tradicionales. Por un día, cada tres años, en El Paso se
reviven los viejos usos y costumbres.
NAVIDAD Y REYES
Las fiestas de Navidad y Reyes en La Palma se celebran en prácticamente todas sus iglesias. En
algunos lugares, por tener el sacerdote varias parroquias, la Nochebuena no se celebra a media noche sino
por la tarde. En todas preside un portal o nacimiento, que de esta manera llamamos los palmeros a las
imágenes del nacimiento de Cristo, que en otros lugares llaman belén.
Organizado por la Asociación de Belenistas San Francisco, todos los años se puede recorrer una ruta
de nacimientos (belenes) por los municipios, tanto en iglesias como en locales privados. Anualmente se
edita un detallado folleto-guía de ellos. En varios municipios se celebran cabalgatas de Reyes, con entrega
de las cartas por los niños.
En las iglesias más ricas y antiguas las figuras del nacimiento son de alto valor, la mayoría de estilo
barroco, como las del Santuario de las Nieves. Por el contrario, en otras iglesias hay figuras de factura
más popular, ataviadas con vestimenta hebrea o tradicional de la isla.
Las nueve misas de luz, que simbolizan los nueves meses de gestación de la Virgen y se celebraban
al amanecer, precedían a la Nochebuena y eran cantadas por grupos de gentes interpretando villancicos.
En 1908 se requiere notarialmente al alcalde de Los llanos de Aridane, por parte del cura regente de la
iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, en relación a la loa que se estaba ensayando dentro de la
iglesia y que, según el clero, era inapropiada para el lugar. En la contestación, el alcalde, José Tabares
Sosa, argumenta su desconcierto manifestando que
“en este mismo templo se han llevado a cabo ensayos para misas de luz, con panderetas, tambores y
castañuelas y otros instrumentos por el estilo.”
Nos confirma este documento la intervención de instrumentos musicales tradicionales, populares y
antiguos en la Navidad de la isla, que aún perduran y a los cuales se han ido incorporando instrumentos de
cuerda.
Fueron las cofradías de Nuestra Señora del Rosario y, en otros casos, la fábrica de la parroquia las
encargadas de confeccionar y adquirir los elementos y figuras para los nacimientos de las iglesias de La
Palma. En el siglo XIX se registra en toda la isla un gran interés por esta festividad. Las iglesias palmeras
se iban dotando, poco a poco, de grandes tramoyas necesarias para confeccionarlos.
2.1 La Navidad en San Andrés (San Andrés y Sauces)
Una enorme tela azul, desplegada en el presbiterio, recibe en Nochebuena a los fieles. Tras ella se
oculta el retablo barroco ante el cual se levanta un nacimiento costumbrista que, al parecer, data de finales
del siglo XIX; pero hay algo más, y todos los presentes lo saben. Cada año, antes de la misa del Gallo
(Nochebuena) y al son de las castañuelas, el tambor, la rasqueta (instrumento de madera con dientes, que
se “rasca” con un caña) y la flauta –a este toque lo denominan “tio tois” – se desvela el misterio y
aparecen ataviadas con la vestimenta tradicional las figuras de pastores, leñadores, campesinos, tejedora,
aguadora, tonelero, hilandera... Todos los oficios del campo palmero con la vestimenta tradicional.
Entre las montañas del paisaje, que sirve de fondo, surgen seis niñas vestidas de ángeles, cantando e
invitando a los pastores a que vengan a adorar al Niño Dios. Más tarde se les incorpora una joven, que
representa a un arcángel, cantando y recitando unos versos a los que responde un pastor, que se encuentra
en la choza improvisada en el coro de la iglesia, que está totalmente cubierto de fayas. Vestidos a la
manera tradicional, los pastores comienzan a salir desde allí y van dirigiéndose lentamente hasta el
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 147
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
nacimiento cantando, acompañados de guitarras, timples, bandurrias y violín, el villancico Los Glorias del
Edén, conocido también como Vamos, pastores, vamos. Ya delante del nacimiento, pastores y músicos
suben hasta el portal para depositar ante el Niño ofrendas (una manta de lana, naranjas, miel, palomas y
hasta un cordero) descritas en sus versos.
2.2 Auto de Reyes Magos de Garafía
La fiesta de Reyes congrega en Garafía a una multitud de mayores y niños a la llamada del auto de
Reyes Magos, compuesto por unos 500 versos cuyo origen se pierde en la memoria de los tiempos. Estos
versos han ido pasando de generación en generación,.es raro el garafiano que no se sabe alguna estrofa.
Lo escucharon a sus abuelos y a sus padres y ahora los niños lo van repitiendo.
Es en la noche del 5 de enero, cuando las pequeñas calles de Santo
Domingo se llenan de chiquillos a los que el corazón les late de
emoción y nervios. Acompañados de pajes ricamente vestidos,
aparecen los tres Reyes Magos dialogando entre sí, hasta que se
encuentran con Herodes en su palacio, intimidándoles para luego
demandarles que regresen con noticias de la búsqueda del Niño Dios.
Luego, continúan su recorrido y llegan hasta la iglesia, donde
encuentran el portal con la Virgen, San José y el Niño, a quien le hacen
las ofrendas, pero no regresan al palacio de Herodes, como le
Auto de Reyes magos
prometieron, para informarle dónde les guiaba la estrella.
A partir de ese momento, la representación continúa con el canto de villancicos y una curiosa danza
de cintas en el interior de la iglesia. La influencia de este auto de Reyes Magos garafiano, el de un carácter
más tradicional, se deja sentir claramente en otras representaciones similares de Canarias.
2.3 Los Divinos
Grupos de “divinos” rondan las casas, interpretando villancicos y recogiendo el aguinaldo. En 1997
se celebró en Santa Cruz de La Palma el 50 aniversario de la que se considera la primera rondalla que
salió por las calles cantando villancicos. Con anterioridad se cantaba sólo en el interior de los templos. El
Diario de Avisos, el 27 y 28 de diciembre de 1997 publicó un interesante trabajo de Germán González
González, titulado Origen popular de los villancicos en La Palma (Lo Divino). Ese mismo año se erigió
un monumento en bronce a las rondallas de villancicos en Santa Cruz de La Palma.
La denominación rondallas de los divinos, que se les da a las agrupaciones que cantan temas en
Navidad, tiene su origen, al parecer, en el villancico “Lo Divino” compuesto por el tinerfeño Fermín
Cedrés Hernández (1844-1927).
FIESTA DEL ALMENDRO EN FLOR
A finales de enero o principios de febrero se celebra cada año en el municipio de Puntagorda una de
las grandes fiestas de la isla, coincidiendo con la época en que los almendros están en flor, y adquiriendo
el municipio un color blanco-rosado fruto de la gran abundancia de este árbol en la zona. El poeta Manuel
González Plata “bejeque” dice que es ésta la única fiesta pagana que existe en La Palma –en el sentido de
que no hay referencia cristiana por ningún lado–. Quizá sea esta característica la que hace a esta fiesta tan
original y distinta a cuantas existen en la Isla. No hay santo patrono a quien venerar, ni una virgen a quien
rendir devoción, en este caso el homenaje que realiza el pueblo puntagordero es a la naturaleza,
simbolizada en el fruto de la almendra.
Supone un punto de encuentro donde la gente charla, prueba las almendras tostadas, saborea el vino y
baila. En el 2006, mil kilos de almendras y otros mil litros de vino de tea, se repartieron entre todas las
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 148
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
personas que acudieron a esta cita. El punto álgido de esta fiesta, que dura dos días, es el festival poético-
folklórico que tiene lugar el día grande, el domingo.
Cada año, la fiesta del Almendro en Flor se dedica a un municipio, en el 2006 el pueblo homenajeado
fue Tazacorte. Una exposición con su artesanía, señalaba la presencia bagañeta en la fiesta, a la que se
sumaba la degustación de un exquisito licor de café y papas arrugadas con mojo.
EL CARNAVAL
El carnaval se introdujo en La Palma desde los primeros momentos de la incorporación a la Corona
de Castilla, en 1492. Los nuevos colonos trajeron, sin lugar a dudas, las costumbres de sus tierras de
origen. Ha sido, históricamente, la festividad pagana por excelencia.
Desde la Corte se dictaron resoluciones prohibitivas que tuvieron que regir forzosamente en la isla.
Son conocidas las disposiciones en este sentido de Carlos I y Felipe II sobre las mascaradas en sus reinos.
Tuvo que llegar el rey Felipe IV (1621-1665) para que se instauraran oficialmente las máscaras en
carnaval y otros festejos populares que se veían refrendados con la presencia y participación del monarca.
Con la dinastía de los Borbones llegaron de nuevo las prohibiciones de Felipe V y Fernando VI; sin
embargo Carlos III permitió una cierta tolerancia en el carnaval y ordenó su regulación, especialmente en
los bailes cortesanos.
Las dos primeras referencias que conocemos del carnaval de La Palma pertenecen a los siglos XVII y
XVIII. La primera tiene como protagonista al palmero, famoso por sus andanzas libertinas, Cristóbal del
Hoyo Solórzano, vizconde de Buen Paso, que en su obra literaria hace referencia a las carnestolendas que
vivió de joven en La Palma y por las que sufrió, en 1700, su primer proceso inquisitorio por cantar en las
noches del carnaval de 1694 letanías a la sobrina de Pedro de Soto, inquisidor del Santo Oficio en Santa
Cruz de La Palma.
Años después, en 1765, aparece en una descripción de los festejos de la Bajada de la Virgen de las
Nieves –en esos años coincidía con las fechas del carnaval–, una parodia de hombres vestidos de mujer
que recorrían las calles. A nuestro entender, aquí, aunque indirectamente, se unen las dos manifestaciones,
la de carnaval y la de la Bajada; de igual modo se repite en la Bajada de la Virgen de 1815.
A mediados del siglo XIX los carnavales se refugian en el Circo de Marte y en sociedades privadas,
donde además de los clásicos bailes de máscaras encontramos curiosos números festivos que necesitaban
una cuidadosa preparación. El periódico La Palma, que se publicaba en la isla, relata el 8 de febrero de
1877 la celebración de una danza de zancos y de baile de máscaras. Hace referencia, también, a que el
Casino preparaba otro baile de máscaras para la fecha de Piñata.
Durante la época franquista, el carnaval pasó serios apuros, pero a pesar de las prohibiciones y
persecuciones al carnaval no pudieron erradicarlo. Una Orden transitoria de 1937 que suprime la fiesta de
carnaval durante la guerra, se convirtió en permanente hasta principios de los años sesenta en que se
autoriza el carnaval en la provincia de Santa Cruz de Tenerife bajo el eufemismo de “Fiestas de Invierno”
y en 1977 (dos años después de la muerte de Franco), se autoriza la denominación tradicional de carnaval.
En La Palma, aun con esta disposición prohibitoria, se siguieron corriendo los carnavales, en algunos
casos bajo cierta tolerancia por parte de las autoridades y en otros con un enfrentamiento radical entre
ambas partes.
En este trabajo nos hemos abstenido de incidir en las manifestaciones más generales del carnaval
universal, como pueden ser máscaras y bailes y hemos elegido las más peculiares del carnaval palmero.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 149
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
4.1 Antecedentes de los enharinados o empolvados
En cualquier lugar de La Palma por los días de carnaval, en las parrandas de los que “corren” el
carnaval en verbenas y bodegas, los polvos de talco y la música están presentes. Unos a otros, hombres y
mujeres, niños y adultos se quedan envueltos en el juego de tirarse polvos de talco. Auténticas batallas
incruentas y blancas de miles de kilos de oloroso polvo de talco inundan los rincones de la isla.
Esta expresión festiva y de regocijo popular, también es frecuente verla fuera de las fechas del
carnaval en celebraciones particulares como puede ser: licenciarse en el servicio militar, despedidas de
novios, el terminar una carrera o en fiestas próximas al carnaval, como ha sido en ocasiones en la del
Almendro en Flor de Puntagorda. Los palmeros consideran el empolvarse, junto con tirar voladores o
fuegos artificiales, como una de las máximas expresiones de alegría.
Arrojar salvados, polvos y harinas se encuentran en los más antiguos ritos del carnaval. El catedrático
de Historia de la Universidad de Valencia, José Deleito y Piñuela, en su libro publicado en 1944
...También se divierte el pueblo (recuerdos de hace tres siglos) dice que:
“en la boda de Don Carnal con Doña Cuaresma, con arreglo a un rito burlesco y remoto, que
inmortalizó en el siglo XIV el arcipreste de Hita, Don Carnaval moría de susto al ver tan fea a Doña
Cuaresma. Durante ese festejo, las mujeres de baja estofa se embadurnaban con polvos el rostro y
apedreaban a los hombres, entre algazaras y risas, con cáscaras de naranjas rellenas de mosto, grasa,
salvado y otras sustancias pringosas.”
Un relato de viajes aporta una observación concreta y de gran valor etnográfico, sobre el arrojarse
harina en los días de carnaval. El flamenco Henrique Cock, notario apostólico y archero de la guardia del
cuerpo real en su libro Relaciones del viaje hecho por Felipe II en 1585, á Zaragoza, Barcelona y
Valencia hablando de las manifestaciones de los días de “Carnestollendas” dice:
“La gente baxa, criados y mocas de servicio, echan manojos de harina unos á otros en la cara cuando
pasan, ó masas de nieve, si ha caído, ó naranjas en Andalucía mayormente donde hay cuantidad dellas”,
afirmando que era una costumbre generalizada en toda España, además de las máscaras y el tirar
huevos llenos de agua de olores donde ven doncellas en las ventanas”.
Como vemos en estas interesantes referencias bibliográficas, desde al menos los siglos XIV, XV y
XVI ya hay constancia de la práctica dentro de las manifestaciones del carnaval de enharinarse o
empolvarse entre las clases sociales más populares, como eran los criados y las mozas. Esta costumbre,
como otras tantas, llega a Canarias y es el ilustrado tinerfeño y arcediano José Viera y Clavijo en su
poema Los Meses, quien habla de la tradición de los polvos de talco, harina y almidones de los días del
carnaval de las islas:
“Todo son juegos, chanzas, diversiones
Ya arrojan al cabello limpios talcos
Ya al pulcro rostro harina y almidones
Ya la agragea a la pulida espalda.”
Es otro tinerfeño, Lope-Antonio de la Guerra, en sus Memorias del año 1760, quien también recoge
la manifestación festiva con “talcos” en los estudiantes de Tenerife diciendo:
“por vísperas de Carnestolendas se quita el Estudio: para esto se llevaba prevensión de coloción i
huevos de Talco con los que se arrojaban al Preceptor cuando entraba en la clase, i alguna ocasión
aconteció dárle con los huevos algunos golpes fuertes en la corona.”
Estos huevos, en esa época rellenos de talco, y hoy rellenos de estos polvos, confetis o papeles de
colores, se siguen haciendo en La Palma por alguna familia para los juegos del carnaval de los niños. Para
ello recordamos que en las casas, meses antes de la fecha, se partían con cuidado los huevos, se rellenaban
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 150
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
y unían con papel de seda y pollada. Las máscaras y los niños los lucían en una cesta, hasta que
comenzaba “la guerra” de unos contra otros.
De igual modo, en esa época, encontramos estos huevos “rellenos” en Galicia. Además, constatar que
en 1799 aparece una normativa que regía en todo el Reino donde se prohibía los huevos y el arrojarse
harinas.
Volviendo de nuevo a los empolvados, vemos cómo continúan en el siglo XIX entre las clases
sociales más populares que resisten estoicamente las críticas de los ilustrados de la época, que empleaban
términos despectivos para reseñar esta costumbre carnavalesca.
Sin embargo, la costumbre está arraigada en el pueblo. El viajero y clérigo anglicano Thomas
Debary, que visitó Canarias en 1848, publicó un libro titulado Notas de una residencia en las Islas
Canarias, ilustrativa del estado de la religión en ese país, donde describe los carnavales que se vivían en
Tenerife en ese momento diciendo, lo siguiente:
“Encontramos que nuestros guías se habían entregado a las bufonadas del Carnaval, pues cuando los
llamamos aparecieron ante nosotros con las caras blanqueadas con harina -ésta y lanzarse ollas rotas a
la cabeza era la diversión favorita del momento-”.
Continúa su viaje por la isla y en el Valle de La Orotava vuelve a encontrar las parrandas
carnavaleras con las bromas de la harina:
“Dondequiera que llegamos, los campesinos estaban corriendo por los campos con sus manos llenas
de harina, lanzándola sobre cualquier persona que pasara.”
En La Palma, las primeras manifestaciones directas de empolvados que conocemos en el carnaval las
encontramos en 1867. El periódico grancanario El ómnibus, de 30 de marzo de 1867, publica una crónica
fechada en Santa Cruz de La Palma, el 16 de marzo de ese mismo año, que dice:
“Indudablemente hemos progresado, y vamos ya muy adelantados en la escala de la civilización. Esa
brutal costumbre de jugar los Carnavales derramando cubos de agua sobre los transeúntes, sin atender
el estado de un cuerpo, ni a consideración de ninguna especie; esa bárbara diversión que tantas víctimas
causó, hasta no hace muchos años, ha desaparecido ya completamente. Todos los juegos se reducen á
tirar á las ventanas huevos llenos de harina ó polvos de olor (especie de bombardeo); entrar en las casas
a empolvar y bailar; máscaras y parrandas por las calles, y otras cosas por el estilo. No es esto la
muerte del Carnaval; sólo es su refinamiento. Difícil parece que se borren esos tres días de regocijo, del
gran código de las leyes humanas”.
No parece este cronista arremeter directamente contra los polvos, como hacen los ilustrados
tinerfeños; observamos cierta tolerancia y aceptación en el tono de su escrito. La celebración del carnaval
tuvo que ser muy notable para que, el 14 de noviembre de 1872, el Gobernador Civil de la provincia
aprobara un “Bando de Policía Urbana” emitido por el alcalde de Santa Cruz de La Palma, en el que se
recogían las normas para la celebración del carnaval. Entre ellas, había una en la que:
“Se prohibe arrojar aguas ú otros objetos que puedan ofender á la salud, herir ó perjudicar de
cualquier modo á las personas ó sus vestidos”.
Lo que viene a confirmar este bando es que en los días de carnaval en Santa Cruz de La Palma se
arrojaban aguas y otros objetos. No sabemos si dentro de esos “objetos” que recoge el bando de Santa
Cruz de La Palma se encontraban los polvos de talco o harinas, que como vimos anteriormente ya se
encontraban desde al menos 1867. Incide con fuerza en la prohibición de arrojar agua que nos hace pensar
que la costumbre continuó, pese a que años antes, en la crónica del periódico grancanario El Ómnibus de
1867, se decía que había desaparecido completamente.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 151
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
A principios del siglo XX empezaba el declive imparable de los empolvados y huevos de talco en
Tenerife, refrendado por la determinación del Ayuntamiento de Santa Cruz, según acuerdo plenario de 6
de abril de 1906, por el cual se ordena:
“queda suprimido el uso de los huevos llamados de talco y de los polvos que, según costumbre, se
arrojan sobre los transeúntes los días de Carnaval, por ser unos y otros perjudiciales a la moral y a la
higiene pública.”
En La Palma, en esta época, las clases pudientes se refugiaban en las sociedades, pero había otro
carnaval en la calle para el cual las autoridades tomaban decisiones drásticas; para ellos, los empolvados
eran molestos y se pretendía erradicarlos. Ejemplo de ello son la publicación de diversas notas por parte
de la alcaldía de Santa Cruz de La Palma donde se hacía referencia a su prohibición, pasando por difíciles
momentos el mantenimiento de esta costumbre.
Siempre han existido detractores de los polvos de talco, en unas épocas más virulentas y otras más
elegantes en su pluma. Durante los años sesenta el peligro se acercaba al carnaval popular de La Palma,
ante la “justificación” del giro turístico que estaban dando los carnavales en el Puerto de La Cruz y Santa
Cruz de Tenerife. Se pretendía terminar con el carnaval tradicional de La Palma y acercarlo a otras formas
y estilos: murgas, rondallas, etc., eventos que antes no participaban en el carnaval de la isla. Los polvos
pasaban a un segundo término, y si llegar a haber prohibiciones había quedado relegada al juego entre los
niños.
No sólo en La Palma aparecen antecedentes documentales y de transmisión oral de los empolvados
del carnaval, que llegan a la actualidad, sino que, como hemos visto, también las hubo en Tenerife hasta
principios del siglo XX y en La Gomera aún se recuerda algún que otro empolvado. También en el
municipio de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, aparecen ciertas reminiscencias.
Además, esta costumbre, como otras tantas, no sólo llega a Canarias sino también da el salto a
Iberoamérica; un ejemplo de ello es El Valle Calchaquis, en Salta, Argentina.
En la actualidad, los empolvados se encuentran en otras localidades de la España peninsular, en unos
casos en fechas propias del carnaval (Cedillo, en Cáceres; Verín, en Orense; Xinzo de Limia, en Orense);
y en otros, fiestas diferentes al carnaval coma la celebración de Los Santos Inocentes en la localidad
alicantina de Ibi.
4.2 La Llegada o desembarco de los Indianos
El origen de estas fiestas lo encontramos a principios de los años
sesenta, cuando dos palmeros enamorados de sus fiestas, Yolanda Cabrera
y Alfredo Pérez Díaz, empezaron a parodiar a los indianos, los emigrantes
ricos que regresaban a La Palma, elegantemente vestidos con blondas y
encajes, trajes de impecables linos blancos, coches descubiertos y niños de
marinerito. En un principio, los polvos de talco estaban alejados de este
cortejo decimonónico.
Según estudios, se deduce que la parodia de El Desembarco de los
Indianos ya se había celebrado con anterioridad a 1966, pero es en este
año cuando toma la forma actual. Ese año, el Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma entra de lleno en la celebración de las llamadas oficialmente
Fiestas de Invierno, conjuntamente con vecinos y sociedades, donde
aparece el Desembarco de los Indianos. Para ello la comisión de fiestas
del Ayuntamiento convocó una reunión con los elementos más
representativos y preparados en tales actividades para llegar a la
confección de un buen programa. Indianos en la Calle Real
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 152
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
A comienzos de los ochenta, los Indianos se agregaron al programa oficial del Ayuntamiento,
entremezclándose con la tradición carnavalera de los polvos de talco.
Esta celebración tiene lugar el lunes de carnaval. Consiste en una parodia sobre el regreso de los
emigrantes isleños a la Isla, ya que la ostentación atribuida a los nuevos ricos del otro lado del charco hizo
que se convirtieran en blanco de las burlas carnavaleras. Ese día, una curiosa batalla de polvos de talco
recibe a los indianos vestidos con indumentaria de la época –guayaberas blancas, sombreros de paja…,
algunos con las caras untadas de betún– y portando jaulas con loros, baúles, gigantescos habanos,
esclavos, maletas cargadas de dinero, leontinas y espejuelos…, mientras la música caribeña no cesa de
sonar. Las monumentales calles Dionisio O'Daly y Pérez de Brito soportan estoicamente a los
empolvados, y su adoquinado tardará días en volver al estado original.
4.3 Las Viejas de Los Llanos de Aridane
En Los Llanos de Aridane, los polvos de talco, al igual que en el resto de
la isla, se tiran espontáneamente y por sorpresa, se conozca o no al sufrido
espectador. En 1993 se incorporó al programa oficial de festejos la añeja
tradición de Las Viejas, figuras dobles, una de ellas falsa, mitad viejas y mitad
caballeros que simulan ir montados a caballotas sobre las viejas, y que bailan
una polca grotesca compuesta por el palmero Juan García, en los actos
programados sobre escenario; más tarde se las ve confundidas entre el público
y en diferentes lugares.
De esta costumbre las primeras noticias datan de 1920. Esta costumbre la
encontramos semejante en otras zonas de la España peninsular.
Las Viejas
4.4 El Entierro de la Sardina
La celebración del Entierro de la Sardina –-fue uno de los actos más perseguidos y prohibidos del
carnaval– se celebra, generalmente, los miércoles de ceniza; en algunos municipios se desplaza al fin de
semana siguiente. Consiste en un cortejo parientes desconsolados (viudas, aunque de ambos sexos) y otros
personajes clericales que llevan a enterrar en una hoguera con fuegos artificiales la figura de una sardina.
Así, entre petardos, cohetes y explosiones de todo tipo, se despide Don Carnal… hasta el año que viene.
Sin embargo, esta costumbre parece que ha cambiado, ya que a principios del siglo XX el protagonista no
era este pescado, sino un pelele, muñeco o machango.
Las sardinas más populares de la isla son aquéllas que se celebran en los fines de semana, las de dos
municipios de la comarca noreste: San Andrés y Sauces y Barlovento. Un cortejo de escolta al símbolo del
Carnaval hasta el lugar de su cremación.
SEMANA SANTA
Suntuosidad, recogimiento, olores a incienso y cera recorren la Semana Santa palmera. Santa Cruz de
La Palma y Los Llanos de Aridane son, quizás, su máximo exponente por el gran número de valiosos
pasos, cofradías de capuchinos y penitentes. Pero, además de estas suntuosas Semanas Santas, hay en la
isla otras que se conservan llenas de añeja y amorosa tradición popular, en ellas nos vamos a centrar.
Antiguos ritos litúrgicos de la resurrección, como apagar la luz de las iglesias y el encendido en el pórtico
de la hoguera del fuego nuevo, se continúan haciendo en La Palma.
5.1 El Aleluya de Tijarafe
En la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, en Tijarafe, cuando en la misa de Pascua de
Resurrección se entona el Gloria, en la medianoche del sábado, cae el telón negro que tapa su magnífico
retablo barroco, apareciendo la imagen de Jesús Resucitado; en ese mismo momento se abren las puertas
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 153
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
de la iglesia, con gran estruendo, repican las campanas en la espadaña, resuena el tambor, que aquí llaman
“caja de guerra”, mientras un grupo de jóvenes y mayores presididos por un estandarte van corriendo por
la iglesia arrojando pétalos de flores a los feligreses, para celebrar la llegada de la Buena Nueva. Tras su
recorrido por todo el templo, púlpito, coro y nave, al llegar al altar se arrodillan en su alegre y bulliciosa
expresión de Aleluya. La ceremonia continúa y la iglesia queda impregnada de una suave mezcla de
aromas de incienso, de flores...
En la tarde del Domingo de Gloria la procesión del encuentro, con el Cristo Resucitado, recorre las
empedradas calles de Tijarafe. Las Santas mujeres y San Juan acompañan a la Virgen y se adelantan al
comprobar que Jesús, su amigo y maestro, había resucitado. Cuando llegan delante de él le hacen tres
venias arrodillándose los que cargan las imágenes. A San Juan –el alcahuete– después de hacer las tres
venias lo giran y emprende una veloz carrera –más de una vez ha perdido pluma y corona, símbolos de
apóstol y evangelista– hacia la Virgen, para darle la buena nueva de que su hijo ha resucitado. Si la
procesión, hasta ese momento, era en riguroso silencio, ahora el tambor comienza a tocar y no para hasta
llegar de nuevo a la iglesia. Después de que San Juan le comunica a la Dolorosa que su hijo ha resucitado,
ésta se acerca a comprobarlo, le hace tres venias o genuflexiones y en la última el sacerdote que acompaña
la procesión le retira a la Virgen la daga de plata (símbolo de su dolor) que le atraviesa el pecho. Aquí se
unen las dos procesiones, que discurrían por diferentes calles, y continúan hasta la iglesia.
El Aleluya es el momento en que los cristianos encuentran el verdadero sentido a su fe. Cristo,
después de una dolorosa pasión y muerte, resucita para gloria de los hombres.
5.2 Los Galanes
En Puntallana, también durante el sábado de gloria cae el telón que oculta el retablo mayor y entra un
nutrido grupo de danzantes en veloz carrera hacia el altar. Vestidos con camisas blancas y fajas rojas, se
arrodillan formando una cruz y proclaman a voz en grito el aleluya de la Resurrección.
5.3 Los Gacios de San Andrés
En San Andrés (San Andrés y Sauces), después de la misa del Domingo de Pascua, a mediodía, se
repite un encuentro similar al de Tijarafe con un Cristo Resucitado y tras el encuentro con la Virgen
continúa la procesión hasta la iglesia, acompañados por los feligreses y niños que portan ramos de gacios,
planta silvestre de color amarillo. Al terminar la procesión, los niños aguardan la salida del cura,
flanqueando un pasillo delante de la puerta de la iglesia y con los gacios en las manos en forma
amenazante. Al salir éste un gran griterío lo recibe y los niños comienzan a golpearlo mientras él se
protege la cara con las manos y emprende una veloz carrera para refugiarse en la casa parroquial. Después
de este hecho, podría parecer que el cura no quisiera saber nada más de los niños y no es así; las ventanas
de su casa se abren y comienza a lanzarles monedas, caramelos y estampas que los pequeños recogen con
alborozo y alguna que otra pelea.
El correr el Aleluya fue una costumbre generalizada en las iglesias de La Palma. En este caso se
mantienen los ejemplos de Tijarafe, Puntallana y Fuencaliente. Sin embargo, los gacios de San Andrés,
que pudiera ser otra variante, está muy distante de las primeras.
LAS CRUCES
La Palma está llena y sembrada de cruces que, desde la más humilde y recóndita a la más suntuosa y
milagrosa, amanecen el 3 de mayo vestidas, con joyas de herencia familiar y enramadas o simplemente
con unas flores en un pomo de cristal, otrora de uso doméstico y en el pie una vela encendida, derramando
cera sobre una piedra. En lo alto de montañas y laderas, en entrecruzados caminos, en el lugar de una
muerte violenta, a la entrada de una casa, humilde o suntuosa y solariega, rematando canalizaciones de
agua o portones, aparece erguido, bendiciendo el lugar, el símbolo que recuerda la muerte de Cristo.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 154
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
Unas con bellas hornacinas o nichos de mampostería, donde se cobijan los mayores del lugar en los
conocidos “mentideros” y otras, más sencillas, cubiertas por la bóveda del cielo azul o los millones de
estrellas que la isla tiene por techo. Algunas de ellas, las conocidas como “cruz del siglo”, se colocaron
en riscos y montañas con temor y devoción por el paso de 1899 a 1900, que en ese momento estaba
cargado de miedos y supersticiones.
En la víspera de la festividad, el eco de laderas y barrancos retumba y multiplica el estampido de los
voladores y las gentes, desde siglos, saben que son “las cruces”. Muchas tienen nombre propio, otras ni
tan siquiera eso; unas están cargadas de bellas leyendas y otras son anónimas y muy pocos conocen el por
qué se encuentran en aquel lugar. Pero unas y otras, cuando llega mayo, evocan en los palmeros una
profunda tradición.
6.1 Las Cruces: las enramadas y joyas o prendas
Hoy como ayer, las cruces siguen atrayendo y su fiesta se organiza de un año para otro, eligiendo en
cada edición los mayordomos de la siguiente. En 1944 publican Ángel González Palencia y Eugenio Mele
el libro La Maya: notas para su estudio en España; refiriéndose a La Palma dice que:
“Cada cruz tenía un número variable de mayordomos de ambos sexos. Los hombres se encargaban de
traer abundantes gajos de laurel para el enrame del día de la fiesta. Las mujeres forraban el sagrado
madero con una tela cualquiera, fuerte y ordinaria. Sobre este primer forro colocaban otro de mejor
calidad; de tul, de seda o encaje. Y sobre este último, una fortuna de joyas: sortijas, medallas, alfileres,
pendientes etc. El sol limpio y joven de principios de año encendía sobre las cruces mil reflejos de oro y
pedrería”.
Este mismo autor continúa relatando:
“Los gajos de laurel se enterraban por el pie, rodeando la cruz, en semicírculo y constituyendo una
bárbara capilla. En las ramas se trababan, a modo de banderas, pañuelos de aceitillo de vivos colores.
Completaban el enrame floreros con flores de papel, al pie de la cruz. Y junto a los floreros, cajoncitos
con semilleros de trigo o cebada ya nacidos, que con este último fin se plantaban en tiempo oportuno.”
Hoy, es una costumbre viva y profunda el engalanar las cruces en la zona de Breña Alta, Breña Baja,
Villa de Mazo y Santa Cruz de La Palma con prendas y joyas prendidas armoniosamente en la tela con
que las visten. La referencia más antigua que conocemos de esta costumbre la encontramos en 1765 en los
actos organizados en Santa Cruz de La Palma durante la Bajada de la Virgen.
La tradición de las joyas en las cruces también la encontramos en El Pinar, El Hierro, donde con
pique entre las cruces de Las Casas y Taibique se preparan para este día en sana disputa por la mejor.
En La Palma hay otras cruces que no se engalanan con joyas; las visten con papel de seda o con ricas
telas, predominando las flores y las enramadas tradicionales con monte o palmas.
6.2 Religiosidad a la Santa Cruz en La Palma
El símbolo de la cruz llega oficialmente con la incorporación de La Palma a la Corona de Castilla en
1492 y se implanta con tal fuerza que a la capital insular, Santa Cruz de La Palma, la fundan y bautizan
con su nombre el 3 de mayo de 1493. Hoy esta ciudad celebra anualmente su fundación y onomástica en
ese día, engalanando de fiesta sus cruces, como ya veremos más adelante.
Desde los siglos XVI y XVII en las afueras o entradas de las poblaciones se construyeron calvarios
almenados en rememoración del monte Gólgota. Hoy la mayoría de estos calvarios han desaparecido o
han modificado su estructura original, pero la toponimia local se ha encargado de que el recuerdo haya
pasado de siglo en siglo hasta nuestros días. Por suerte aún se conserva, en su estado primitivo el Calvario
de San Andrés (San Andrés y Sauces) construido en 1681.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 155
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
El 3 de mayo se conmemora el descubrimiento, en el año 326, de la verdadera Cruz de Cristo. La
tradición cristiana recoge que al emperador romano Constantino, en la batalla en que derrotó al tirano
Majencio, se le apareció una cruz resplandeciente en el cielo en la se que leía in hoc signos vinces (con
este signo vencerás). Constantino venció y reprodujo una cruz bordada en su estandarte imperial en oro,
esmaltes y piedras preciosas. Con ese estandarte continuó el emperador luchando contra el paganismo con
históricas victorias. Su madre, Santa Elena, conocedora de la devoción que su hijo tenía a la Santa Cruz se
trasladó a Jerusalén mandando excavar en el monte Gólgota hasta que encontraron tres cruces. Luego, la
emperatriz, ordenó que pusieran tres enfermos sobre ellas y cuentan que uno sanó. Más tarde pusieron tres
cadáveres, uno sobre cada cruz, resucitando el que fue colocado sobre la misma cruz en la que el enfermo
había recobrado la salud.
Desde ese momento la fe católica acepta esta cruz como aquella en la que murió Cristo. La mitad de
esta milagrosa cruz se quedó en un templo en Jerusalén; la otra se mandó a Constantinopla donde el
emperador mandó poner un trozo en el interior de una estatua suya, y el resto se mandó a Roma. De la
parte que se quedó en Jerusalén cuenta el que fuera obispo de esta ciudad, San Cirilo, que se cortaron
muchos fragmentos sin que disminuyera su tamaño, de lo que fue testigo ocular.
6.3 Fiesta de la Cruz en Santa Cruz de La Palma
Como hemos indicado, en Santa Cruz de la Palma, la fiesta de las cruces conmemora también la
fundación de la ciudad, el 3 de mayo de 1943, y su onomástica. Ese día recuerda la culminación de la
conquista de la isla con procesión de una magnifica cruz de plata de 1865 (atribuida a Francisco Isaura),
de la iglesia de El Salvador, y del pendón de la ciudad.
Durante la víspera, los devotos cambian la tela a las cruces que descansan sobre las paredes de la
urbe renacentista, sustituyéndola por otra nueva, y formando en algunos casos plisados y dobladillos
vistosos. Después, las engalanan con joyas y flores. Cada una de ellas tiene un encargado personal
(mayordomo) cuya designación responde en ocasiones a promesas y agradecimientos religiosos.
Al lado de la cruz, e incluso en ocasiones en balcones y azoteas, es habitual que aparecen los mayos,
grotescos muñecos de tela (machangos, para los palmeros) que representan diferentes escenas, algunas de
ellas relacionadas con la vida tradicional, y otras con la actualidad, cuyo origen se relaciona al parecer con
otras celebraciones.
6.4 Las Cruces de Breña Alta
En Breña Alta, al parecer, la gran devoción por las cruces se
remonta a un hecho acaecido en 1622, visto como milagroso y relatado
por el historiador del siglo XVIII Viera y Clavijo, quien, hablando de
dos cruces que se encuentran en la iglesia de San Pedro, dice que las
“halló un negro en el tronco de un laurel, estándolo cortando”.
Entre los estrechos y sorprendentes caminos de Breña Alta,
entrecruzados y angostos, existen decenas de cruces de madera que, al
llegar mayo, son vestidas con telas lujosas y cubiertas con joyas, en una
singular fiesta de disputa por la mejor cruz, la más bonita y la más rica.
Al amanecer, con la luz de naciente, el viejo oro cubano con las
imágenes de la Virgen del Cobre y de Regla prendidas en las telas,
destellan en forma de minúsculos rayos sobre la cruz, junto con otro oro
de más reciente llegada a la isla, el de las medallas de la Virgen
venezolana del Coromoto y el de las joyas que reproducen orquídeas, en Cruz vestida y acompañada de
una representación costumbrista
medio de una cascada de brazaletes, cadenas y zarcillos (pendientes)...
Las cruces se depositan sobre efímeros altares cargados de símbolos religiosos. Maderas recubiertas
de semillas y pétalos de flores, con miles de colores y texturas que confluyen arropando la cruz. Es
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 156
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
frecuente encontrar no sólo representaciones bíblicas, sino también enanos de la Bajada de la Virgen,
barcos, molinos y tahonas; incluso en 1985, coincidiendo con la inauguración del complejo astrofísico de
El Roque de los Muchachos, se pudo ver una cruz rodeada de las cúpulas, a escala, de los observatorios. A
su lado, en un improvisado banco -dos bloques y un tablón-, los devotos de cada una de las cruces hacen
guardia durante toda la noche del 2 al 3 de mayo, cubriéndose con una manta los pies cansados por tantas
jornadas de trabajo.
CORPUS CHRISTI
7.1 Antecedentes
En 1264 el papa Urbano IV promulgó una bula –concesión de gracias o privilegios– por la cual se
concedía indulgencia plenaria a quienes elaboraran altares y monumentos para la procesión pública en la
festividad del Corpus Christi. Por esta razón en todo el orbe cristiano proliferan altares y autos
sacramentales que se representan en la vía pública al paso de la procesión del Santísimo, entre otros actos
de regocijo popular.
En La Palma esta festividad fue tutelada por el antiguo Cabildo que en las ordenanzas insulares de
1611, y con toda probabilidad en anteriores, determinaba que los mayordomos de oficios debían sacar sus
pendones en el Corpus Christi bajo pena de 20 días de cárcel, entre otros correctivos, si no lo hacían. El
elemento más destacado del antiguo Corpus de la isla lo protagonizaban las comedias, autos
sacramentales y loas, de los que se guardan valiosos libretos. Según Juan Bautista Lorenzo en Noticias
para la historia de La Palma,
“En algunas festividades religiosas de alguna importancia, y especialmente en la de Corpus, se
ejecutaban por aficionados comedias y autos sacramentales, ya en las plazas públicas ya dentro de los
Templos.”
Este mismo autor recoge la costumbre de comedias y danzas y los hechos acontecidos en estos
festejos en 1659 donde se dice que los capitanes y regidores de la isla Juan de Monteverde y Matías de
Escobar dijeron:
“Que cumpliendo con su obligación, como es general en toda la Iglesia Católica y costumbre muy
antigua, esta ciudad acudió a celebrar la fiesta de Corpus-Christi con comedias, danzas y lo demás que
se pudo”.
Por lo trascrito de la actas del Cabildo se desprende que, sin embargo, ese año no se pudo celebrar la
comedia porque el clero lo impidió prolongando las celebraciones religiosas hasta bien entrada la tarde,
cuando en años anteriores la procesión se hacía por la mañana e inmediatamente venía a parar a la Plaza, y
allí en un altar sobre el mismo tablado se ponía la Custodia y asistía el Clero y Comunidades de
Religiosos, y acabada la comedia se continuaba la procesión hasta la iglesia.
Evidentemente el Cabildo protestó ante los órganos eclesiásticos competentes por la obstaculización
de esas representaciones, lo que tuvo su efecto, hasta el punto de que desde el Obispado se impuso que los
oficios religiosos respetaran la hora señalada, especialmente en esos días, y las comedias y danzas se
siguieron celebrando.
Arcos y carros triunfales son habituales en las fiestas y conmemoraciones del renacimiento y tienen
un auge especial en la época barroca. Considerados como “arte efímero” o de “tramoya” aparecían los
arcos y los carros ligados a la conmemoración de acontecimientos civiles o religiosos. Eliseo Serrano
Martín en su trabajo Tradiciones Festivas Zaragozanas, refiriéndose a ellos dice:
“Aquí ocupan los arcos y carros triunfales, más que como manifestación artística que lo es y además
importante como tradición festiva que tiene cuerpo como tal y que representa un modo específico de
comprender la fiesta o la solemnidad en concreto.”
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 157
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
En La Palma, abierta de par en par y desde siempre a la cultura universal, se incorpora a las fiestas la
tradición de arcos y carros triunfales. Sabemos por documentos de los siglos XVIII y XIX que eran un
elemento festivo generalizado por toda la isla y con toda probabilidad su implantación es muy anterior a
estas fechas.
Estos arcos no sólo se reservaban para solemnidades religiosas, también se erigían en
conmemoraciones y actos civiles. Siempre con el simbolismo de honor, agasajo, majestad y
reconocimiento. Se recuerda en La Palma el levantado para la bienvenida al Rey Alfonso XIII, en el año
1906, en Santa Cruz de La Palma.
La evolución que han ido sufriendo los arcos triunfales durante todo el proceso y hasta supervivencia
actual ha sido profunda. Mientras unos se revisten con pinturas alegóricas o geométricas, en otros casos se
cubren con flores, fallas o monte. Costumbre esta última que en otros lugares también se tenía. En
Zaragoza, en el año 1814, en el recibimiento a Fernando VII
“se montaron arcos enramados (...) La enramada tenía forma de arco de medio punto y siempre se
acompañaba de carteles en donde se cantaban las alabanzas.”
7.2 El Corpus de Villa de Mazo
La víspera del jueves de Habeas Corpus (de fecha variable, entre mayo y junio) culmina un año largo
de trabajos en el municipio palmero de Villa de Mazo, las gentes de sus 14 barrios acuden plantar –como
si de un árbol se tratara– arcos, descansos, pasillos, alfombras y tapices en las calzadas empedradas,
muchas de ellas en pendiente, por las que habrá de pasar el Santísimo Sacramento. Los motivos
corresponden a diseños realizados por los vecinos de cada barrio y pueden sobrepasar los 20 metros de
altura. Al menos desde el siglo XVII ya hay constancia de un culto destacado al Sagrado Sacramento en
esta Villa.
Tradición, encuentro, alegría y esmero envuelven fiesta, rito,
simbolismo, flores, plantas, semillas, colorido y arte, que se levantan
en esculturas en honor al Santísimo. Detrás quedan tardes y noches
de convivencia vecinal, de risas y apuros, de mezcla de olores a
flores y poliada de harina, de manos pegajosas de mil colores
robados al polen y a los pétalos. Todo este trabajo da como resultado
espectaculares arcos, descansos, tapices y alfombras que definen y
engalanan con flores, plantas, musgos, semillas… el recorrido
procesional y constituyen, sin lugar a dudas, el elemento más
característico y espectacular de esta fiesta.
En todos ellos la figura central (un círculo rodeado por una
corona de rayos divergentes) reproduce la forma de la custodia de Corpus en Mazo
plata de San Miguel, que preside la procesión del día siguiente.
En 1954, fue el barrio de La Sabina quien recuperó la vieja tradición popular de los arcos triunfales;
después se fueron sumando los demás barrios, hasta constituir hoy una de las más bellas y esforzadas
expresiones del ciclo festivo palmero, tal es así, que ha sido declarada como Fiesta de Interés Turístico
Nacional desde 1986.
7.3 El Corpus de San Andrés
La misma evolución de los arcos en Villa de Mazo se encuentra en San Andrés, San Andrés y
Sauces, donde también se mantiene esta fiesta con arcos, alfombras, pasillos, descansos y tapices, aunque
de menor magnitud y tamaño.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 158
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
SAGRADO CORAZÓN
La advocación del Sagrado Corazón irrumpe con fuerza en La Palma a principios del siglo XX. De
unas dieciocho imágenes catalogadas en La Palma en una exposición que se celebró en El Paso en 1998,
todas ellas, menos una, catalogada entre finales del XIX y principios del XX, corresponden a más entrado
el siglo XX.
El origen de esta devoción tiene lugar en las revelaciones que hizo Jesucristo a Santa Margarita
María Alacoque, revelaciones en las que se prometían especiales gracias a los devotos del Sagrado
Corazón de Jesús. Según dice Valerio Serra y Boldú en el tomo III de Folclore y Costumbres de España,
“Tantas son y tan pródigas estas promesas, que es la devoción moderna a que más confiadamente se ha
entregado la piedad española. En consecuencia sus devotos dedican al Sagrado Corazón de Jesús
comuniones reparadoras, actos de desagravio, triduos, novenas, rezan en su honor y alabanza letanías
especiales, le acompañan en el Sagrario, le dedican el mes de junio, como el mes de mayo lo está a la
Virgen María, y lo entronizan en los hogares y corporaciones con toda solemnidad.”
Además de las revelaciones a Santa Margarita, el Sagrado Corazón prometió al padre Bernardo
Hoyos de la Compañía de Jesús que reinaría en España y con más veneración que en otras partes.
Recogiendo por España este interés devocional, el 30 de mayo de 1919 se inauguró en el Cerro de los
Ángeles en Madrid, pinto geométrico central del territorio peninsular, un monumento al Sagrado Corazón
de Jesús. Como veremos más adelante, 26 días después de inaugurarse este monumento en Madrid se
entroniza la imagen del Sagrado Corazón en El Paso.
No obstante, hay referencias a entronizaciones en otras parroquias anteriores a ésta de El Paso, como
es el caso de Los Llanos de Aridane, donde en 1912 se incorpora a la parroquia de Los Remedios la talla
de madera del Sagrado Corazón de Jesús con dos ángeles, de la que fueron padrinos María del Carmen de
Sotomayor y Sotomayor y su esposo José Francisco de Sotomayor y Pinto. Fue donada por la Hermandad
y según se dice, detrás del corazón de la imagen se guarda un documento con la relación de nombres de
los donantes.
El Sagrado Corazón en El Paso
La celebración festiva del Sagrado Corazón de Jesús en El Paso se ha convertido en la fiesta anual
más esperada en esta ciudad, en la que la imagen hace un recorrido por alfombras, caminos, descansos y
arcos recubiertos con productos naturales.
Los antecedentes de estos elementos festivos los encontramos en El Paso al menos desde el siglo
XIX. En 1874 el periódico palmero El Noticiero recoge una fiesta celebrada en este municipio donde en
“la víspera por la tarde empezó el enrame, levantándose en la plaza y en un largo trayecto del camino
varias astas con banderas y arcos triunfales. Llama la atención del cronista un bello arco que ostentaba
un magnífico nombre de María.”
La imagen del Sagrado Corazón fue adquirida por la asociación que llevaba su nombre que fue la que
trabajó por adquirir la bendita imagen y que fue el origen y alma de la fiesta, aclarando la Comisión de los
Festejos, en la hoja volante que publicaron, que día tras día recorrieron el pueblo llamando de puerta en
puerta, para recabar los donativos con que costear los festejos.
Actualmente la festividad se celebra el segundo domingo después del de Corpus Christi, donde la
procesión es acompañada por las hermandades de varones con hopas rojas, velones y medallas, y las
mujeres con los escapularios del Sagrado Corazón. Recorren un largo trayecto hasta el antiguo Calvario
que se encuentra en la carretera que va a Las Manchas. Pocos metros antes de la iglesia de Nuestra Señora
de Bonanza, de donde sale la procesión, la imagen hace un alto y desde la antigua fábrica de tabaco
Capote, que está rematada con una imagen del Sagrado Corazón, se sueltan palomas y se arrojan flores y
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 159
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
cientos de papelitos de diversos colores que contienen el texto de las 12 “Promesas del Sagrado
Corazón”.
Volviendo al momento en que se arrojan las promesas, el silencio y la solemnidad de la procesión se
interrumpe, los niños invaden la calle a la “captura” de los papelitos, de unos 10 cm de largo por 4 de
ancho; mientras tanto todo son sonrisas en mayores y niños e incluso en el clero; monaguillos y políticos
pierden la compostura recogiéndolas del suelo o por los aires. Más tarde, en la “plaza vieja” se hacen
corros intentando, entre todos, completar las 12 promesas. La procesión continúa, unos metros más abajo
la imagen se coloca sobre un descanso, y la coral de Nuestra Señora de El Pino, acompañada por músicos
de la banda municipal, interpreta el Himno al Sagrado Corazón.
En el recorrido procesional, en la parte que discurre dentro del casco urbano, las calles están
recubiertas de alfombrillas, pasillos y arcos, todos los años diferentes y recubiertos con productos
naturales. Destaca la técnica que desde hace unos 30 años ha desarrollado Santiago González en los
llamados tapices de “la palmera”, donde reproduce estampas sacras de pintores universales, utilizando
cáscaras de huevos trituradas y teñidas en diferentes colores y matices.
FERIAS Y SAN MARTÍN
En el siglo XIX proliferan en diferentes puntos de la geografía canaria las denominadas ferias. Se
instalaban en recintos acondicionados a tal efecto o en las plazas públicas, y tenían por objeto no sólo la
venta de productos agrícolas y ganaderos, sino también el encuentro y paseo de las gentes del lugar y los
visitantes. Para ello se preparaban templetes para los músicos con enramadas festivas, con iluminación (no
eléctrica) de farolillos.
Actualmente en La Palma se conservan cuatro eventos con la denominación de ferias, dedicadas
fundamentalmente a la muestra de ganado, donde además de concursar por trofeo y premio en metálico, se
aprovecha para otras manifestaciones tradicionales populares. Estas ferias son la feria de San Antonio del
Monte (Garafía), la feria de ganado de La Patrona (Los Llanos de Aridane), la feria ganadera Autóctona
(El Paso) y la feria de ganado de San Isidro (Breña Alta). San Antonio del Monte es, sin lugar a dudas, la
más importante de todas.
9.1 San Antonio del Monte
El fin de semana más próximo al 13 de junio, San Antonio del Monte bendice el ganado en Garafía,
en una feria insular en la que concursan reses de la cabaña de raza palmera y foráneas, junto a una muestra
de los mejores ejemplares de perro pastor garafiano, de cualidades únicas para el pastoreo, y un concurso
de los quesos de la zona. El ganado menor (cabras y ovejas) tiene también su espacio, así como el mular y
el caballar.
Las imágenes del patrón, San Antonio de Padua, y de San Isidro, desfilan procesionalmente,
acompañado su paso por la música. Los quioscos y cantinas, totalmente recubiertos de faya y acebiño, se
confunden con el paisaje del lugar; se escuchan puntos cubanos, isas y folias; si bien, ese sabor
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 160
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
eminentemente tradicional se ha ido perdiendo en los últimos años y hoy se mezclan las tradiciones más
profundas con las nuevas corrientes de “modernidad”. A ella acuden miles de palmeros y forasteros.
Arcos de madera de considerable altura, recubiertos totalmente por hojas de helechos y rematados
con las banderas española y canaria, marcan, a modo de calle improvisada, la entrada a la iglesia.
Al menos desde 1902 ya hay constancia de la celebración de la fiesta y feria de San Antonio, y ya en
1925 estaba plenamente establecida.
9.2 San Martín
Desde el siglo XVI la onomástica de San Martín marcaba el ciclo agrícola de la vid en La Palma. En
el calendario festivo español no se conoce ninguna celebración de San Martín relacionada con el vino
nuevo, como en La Palma. Pero sí con la matanza del cerdo. En Canarias se celebra, relacionado con el
vino nuevo, a San Andrés en Tenerife y San Simón en el Hierro. Sin embargo encontramos la celebración
de San Martín (Sao Martinho) en Funchal (Madeira).
Las referencias más antiguas que se conocen de la celebración de San Martín en la isla las aporta, en
1916, el lanzaroteño Isaac Viera en su libro Costumbre Canarias, donde calificaba estas celebraciones
como una costumbre de tiempo inmemorial.
Hoy, como ayer, sin santo a quien hacer “función”, novena o procesión, por toda la isla la víspera de
San Martín, el 10 de noviembre, se siguen abriendo casas y bodegas para “jurar las pipas” y degustar los
nuevos caldos y los añejos. Al vino se le suman las comidas tradicionales, pescado salado, cochino a la
brasa de carbón vegetal, entre otras. También algunos aprovechan para hacer la matazón del cochino.
No puede faltar el fruto del otoño, las castañas. Es la hora de hacer hogueras con sarmientos, fuera de
las bodegas, donde se tuestan las castañas y se escucha la tocata inconfundible de los bucios y el rasgar de
isas, folias y habaneras. Sin continuidad, algunos ayuntamientos y sociedades privadas programan alguna
verbena y los estudiantes de toda la isla aprovechan para hacer la que se ha convertido, desde hace
algunas décadas, en fuga de San Martín.
Coincidiendo con San Martín, desde 1997, se vienen haciendo unas jornadas sobre la vid y el vino,
organizadas por el Consejo Regulador de la Denominación La Palma.
Y las viejas coplas anónimas las cantan y repiten los niños año tras año:
San (Saran) Martín
tirin tintin,
fuego a la castaña
y mano al barril.
BAJADA DE LA VIRGEN
Cada lustro -la próxima cita, en el 2010-, Santa Cruz de la Palma celebra entre los meses de julio y
agosto la Bajada de la Virgen de las Nieves, patrona de la Isla. Se renueva así la disposición eclesiástica
dictada en 1676 por el obispo Bartolomé García Ximénez según la cual la imagen mariana bajó desde su
santuario a la capital, implorando con ello los palmeros la intercesión de la Virgen para acabar con una
feroz sequía, que se abatía desde hacía ya demasiado tiempo sobre campos, gentes y ganados. El prelado,
viendo el fervor popular, resolvió que el devoto acto se repitiese cada cinco años, a partir de 1680, por el
mes de febrero.
En 1850, la fiesta se traslada al segundo sábado después de la Pascua de Resurrección. A inicios del
siglo XX se decidió pasar al segundo sábado después de la Pascua de Resurrección, dejando a elección de
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 161
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
los párrocos el tiempo de estancia en la capital, así como la manera en que la imagen debía regresar a su
Santuario. Ya en pleno siglo XX, la Bajada pasó al mes de junio y, por último, en 1975, se fijó en las dos
primeras semanas de julio.
Como una rogativa de lluvia nació la Bajada de la Virgen de las Nieves de su Santuario a la ciudad
de Santa Cruz de La Palma, hace más de tres siglos y, desde entonces, cada cinco años se ha celebrado
ininterrumpidamente, coincidiendo con los años acabados en cero y cinco.
En los primeros lustros de la Bajada de la Virgen, participaron directamente los eruditos locales
barrocos Pedro Álvarez de Lugo y Usodemar (1628-1706), Juan Pinto de Guisla (1631-1695) y Juan
Bautista Poggio y Monteverde (1632-1707). A ellos se les debe, gran parte de las líneas maestras de estas
fiestas. Cada lustro se renuevan, pero en su esencia conservan el espíritu barroco de su fundación.
Con anterioridad a 1676 la Virgen había bajado en rogativas públicas por calamidades a Santa Cruz
de La Palma. En el siglo XVII se conocen la de 1630, 1631 y 1632 con motivo de sequía en la isla, 1646
por la erupción del volcán Martín y 1659 por una plaga de langostas. Los actos litúrgicos y festivos
tuvieron que ser semejantes a los que se establecieron en las primeras bajadas lustrales.
De las primeras Bajadas de la Virgen poco se sabía, por no decir nada. Sin embargo, gracias al
profesor de historia del arte, de la Universidad de la Laguna, el palmero Jesús Pérez Morera, aportamos y
extraemos de una documentación inédita con la que Pérez Morera prepara un interesantísimo trabajo
monográfico sobre la Virgen de las Nieves, dos crónicas relacionadas con los actos y festejos de la
Bajada.
La primera crónica describe, con anterioridad al año 1715, además de la fundación de la Bajada de la
Virgen por el obispo Bartolomé García Jiménez, cómo se prepara el recorrido procesional al paso de la
venerada imagen, con adornos en ventanas y balcones y ricas tapicerías en las paredes; al llegar la Virgen
a la plaza principal o plaza de la parroquia, se dice que era recibida con tres salvas de fusilería y por
último el cronista muestra admiración a lo que él llama: ingenio poético con que habían sido dotados estos
festejos. Sin lugar a dudas esta última referencia debe aludir al poeta y presbítero Juan Bautista Poggio
Monteverde que por esos años ya había compuesto obras para la Bajada de la Virgen.
La otra referencia tiene fecha de 1685, año que corresponde a la segunda bajada quinquenal. Se trata,
en este caso, del relato de un suceso que pudo tener consecuencias graves. Al llegar la Virgen a la plaza
principal, hoy plaza de España, en el momento de las salvas de bienvenida una de estas piezas de artillería
explotó, saltando por los aires sus pedazos que fueron a caer sobre las tropas que estaban formadas en
aquel lugar, y sobre un grupo de mujeres, sin que hubiera ninguna desgracia personal, interpretándose por
el cronista la intervención de la Virgen como escudo protector de lo que pudo haber sido y no lo fue
gracias a su presencia.
Los actos festivos comienzan el primer domingo de julio, cuando los romeros, ataviados con los
trajes tradicionales de la isla, bajan desde su santuario en el monte y por el camino del Planto las 42 piezas
de plata que componen el trono de la Virgen, entregándolas en la iglesia de El Salvador, morada de la
sagrada imagen durante su estancia en la ciudad.
Con la izada de bandera de María y la Bajada del Trono, comentada anteriormente, comienza en
Santa Cruz de La Palma la Semana Chica. Seguidamente pasamos a comentar sus principales actos.
10.1 La Pandorga
Consiste en un desfile nocturno de faroles de papel con luz de velas de múltiples colores y formas
(estrellas, dragones, automóviles...) que, llevados por niños, y no tan niños, recorren las monumentales y
oscuras calles del centro de la ciudad a los sones de la banda de música. Al final de este desfile, en La
Alameda en el barranco de Las Nieves, los queman en una gran hoguera.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 162
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
Las primeras referencias descriptivas de este peculiar cortejo de la Bajada de la Virgen las
encontramos al menos desde el año 1880.
Aunque la pandorga aparece documentalmente en La Palma en el siglo XIX, conocemos un relato de
las “Artificiosas y vistosas luminarias” de los festejos regios que se celebraron en el año 1707 en Las
Palmas de Gran Canaria con motivo del nacimiento del príncipe Luis, primer hijo de Felipe V y María
Luisa de Saboya, que no debieron ser muy distintos de lo que hoy se entiende por pandorga en La Palma.
Como en otras tantas manifestaciones festivas, Santa Cruz de La Palma ha conservado este
tradicional número en la Bajada de la Virgen; sin embargo, en otros municipios de la isla,
lamentablemente, se ha perdido. Por ejemplo, en 1877 el periódico La Palma, el 25 de junio, publicaba el
programa de actos de las fiestas de la Patrona, en Los Llanos de Aridane. En la antevíspera se decía que
“recorrerá las calles de la población una lucida pandorga caprichosamente preparada”. Unos años
después, en este mismo municipio, constan los gastos de la realización de la pandorga de 1896, en “cañas
para la pandorga”, “hovillos de hilo para la pandorga”, etc., según consta en el archivo municipal de
Los Llanos de Aridane.
No se han encontrado referencias de esta costumbre en otros lugares –aunque posiblemente existan–;
lo que más se le aproxima son los rosarios de cristal que a modo de faroles iluminados, y de gran valor
artístico, salen a las calles de Vitoria (País Vasco) durante las fiestas de la Virgen Blanca en agosto y en
las fiestas de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, en el mes de octubre, portados por devotos y
cofradías.
10.2 Mascarones
Ya en la Semana Grande, que comienza el segundo domingo de julio, intervienen los Mascarones,
haciendo referencia a los gigantes y cabezudos, que simbolizan personajes como la bruja, la luna de
Valencia y el Bisquit (personaje bautizado popularmente con el nombre de unas galletas).
Los mascarones de La Palma mantienen una relación con la festividad religiosa y se bailan dentro del
programa de las fiestas lustrales en honor de la Virgen de las Nieves, aunque no ante la sagrada imagen.
La más antigua referencia que conocemos de la existencia de estos personajes en la isla está
localizada en la festividad del Corpus Christi, aportación realizada por el historiador Alberto José
Fernández García en un folleto publicado en la Bajada de la Virgen de 1980. Afirma este autor que los
gastos de aquellas fiestas corrían a cargo del Cabildo de la isla, “por lo cual en la primera mitad del siglo
XVII ya se tomó el acuerdo de adquirir unos gigantes para esta celebración.”
Ya en el siglo XVIII aparecen nuevos datos en referencia a gigantes en Santa Cruz de La Palma. A
partir de esta fecha se pierde documentalmente la existencia de gigantes y cabezudos (mejor mascarones
que así englobaría a las dos variedades), hasta principios del siglo XIX.
En 1970 los mascarones de la Bajada de la Virgen se encontraban perdidos en sótanos y desvanes de
Santa Cruz de La Palma. Según Luis Ortega, en un folleto sobre este número en la Bajada de la Virgen de
1995, fue el alcalde Gabriel Duque quien puso empeño en la recuperación de los gigantes y cabezudos
más populares, los que contestaban por nombre propio y los que ocupaban sitio de honor en el desfile. Por
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 163
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
su iniciativa se rescataron de las lonjas de Santo Domingo y de casas particulares, las cabezas de algunos
de estos pregoneros y comparsas de las fiestas.
Todos los mascarones están preparados para unas tres salidas, que en diferentes días recorren las
empedradas calles de Santa Cruz de La Palma. Los gigantes bailan con su revoloteo circular, el entrañable
y viejo Biscuit con su gran sonrisa, ojos saltados y bicornio napoleónico, y la bruja corriendo y dando
golpes a los niños con la escoba. Por unas horas todos son niños.
10.3 El Minué o Festival del Siglo XVIII
Por minué o minuete se conoce el baile para dos personas, que ejecutan diversas figuras y mudanzas,
que estuvo de moda en el siglo XVIII. Según Aurelio Capmany en el tomo II de “Folklore y Costumbres
de España”, la composición musical que se canta y se toca para acompañar al baile es de compás ternario.
Al parecer, a finales del siglo XVII se introduce en España y se conoce el minué que se bailó en 1707, con
ocasión del nacimiento de Luis I.
El minué es el más reciente número de la Bajada de la Virgen, pero ya se ha convertido en un clásico
de la programación lustral de la Semana Grande. En 1945 se celebró por primera vez el Festival del siglo
XVIII (sustituyó a una Danza de Niños), conocido popularmente como minué, donde vestuario, música y
coreografía del baile rememoran esas danzas cortesanas dieciochescas; así, durante apenas treinta minutos
se recrea un ambiente de lujo y refinamiento propio de las grandes cortes europeas. La música y los
textos, la idea fundacional y su continuidad se deben al palmero Luis Cobiella Cuevas. Los danzantes –
dos docenas de jóvenes, elegidos por concurso–, actúan, ante los numerosos espectadores atraídos por el
espectáculo, con delicados gestos y blancos bucles, se entrecruzan formando distintas coreografías, que
también varían cada año y son elaboradas por autores locales. Todos los lustros se preparan nuevos trajes
para el minué, que se diseñan según estampas de la época.
Para el periodista Mariano Cáceres, el minué es “Un baile de ritmo lento y comedido, que se ajusta a
la escenificación de un clima distendido y cadencioso acorde con el carácter palmero. Un espectáculo
donde la armonía de los movimientos se enmarcan en un ambiente de boato palaciego, en el que
elegantes parejas de jóvenes bailan danzas a Nuestra Señora de las Nieves y los solistas cantan arias en
su honor”. Continúa diciendo que “En el minué se entremezcla una evocadora nostalgia del siglo XVIII
con la armonía y los timbres musicales del romanticismo, sin olvidar las incursiones en la música del
siglo XX. Media hora apenas para sentirnos en mitad de una corte europea del XVIII, para rememorar
los actos aristocráticos del siglo”.
10.4 La Danza de los Enanos
En esa misma semana, el jueves, se interpreta la Danza de los Enanos, sin duda el número fuerte de
la fiesta, cuyo origen, según el investigador palmero Alberto José Fernández García, se remonta a las
celebraciones del Corpus Christi, en las que intervenían gigantes y enanos en plazas y lugares públicos.
De aquí pasaron a otras celebraciones, y entre ellas, la Bajada de la Virgen o a cualquier conmemoración
importante, como ocurrió con la proclamación de Isabel II en 1833. El recordado sacerdote Manuel Díaz,
hombre liberal para su época, y amante de las artes y los regocijos populares, hizo caretas de papel
modelado para esta danza; en este siglo usó este mismo material Félix Martín Pérez, profesor de la
Escuela de Artes y Oficios de Santa Cruz de La Palma, hasta las últimas ediciones, en que se ha empezado
a utilizar la fibra de plástico.
Los hombres y mujeres enanos fueron en la antigüedad y durante cientos de años personal al servicio
de reyes, príncipes y grandes señores. Una dama que se preciara tenía en su palacio a un enano o a una
enana que le recordaba lo bella que era. En la Edad Media se ponen de moda en occidente y son
presentados en las ferias como cosa rara y como divertimento en las cortes, eran los bufones. El enano y la
enana están presentes en la literatura y en la pintura, aparecen en los cantares de gestas y en novelas de
caballería. Desempeñan oficios domésticos, cocineros, compañía de damiselas y niños, cuidando los
perros, y en ocasiones llevando “mensajes” que se llamaban de “confianza”.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 164
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
Es en 1905 cuando aparece la primera representación de la Danza de los Enanos con su estructura
actual. Miguel Salazar, comerciante y responsable de la dirección de este número de las fiestas lustrales,
es el quien introduce la transformación (anteriormente no se producía la transformación que ha hecho
célebre este número). En la primera parte los danzantes –en la edición del 2000 fueron 24 titulares y 6
suplentes–, van con unas holgadas túnicas que representan cualquier personaje, que es diferente para cada
lustro (monjes, japoneses, marinos, guerreros, astrónomos, peregrinos, viejos, estudiantes, dominicos,
atenienses…), mientras bailan y cantan, variando la letra y la música en cada edición. Por el contrario, la
polka que acompaña la Danza de los Enanos en la segunda parte es, desde 1925, siempre la misma, y fue
creada por el compositor palmero Domingo Santos Rodríguez.
Después de estar unos minutos danzando, se van
retirando poco a poco por el lateral de “la caseta”, (especie
de casa de cartón) que oculta una rápida transformación que
parece durar tan sólo los escasos segundos que tardan en
cruzarla. Está llegando el momento. Un toque fuerte y seco
del bombo de la banda de música corta de un tajo esta primera
interpretación y, en el preciso momento en que comienzan a
salir los deseados y esperados enanos, con lucidos trajes
dieciochescos y tocados de un alto y elegante 1863, va
recogiendo cada lustro esta danza con la intervención de
enanos de ambos sexos, aunque siempre fueron hombres
Actuación de Los Enanos
quienes bailaron. A finales del siglo XIX la prensa local ya
calificaba la danza de los enanos como antigua y tradicional.
En esos momentos comienzan a bailar una rápida y emocionante polca tocada por la Banda de
Música Municipal San Miguel. Éste es el momento mágico de la fiesta, que se refleja en la emoción y el
brillo especial de los ojos de los palmeros, mientras algunos forasteros se asombran y preguntan cómo lo
hacen.
Todos sonríen, los mayores se convierten en niños y los niños no necesitan explicaciones, pero nadie
responde. Es otro de los secretos –de los mejor guardados– de la isla, que aunque todos lo imaginan o
incluso lo saben, nadie desvela. De la plaza de Santo Domingo y del Recinto Central se trasladan a las
calles adoquinadas de Santa Cruz de La Palma donde la comitiva de enanos continúa bailando toda la
noche, hasta que los primeros rayos del sol se reflejan en los mástiles del barco de la Virgen, en La
Alameda.
Después de ese día, se celebrarán actos especialmente religiosos; con la venerada imagen de la
Virgen, en Santa Cruz de La Palma, en los que es tradicional que los enanos hagan representaciones
extraordinarias, visitando a los ancianos acogidos en el hospital de los Dolores, así como al personal que
en la noche de las representaciones oficiales estaba trabajando (Cruz Roja, Protección Civil, bomberos,
fuerzas de orden público, etc.). En la edición de 1985 –por primera vez que se sepa– los enanos bailaron
ante la imagen de la Virgen de las Nieves delante de la iglesia del hospital de Los Dolores. Coincidió que
la Virgen estaba en esta parroquia y fue sacada a la calle sobre sus andas a recibir la ofrenda de su
peculiar danza. En las siguientes fiestas lustrales, la Virgen salió de la iglesia de El Salvador, y le bailaron
en la Plaza de España.
Para ser enano y según Manuel Sosvilla (veterano bailador de la danza) hace falta “Saber cantar,
saber bailar. Se les hace prueba de baile y cante, pero sobre todo hay que tener oído y ritmo para
conjuntar todo. Aunque siempre se da preferencia a quienes lo hayan bailado anteriormente”. Hablando
de los requisitos necesarios Sosvilla decía; “Lo único que se pide es que sea nativo de La Palma. Han
bailado los enanos gentes de todas las clases sociales, desde peones a trabajadores, albañiles y
profesores de Universidad.”
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 165
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
10.5 El Carro Alegórico
Al día siguiente el Carro Alegórico representa, como cada lustro, diferentes temas marianos, con
personajes, música y letra que realizan autores palmeros. El número de participantes, en alguna edición ha
superado las 400 personas. Siempre en un momento de la representación aparece la Virgen de las Nieves,
a la que están dedicadas todas las alegorías.
10.6 El Diálogo entre el Castillo y la Nave
El sábado de la Semana Grande comienza a bajar la Virgen desde su Santuario. Preparada en sus
andas de viaje, después de la misa de peregrinos, vestida con sus mejores galas aparece en el pórtico
renacentista del Real Santuario. Es uno de los momentos de mayor emoción; los hijos de La Palma, que
han aguardado cinco años para poder repetir esta misma ceremonia, se agolpan en torno a las andas de
caoba, bellamente talladas y doradas con láminas de pan de oro. Por el camino real del Planto, comienza
el caminar de la Virgen de las Nieves hasta la iglesia de la Encarnación, donde pasará la noche; el
domingo termina su recorrido, llegando a la parroquia de El Salvador. Antes, en el barranco de Las Nieves
se representa el Diálogo entre el Castillo y la Nave, y en la plaza de España se canta la loa, con letra y
música de autores locales.
Símbolo permanente de unos festejos, permanece “Varada a perpetuidad en las márgenes del
Barranco de las Nieves y en las proximidades de su desembocadura, esta nave de piedra y de
renunciaciones, sólo viste sus galas marineras una vez cada cinco años, para recibir alborozada, a la
Inmaculada Madre del Dios-Hijo, la Santísima Virgen de las Nieves.” La Nave y el Castillo esperan
pacientemente, cada cinco años, que la Señora pase a su lado y presida el diálogo. Luciendo ambos
gallardetes y banderas, en un luminoso domingo de julio, serán los protagonistas de otra de las más
entrañables manifestaciones de las fiestas de la Bajada de la Virgen.
Que se sepa, al menos desde 1765 ya se encontraba en medio del barranco un barco de piedra que,
como recoge la descripción de los festejos de ese año,
“Prociguió las salves un navío que de piedra, tiene fabricado el arte y primor de los devotos en el
medio del barranco, al cual, en las fuertes avenidas del ymbierno, no daña la furiosa corriente, antes si,
pasándole por ambos lados, queda ilezo en medio de su curso.”
No parece casual que este hecho festivo tan profundo y arraigado, mantenga una relación histórica
con lo que sucedía en la isla por los años de la fundación de la Bajada. En esa época la piratería navegaba
por los mares canarios. También, en opinión de Pérez Vidal, además de los otros actos de “La fastuosidad
barroca de aquel siglo de exaltación mariánica recargó la fiesta con la pompa general de loas, autos,
enramadas, danzas y música” y el hecho histórico de la circunstancia isleña en tiempos de piratería, le dio
la nota característica del aparatoso simulacro del Castillo y la Nave.
En la escenografía de las fiestas ya aparece un diálogo entre el Castillo y la Nave en el lejano año de
1705, en la obra de Juan Bautista Poggio Monteverde, La Nave. En el siglo XIX continúan los diálogos
entre el Castillo y la Nave y se vuelve a repetir la exclamación de introducción de ¡Ah de la nave!, al
menos en los de 1810 y 1825.
Hoy en día, la escenificación de este Diálogo se produce el día de la conducción de la Virgen a Santa
Cruz de La Palma, en el momento en el que la Virgen llega en procesión junto al Navío, entonces se
coloca la imagen en la cubierta de éste y, hecho un solemne silencio, comienza el Diálogo.
Lamentablemente, el rito de subir a la Virgen en el barco ya no se hace. Con esto ha perdido la fiesta parte
de su escenificación.
De repente, un grito de advertencia rompe el contenido silencio impuesto por la emoción. Desde las
almenas del Castillo, donde ondea la Bandera de la Virgen, alguien proclama amenazándola con hundirla:
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 166
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
Velera Nave, que la mar surcando
a este fuerte te vienes acercando.
No prosigas tu rápido camino
sin decirme tu nombre y tu destino
Así comienza el Diálogo entre el Castillo y la Nave, cuyo texto de Antonio Rodríguez López se
remonta a las Bajadas de 1880 o 1885 (las fuentes discrepan sobre la fecha exacta), si bien, como ya
hemos comentado, las primeras referencias de esta representación, que guarda un muy cercano parentesco
con los autos de Moros y Cristianos, son sin embargo de principios del siglo XVIII.
El barco responde a la interpelación del Castillo proclamando que lleva a bordo "una doncella pura
de simpática hermosura". Al reconocer la imagen de la Virgen, los centinelas transforman al instante sus
cañonazos en salvas de saludo. Luego, prosigue la procesión sin más sobresaltos, hasta su destino final en
la parroquia matriz de El Salvador.
10.7 La Loa del Recibimiento
Sobre un templete delante de la torre de la iglesia de El Salvador, preparado con cortinajes y ramas,
tuvo lugar la primera audición de la loa del recibimiento que se interpreta actualmente. Era el domingo 11
de abril de 1880.
Esta pieza poético-musical, que lustro tras lustro se ha representado desde 1880, no por antigua y
conocida deja de emocionar. La luz de media mañana, el repique solemne de las mismas campanas que
han recibido a la Virgen de las Nieves en sus lustrales bajadas suenan a siglos de fiesta. Se escucha el
mismo sonido que ha llamado a los palmeros durante siglos a renovar el originario voto de rogativa de
lluvia a su Patrona.
La primera representación de la loa del recibimiento a la Virgen de las Nieves fue interpretada por
varones, nada inusual en esos años. A la mujer se le tenía prohibido por la Iglesia la intervención en estas
representaciones. Aún hoy se sigue teniendo un ejemplo magnífico de ello en la representación del
Misterio de Elche, donde todos sus protagonistas son varones.
En lustros anteriores a 1880 las loas, a modo de autos sacramentales, siempre estuvieron presentes en
la Bajada de la Virgen. Cada cinco años, desde hace siglos, los palmeros se apiñan en la renacentista plaza
de España de Santa Cruz de La Palma para escuchar, una vez más, la lustral loa, ahora cantada por voces
femeninas, del recibimiento a la Virgen de las Nieves.
Las fiestas continúan con sabor más personal e íntimo para Santa Cruz de La Palma, con visitas de la
Virgen a otras parroquias de la ciudad y con actuación fuera de programa de los enanos, terminando el 5
de agosto con la subida de regreso de la Virgen de las Nieves a su Real Santuario. Estas fiestas lustrales
marcan en La Palma el paso de la historia, que aquí no se mide por días, por años, ni siquiera por décadas,
se miden por el antes y el después de la Bajada de la Virgen de las Nieves.
LOS CARROS TRIUNFALES Y LAS LOAS
Las representaciones alegóricas las encontramos no sólo en los festejos religiosos sino también en los
civiles y políticos. Dentro de las celebraciones festivas, donde aparece con más frecuencia la
representación de carros triunfales es en las pomposas y solemnes fiestas del Corpus Christi y de aquí, al
parecer, pasan a otras festividades.
La Palma guarda un patrimonio cultural de innumerables carros triunfales y loas de máxima
importancia literaria, de las que se conservan numerosos textos, pero pocas partituras musicales,
especialmente de la época barroca.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 167
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
Los carros triunfales continúan siendo una costumbre viva en la isla, que ha perdurado desde el Siglo
de Oro de la literatura española hasta nuestros días. Con el transcurso de los tiempos se han ido adaptando
a las corrientes y estilos literarios y musicales de cada época. En sí mismos son un muestrario del sentir
del mejor poeta palmero o músico de cada momento. La mayoría han sido compuestos por oriundos de La
Palma o por foráneos que se establecieron en la isla.
Por suerte, la prohibición hecha por Carlos III en 1765 de los carros triunfales (en esencia, autos
sacramentales) no se llegó a llevar a cabo en la isla, La Palma estaba muy lejos. Entre los carros triunfales
de la isla destacan los de La Bajada de La Virgen de Las Nieves y los de El Paso con motivo del Sagrado
Corazón de Jesús.
MOROS Y CRISTIANOS
En el margen derecho del barranco del Pilón de Barlovento se celebra cada dos años, en agosto, la
representación de la Batalla de Lepanto, dentro de las celebraciones en honor a Nuestra Señora del
Rosario. Allí se instala un fuerte de papel pintado y palos de monte, que defiende la guardia turca de Alí
Baja. Sus oponentes representan las fuerzas al mando de don Juan de Austria, parapetados en una nave de
velas blancas.
Desde media tarde, en el castillo musulmán ondea la bandera roja con la media luna, mientras la
tropa turca presta guardia a esta fortaleza. En el supuesto mar, de repente, se ven avanzar las velas blancas
de un barco cristiano, a cuyo mando figura don Juan de Austria. Después se produce un diálogo, o
parlamento –el texto es de autor desconocido y tampoco se conoce su fecha, aunque con mucha
probabilidad tiene al menos tres siglos–, entre el castillo y la nave, que culmina cuando desde la fortaleza
se dice:
“Si es verdad ese presente / que ahí traéis a María / saluda tu artillería / y desembarca tu gente",
Respondiéndose desde el barco:
"Saluda tu artillería / nosotros también los haremos / y entonces todos gritemos / ¡Viva la Virgen
María!”.
Por la popa del barco cristiano aparecen varios navíos y lanchones de velas negras, en los que ondea
la enseña musulmana, escuchándose gritos de
“¡Viva Turquía!”,
que son respondidos con un
"¡Viva la Virgen María!"
desde el barco de don Juan de Austria. La batalla naval es inevitable, y el abordaje de la marinería
cristiana acaba con la flota musulmana del imperio otomano. Sólo queda la toma del castillo, defendido
por los moros. Las explosiones de artillería continúan, aderezadas ahora con la lucha cuerpo a cuerpo, la
toma de prisioneros y, finalmente, el izado de la bandera española a los sones del himno nacional.
Los musulmanes, maltrechos, con heridas simuladas, descalzos, cojeando y encadenado su jefe Alí
Baja, son llevados prisioneros a la iglesia. A la puerta del templo aguarda la imagen de la Virgen a quien,
sobre el barco cristiano que cierra el desfile, se le canta una loa. Después, entran todos en la iglesia, donde
los musulmanes se convierten tácitamente al catolicismo, para más tarde salir, ahora ya sin cadenas,
acompañando junto a los otrora enemigos a la Virgen del Rosario en procesión.
El origen y establecimiento de esta fiesta en barlovento es confuso. Aunque la tradición oral dice que
se ha celebrado durante el siglo XX, aún no se ha encontrado ningún documento que lo acredite. Algunos
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 168
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
han querido ver una relación directa entre la implantación de la fiesta y el hecho de que el capitán Díaz
Pimienta -quien fuera piloto de La Armada en La Batalla de Lepanto, y que murió en 1610- ejerciera
como maestre de campo de la compañía miliciana de Barlovento.
A esta interpretación se suma otra, no menos importante: la patrona de barlovento es la Virgen de
Rosario, advocación marinera directamente relacionada con Lepanto.
FIESTAS DE FUEGO
Son varias las fiestas de fuego en el calendario festivo de La Palma, además de los fuegos artificiales
que tanto arraigo tienen en la isla. La espectacularidad, la magia y encanto de estas manifestaciones
festivas las encontramos en el diablo de Tijarafe, los caballos fuscos de Fuencaliente, el judas de Las
Tricias, las diversas sardinas del carnaval, los machangos de Santa Rosalía y en el borrachito de Lodero.
Todas ellas, cada una con su personalidad propia, son manifestaciones de la cultura popular de La Palma,
que enorgullecen a quienes aman las tradiciones.
13.1 La Fiesta de la Virgen y el Diablo
Molesta a algún tijarafero que a su fiesta “grande”, en los últimos años se la haya denominado del
diablo. Para las personas mayores siempre han sido “las fiestas de la Virgen”, y que eso de fiestas del
diablo, se lo pusieron los que venían de fuera, para ellos son las fiestas de la Virgen de Candelaria. Y es
que el diablo es tan sólo un acto de esta festividad, si bien el más relevante. La devoción palmera a la
Virgen de la Candelaria tiene antiguo y arraigado sentimiento. Ya en el siglo XVII se conocen promesas
de romería a esta imagen. Las primeras reseñas concretas que se conocen de los festejos en su honor se
remontan al siglo XIX.
El diablo deambula libre y suelto en la madrugada de la Natividad de la Virgen en Tijarafe. Según la
tradición popular, en ese día Dios le dio a Satanás libre albedrío para que recorriera el mundo, antes de
que naciera la que le aplastaría la cabeza con el pie.
En las fiestas de la Candelaria, la multitud, embelesada en la verbena, espera con impaciencia, en la
madrugada del 8 de septiembre, la irrupción del diablo en la plaza de la iglesia, que luce sus mejores galas
con banderitas de papel de decenas de modelos diferentes, cortadas manualmente por los vecinos. El
diablo llega sigilosamente, aunque precedido de ciertos movimientos que anuncian su presencia con la
aparición de los mascarones (gigantes y cabezudos). Luego, la figura del diablo estalla en fuego y colores,
en música y en olores. Son cientos de voladores (cohetes), fuegos artificiales, los que van saliendo de su
cuerpo de fibra plástica pintado de negro y rojo. Dentro, un experto voluntario tijarafero lo baila al son de
la orquesta.
Mientras, la multitud –poco importa robar horas al sueño en día
laborable en el resto de los municipios palmeros– se apiña a su alrededor,
provocándole para que los siga, bajo riesgo de ser alcanzados por el fuego
que, a modo de cascadas, va derramando todo su cuerpo, rabo y tridente. Su
fogueteo de luz y ruido termina con la impresionante explosión de la cabeza.
En ese momento, el fuego infernal inunda la plaza y todo son carreras.
Después del último bramido, el diablo queda desarmado y huye, corre y se
refugia hasta el próximo año. Mientras, en la plaza se escucha un gran
griterío de júbilo. Los aplausos y voces de victoria se multiplican como un
eco por las laderas y barrancos de Tijarafe. El bien ha vencido al mal.
Un año más vence la Virgen sobre Satanás. Quedan 365 días para que
el diablo vuelva de nuevo a la plaza de Candelaria con sus llamas y El Diablo y su fuego
explosiones infernales, y allí lo esperan para combatirlo con el bien las
gentes de La Palma.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 169
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
Horas después, al atardecer, la Virgen de la Candelaria recorrerá las calles de Tijarafe, pasará por la
plaza donde bailó el diablo la noche anterior y le hizo la venia a la puerta de su templo. Todo está limpio y
reluciente. Le espera un cuadro plástico, que así se llama en La Palma a una escena viviente estática de
motivos bíblicos o religiosos normalmente, y una loa cantada por ángeles y, cómo no, una espléndida
exhibición de fuegos artificiales en presencia de la imagen.
Vestir al diablo es un rito. El voluntario que lo va ha bailar debe llevar encima una estructura, en
forma de diablo, de unos 70 kilos. El vestido de diablo comienza con un ajustado pantalón de amianto,
calcetines y zapatillas negras que le ayudan a poner, un casco y sobre su torso desnudo, una toalla
empapada en agua. Encima de todo, la pesada carcasa que lo convierte en la representación de Satán.
Terminada esta ceremonia, recibe la repetida contraseña del concejal encargado del número festivo:
“Estaremos pendientes de ti, tú tranquilo, acuérdate, si te ves apurado, da dos o más golpes con el pie
derecho, que rápidamente te sacamos el diablo de encima. No te olvides. La señal será los golpes con el
pie derecho.”
Mientras, el gentío que lo espera en la plaza –los hombres ya sin camisa, para que el sudor corra
libremente– lo llaman y provocan gritando: ¡Aquí..., aquí, el diablo va a salir!
Los orígenes más remotos del diablo datan de la primera década del siglo XX y están ligados a un
personaje llamado Cataclismo que, vestido con telas negras, tres metros de alto y unas manos enormes, en
días de fiesta corría detrás de los niños, aunque sin fuegos. A partir de 1923, los tijaraferos Antonio Cruz,
Pedro Brito y Orosio Martín crean el personaje del diablo, bailándolo por primera vez en la víspera de la
Candelaria, el 7 de septiembre. El armazón era de madera y cañas forradas con tela de saco y sujeto por
arcos. Luego, lo recubrían con una lechada de cal para protegerlo del fuego.
Más tarde llegó Sinforiano, a modo de una figura humana sobre un barril, dentro del que iba una
persona que, por medio de unos hilos, movía su mano que, aprovechando el puro encendido –bengala–
que llevaba en la boca, iba prendiendo los voladores –cohetes– que tenía en cada dedo, para concluir con
una descarga de fuegos artificiales que llevaba en la cabeza. Después de Sinforiano, aparece de nuevo la
figura metálica del diablo, que con diferentes minadores –así se llama a quienes preparan todo el
entramado de fuegos–, primero del lugar y después pirotécnicos profesionales, se ha bailado ya
regularmente.
La representación de diablos, como otros tantos personajes, aparece mayoritariamente en las
festividades de los suntuosos Corpus Christi. En Lanzarote, los Diabletes de Teguise –carnaval– tienen
sus antecedentes en el viejo Corpus de la isla, al menos desde el siglo XVII. Según se recoge en los
acuerdos del Cabildo el 2 de julio de 1658 se hicieron pagos de las fiestas de Corpus por: “lienzo que se
compró para el vestido del diablete con una carátula.” En años sucesivos se seguían acordando en el
mismo sentido otros gastos del “diablito”.
13.2 La Fiesta de la Virgen de los Dolores y el Borrachito Fogatero de Lodero en Villa de
Mazo
Sigue sorprendiendo agradablemente a los que nos acercamos a las tradiciones populares palmeras el
descubrir que las fiestas están vivas, se adaptan a los tiempos, se recuperan y en pocos años se convierten
en signo de identificación de las generaciones de hombres y mujeres que participan en ellas.
Éste es el caso del llamado Borrachito Fogatero de Lodero, en Villa de Mazo, que en la fiesta de
Nuestra Señora de los Dolores baila en medio de una populosa verbena. Colorido, música y olor a la
pólvora de fuegos artificiales impregnan a media noche la plaza donde la pequeña ermita permanece
abierta y recibe la visita de algún devoto que se acerca a ver la Virgen de sus amores.
El templo fue construido por el presbítero Tomás de Aquino Fernández Riverol en una hacienda de
su propiedad, bendecido el 15 de abril de 1761 y reedificado en 1865. En 1774, desde el puerto de
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 170
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
Veracruz, en Méjico, llega la imagen de la Virgen de los Dolores después de una dura travesía e
innumerables vicisitudes. Se cuenta de la insistencia y presión ejercidas para que la Virgen se quedara en
el puerto de Campeche, al estimar las gentes de este último que a la intervención de la Virgen se debió
que durase cuatro días y medio un viaje que normalmente duraba veinte.
La caja que contenía la imagen continuó su travesía hacia La Palma apiñada en la bodega junto a
numerosos fardos, especies y mercancías. A los pocos días de navegación un fuerte temporal hizo temer
por la vida de los marineros y por la embarcación. La tripulación se encomendaba a Dios. El piloto
enterado del lugar donde se encontraba la imagen y superando las dificultades para llegar hasta ella y el
fuerte oleaje que hacía zozobrar el barco la hizo subir a la cubierta y la colocó en el camarote de popa.
Todos imploraban su intercesión. De inmediato la tempestad se aplacó y se fijó rumbo veloz, a todo trapo
hacia su destino en La Palma. Ya en tierra firme, estos hechos, tenidos por milagrosos, se corrieron de
boca en boca por toda la isla y desde ese momento la imagen neoclásica de la Virgen de los Dolores sentó
fe y devoción entre los palmeros. El 15 de julio de 1774 fue bendecida en Santa Cruz de La Palma y el 18
de septiembre se entroniza en su ermita de Lodero sustituyendo a una pintura de la misma advocación.
La fiesta anual congrega alrededor de la ermita, reedificada a mediados del siglo XIX, a cientos de
devotos. Las tres campanas de su espadaña llaman y repican a fiesta y oración. La más alta, fundida en
Caracas con un precio de 30 pesos –inventariada en 1768–, fue la primera y única campana que tuvo la
primitiva ermita y fue ella la que sin duda le dio, con su cantarín tañir, la bienvenida a la Virgen de los
Dolores en 1774.
La fiesta, que se celebra anualmente en la segunda quincena de agosto, cubre un programa de actos
donde no faltan la música tradicional de la isla y los puntos cubanos, carrera de caballos, competiciones
deportivas, exposiciones, y en lo religioso novenas, cuadros plásticos y la procesión de la Virgen,
acompañada por la Banda de Música Municipal Arecida, y fuegos artificiales.
El último día de los festejos –siempre en domingo– y pasada la media noche, en medio de una
verbena y antes de salir el protagonista principal, gigantes y cabezudos y otras caprichosas figuras
derramando bengalas y fuegos artificiales recorren el lugar como preámbulo de la llegada del borrachito
fogatero. La emoción va contagiando a los espectadores, arengados por la música de la polka del borracho
que interpreta la orquesta Cañaveral. La emoción va subiendo de tono y crece la algarabía hasta que hace
su entrada el borrachito que baila en el lugar que ocupan los asistentes, que ante el “bramido” de sus
“llamas” buscan refugio en los laterales y esquinas de la plaza. Los más arriesgados se encuentran con la
“guardia pretoriana” que protege al machango que descansa su “tranca” sentado sobre un tonel que carga
un fornido hombre mientras baila y deambula por el lugar.
Al parecer, y según una memoria que se conserva en el ayuntamiento de Villa de Mazo, realizada por
los vecinos que cada año organizan esta fiesta, en 1979 tres personas sorprendieron en la última verbena
de las fiestas de Nuestra Señora de los Dolores con la irrupción de un machango que llamaron Sapiro, al
que hacían girar envuelto en bengalas sobre un palo que lo sujetaba. Según cuentan, la idea surgió de un
recuerdo de infancia de esas personas que rememoraron los antiguos “machangos de las fiestas del Hoyo”
en Lodero, muñecos que giraban impulsados por una rueda de fuego. Probablemente esos antiguos
machangos o peleles eran preparados por una familia de fogateros o pirotécnicos, la de Antonio Cruz. Más
tarde esa tradición sería continuada por su hijo Tomás Cruz González. Hoy los machangos se conservan
preparados por el nieto del primero, Tomás Cruz.
El número festivo agradó y al año siguiente comenzaron a adaptarlo con más tiempo y perfección al
programa de actos. En ese segundo año unas andas, cargadas por cuatro personas, sostenían al que se
decidió llamar definitivamente el borracho, en reivindicación del carácter vinícola de la zona. En el tercer
año el protagonista fue una mujer de gran porte y la llamaron la borracha. A partir del cuarto año lo baila
una sola persona, como hoy en día, y nace definitivamente el borrachito fogatero.
En los inicios todo fue trabajo e ilusión. Se estudiaron los mejores materiales resistentes al fuego y al
calor que dieran la máxima seguridad al bailador, hasta que la pirotécnica Hermanos Cabrera se ocupa de
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 171
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
la carga de los fuegos artificiales y recomienda dar a la figura la estructura más aconsejable para lo que se
pretendía.
LOS CABALLITOS
14.1 Los Caballos Fuscos y Fufos
Dos interpretaciones diferentes hay de caballos en las fiestas de La Palma. Los fuscos, en
Fuencaliente en las fiestas bianuales de la Vendimia, que se celebran en agosto y años pares, y los fufos
en Tazacorte, en las fiestas anuales de San Miguel, en la segunda quincena de septiembre.
Los Caballos Fuscos de Fuencaliente tienen sus
antecedentes en las festividades locales del Niño (1 de
enero), San Antonio y de la Virgen del Cobre. Al
parecer, según la memoria popular, se llegó a verlos
bailar en los primeros años del siglo XX, hechos con
varas de caña y moral y con telas. Dentro del armazón
del caballo se ponía una persona que lo bailaba a
modo de jinete. El carpintero Blas Cabrera Hernández
–fallecido en 1918, con 78 años– era el encargado de
construir los caballos, además de enanos y cabezudos.
A la muerte de Blas Cabrera lo sustituyó su hijo
Cornelio. A la muerte de éste, en 1953, la tradición se
fue perdiendo paulatinamente, hasta que la recupera en
1978 Margarita Hernández, incorporándose entonces Caballos Fuscos
los caballos a la fiesta de la Vendimia, según datos del
fuencalentero Manuel Hernández Cabrera.
El último domingo de agosto se escucha en la puerta de la verbena un relinchar, mientras comienza a
sonar el ritmo inconfundible de la polca de los caballos. Así comienza la suelta de los caballos fuscos en
Fuencaliente, ricamente vestidos con faldones terminados en flecos de papel de múltiples colores, con los
bigotudos caballeros que los montan, bailan envueltos en el humo de antorchas y bengalas que impregna
el lugar de una mágica atracción. Caballo y jinete forman una figura doble, donde al primero se le simulan
piernas y rechoncho trasero.
En Tazacorte, en las fiestas de San Miguel, al ritmo del corrido
mejicano “Vuela, vuela palomita” se bailan los Caballos Fufos. El
preciado juguete de grandes y niños recorre las calles, conducido por
una persona, llenando de alegría la vista y el alma con los multicolores
papeles de seda que lo envuelven, junto con la banda de música
municipal y las gentes del pueblo que va cantando y cerrando el
cortejo. Dispuestos en dos filas paralelas, los caballos fufos se
entrecruzan bajo la dirección del jinete de una esbelta jirafa que
encabeza el grupo, desplazándose hacia adelante y hacia atrás,
mientras bromean con los espectadores y los embisten al ritmo de su
danza. Caballos Fufos
Al parecer, fue Eustaquio Pérez, emigrante en Cuba por los años veinte, quien trajo los caballos fufos
desde la isla caribeña, donde los creó para una fiesta de isleños (canarios); una vez en Tazacorte, contó
con la ayuda de Manuel Piquito para realizarlos. Del carnaval, los caballos fufos pasarían a la fiesta de
San Miguel exclusivamente. Actualmente es el hijo de Eustaquio, José Pérez Martín, quien continúa la
tarea de su fabricación. Meses antes de las fiestas comienza a reparar los caballos del año anterior y a
hacer nuevos con cañas y papel. Los niños se han incorporado a la fiesta y desde hace años, el mismo
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 172
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Fiestas populares
artesano confecciona otros caballos, de menor talla, para que los bailen los pequeños, en algunos casos de
tan corta edad que tienen que ser ayudados por sus padres o abuelos.
Los caballos fufos, se han convertido en la máxima expresión de alegría para los habitantes de
Tazacorte, hasta el punto de que alguna que otra vez, hace muchos años, se vieron bailar espontáneamente
en la mismísima plaza del pueblo vecino de Los Llanos de Aridane, coincidiendo con la victoria del
partido de Tazacorte sobre el de Los Llanos de Aridane en las tradicionales peleas o riñas de gallos.
14.2 Otros Caballitos
Es opinión generalizada que la participación de caballitos en las fiestas populares procede de los
antiguos juegos de ajedrez en vivo que se hacían en los patios de los castillos medievales. Incluso se llega
a afirmar que su paso de baile marca el movimiento lateral del caballo en el ajedrez.
Sin entrar a profundizar en estas opiniones, encontramos la figura de los caballos -como otras tantas
aportaciones- en las suntuosas celebraciones del Corpus Christi. En zonas de Aragón, Mallorca, Cataluña
o Cuba han estado presentes a lo largo de la historia.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 173
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
La Cocina Palmera
LA COCINA PALMERA
En una pequeña isla de 706 km², cuya economía se ha basado históricamente en diferentes
monocultivos para la exportación, con malas e insuficientes cosechas de autoabastecimiento, las
hambrunas se combatían con la emigración, el gofio y las papas. Aún en medio de estas adversas
condiciones, el palmero ha encontrado en dos monocultivos históricos, la caña de azúcar y los vinos, sus
dos mejores bazas en la gastronomía tradicional.
Por ello, la cocina palmera tradicional está íntimamente ligada a los recursos naturales. De tal manera
que hasta los años sesenta, la comida de la mayoría de las familias palmeras era casi siempre la misma,
sobre todo en las zonas rurales, basada casi exclusivamente en los productos que se cosechaban en el
campo: las papas, boniatos, cereales (fundamentalmente para la obtención del gofio), carne de animales
domésticos (principalmente el cochino), queso y leche de cabra, algunas verduras, fruta pasada y mojo
eran los ingredientes principales. También obtenían frutos del mar como el pescado y los mariscos.
En épocas de escasez, en algunos sitios se utilizaban los tubérculos (raíces) del helecho como
alimento. Se recogían a principios de la primavera y se ponían a secar, para luego molerlos y con la harina
se hacía gofio y/o pan.
En días señalados o de fiesta se hacían comidas y postres especiales, como sopas de miel y arroz con
leche por carnavales, castañas tostadas por San Martín o roscas de leche, alfajores, bizcochos, etc. por
Navidad.
En la actualidad, la gastronomía palmera no difiere demasiado de la de cualquier otra parte de las
islas o del territorio nacional. El poder adquisitivo y la importación de toda clase de productos, han hecho
que nuestras comidas típicas se hayan olvidado lamentablemente. De todas maneras, en los últimos
tiempos se le está dando de nuevo importancia a muchos platos tradicionales palmeros.
A la hora de abordar su estudio vamos a nombrar los principales platos de la gastronomía isleña,
comentando, brevemente, las principales características de los productos que la componen.
APERITIVOS Y/O ACOMPAÑANTES
1.1 El Queso
En la gastronomía palmera el queso de cabra es una excelente manera de iniciar una buena comida,
sólo o como parte de otros platos: queso asado con mojo verde, escacho palmero, queso curado frito
con mojo de azafrán de La Palma, mojo de queso…
La importancia histórica del ganado caprino y los quesos en la isla de La Palma queda demostrada en
los primeros documentos escritos que existen. La isla se incorpora a la Corona de Castilla en el año 1493 y
desde esta fecha se tiene constancia no sólo de la existencia de cabras y ovejas en número de 20.000
animales, sino también de la importancia que desde entonces ha tenido la industria quesera. En este
sentido, los protocolos del siglo XVI señalan exportaciones de queso palmero a otras islas atlánticas y al
continente americano.
Teniendo en cuenta los trabajos arqueológicos y de tradición oral llevados a cabo, la forma de
elaboración de los quesos debió ser similar a la actual. La importancia del queso Palmero se ha mantenido
a lo largo de los siglos. En la actualidad es uno de los productos emblemáticos del sector agrícola-
ganadero de la isla. En el 2000 se estableció de manera definitiva la D.O.P. Queso Palmero. Esta merecida
distinción supone un reconocimiento oficial para este singular queso y también una cierta protección
frente a sus imitadores. Su fama ha hecho que sea copiado y falsificado.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 174
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
La Cocina Palmera
Esta fama lo ha hecho acreedor de numerosos reconocimientos y premios, tanto a nivel regional,
nacional e internacional. En este sentido, un ejemplo reciente de ello lo tenemos en la obtención por parte
del queso palmero “Los Espigueros” de Puntallana la medalla de plata en el “World Cheese Awards 2006”
galardón en la categoría de “Queso Ahumado Semicurado”, celebrado durante los días 14 al 18 de junio de
2006 en Regent´s Park, en Londres.
La leche utilizada para su elaboración del queso en la Isla es de manera exclusiva de cabras
palmeras, la raza autóctona de la isla, de gran calidad. Hay que tener presente que un aspecto que incide
favorablemente en el queso palmero es el sistema de explotación, en su mayoría semiextensivo o en
pastoreo. Las cabras palmeras son los animales ideales para el aprovechamiento de la rica vegetación de la
isla, en su mayoría distribuida en parajes escarpados y de difícil acceso. Para utilizar al máximo los
recursos pastables de la isla se practica la trashumancia entre zonas de cumbre y costa. Dentro de la
amplísima flora autóctona es de destacar el consumo de especies autóctonas y endémicas muy ricas en
proteínas como el tagasaste, la gacia, la tedera y el codeso. También existen abundantes pastizales de
trébol subterráneo en las medianías húmedas y subhúmedas, así como otros con gramíneas dominantes,
del tipo de Hyparrhenia hirta.
Con respecto a la forma de elaboración de los quesos de la isla, la
técnica quesera que protege la DOP no difiere significativamente de la
que se ha venido utilizando en la isla desde que se tienen noticias
escritas. Solamente se han incorporado “mejoras tecnológicas” para
adaptarlo a la normativa europea. Por ejemplo: el ordeño fuera del
establo, la elaboración en un lugar exclusivo para esa finalidad con
paredes, suelos y techos fáciles de limpiar, con protección en ventanas y
puertas, el mantenimiento de los quesos frescos en refrigeración (4-
6ºC), etcétera. La obtención de la leche se realiza a partir del ordeño
manual o mecánico, y su posterior filtrado. Se añade cuajo proveniente
de estómagos desecados de cabrito, u otras enzimas coagulantes que
estén expresamente autorizadas por el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen del Queso Palmero. La leche permanecerá
entre 27 y 33°C, durante un periodo aproximado de 45 minutos. Una
vez obtenida la cuajada será sometida a cortes sucesivos hasta obtener
Queso palmero con
un tamaño de grano muy pequeño, procediéndose, a continuación, a un
denominación de origen
prensado previo para eliminar la mayor cantidad posible de suero, de lo
que resulta una pasta semiprensada.
La cuajada se introduce en los aros, empleitas, o moldes de plástico o metálicos inoxidables, sin
relieve. Las caras podrán presentar una impresión en forma de cuadrícula menuda. La salazón será húmeda
o seca, utilizándose sal marina, preferentemente de las salinas de la isla, ricas en yodo. En caso de salazón
húmeda, el tiempo máximo de permanencia será de 24 horas en una solución salina. Los quesos podrán ser
ahumados de acuerdo con la práctica tradicional, utilizando como combustible para este proceso cáscaras
de almendra, tunera seca y madera y acículas de pino canario.
El queso se consume principalmente fresco (de menos de 7 días), pero al tratarse de un producto
estacional, en los meses de máxima producción, cuando el mercado no absorbe toda la producción o bien
en explotaciones aisladas, se procede a la maduración de los quesos en cuevas o cámaras acondicionadas.
En este proceso además de las operaciones habituales de volteo y limpieza que sean necesarias, se suelen
permitir el untado con aceite de oliva y/o gofio y/o harina o pimentón para proteger la corteza, en cuyo
caso deberá constar con claridad en la etiqueta.
En cuanto a las características del queso palmero podemos destacar las siguientes. Su forma es
cilíndrica, con las caras planas y bordes no muy marcados. La altura es de 6 a 15 centímetros, con un
diámetro de entre 12 y 60 centímetros. El diámetro, para guardar las proporciones adecuadas, estará
comprendido entre 2 y 4 veces la altura. El peso suele estar entre 0,75 y 15 kilos.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 175
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
La Cocina Palmera
En la corteza presenta una superficie lateral lisa, pudiéndose admitir pequeñas marcas circulares. Las
caras de las bases pueden presentar pequeños relieves en forma de cuadrícula. Además, en la cara superior
irá una impresión central de forma variable que llevará una combinación de números y letras, según la
forma tradicional.
Los quesos pueden ahumarse o no, por lo que su corteza es variable. En los quesos sin ahumar el
exterior es blanco brillante en los frescos y va tomando tonalidades marfileñas a medida que se va curando
hasta adquirir tonos pardos y marrones claros en los quesos maduros.
Los quesos ahumados presentan el aspecto característico en bandas paralelas. El color de las mismas
depende del material utilizado para el ahumado y también del tiempo de maduración del queso. El color de
las bandas puede variar de diferentes intensidades de amarillo a pardos y marrones claros. Cuando se
realiza uno de los tratamientos autorizados por la DOP en la superficie –untado con aceite, gofio o harina–
la corteza presentará el aspecto característico que le confieren dichos productos.
La pasta del queso es de color blanco brillante, adquiriendo tonalidades marfileñas y mates según va
madurando. La superficie y el corte están libres de elementos de ruptura tales como cavidades y grietas,
pudiendo presentar pequeños ojos repartidos al azar y en su mayoría de forma irregular.
La textura debe ser de firmeza (resistencia que oponen los quesos a ser masticados), elasticidad y
solubilidad media. La friabilidad (capacidad para generar trozos a la mordida) es muy baja en los quesos
frescos aumentando con el proceso de curación. La microestructura es harinosa. La sensación de humedad
en boca es variable: húmeda en los quesos frescos y tiernos y de moderadamente húmeda a seca a medida
que se producen los fenómenos ligados a la maduración.
En lo que respecta al olor y aroma, estos deben ser limpios, reconociéndose el origen de la leche de
cabra y un ligero recuerdo al cuajo natural. En todos los quesos destacan descriptores de la familia láctica
–leche de cabra, cuajada, nata fresca, mantequilla, lactosuero–. También es de destacar que, sobre todo, en
los quesos de manada aparecen notas herbáceas –hierba, heno recién cortado– e incluso pueden ser
afrutadas. La mayoría de estos quesos presentan el característico aroma a almendras peladas.
De los sabores elementales, el salado es medio, aunque se puede conseguir en el mercado quesos
bajos en sal para adecuarlos a las necesidades de personas que estén sometidas a este tipo de dieta. Se
detecta una ligera acidez y en algunos quesos un ligero y agradable amargor, este atributo está asociado a
los quesos elaborados con leche de cabras que pastan en zonas secas. Sobre todo, en los curados, aparece
otro tipo de sensaciones que refuerzan la personalidad de estos quesos, unas pinceladas de picante y
astringente son bien valoradas. Finalmente la persistencia depende mucho del tiempo de maduración, de
forma que las sensaciones percibidas en los quesos frescos no permanecen mucho tiempo en boca,
mientras que en los quesos curados el conjunto de las mismas dura proporcionalmente a la edad de los
mismos.
Los quesos frescos y tiernos son semigrasos pasando a la categoría de grasos a medida que avanza la
maduración de los mismos.
1.2 El Gofio
Para hablar de gastronomía palmera tenemos que hacer una referencia especial al gofio, principal
alimento (sustitutivo del pan como alimento básico) de la población isleña desde la época prehispánica
hasta nuestros días y base de bastantes aperitivos. Se compone exclusivamente de cereales tostados y
molidos, especialmente trigo, maíz y cebada.
Los primitivos molinos eran muy pequeños y se movían a mano, posteriormente llegaron los molinos
de viento y de agua, éstos últimos movidos por corrientes de agua. Cada familia preparaba su “molienda”
en casa, con los cereales que tuviera y los llevaba a moler al molino más cercano, para luego almacenarlo
y comerlo de varias formas. En la actualidad este alimento, cuyo consumo lamentablemente está en
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 176
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
La Cocina Palmera
decadencia, es preparado por industrias que realizan todo el proceso, con el consiguiente abandono de los
viejos molinos.
El gofio se come de muy diversas maneras: mezclado con leche como desayuno, especialmente en la
alimentación infantil; escacho palmero, amasijo de gofio con papas, queso, pimienta verde, cebollas,
orégano y sal; escaldado, con caldo del potaje de verduras, de carne o pescado; y en chicharrones, tocino
de cochino frito recubiertos de gofio; etc.
1.3 Las Papas
Otro alimento básico lo constituye la papa que también se prepara de muy diferentes formas.
Generalmente siempre se come acompañada de carne, pescado, queso u otro “conduto” como así se le
llamaba a todo aquello que fuera acompañante de las papas.
Lo más común es guisarlas peladas con agua y sal, sin embargo, son las papas arrugadas la receta
estrella: son hervidas sin pelar y sin otro acompañamiento que un generoso puñado de sal. Los
conocedores aseguran que mejoran si se utiliza sal marina, a ser posible de las salinas de Fuencaliente.
Aunque resultan deliciosas en solitario, son exquisitas si se acompañan de mojo palmero. Esta peculiar
manera de cocinar las papas parece estar asociada al ahorro del agua en antaño.
Otra forma muy curiosa son las papas barqueras o papas peludas, que es tan simple como cortarlas
por la mitad por la parte más alargada con toda su piel y cocerlas con agua y sal, para luego comerlas con
mojo de queso principalmente.
Y, una forma muy original de asar las papas son las papas borrallera, que se hacía sobre todo en el
campo cuando se trabajaba de sol a sol. Para prepararlas tiene que ser sobre arena o picón volcánico, se
aplana un trozo de tierra en forma de cuenco, encima del cual se pone bastante leña (sarmientos de viña es
lo ideal), se le da fuego y cuando estén las brasas se extienden parte de éstas hacia la orilla para verter bien
repartidas las papas, luego se ponen las papas de manera que no queden unidas entre sí, se tapan con las
brasas que habíamos retirado y encima de éstas ponemos picón suficiente para que no veamos las papas.
En media hora están listas para comerlas con queso, carne, tocino asado, pescado o mojo. Las papas
asadas de esta forma no necesitan sal para comerlas. Se hace especialmente en la parte sur, en
Fuencaliente, seguramente porque abunda la arena volcánica que es lo ideal para asarlas.
1.4 El Boniato (Batata)
Este cultivo tropical también fue determinante en la dieta isleña y asimismo muy utilizado como
alimento para el ganado, sobre todo para los cochinos. Es una planta rastrera de la que existen multitud de
variedades y que se adapta a vivir en suelos pobres y con muy poco agua. Por ello, en años secos este
cultivo palió muchas necesidades de la población. Al igual que las papas, se suele comer en potajes o con
mojo cuando es acompañante en preparaciones múltiples de carnes y pescados.
1.5 El Ñame
Tubérculo de origen oriental introducido en la isla después de la conquista, al contrario que el boniato
solo vive en tierras encharcada, por lo que su cultivo está vinculado a zonas de mucha abundancia de agua.
Actualmente se sigue sembrando en San Andrés y Sauces. Se suele comer en potajes, con mojo o como
postre acompañado de miel o azúcar.
1.6 El Mojo
Es la salsa canaria por excelencia, y es en La Palma donde alcanza mayor calidad gracias a las
variedades locales de pimienta. Inseparable acompañante de las papas, boniatos, gofio y prácticamente de
todos los platos tradicionales.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 177
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
La Cocina Palmera
Puede hacerse más o menos picón, pero nunca deben faltar además otros componentes como los ajos,
el aceite o el vinagre (cada elaborador se reserva la proporción exacta de cada ingrediente). Así, existen
varios tipos de esta salsa, llamados de la siguiente manera: mojo rojo, mojo verde, mojo de cilantro y mojo
queso. Es el mojo rojo al que se le conoce como “Mojo Palmero”, salsa de reconocido prestigio; se
compone de pimienta seca, ajos, aceite, vinagre, cominos y sal. El mojo verde se hace de igual forma pero
con la pimienta verde y añadiendo un poco de agua. El mojo de cilantro lleva los mismos ingredientes
pero sustituyendo la pimienta por el cilantro. Y el mojo de queso es como el verde pero suprimiendo el
vinagre y añadiendo una buena porción de queso rallado.
En las diferentes clases de mojo, si deseamos que sea picante optaremos por dejar las venas de la
pimienta y en caso contrario, las sacaríamos. El mojo rojo se usa tradicionalmente para los platos de carne,
mientras que el verde resulta incomparable con un buen pescado.
Además nos podemos encontrar otros mojos típicos de la Isla pero sin pimienta como son el mojo
cilantro y el mojo de azafrán.
PRIMEROS PLATOS
Normalmente, los primeros platos están compuestos por diferentes tipos de guisos que son muy
agradecidos con el estómago, sobre todo en invierno y en las zonas más frías de la isla.
Uno de ellos es el potaje. Se hace de muy diferentes formas, siempre dependiendo de las verduras
que existan en el momento. Normalmente se elaboran sobre una base de legumbres (judías, garbanzos o
lentejas), a la que se añaden hortalizas (coles, calabacines, papas, zanahorias, etc.) y carnes (normalmente
de res o de cerdo). Un plato especial, pero no demasiado habitual, es el potaje de trigo, hecho con ese
cereal como base y algunas verduras. Y recordar que con el caldo de los potajes se hace el gofio
escaldado, que se come de primer plato acompañado de carne de cochino.
El capítulo de las legumbres no estaría completo sin dos de los platos preferidos por los palmeros,
cuyo principal ingrediente son los garbanzos. A la ropa vieja, una muy heterogénea mezcla de papas
fritas, garbanzos, jamón, tomates, carnes y huevos; la cual podríamos considerar como una receta de
recetas, que también se sirve como segundo plato. Y la sopa de garbanzas suele llevar un sustancioso
caldo de chorizo y carne de cerdo, perfumado con tomillo y hojas de laurel.
Finalmente, sin abandonar el capítulo de las sopas, la sopa de picadillo es otra de las más conocidas.
Sus ingredientes principales son la carne desmenuzada de pollo, huevos duros, los coscorrones (dados de
pan frito) y la hortelana (hierbabuena)
SEGUNDOS PLATOS
En cuanto a los segundos platos, la carne de cochino acompañada de mojo colorado, es uno de los
platos favoritos de los palmeros. La carne a la brasa, normalmente de cerdo, es una de las especialidades
más habituales en los restaurantes de comida típica. Chuletas y bistecs se asan lentamente sobre una cama
ardiente de carbón vegetal, hasta quedar en el punto exacto de jugosidad. Las papas arrugadas y el mojo
colorao (rojo), comentados en el apartado de aperitivos, son sus dos acompañantes naturales.
Otras carnes, como las de conejo y cabrito, se encuentran en los restaurantes de la isla, preparados de
diferentes formas, en salsas con almendras o fritos, además de la de cabra, de sabor fuerte y difícil de
preparar. También como segundo o entrante, el tradicional hígado en mojo colorado.
Por otra parte, y tratándose de una isla, la oferta de platos de pescado es también abundante.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 178
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
La Cocina Palmera
3.1 El Cochino
Hasta los años sesenta, la matanza del cochino constituyó un acontecimiento social muy importante
para el campesinado de la isla, ya que para gran parte de la población era el día más esperado de todo el
año, el que unía en franca armonía a familiares y vecinos, donde todos participaban en las tareas de
preparación de los numerosos productos derivados del cerdo como la manteca, los embutidos, la carne,
etc., a la vez que eran reflejo de la estructura social del momento, ya que mientras el sacrificio, el pelado y
el despiece eran tareas reservadas para los hombres, la preparación de los embutidos eran tareas reservadas
para las mujeres.
El sacrificio de este animal se convertía en una especie de celebración y reencuentro de todos los
miembros de la familia, que aprovechaban ocasiones como éstas para ponerse al día con las novedades
que habían surgido durante el resto de los meses. Esta sana costumbre contribuía decididamente a
fortalecer los lazos de unión entre familiares y vecino de los pueblos.
La mejor época para la matanza del cochino era el otoño, después de recoger los frutos del verano.
Los vecinos y familiares se ponían de acuerdo para matarlos en diferentes días, con el fin de que todos
participaran de todas las matanzas.
El menú para ese entrañable día se componía de un primer plato de sopa de garbanzos y luego papas,
preferentemente guisadas con perejil, y carne asada a la brasa. En la zona de Fuencaliente existe una
peculiar forma de asar la carne, conocida como carne al espicho, similar a un pincho moruno gigante del
que cada comensal puede comer 2 ó 3 trozos.
Para terminar el ajetreado día, por la noche no podía faltar un animado baile al son del acordeón,
donde se intercalaba la música canaria con las modas de los sones cubanos que tanto han gustado siempre
a los palmeros.
La matazón de cochino aún se sigue practicando, aunque no con el mismo auge que en tiempos
pasados. En la preparación del cochino, apenas lo abrían, sacaban un poco de carne para darle vuelta y
vuelta en las brazas y desayunar. A continuación proseguían descuartizándolo y extraían los “livianos”,
hígado, pulmones... para que las mujeres los empezaran a preparar con una rica salsa, para el mediodía y
que acompañaban con batatas (boniatos), gofio o pan y carne asada otra vez. El cochino era engordado
todo lo que podían para así poder obtener suficiente manteca para todo el año; pues el aceite no se usaba o
se usaba muy poco. Junto con un poco de manteca guardaban los chicharrones que sólo tenían que calentar
para comerlos con gofio en polvo por encima o con gofio o boniato. El resto de la carne la salaban y
conservaban en un envase de madera para comerla a lo largo de muchos meses. Era costumbre general
repartir un poco con los vecinos, el día de la matazón y ellos correspondían igualmente en su día.
Del cochino se ha aprovechado todo y todo gusta, por lo que también se procedía a la preparación de
embutidos, concretamente el chorizo palmero, tarea reservada para las mujeres. Sus manos hábiles y
artesanas por excelencia, le han impreso a este producto unas características que lo diferencian del resto de
los chorizos existentes, su presentación en sartas anudadas en pequeñas porciones hacen que sean
fácilmente reconocibles por el consumidor y su sabor es ampliamente apreciado tanto dentro como fuera
de la Isla.
En el proceso de elaboración del chorizo se tendrán en cuenta las siguientes fases:
1ª Fase: Picado. En esta fase se llevará a cabo el picado de la materia prima principal (tocino
entreverado). Este proceso se realiza mecánicamente, con una trituradora hasta obtener
partículas de diámetro inferior a los seis milímetros.
2ª Fase: Mezclado de los ingredientes. Se realizará en la amasadora, mezclando el tocino
entreverado con el pimentón, los ajos, vino, sal, pimienta negra y especias, que variarán
según la zona de elaboración, hasta obtener una pasta parcialmente homogénea.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 179
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
La Cocina Palmera
3ª Fase: Maduración. Una vez mezclados todos los ingredientes, esa pasta se dejará en reposo
durante un período de 5 a 8 días, en los que se irá removiendo, con una temperatura y
humedad controladas.
4ª Fase: Embutido. Concluidas las fases anteriores, se procederá a embutir la pasta obtenida, en
tripas naturales de cerdo o artificiales, presentándose en forma de sarta para su
comercialización.
Otra forma de preparar el cochino es abierto en canal, costumbre que llegó de Cuba. El cochino es
asado entero menos los órganos, puesto sobre una gran parrilla donde es asado lentamente, proceso que
puede durar 6, 7, 8 o más horas, dependiendo del tamaño del animal, mientras se va desangrando con
pinchazos; se sazona con salmorejo y limón.
3.2 Productos del mar
Desde los tiempos prehispánicos los palmeros fueron muy aficionados a la pesca, como parte
fundamental de su dieta y como no podía ser menos en una tierra rodeada de mar. La pesca fue siempre
abundante y variada pese a los rudimentarios métodos utilizados. En los últimos años, la aparición de
nuevas y destructivas artes de pesca, la sobreexplotación de la misma y las pesquerías ilegales están
arruinando la rica y variada fauna marina, si bien con la declaración de una reserva marina en las costas de
la Isla se ha abierto un rayo de esperanza.
En épocas en las que había abundante pesca, una forma de conservar el pescado era la salazón, es
decir, conservarlo en abundante sal ante la ausencia de cámaras frigoríficas. Hoy en día este
procedimiento se realiza por compañías pesqueras que operan en el exterior. Es costumbre en Canarias
que el pescado, una vez desalado y guisado, se consuma acompañado con mojo y papas.
La vieja es uno de los más pescados más apreciados por su valor gastronómico y suele prepararse
sancochada (guisada). Más apropiadas para pasar por la plancha son otras especies de mayor tamaño,
como la salema (dorada) o la sama roquera. Para freír encontramos las cabrillas, las morenas, las
sardinas y los chicharros. De la pesca de altura, a menudo estacional, vienen túnidos como el bonito, el
rabil o la albacora (ideales para salpicones o fileteados y asados en la plancha).
Debemos mencionar por último que con los pescados más grandes (como el mero o el cherne) se
elaboran sabrosos caldos, que pueden utilizarse también en otros platos. Uno de los más populares, que
también puede prepararse con caldo de carne, es el llamado escaldón. Es una pasta hecha a base de gofio,
que se acompaña habitualmente de papas guisadas en el propio caldo y cubiertas de una generosa dosis de
mojo.
Entre los cefalópodos el más abundante es el pulpo, seguido de las potas y calamares. Las lapas
(asadas y cubiertas de un salmorejo de ajo y aceite) y los camarones (hervidos con abundante sal) y
gueldes, que se suelen servir como aperitivos, redondean esta gloriosa lista de platos marineros.
DULCES Y POSTRES
Goza la repostería palmera de una merecida fama, pues en este apartado la isla tiene un importante
legado patrimonial. Su origen, según algunos estudiosos, se sitúa en la necesidad de reutilizar los
excedentes del azúcar de caña durante las sucesivas crisis históricas del cultivo, como consecuencia de la
caída de las exportaciones, lo que obligó a transformar el azúcar en dulces, mermeladas, conservas,
bizcochos y rosquetes.
A ello parece haber ayudado la abundancia de miel de calidad que se produce en la isla, fruto de su
diversidad botánica y la existencia de la abeja negra canaria, uno de los tesoros genéticos del archipiélago,
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 180
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
La Cocina Palmera
menos agresiva que sus parientes europeos, que ha conseguido con el paso de los siglos sincronizar su
reloj biológico a la floración de las especies endémicas, obteniéndose unas mieles de extraordinaria
calidad, que en algunos casos tienen certificación ecológica.
A estos dos ingredientes básicos de de la repostería isleña debemos añadir un tercero, la almendra.
La almendra cosechada en La Palma posee un excelente sabor y un alto valor nutritivo, convirtiéndola en
un producto de gran calidad. Si bien es cierto que esas cantidades de almendras cosechadas en La Palma
han disminuido, aún no se ha perdido del todo este cultivo, ni se ha dejado de aprovechar este fruto en las
cocinas de la Isla, y es el almendro el que sigue marcando el comienzo de la primavera con su floración,
siendo un espectáculo inigualable en aquellas zonas donde se cultiva, (Puntagorda, Tijarafe, El Paso, y
Garafía).
Todo ello ha dado pie a que La Palma sea un auténtico paraíso para los golosos. Constituye el mayor
tesoro de la gastronomía del palmero, goloso a la fuerza.
Entre los dulces, la rapadura es probablemente el producto más reconocible. Es una piruleta cónica,
hecha con gofio, miel de caña, almendra, azúcar, canela, ralladura de limón y anís (matalahúva es el
nombre local) a la que a veces se incorporan otros sabores: de leche, de chocolate, de coco y de huevo. El
grancanario Agustín Millares Cubas afirmaba en su trabajo Cómo hablan los canarios que la rapadura es
“el más popular y apreciado de todos los dulces de la confitería canaria”, aportando otro dato que da
idea de su extendido consumo: “Antaño, un obrero se desayunaba con media libra de pan y una
rapadura”.
De la deliciosa almendra palmera se aprovechan muchos otros productos. Entre ellos, probablemente
sea el almendrado el más relevante. Se trata de una pequeña torta cocida al horno cuyos ingredientes son
la almendra, el huevo, la matalahúva y las ralladuras de limón. El queso de almendra, una tarta seca
elaborada con huevos, azúcar, almendras, canela y limón. La sopa borracha, elaborada con almendras
peladas y molidas, azúcar, ron palmero, bizcochos bastos, limón y canela.
Sin almendra podemos destacar el pan de leche, hecho con harina y leche cuajada, azúcar, huevos,
canela, ralladura de limón y un fisquito de vino, y el marquesote, un bizcocho de harina de trigo y huevo,
cortados en forma de rombos y melados (cubiertos) con almíbar o con claras a punto de nieve (merengue).
Los afamados dulces palmeros llegaron a las mesas del Vaticano. En 1823 visitó La Palma, de paso
hacia Chile, el canónigo italiano Juan María Mastaj Ferreti, más tarde nombrado Papa con el nombre de
Pío IX. En su estancia en la isla, Luis Van de Walle, Marqués de Guisla, le ofreció un desayuno con
repostería local. Se cuenta que el canónigo mostró predilección por unos pequeños marquesotes, sin melar
y rellenos de crema azucarada. Tras su elección como Papa, en La Palma se popularizaron estos dulces
con el nombre de piononos; según Luis Van de Walle, “se llaman piononos desde que el Cardenal Mastaj
accedió al papado y aprovecharemos cualquier ocasión para remitirlos a Roma, para que alivien las
inquietudes que ahora vive el mundo cristiano”.
En cuanto a los postres de cuchara, el bienmesabe es una de las grandes creaciones de nuestra cocina.
Es una pasta de almendras tostadas y molidas, con huevo, ralladuras de limón e importantes cantidades de
azúcar. Suele servirse acompañado de helado y nata, aunque los más golosos preferirán tomarlo solo. El
Príncipe Alberto, una especie de mousse de chocolate con bizcochos y almendras, junto a crema de
limón, los flanes o quesillos, son otras de las sugerencias más habituales en nuestros restaurantes.
Tampoco debemos olvidarnos de la importancia que en la dieta isleña han tenido los productos
pasados de algunas frutas, principalmente higos, aunque también uvas y tunos. Era costumbre pasar gran
cantidad de éstos, convirtiéndose en perfectos complementos de las papas y el gofio cuando no había otra
cosa dado su un alto valor nutritivo. Los higos se ponían a secar al sol o en hornos cuando el tiempo así lo
requería. Este cultivo, tan fundamental en otros tiempos, está desapareciendo por el abandono de las
medianías.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 181
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
La Cocina Palmera
Como alternativa dietética, destacamos por último la rica variedad de frutas que pueden encontrarse
en La Palma: plátanos, mangos, guayabas, o papayas certifican el clima subtropical de La Palma. Y, en
temporada, también es posible disfrutar de las sabrosas variedades locales de manzanas y melocotones
(que aquí se llaman duraznos y son más pequeños, pero también más sabrosos), además de ciruelas y uvas.
El ñame, que suele servirse con miel, es otra exótica posibilidad para finalizar una comida típica.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 182
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Bebidas
BEBIDAS
EL VINO
HISTORIA
La historia de los vinos de La Palma se remonta a los primeros años del siglo XVI, justamente
después de la incorporación de la isla a la Corona de Castilla, cuando los colonos plantaron las primeras
cepas en el Valle de Aridane (1505) y más tarde extendieron el cultivo a otras comarcas.
Estos colonos que llegaron para poblar la isla procedían de muy diversos lugares. Traían consigo las
mejores vides para cultivar en las tierras que les habían sido concedidas. De estas cepas originarias de
Portugal, Galicia, Andalucía, Francia, Italia y otras muchas regiones proviene la excepcional riqueza
varietal -inigualable en cualquier otra zona vitivinícola del planeta- que la isla tiene en la actualidad. En la
mitad del siglo XIX, la filoxera destruyó todos los viñedos europeos, pero no afectó a Canarias, que
resultó inmune a la plaga.
Ya en la primera mitad del siglo XVI los vinos de la isla adquieren un empuje considerable,
favorecidos por el desplome del cultivo de la caña de azúcar. Las exportaciones, dirigidas principalmente
a Inglaterra y sus colonias y América, originan un floreciente comercio y el vino canario adquiere fama
universal. Por ello, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la viña se multiplicó y colonizó el territorio
insular, con lo que el cultivo de la vid se convierte en la primera fuente de ingreso para la isla,
manteniéndose de esta forma durante casi tres siglos
La calidad del vino canario se impuso de tal forma en los palacios de las principales cortes europeas
que nunca faltaba el Malvasía “que alegra los sentidos y perfuma la sangre” según palabras del propio
Shakespeare, al que se sumaron otros literatos como Góngora, Goldoni, R. Stevenson, Walter Scott y Lord
Byron que también hacen referencias acerca de las excelencias de los vinos de las Islas Canarias.
Esa justa fama y la privilegiada situación geográfica de la isla, escala obligada de las principales rutas
comerciales de aquellos tiempos, originaron un floreciente comercio de vinos que convirtieron al cultivo
de la vid y la exportación de sus vinos en la principal fuente de riqueza del Archipiélago.
La edad dorada de los vinos isleños finalizó en el siglo XIX. Así, en 1848 la decadencia de los vinos
canarios, es enorme y con el ataque del “oidio” y del “mildiu”, este cultivo sufre un grave descalabro.
Sin duda alguna, es el Malvasía de Candia la variedad que más renombre dio a la isla, el vino del que
todos los palmeros nos sentimos orgullosos porque desde tiempos pasados está considerado entre los
mejores caldos del mundo. Originaria de Asia Menor, debe su nombre al puerto de Monemvasía, en el sur
del Peloponeso, desde donde se comercializaban los vinos elaborados en las islas Cícladas. También debía
ser muy abundante en Creta y su vino se embarcaba probablemente desde Candia, lo que dio lugar al
término Malvasía de Candia, con el que se la conoce en Madeira y en diversas zonas de Italia. El vino
Malvasía entró en la Isla de Palma de la mano de los portugueses provenientes de la isla de Madeira hacia
1497 o 1498.
Es en los Llanos Negros de Fuencaliente, sobre las cenizas del volcán de San Antonio, donde se
localiza el último reducto de este Malvasía. Allí, los agricultores obran el milagro sembrando las parras a
varios metros de profundidad en busca de la tierra vegetal cubierta por la gruesa capa de picón. Con esta
técnica, las parras son capaces de soportar largos periodos de sequía. El vino se elabora exclusivamente
con uvas de la variedad Malvasía Dulcísima. Para el vino dulce las uvas se dejan madurar en la planta
hasta que comienza a pasificarse –sobremaduran–, lo que refuerza la presencia de azúcares y la gradación
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 183
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Bebidas
alcohólica del producto final, unos 20 grados; ello se consigue gracias al excelente clima que existe en la
zona en la que se ubican esas vides.
El cultivo de la viña en La Palma registró en el siglo XX un crecimiento continuado hasta los años
cincuenta, cuando se empieza, en las zonas costeras de la isla a sorribar terrenos de viña poco productivos,
para dedicarlos a un cultivo mucho más rentable como es el de la platanera. Es a partir de la creación de la
Denominación de Origen “La Palma”, en 1994, cuando el sector vitivinícola insular sufre una importante
transformación, vides que hasta el momento se encontraban abandonadas comienzan a recuperarse, se
plantan nuevas parcelas, el vino comienza a conocerse dentro de la isla y a venderse a buen precio, tanto
es así, que empiezan a surgir nuevas bodegas embotelladoras.
En este contexto, y como prueba de la gran calidad de los vinos de la Isla, son los numerosos
premios, tanto a nivel nacional como internacional, que han ido cosechando a lo largo de los últimos años.
Entre ellos destaca, como no, el malvasía dulce, pero ya no es el único, bujariegos, albillos, tintos
crianzas… se han sumado a esta corriente (www.malvasiadelapalma.com/dir_premios.htm).
VARIETALES
De los 23 varietales existentes en la isla, se elaboran los siguientes tipos de vinos: vinos blancos,
tintos, rosados, de tea y dulces. La elaboración de vinos protegidos se realiza exclusivamente con uva de
las variedades autorizadas por el consejo Regulador y son:
VARIEDADES BLANCAS: Albillo, Bastardo Blanco, Bermejuela, Bujariego, Burrablanca,
Forastera Blanca, Burra Blanca, Gual, Listán Blanco, Malvasía, Moscatel Blanco, Pedro Jimenez,
Sabro, Torrontés y Verdello.
VARIEDADES TINTAS: Almuñeco (Listán Negro), Bastardo Negro, Malvasía rosado, Moscatel
Negro, Negramoll, Negramoll Mulata, Prieto y Tintilla
En cuanto a su producción y superficie de cultivo entre las variedades blancas cabe destacar el Listan
Blanco, seguida del Bujariego, Moscatel, Verdillo, el Gual, Sabro, Albillo y Malvasía. La variedad Listán
Blanca es muy productiva, tiene su procedencia en la variedad andaluza “palomino”, y es la base de los
vinos blancos de La Palma. La variedad Bujariego bastante productiva, se usa para la elaboración de vinos
blancos jóvenes, aromáticos y afrutados.
Las variedades Moscatel, Verdello, Sabro, Albillo y Malvasía, dan unos excelentes vinos dulces
naturales, destacando principalmente por sus características organolépticas la malvasía dulce.
Dentro de las variedades tintas destaca el Negramol por sus características varietales, y el Almuñeco.
La variedad tinta Negramol es de excelente calidad produciendo buenos vinos autóctonos.
Todas ellas cultivadas en sistemas de conducción que dependiendo de la zona, varían de las formas
rastreras hasta los parrales y vasos bajos.
CARACTERÍSTICAS
La mayor parte de estos vinos son jóvenes y de baja gradación alcohólica, entre 11 y 13 grados por
litro para los tintos y rosados entre 11 y 14,5 para los blancos, a excepción de los dulces cuya gradación
alcohólica suele variar entre los 14 y los 16 grados. Por ello, se suelen consumir al poco tiempo de
cosecharse, lo que refuerza la personalidad de las variedades con las que se elaboran.
Los vinos tintos son de color rubí con tonos violetas con capa media alta, limpia y brillante. Aromas
de intensidad media con recuerdos herbales. En boca resultan densos, carnosos y prolongado postgusto.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 184
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Bebidas
Los vinos blancos son aromáticos muy agradables, frescos y ligeros, de gran delicadeza. De color
amarillo paja con tonalidades verdosas, oro joven, limpio y brillante con lágrima persistente, aromas
frutales con toques especiados, densos, carnosos con elevado extracto seco, pleno y elegante en boca,
pertenecen en su mayoría a la subzona de Fuencaliente.
Los vinos rosados son de tonos rosa salmón con tonalidades violetas con capa media baja, limpia y
brillante, y de delicados aromas, frescos con un tenue gusto almendrado, son vinos ligeros, alegres y
agradables. Los rosados se obtienen mezclando variedades tintas –la más habitual es la negramol– con
uvas blancas.
Los vinos de tea son llamados así por su sabor a resina. Su crianza en barricas de tea es lo que le
confiere un intenso aroma y el sabor típico a resina. Recuerda a los Retzinas griegos y tiene sus adeptos en
la isla y fuera de ella, que les atribuyen ciertas propiedades curativas. Son vinos de suave capa,
generalmente de un color rojo cereza con tonalidades teja, con aromas frutales y herbáceos integrados en
un fondo resinoso. Cuando están bien elaborados y el sabor “ateado”es discreto, gustan y caen bien.
Tienen una fuerte personalidad propia, compatible sin embargo con un grado alcohólico moderado (no
más de 13 ó 14 grados por litro) y constituyen una curiosidad enológica de la isla.
Los vinos dulces naturales son vinos elaborados de forma natural, de color oro joven con tonalidades
ambarinas, limpio y brillante con intensidad media alta, una potencia aromática muy marcada. Al gusto
tiene una buena estructura con un dulzor equilibrado, acidez fresca y viva, amplia y prolongada. Este tipo
de vino es ideal para el acompañamiento de postres.
VINOS DE LA PALMA
Clasificación por Añadas
Cosecha 1993 Buena
Cosecha 1994 Muy buena
Cosecha 1995 Muy buena
Cosecha 1996 Buena
Cosecha1997 Buena
Cosecha 1998 Buena
Cosecha 1999 Buena
Cosecha 2000 Buena
Cosecha 2001 Muy buena
Cosecha 2002 Excelente
Cosecha 2003 Muy buena
Cosecha 2004 Muy buena
Cosecha 2005 Muy buena
LAS COMARCAS VITIVINÍCOLAS
La vid se encuentra ocupando una franja de anchura variable que rodea la isla, de forma casi
continua, entre cotas de 200 a 1.200 m. de altitud, las zonas de producción de los vinos protegidos por la
Denominación de Origen “La Palma” está constituida por las subzonas y términos municipales que se
citan a continuación: la Subzona Norte, la Subzona Hoyo de Mazo y la Subzona Fuencaliente.
La SUBZONA NORTE, que se extiende por Puntallana, San Andrés y Sauces, Barlovento, Garafía,
Puntagorda y Tijarafe es apreciada por su “vino de tea” y por deliciosos blancos y tintos. Es denominada
también como zona de los “vinos de tea”.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 185
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Bebidas
Caracterizan esta frondosa y bella comarca los bancales de piedra seca en laderas y aguzadas
pendientes, los suelos evolucionados y muy fértiles y la tierra vegetal sin capa de arena. Por ello, en el
lluvioso y fecundo norte, la mejor tierra se reservó para los cultivos vitales: papas, cereales…, así que la
viña tuvo que conformarse con los parajes sobrantes.
Las variedades más frecuentes son Negramol, Listán Blanco, Albillo, Almuñeco y Verdello.
Al este de la Isla, en la SUBZONA HOYO DE MAZO, desde antiguo se tapizaron las laderas con
materiales volcánicos. Este curioso sistema, que seduce al visitante, originó “los empedrados”; a base de
piedras volcánicas, y de “picón granado”. Pertenecen a esta comarca: Santa Cruz de La Palma, Breña Alta,
Breña Baja y Villa de Mazo.
Toda la zona está salpicada de típicas bodegas de piedra seca y tejado; pequeñas y sobrias, pero de un
gran encanto y plenamente integradas en un paisaje donde la viña de acomoda rastrera. Si bien sus vinos
rosados y blancos son de gran calidad, el vino típico de la zona es el tinto, muy apreciado y con renombre
y popularidad en las islas. Se trata de un vino de mediana capa, color rojo granate, con aromas
característicos, florales y afrutado, vigoroso y con cuerpo, pero al mismo tiempo, suaves y redondos por su
buena constitución.
Las variedades mayoritarias son Negramol y Listán Blanco, complementadas en cantidades pequeñas
con viñedos de calidad como Malvasía, Bastardo Blanco, Bermejuela, Sabro, Gual, Verdello, etc.
La SUBZONA FUENCALIENTE se extiende por los municipios Fuencaliente de La Palma, Los Llanos
de Aridane, El Paso y Tazacorte. Esta comarca es conocida por sus vinos blancos, secos de cuerpo, y por
sus tintos de penetrante color rubí muy afrutados, pero es célebre y ha dado fama a La Palma en medio
mundo gracias al Malvasía.
En esta geografía calcinada, las cepas viven y dan excelentes racimos hincando sus raíces en el suelo
de parajes cuyos nombres (Llano Negro, Los Quemados...) certifican su origen dramático. El cultivo se
efectúa en forma rastrera, generalmente en terrenos cubiertos de ceniza volcánica (picón), cuyo espesor en
algunos lugares supera los 2 metros; en las zonas más ventosas se emplean también muretes cortavientos
de piedra volcánica.
En la zona de Las Manchas, el terreno es muy pedregoso y con fuertes pendientes. Vinos blancos y
claretes, de atractivo cuerpo y suave aroma, invitan al viajero a conocerlos haciendo un merecido alto en
el camino.
Las variedades mayoritarias son Listán Blanco, Bujariego, Gual, Verdello, Bastardo Blanco, Sagro,
Negramol y, por supuesto, Malvasía.
TRABAJOS A REALIZAR EN LA OBTENCIÓN DEL VINO
Entre ENERO y MARZO se plantan los nuevos sarmientos. Una simple estaca, cortada de una planta
viva se hunde en la tierra, para dar vida a una nueva vid.
El sancañado o “margullo” es también una forma curiosa de plantar. El sarmiento de una planta
cercana se entierra sacando una punta a flor de tierra. Con mayor rapidez, la planta enraíza y cuando pasen
algunos años se corta de su madre, obteniéndose una nueva cepa.
También entre enero y marzo se realiza la poda; retrasándose a medida que ascendemos hacia el
norte. Durante esta época invernal, la viña se encuentra en reposo, aprovechándose para cortar algunos
sarmientos. Sin hojas ni racimos que necesiten de la savia, la planta se repondrá y se formará pronto.
Mirando al cielo constantemente, el palmero siempre ha creído que la luna le habla y le cuenta cuándo ha
de podar los sarmientos.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 186
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Bebidas
El injerto, gran aliado del viticultor, permite cambiar los varietales y detener el tiempo
rejuveneciendo a estas cepas centenarias.
Entre ABRIL y SEPTIEMBRE, concluida la poda llega el momento de la cava. Las malas hierbas se
eliminan y el suelo se oxigena, favoreciendo un mejor desarrollo de la vid.
En primavera, entre abril y junio, se realiza el despampanado. Mediante esta segunda poda; “poda en
verde”, el agricultor elimina los brotes mal formados y sin uvas.
El azufrado se repite dos veces, tras la primera poda y “la poda en verde”. Hasta hace poco tiempo,
este era el único tratamiento que recibía la planta. La aplicación de azufre sobre las hojas de la viña sigue
siendo hoy eficaz contra algunas enfermedades.
Las últimas tareas que reciben las cepas antes de la vendimia son la abatida y el levantado. Con la
abatida, se enganchan o traban los pámpanos para que no los rompa el viento. El levantado suspende con
estaquillas de madera a pámpanos y sus racimos, para evitar que no se quemen en la ardiente arena.
En los municipios norteños, el desarrollo de parrales y vasos ha relegado al recuerdo esta bella
estampa que hoy podemos contemplar en las comarcas de Fuencaliente y Hoyo de Mazo.
A partir de SEPTIMEBRE llega la vendimia. Las bodegas de la isla se llenan de actividad. Se limpian
con esmero utensilios y pipas, mientras los lagares se remojan para que se hinchen sus maderas. Los
toneles se enjuagan con agua y sal, antes de encerrar el preciado mosto. Si la pipa no está bien limpia y
persiste acidez en su interior, se comprueba con la mecha de azufre. Si la llama encendida se apaga al ser
introducida por la boca se deberá lavar de nuevo el tonel, ya que aún conserva acidez.
Antiguamente, cuando el viticultor recolectaba la uva debía controlar la fuerza del mosto al ojo.
Mediante espuertas y angarillas se llevan los racimos al lagar. Aún hoy, en las pequeñas bodegas, la uva se
pisa con los pies.
Después de varios días de curtido, se obtendrá el mosto con el color deseado. Comienza el prensado
en el lagar. Mediante una soga de junco o flexible colmo, se concentra el bagazo en el centro, formando el
queso. Uno encima de otro, se van colocando tablones y palos unidos entre sí, hasta llegar a la viga. El
líquido se deja caer en el lagareto, tras pasar un filtro de mimbre, pitera o un simple balde agujerado.
Posteriormente se procede al llenado de las pipas y la fermentación del mosto. Antiguamente, por
necesidad, se compartían los lagares. Así que del lugar de pisado a la bodega siempre había un buen trecho
de vereda. El mosto se transportaba en “cuartones” y medios barriles, ingeniosos recipientes de madera
que aún perviven. En los municipios del norte destacaron los “odres”, curiosos recipientes de piel de cabra
hechos para cargar cómodamente al hombro.
Encerrado el mosto, se le añadía agua para bajar los grados, ya que casi siempre se recogía la uva
muy madura. Por el contrario, cuando la uva no tenía suficientes grados para dar buen vino,
fundamentalmente en los años húmedos, se le añadía al mosto un poco de “arrope” para recuperar la
graduación necesaria. El Arrope es una especie de miel conseguida con la merma, después de muchas
horas de fuego, del mosto (jugo de la uva). Es costumbre dejar en la casa un poco de esta especie de miel,
para utilizarlo como bebida de potentes aportes caloríficos allá cuando el invierno tenga sus días más
crudos. Las “quemas de arrope” es una costumbre casi perdida, éstas se hacían por la noche en la época de
cosecha, junto a las bodegas. Mientras el mosto mermaba lentamente en las calderas de cobre, la fiesta
subía de tono según avanzaba la velada; romances, puntos cubanos y otros cantos ancestrales nunca
faltaban en esas noches mágicas de vendimia.
Terminada la fermentación en las pipas, las “madres” del vino se depositan en el fondo. La
eliminación de estos fangos, residuos y sedimentos del bagazo, mejorarán la calidad y transparencia de los
caldos.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 187
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Bebidas
El seguimiento de estas técnicas y procesos, determinarán las cualidades vitivinícolas de cada
comarca. Los vinos de La Palma han sido el fruto, de arraigadas tradiciones populares, de un clima y
geografía peculiares.
LOS LICORES
La Palma, que siempre ha producido buenos aguardientes –bebida destilada a partir del vino aunque
en el norte de la isla también es típico el destilado a partir de caña de azúcar, ya que ésta es más
abundante–, no podían faltar los licores o mistelas para endulzar y alegrar los días especiales. Existe una
notable costumbre en la mayoría de las familias de ofrecer a todos los visitantes una copa de licor, sobre
todo en fechas muy significativas como la Navidad. La imaginación y el gusto de los palmeros han
conseguido diferentes preparados con recetas totalmente caseras, obteniendo infinidad de sabores, de
frutas (naranja, limón, níspero, moras…), de hierbas aromáticas…, siendo uno de los más conocidos el
licor de naranja. Para éste último, además de la cáscara de la naranja del país, se suele utilizar en su
preparación limón, azúcar, canela, anís, nuez moscada y hierbas como la caña limón y la hierbaluisa.
El municipio de Tazacorte se distingue por su licor de café, compuesto por aguardiente de caña,
azúcar, café molido -que se deja en maceración un mínimo de 10 días- y agua. Otra variante, también a
partir del café, es el licor que se hace con sus granos tostados.
EL RON
Actualmente, el ron de La Palma pasa momentos de penuria después de haberse hecho un hueco en la
historia de esta bebida. El aprovechamiento de los cañaverales es muy antiguo en el municipio de San
Andrés y Sauces, desde principios del siglo XVI ya ocupaban estas tierras, donde el azúcar de antaño
empezó a dejar paso al ron.
A pesar del declive presente, al borde mismo de la desaparición, la actividad agroindustrial ligada a la
caña de azúcar y la fabricación de ron ha tenido en el archipiélago dos ciclos productivos de calado. Uno
fue en el siglo XVI y otro a finales del XIX y principios del XX, épocas en las que proliferaron
plantaciones e ingenios por la geografía canaria, donde los trapiches han funcionado tradicionalmente
sobre la combinación azúcar-aguardiente, según explica José Sentís de Paz, especialista en todo lo que
tiene que ver con la caña de azúcar y sus secretos.
El sistema durante esas dos etapas –
extendido en la mayoría de las zonas
productoras del mundo– contemplaba así
una primera extracción de azúcar de la caña
y la utilización de las llamadas mieles de
primera o segunda para su fermentación y
destilación. Sentís subraya que la mayor
atención y especialización en uno u otro
paso productivo influía en su calidad final,
sabiendo que en los países de grandes
producciones era prioridad el azúcar. En esa
línea, algunos de esos trapiches palmeros se
convirtieron en exclusiva a la fabricación de
aguardientes, en procesos que buscaban la
fermentación y destilación perfecta para Plantación de caña de azúcar
lograr el mejor ron.
La Palma contó con numerosos trapiches. Por ejemplo, el ingenio de Benavente, ubicado en San
Andrés y Sauces, estuvo funcionando casi 300 años, entre el primer tercio del XVI y comienzos del XIX,
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 188
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Bebidas
todo un hito. En 1913, en La Palma, el declive de la caña era palpable, con cierre de trapiches en la otra
zona azucarera (Argual y Tazacorte). Sin embargo en el norte había todavía 160 fanegadas, con cuatro
trapiches en activo en Los Sauces (tres por vapor y uno por fuerza animal). La producción se fue
centrando gradualmente en la fabricación de ron y miel de caña, abandonándose el azúcar.
Aún en los primeros años 50, sólo en el municipio saucero funcionaban simultáneamente cinco
trapiches (en El Convento, dos en Puerto Espíndola-El Melonar, otro en Manos de Oro y el del Valle). En
los pagos de Gallegos y Oropesa (municipio de Barlovento) y en Don Pedro (Garafía) existieron
igualmente trapiches en distintos momentos del segundo ciclo de la caña en Canarias.
Todavía a principios de los pasados años setenta, Destilerías El Valle –referencia de la escuela
palmera en la destilación de alcoholes– llegó a elaborar 120.000 litros de su marca distintiva (Ron Valle) y
aguardiente de caña. Este trapiche, de la familia De Paz, se fundó en 1883, con el segundo ciclo de la
caña. Su actividad inicial se centraba, como en la mayoría de trapiches, en la fabricación combinada de
azúcar y aguardiente, para transformar luego su actividad en elaborar destilados, convirtiéndose en una
industria señera del ron.
Durante décadas, José Sentís de Paz ha volcado su saber en la elaboración de rones, práctica que a su
vez ha alimentado sus conocimientos sobre los principios y misterios relacionados con los destilados de la
caña. Sentís fue el último responsable de Destilerías El Valle –continuación del trapiche El Valle
levantado por Norberto de Paz González y sucesores–, que elaboró rones (Valle y Magec) hasta los
noventa.
La expulsión de la caña del paisaje palmero ha sido constante, reduciéndose las casi 25 hectáreas de
mediados de los sesenta a menos de la décima parte en estos tiempos. Cuenta ahora con una producción
que ronda las 200 toneladas al año, según los cálculos de Sentís de Paz, en alrededor de un par de
hectáreas de superficie en explotación.
Asimismo, la antaño floreciente industria de destilados palmera ha quedado reducida ahora al Ron
Aldea, en Puerto Espíndola, cuyo proceso de producción sigue, por así decirlo, la escuela grancanaria. La
familia Quevedo, de tradición ronera en la Aldea de San Nicolás, se instaló en La Palma a fines de los
sesenta para fabricar ron con esa denominación.
En el PROCESO DE ELABORACIÓN del Ron se tendrán en cuenta las siguientes fases:
Extracción del guarapo. El ron se elaborará a partir de caña de azúcar. Una vez limpia, la caña será
estrujada y triturada en una prensa o trapiche para la extracción de su jugo, denominado “guarapo”.
Posteriormente y mediante un sistema de canalización pasará a otro recipiente o cuba para su depuración.
Depuración. El jugo o meladas de la caña de azúcar se someterá a una eliminación previa de
impurezas extrañas. Se adoptará una concentración adecuada y se invertirá la sacarosa para desdoblarla en
azúcares fermentescibles un guarapo limpio que será el que se someterá al proceso de fermentación.
Fermentación. Una vez obtenido el guarapo, se someterá a un proceso de fermentación alcohólica
para lo cual se le añadirá una levadura idónea, debiéndose mantener a una temperatura adecuada, de tal
forma que se evite, en lo posible, la formación en exceso de alcoholes superiores y la degeneración del
proceso fermentativo. Este proceso se realizará en cubas de acero inoxidable durante un periodo de 12-28
horas según el grado que se quiera resaltar de olor, sabor y textura.
Destilación. Una vez fermentado el guarapo, se procederá a la extracción del aguardiente (alcohol
etílico), mediante un proceso de destilado, utilizando una tecnología adecuada para conseguir la
separación de impurezas, “cabezas y colas”, perturbadoras para la elaboración del ron, debiéndose obtener
un producto final, a la salida del último aparato de destilación, con una graduación alcohólica máxima de
80 grados centesimales en volumen.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 189
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Bebidas
Mezclas de aguardientes.- La materia básica para la elaboración del ron estará constituida por los
aguardientes obtenidos de los destiladores. Éstos podrán someterse a una purificación o adecuación para
conseguir las características organolépticas deseadas, mediante procedimientos físicos, como filtración
con carbono activo, o cualquiera otra materia filtrante autorizada. Las mezclas de estos aguardientes se
llevarán a cabo según el criterio del propio elaborador.
Envejecimiento. Una vez realizado el paso anterior, el aguardiente de caña o ron base obtenido,
pasará a ser envasado en barricas de roble o cerezo, durante un periodo de tiempo que estará en función
del grado de envejecimiento que se le quiera dar. Los barriles que se utilicen para el envasado deberán ser
previamente preparados para eliminar las materias primas nocivas que la propia madera pudiera contener,
para lo cual se empleará vapor de agua, agua hirviente o cualquier otro procedimiento que la legislación
vigente en cada momento autorice.
Control dentro de la bodega. Ya en las bodegas se controlarán las diferentes partidas envasadas,
hasta que éstas alcancen la suavidad y el bouquet propio que caracterizan a los rones de La Palma.
Envasado y etiquetado. Una vez realizado todo este proceso el ron se trasvasará a la planta de
envasado, para luego realizar el posterior etiquetado y embalado conveniente. Para la descarga y
almacenamiento de los aguardientes, se usarán depósitos fijos habilitados con carácter exclusivo para estas
materias primas alcohólicas. Quedarán separados de los depósitos para otros alcoholes destinados a la
elaboración de compuestos y licores distintos del ron.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 190
También podría gustarte
- Cultura de Nueva EspartaDocumento3 páginasCultura de Nueva EspartaELIAAún no hay calificaciones
- Marea Alta y BajaDocumento7 páginasMarea Alta y BajaMartyAún no hay calificaciones
- Libro Oficios Perdidos Por Carmen Toyes - Una Experiencia en La Casa de La CuenteraDocumento80 páginasLibro Oficios Perdidos Por Carmen Toyes - Una Experiencia en La Casa de La CuenteraAlejandro De CassoAún no hay calificaciones
- Historia Del Telar San PedranoDocumento5 páginasHistoria Del Telar San PedranoYadhira FuentesAún no hay calificaciones
- Historia Del Telar San PedranoDocumento5 páginasHistoria Del Telar San PedranoYadhira FuentesAún no hay calificaciones
- La RuanaDocumento10 páginasLa RuanaJuan Pablo Carvajal Tellez100% (1)
- ArtesaníasDocumento3 páginasArtesaníasGasparin LpcAún no hay calificaciones
- Artesanía Cultura y Tradiciones de Margarita Nueva EspartaDocumento6 páginasArtesanía Cultura y Tradiciones de Margarita Nueva EspartaCésar SalazarAún no hay calificaciones
- Tejidos, Bordados y Encajes TradicionalesDocumento14 páginasTejidos, Bordados y Encajes Tradicionalesvilchezlorena95Aún no hay calificaciones
- IntroducciónDocumento18 páginasIntroducciónAnonymous 4l88FqKou5Aún no hay calificaciones
- Proyecto Final ArtesaniasDocumento10 páginasProyecto Final Artesaniasrobinson sanchez andradeAún no hay calificaciones
- Cultura Maya QDocumento5 páginasCultura Maya QChrisneft BeatsAún no hay calificaciones
- Historia de La Artesania DominicanaDocumento6 páginasHistoria de La Artesania DominicanaHocare2383% (6)
- 24 Etnias de GuatemalaDocumento6 páginas24 Etnias de GuatemalaEuder Jolomna40% (5)
- Artesanía BolivianaDocumento4 páginasArtesanía BolivianaAel ChAún no hay calificaciones
- Las Rías Baixas: Viaje a la Galicia tropicalDe EverandLas Rías Baixas: Viaje a la Galicia tropicalAún no hay calificaciones
- Las 23 Etnias de GuatemalaDocumento6 páginasLas 23 Etnias de GuatemalaKeevooHiidaalgooAún no hay calificaciones
- Mundo Guanche - Revista Multimedia de Los Guanches de CanariDocumento4 páginasMundo Guanche - Revista Multimedia de Los Guanches de CanariJean-Marc DeschampsAún no hay calificaciones
- Awakhuni 02Documento10 páginasAwakhuni 02parcecuadorAún no hay calificaciones
- IzabalDocumento4 páginasIzabalAPOYO DIPAFRONTAún no hay calificaciones
- El Lino y La LanaDocumento26 páginasEl Lino y La LanaFrancisco Fernández BernardoAún no hay calificaciones
- Costumbres Tradiciones y Trajes TipicosDocumento27 páginasCostumbres Tradiciones y Trajes TipicosEdyn Alfonso100% (1)
- Artesania Del ParaguayDocumento15 páginasArtesania Del ParaguaySonia Torres100% (2)
- Division Politica de PanamaDocumento6 páginasDivision Politica de PanamaTamara RodriguezAún no hay calificaciones
- Libro Tejidos Colombia Parte !Documento13 páginasLibro Tejidos Colombia Parte !api-3715651100% (1)
- TRABAJO de Los AtacameñosDocumento13 páginasTRABAJO de Los AtacameñosMarcela QuezadaAún no hay calificaciones
- Artesanias Paraguayas - María Jesús Ozorio CareagaDocumento10 páginasArtesanias Paraguayas - María Jesús Ozorio CareagaLujan OzorioAún no hay calificaciones
- Datos de IzabalDocumento17 páginasDatos de Izabalsanyoli2014Aún no hay calificaciones
- GREDA - Manual de Ceramica CanariaDocumento96 páginasGREDA - Manual de Ceramica CanariaAndrea GarroneAún no hay calificaciones
- Las Hebras Que Tejieron Nuestra HistoriaDocumento147 páginasLas Hebras Que Tejieron Nuestra HistoriaJuan SalazarAún no hay calificaciones
- Guia ArtesanosDocumento26 páginasGuia ArtesanosLucy Del Mar FelixAún no hay calificaciones
- Artesanías de GuatemalaDocumento6 páginasArtesanías de Guatemalaamilcar benaventeAún no hay calificaciones
- Trabajo de ArtesaniaDocumento11 páginasTrabajo de ArtesaniaMarino SalasAún no hay calificaciones
- Artesanías de GuatemalaaDocumento8 páginasArtesanías de GuatemalaaEdyAlejandroAún no hay calificaciones
- Tripitoc Corriente Del NiñoDocumento2 páginasTripitoc Corriente Del NiñoBrayhan Salazar SilvaAún no hay calificaciones
- Avanzando Mi Trabajo TaquileDocumento13 páginasAvanzando Mi Trabajo TaquileEdy CPazAún no hay calificaciones
- Artesanias Del EcuadorDocumento14 páginasArtesanias Del EcuadorMachaco Caceres PortadorAún no hay calificaciones
- XIII NocheMuseos Guia 8Documento3 páginasXIII NocheMuseos Guia 8Gio FloresAún no hay calificaciones
- El Hombre de Huaca PrietaDocumento3 páginasEl Hombre de Huaca PrietaAlexandra MantillaAún no hay calificaciones
- REFERENCIA BIBLIOGRAFICA Proteccion ImprimirDocumento12 páginasREFERENCIA BIBLIOGRAFICA Proteccion ImprimirBelénCifuentesAún no hay calificaciones
- La Artesania Tradicional MargariteñaDocumento44 páginasLa Artesania Tradicional Margariteñajhondoe1945Aún no hay calificaciones
- Manos Madres Relatos Artesanos de Chile PDFDocumento190 páginasManos Madres Relatos Artesanos de Chile PDFclaudio martinezAún no hay calificaciones
- FechaDocumento2 páginasFechaLenin Jesús De la CruzAún no hay calificaciones
- Artesanía en PanamáDocumento6 páginasArtesanía en PanamáRafael Salado100% (1)
- Artesanías de ColombiaDocumento23 páginasArtesanías de ColombiaOriana EspejoAún no hay calificaciones
- Infografía Sobre Las Características Generales de La Cultura de Las Etnias Que Integran La Federación de Indígenas Del Estado BolívarDocumento2 páginasInfografía Sobre Las Características Generales de La Cultura de Las Etnias Que Integran La Federación de Indígenas Del Estado BolívarJuan CarlosAún no hay calificaciones
- 22 DEPARTAMENTO, Con Su Cultura, Ferias PatronalesDocumento55 páginas22 DEPARTAMENTO, Con Su Cultura, Ferias PatronalesDarnely RivasAún no hay calificaciones
- Artesania ParaguayaDocumento16 páginasArtesania Paraguayasusyruiz9088% (8)
- 1) - ChalchitecosDocumento7 páginas1) - Chalchitecos꧁༿༒STEVEN༒༾꧂ TeamAún no hay calificaciones
- Artesania Del Paraguay - Valentina MoralesDocumento10 páginasArtesania Del Paraguay - Valentina Moralesvalenara0407Aún no hay calificaciones
- Arte Textil MapucheDocumento8 páginasArte Textil Mapuchecap_kirkAún no hay calificaciones
- Guia Artesanal Turistica Del Peru, 99pDocumento99 páginasGuia Artesanal Turistica Del Peru, 99pCidiur Gestores CulturalesAún no hay calificaciones
- Artesania Del EspartoDocumento14 páginasArtesania Del EspartoEr DaniAún no hay calificaciones
- CaralDocumento4 páginasCaralBRENDA PAOLA INCARROCA CORNEJOAún no hay calificaciones
- Traje Típico ChalchitecosDocumento12 páginasTraje Típico ChalchitecosmarilinperezAún no hay calificaciones
- Artesanías GuatemaltecasDocumento2 páginasArtesanías GuatemaltecasSaida Adriana Ramirez ReyesAún no hay calificaciones
- 10 Municipios de GuatemalaDocumento2 páginas10 Municipios de GuatemalaInternet YumanAún no hay calificaciones
- Artesanos de Trujillo 970181Documento14 páginasArtesanos de Trujillo 970181MathiAún no hay calificaciones
- GREDA - Manual de Ceramica CanariaDocumento96 páginasGREDA - Manual de Ceramica Canariakikyyeah100% (1)
- Infografia TextilDocumento16 páginasInfografia TextilMarco100% (3)
- 210 IntroducciónDocumento12 páginas210 IntroducciónIvan ApazaAún no hay calificaciones
- Ensamble de Prendas de Vestir Manual de Apoyo Casa Del JovenDocumento153 páginasEnsamble de Prendas de Vestir Manual de Apoyo Casa Del JovenPaula Andrea100% (4)
- Cria de Los Gusanos de SedaDocumento10 páginasCria de Los Gusanos de SedaDarly Bernabe Rimachi HuamanAún no hay calificaciones
- Tipos de TelaDocumento5 páginasTipos de TelaFernando AguirreAún no hay calificaciones
- Textil de VeracruzDocumento8 páginasTextil de VeracruzMrio ECAún no hay calificaciones
- Proyecto Gusano de SedaDocumento5 páginasProyecto Gusano de SedaFantasía CEIAún no hay calificaciones
- Guia de Comprension LectoraDocumento3 páginasGuia de Comprension Lectoraalito8010Aún no hay calificaciones
- Introducción A La Moda SostenibleDocumento29 páginasIntroducción A La Moda SostenibleMagaliAún no hay calificaciones
- Control de Plagas: Polillas.Documento2 páginasControl de Plagas: Polillas.sharonlr19Aún no hay calificaciones
- SericulturaDocumento7 páginasSericulturaAlfonsoLuisBarandicaComasAún no hay calificaciones
- Suturas en PeriodonciaDocumento16 páginasSuturas en PeriodonciaGREICY ALCANTARAAún no hay calificaciones
- Diseccion MejillonDocumento11 páginasDiseccion MejillonSanti Entre ParentesisAún no hay calificaciones
- Evaluación FinalDocumento6 páginasEvaluación FinalCesar Rubio ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Clase 9-CortinasDocumento84 páginasClase 9-CortinasBrian GarateAún no hay calificaciones
- La Tecnica Textil IIDocumento2 páginasLa Tecnica Textil IItutoria2cAún no hay calificaciones
- Tipos de TelasDocumento6 páginasTipos de TelasetorresAún no hay calificaciones
- Monografía Quimicos de La Ropa AmericanaDocumento9 páginasMonografía Quimicos de La Ropa AmericanaPipe CampsAún no hay calificaciones
- Cultivo de Gusanode La MielDocumento8 páginasCultivo de Gusanode La Mielveguillas1973Aún no hay calificaciones
- Introduccion A La Tecnologia TextilDocumento32 páginasIntroduccion A La Tecnologia TextilManuales de InteresAún no hay calificaciones
- Industria TextilDocumento5 páginasIndustria TextilKarls MV100% (1)
- Técnicas TeñidoDocumento3 páginasTécnicas TeñidosenoritapichaAún no hay calificaciones
- Presentacion ParaguayDocumento16 páginasPresentacion ParaguayLucas ArceAún no hay calificaciones
- Fibras de AnimalesDocumento8 páginasFibras de AnimalesRene RodrycAún no hay calificaciones
- 3 - Produccion FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EJECUCIÓN DE UN PATRÓNDocumento17 páginas3 - Produccion FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EJECUCIÓN DE UN PATRÓNCaritoIndumentaria100% (1)
- Hecho y OpinionDocumento4 páginasHecho y OpinionElizabeth Campos EcheverríaAún no hay calificaciones
- Moda SostenibleDocumento10 páginasModa SostenibleViridiana DurónAún no hay calificaciones
- Manual Del Alumno Patronaje IndustrialDocumento71 páginasManual Del Alumno Patronaje IndustrialAbel Chacon Mamani71% (7)
- Muest Ra RioDocumento146 páginasMuest Ra RioCamila AcAún no hay calificaciones
- Sexto Sociales Guía 2Documento9 páginasSexto Sociales Guía 2Danny MurciaAún no hay calificaciones