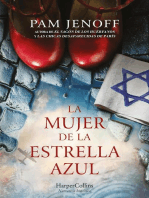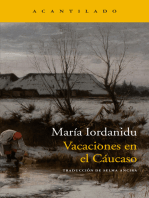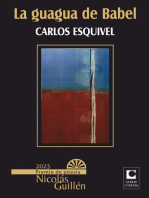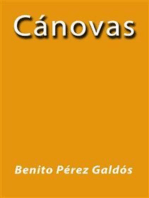Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
KUSCH Huahua
Cargado por
Gaspar de JesúsDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
KUSCH Huahua
Cargado por
Gaspar de JesúsCopyright:
Formatos disponibles
«CASI
ME ARRASA LA HUAHUA»
Cuando se viaja a un país extraño uno espera encontrar siempre un estilo de
vida inédito. Pero es inútil. Por más que los viajes agudicen la sensibilidad
ante la novedad, y uno la busca en la calle, en el tren o en el hotel, siempre
alienta nuestra defensa: ese temor de que la novedad destruya la herencia
adquirida en nuestra buena ciudad.
Así ocurre, por ejemplo, cuando una mañana a las diez uno ve por las calles
de La Paz a un hombre con un sarcófago blanco y pequeño sobre el hombro, a
quien acompaña una mujer. Ninguno llora, sólo parecen tener un gran apuro
por llegar al cementerio y, una vez ahí, contratan a algunos llorones, cantan
unos cantos y luego proceden sin más al entierro del niño, en todo caso
acompañando la ceremonia con libaciones abundantes de alguna bebida
alcohólica.
Otra vez un indio viejo está arrodillado ante el puesto de una chola y,
mientras ésta arregla su mercadería con indiferencia, aquél llora pidiendo
quién sabe qué favor.
Nunca haríamos nosotros, los porteños, una cosa así. Claro, se trata de
episodios insólitos que nos dejan mudos. Pero hay otros que se aproximan un
poco más a nuestras costumbre, y ante los cuales nos atrevemos a adoptar
una actitud firme.
Cierta vez pasa ante nosotros un camión pesado, y unas tablas rozan al niño
que una india mal vestida tenía colgado de sus espaldas, según la usanza de
las mujeres del altiplano. La mujer se tambalea. Alcanzamos a sostenerla y
comprobamos que se le había rasgado el manto. Gritamos al conductor para
que detenga su marcha, pero éste la continúa con indiferencia.
Como es natural, protestamos. Pero la india, con el rostro inmóvil y la voz en
un hilo, balbucea apenas: «Casi me arrasa la huahua» . Miramos hacia donde
iba el camión. Ya está lejos. Y cuando nos damos vuelta, comprobamos con
sorpresa que la india se perdía en el montón de gente.
Es curioso. Aplacamos entonces nuestra indignación por el conductor y la
emprendimos con al pobre india. Nos irritamos que fuera tan pasiva, tan lábil,
y de que no protestara ante los acontecimientos arbitrarios e injustos. Y
pensamos, como es natural: «allá en Buenos Aires, cualquier día nos iban a
hacer una cosa así». La resignación nos resulta intolerable.
Sin embargo, detrás de la resignación de la india hay algo más que nosotros
hemos perdido. Ella no tenía la protesta a flor de labio, porque su mundo se
alimenta en otras fuentes que el nuestro.
Cierta vez en Tiahuanaco empezó a granizar, y vi que un indio tomaba un
caño y comenzaba a golpearlo con furia, mientras gritaba en aymará una serie
de amenazas. Supe luego que lo hacía así porque quería ahuyentar a qowa ,
que es un gato causante del granizo. Se trata de una creencia muy extendida
en el altiplano, según la cual este felino, que duerme junto a las fuentes, en
ciertos días asciende hasta las nubes y desde ahí intenta perjudicar los
sembrados.
¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante el granizo? Nada. En cambio el indio
pensaba que con el ruido lo haría cesar y ahuyentaría al felino. En cierto
modo le envidié esa creencia. Porque ¿qué es una creencia? Pues la
prolongación de uno mismo hacia afuera. El objeto de fe es puesto afuera, en
medio de la dura realidad. Por eso el indio —porque cree— ve afuera un
fenómeno vital, mientras que yo —que no creo— no veo otra cosa que un
fenómeno mecánico.
El indio tiene entonces una puerta abierta por donde su vida se le escapa y se
convierte afuera en dioses. Posee el asombro original de los primitivos. Se
asombra del granizo y se lo atribuye al felino. Pero el felino a su vez vuelve y
le castiga el sembrado. Y todo constituye un ciclo cerrado.
El indio entonces comienza su vida adentro de sí mismo, lleva a ésta hacia
afuera y la convierte en dioses, y los dioses vuelven sobre él. El indio es así
prisionero de su propia vida. Incluso le queda en todo esto el recurso de un
ritmo para ganarse la voluntad de los dioses.
¿Y nosotros? También comenzamos con nuestra vida adentro de nosotros,
pero no salimos. La inteligencia, la razón, la lógica nos lo impiden. Estamos
solos frente al mundo, mientras que el indio está acompañado, aunque sea
por qowa , el felino.
De ahí la supuesta indiferencia de la india cuando nos dijo «casi me arrasa la
huahua », y de ahí también nuestra protesta. Ella cree en los dioses, y nada
dice, y nosotros creemos en la libertad, y protestamos.
Pero aquí cabe una pregunta clave: ¿Estamos realmente libres? ¿Carecemos
totalmente de un asombro original? ¿Nunca más querríamos creer en los
dioses?
Cuando caminamos por las calles de nuestra gran ciudad y oímos un
tremendo ruido a nuestras espaldas, en seguida nos damos vuelta y
comprobamos la causa. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo que trascurre entre
el ruido y la comprobación? Pues un asombro original. Un choque imponente
tiene algo de apocalíptico. ¿Qué no diremos de un incendio: la sirena de los
bomberos, el chorro de agua, el humo, el público que se arremolina y esa
tremenda fascinación que campea en todos?
¿Qué decir, en general, de ese afán de novedades que un pensador
contemporáneo, muy copiado actualmente, atribuye con desprecio al hombre
común? ¿No será, en el fondo, el afán de reencontrar la antiquísima verdad de
los dioses, aun cuando se trate de un incendio o de un accidente? Se diría que
en la gran ciudad ponemos tímidamente un pie afuera ante cada novedad,
pero nunca encontramos el suelo que nos sirva de apoyo, o, mejor dicho, los
dioses en quienes creer.
Pero nos creamos ámbitos ficticios para satisfacer nuestra búsqueda. ¿Qué es
una ruleta, sino un platillo en el cual meten sus manos los dioses? ¿Y qué es el
cine? Hemos gastado millones en construir cines con cinemascope y sonido
estereofónico. Gastamos otro tanto para hacer películas con miles de
intérpretes rodadas en todo el mundo. ¿Para qué? Para recobrar el asombro
original. Cuando vemos una buena película no queremos que finalice, porque
nos sentimos metidos en una realidad totalmente afín con nuestra vida, y
porque nosotros mismos somos ese cowboy que salva a los indefensos, o el
guerrero que vence a un ejército.
Y esto es lo mismo que qowa , el felino del granizo, que nos fascina. También
el indio tiene una inmensa pantalla en la que desfilan los picos nevados y las
punas ingratas, como nos pasa a nosotros en el cine. ¿Qué distancia cultural
media entre estar sometido a los picos nevados y la máquina proyectora de
cine? Apenas 3.000 años, una gota de agua en el medio millón de años que
dura la especie humana.
Quizá una prueba de esta proximidad un poco alarmante la brinda esa
psicología del «ya sé». Cuando alguien en Buenos Aires nos explica algo, nos
incomodamos y respondemos con un monocorde «ya sé, ya sé». Vivimos como
si ya lo supiéramos todo, o al menos como si nosotros o la humanidad, alguna
vez, lo sabrá todo. Pero en el fondo, cómo nos molesta esta exigencia
constante y un poco gratuita de saberlo todo. Quisiéramos, por ejemplo,
sustituir el saber por la amistad. No nos molestan tanto los argumentos
científicos en una discusión, como la falta de afecto del contrincante. ¿Por
qué? Porque quisiéramos un mundo menos hostil, algo así como un regazo
divino y ganar la paz eterna con una simple ofrenda. ¿Y, al fin y al cabo, en
qué consiste nuestra desconfianza tan porteña? En que quisiéramos ganar
todos nuestro asombro original y una verdadera fe en los dioses, pero con
todas las garantías del caso, de tal manera que nadie supiera que nos están
engañando.
Entonces, ¿por qué nos enojamos cuando aquella india nos dijo
imperceptiblemente: «Casi me arrasa la huahua »? ¿acaso habríamos salvado
al chico? No. Porque si algo le hubiese ocurrido, nada habríamos podido
hacer. Una muerte en ningún lado se repone. ¿Querríamos inculcarle la
exigencia de un mundo mejor como nos pasa a nosotros? ¿Para qué? ¿Para
sustituir su fe en los dioses y en los felinos del granizo por una fe en las
instituciones municipales o en los técnicos de accidentes? ¿Estamos
absolutamente seguros de que nuestra voluntad puede corregir al mundo en
todos sus aspectos, aun en el de la muerte? Ese fue un ideal de nuestros
abuelos y nosotros, herederos de ese ideal, nada hacemos por él, sólo nos
limitamos a mantenerlo en vigencia. Entre tantos millones de habitantes no
nos cabe otra suerte que la de cumplir con el pequeño papel que nos fue
asignado.
Y he aquí la contradicción: la india cree en los dioses y trata de mantenerse
indiferente ante un camión que casi le arrasa la huahua . Nosotros, en
cambio, no creemos en los dioses y protestamos contra el camión. No sé quién
sale ganando en esto. Lo cierto es que la vida en le altiplano y en Buenos
Aires es una sola cosa, y tanto los dioses como los camiones son importantes.
Quizá todo consiste en vender un poco de nuestra exagerada libertad a los
dioses, siquiera para no andar tan solos por las calles. Y este es un antiguo
problema de nuestra vida argentina.
También podría gustarte
- Leyenda de La LloronaDocumento6 páginasLeyenda de La LloronaMisael Cabrera83% (6)
- Anhed Zuydaadd - eDocumento249 páginasAnhed Zuydaadd - ePavelMacedo100% (2)
- TristezaDe EverandTristezaAntonio-Prometeo Moya ValleAún no hay calificaciones
- El Verano Del Potro-Rodolfo Otero - AzulejosDocumento32 páginasEl Verano Del Potro-Rodolfo Otero - AzulejosMaría Paz Salenave75% (4)
- Infancia y JuventudDocumento352 páginasInfancia y JuventudCristian Le BihanAún no hay calificaciones
- Ojalá Estuvieras AquíDocumento121 páginasOjalá Estuvieras AquíGermán Castro Ibarra100% (1)
- Alfonso Reyes, Cartones de MadridDocumento120 páginasAlfonso Reyes, Cartones de MadridalconberAún no hay calificaciones
- Rayos - Miqui OteroDocumento185 páginasRayos - Miqui OteroJoaquin YusteAún no hay calificaciones
- Lectura 09Documento6 páginasLectura 09ALEXANDRA XIMENA ZEVALLOS POMA100% (1)
- Un Cosmopolita en Un Café - O. Henry - Ciudad Seva - Luis López NievesDocumento4 páginasUn Cosmopolita en Un Café - O. Henry - Ciudad Seva - Luis López NievesPaco JonesAún no hay calificaciones
- Semiología Sistema Respiratorio Caninos y Felinos Feb 21 2020Documento16 páginasSemiología Sistema Respiratorio Caninos y Felinos Feb 21 2020Javer Andres Hernandez100% (3)
- Ricardo Palma - La Llorona Del Viernes SantoDocumento10 páginasRicardo Palma - La Llorona Del Viernes SantoaozerdaAún no hay calificaciones
- Diario de Un Reportero Condenado A MuerteDocumento98 páginasDiario de Un Reportero Condenado A MuerteMarco Vinicio Manotoa BenavidesAún no hay calificaciones
- Introducción A La Puna - Rodolfo Kusch - America ProfundaDocumento3 páginasIntroducción A La Puna - Rodolfo Kusch - America ProfundaFederico Iglesias100% (1)
- Cultura Costarricens1Documento2 páginasCultura Costarricens1Gustavo SalazarAún no hay calificaciones
- El Dedo de Mi MadreDocumento2 páginasEl Dedo de Mi MadrelorenzogarciaburziAún no hay calificaciones
- Ricardo Palma La LloronaDocumento8 páginasRicardo Palma La Lloronamichael soncco condoriAún no hay calificaciones
- Little Havana Memorial Park y otros textosDe EverandLittle Havana Memorial Park y otros textosCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Con Pasión Absoluta, Carol ZardettoDocumento365 páginasCon Pasión Absoluta, Carol ZardettoAzogues EspejosAún no hay calificaciones
- El Efecto Transilvania - Juan Ramon BiedmaDocumento238 páginasEl Efecto Transilvania - Juan Ramon BiedmaJuan Pedro Martín Escolar-NoriegaAún no hay calificaciones
- 13 Fábulas y Otros RelatosDocumento26 páginas13 Fábulas y Otros RelatosAnonymous jv6D4X100% (3)
- 2003 Sabina - 00 - Diario de Un Peatón - LetrasDocumento19 páginas2003 Sabina - 00 - Diario de Un Peatón - Letrasapi-3703687Aún no hay calificaciones
- La Llorona Del Viernes SantoDocumento5 páginasLa Llorona Del Viernes SantomanuelAún no hay calificaciones
- Sal de La Tierra - Teresa Ruiz RosasDocumento4 páginasSal de La Tierra - Teresa Ruiz RosasDaniel Collantes AlvaradoAún no hay calificaciones
- La Mula de Lo GauchescoDocumento3 páginasLa Mula de Lo GauchescoAja Empresa ArtesanalAún no hay calificaciones
- Sexybondi MuestraDocumento14 páginasSexybondi Muestrahectorandresjofresanabria.010aAún no hay calificaciones
- El País y Las NostalgiasDocumento4 páginasEl País y Las NostalgiasJohan LópezAún no hay calificaciones
- A Bad PlaceDocumento14 páginasA Bad PlaceCelinaSalvatierraAún no hay calificaciones
- Amen TiaDocumento206 páginasAmen TiaJuan PalasAún no hay calificaciones
- Andanzastomi 1Documento164 páginasAndanzastomi 1Tomas AstelarraAún no hay calificaciones
- Círculo de Poesía - Antología IDocumento130 páginasCírculo de Poesía - Antología IPuroshuesos Nada Nadie100% (1)
- LegendasDocumento12 páginasLegendasIndira Yahoska Aburto RodriguezAún no hay calificaciones
- Andanzastomi1Documento164 páginasAndanzastomi1Gabriela RosellAún no hay calificaciones
- La Hija Espanola - Lorena HughesDocumento289 páginasLa Hija Espanola - Lorena HughesHelga WeisAún no hay calificaciones
- Cabrera, Lydia - Venganzas y Castigos de Los OrishasDocumento6 páginasCabrera, Lydia - Venganzas y Castigos de Los OrishasLeonardo Alexander Aymerich ReyesAún no hay calificaciones
- OLIVARI Dos Poemas de El Gato EscaldadoDocumento3 páginasOLIVARI Dos Poemas de El Gato EscaldadoAntonela GhiringhelliAún no hay calificaciones
- Alirio Diaz - EntrevistaDocumento10 páginasAlirio Diaz - EntrevistaRafael Flores PerazaAún no hay calificaciones
- El Cusco de AyerDocumento4 páginasEl Cusco de Ayerhampemar1537Aún no hay calificaciones
- Las Mujeres de Manuel-Mario Halley MoraDocumento91 páginasLas Mujeres de Manuel-Mario Halley MoraEduardoHerrera9Aún no hay calificaciones
- Emma Godoy - Amaron A Sus MuertosDocumento10 páginasEmma Godoy - Amaron A Sus MuertosCarla de PedroAún no hay calificaciones
- El Acebo: Humo y LutoDocumento5 páginasEl Acebo: Humo y LutoVictorino RedondoAún no hay calificaciones
- Microsoft Word - ALEVÍN DE FRANCODocumento202 páginasMicrosoft Word - ALEVÍN DE FRANCOalcantarajclAún no hay calificaciones
- LaChachalaca2018vCompleto 1Documento34 páginasLaChachalaca2018vCompleto 1Simon SimionAún no hay calificaciones
- Secretos VecindadDocumento9 páginasSecretos VecindadOrtega ArturoAún no hay calificaciones
- La Miskki SimiDocumento8 páginasLa Miskki SimiRomer HGAún no hay calificaciones
- Pérez Galdós, Benito - Episodios Nacionales 46 CánovasDocumento115 páginasPérez Galdós, Benito - Episodios Nacionales 46 CánovasJuan RodriguezAún no hay calificaciones
- Apuleyo Mendoza, Plinio - Aquellos Tiempos Con GaboDocumento134 páginasApuleyo Mendoza, Plinio - Aquellos Tiempos Con GaboRosa RestrepoAún no hay calificaciones
- La Hechizada - Manuel Mujica LáinezDocumento7 páginasLa Hechizada - Manuel Mujica LáinezMaría Eugenia RetroAún no hay calificaciones
- Sad 2 Emails para Comunicarse 2021Documento1 páginaSad 2 Emails para Comunicarse 2021Gaspar de JesúsAún no hay calificaciones
- Obras Completas Tomo I Rodolfo KuschDocumento344 páginasObras Completas Tomo I Rodolfo KuschGaspar de Jesús100% (1)
- Pedagogia Critica y Cultura DepredadoraDocumento12 páginasPedagogia Critica y Cultura DepredadoraGaspar de JesúsAún no hay calificaciones
- Estatuto Docente de La Provincia de Bs As.Documento154 páginasEstatuto Docente de La Provincia de Bs As.Gaspar de JesúsAún no hay calificaciones
- LoroDocumento9 páginasLoroElba QAún no hay calificaciones
- Arancel 2017Documento4 páginasArancel 2017Rodrigo GenesAún no hay calificaciones
- Proceso de DomesticacionDocumento1 páginaProceso de DomesticacionJenny GeldresAún no hay calificaciones
- Inocuidad Camal ArequipaDocumento5 páginasInocuidad Camal ArequipaCami Chico Gay TravesAún no hay calificaciones
- Semana 8 Letra IDocumento18 páginasSemana 8 Letra IXIMENA SAún no hay calificaciones
- Comprension Lectora El Perro Viernes FinalDocumento3 páginasComprension Lectora El Perro Viernes FinalJUAN CARLOSAún no hay calificaciones
- ValorDocumento228 páginasValorYomara Saray Lopez ChavezAún no hay calificaciones
- Planeación 1°b Mayo-1Documento6 páginasPlaneación 1°b Mayo-1ViiRii GusanaAún no hay calificaciones
- Analisis de La Obra LiterariaDocumento23 páginasAnalisis de La Obra LiterariaSantiago DiazAún no hay calificaciones
- Todo Acerca de Los DelfinesDocumento10 páginasTodo Acerca de Los DelfinesYaritza RodriguezAún no hay calificaciones
- Cuento 09Documento7 páginasCuento 09Stella Maris GodinoAún no hay calificaciones
- 02 Setiembre - Actividad 01 - ComunicaciónDocumento4 páginas02 Setiembre - Actividad 01 - Comunicaciónlorena67% (3)
- CUADERNILLO DE ESCRITURA Part 4Documento5 páginasCUADERNILLO DE ESCRITURA Part 4Rosi LeyvaAún no hay calificaciones
- Historia Del CondorDocumento2 páginasHistoria Del CondorJuan M.Aún no hay calificaciones
- LofotrocozoosDocumento21 páginasLofotrocozoosSebas EstradaAún no hay calificaciones
- Tipos de Pelaje en PerrosDocumento5 páginasTipos de Pelaje en Perrosadriana oviedoAún no hay calificaciones
- Los Seis Movimientos Del PieDocumento2 páginasLos Seis Movimientos Del PieJosé Manuel Huamán Roque0% (1)
- Gatos Romanos Bebes - Búsqueda de GoogleDocumento1 páginaGatos Romanos Bebes - Búsqueda de GoogleJosé Francisco Blanco TerceroAún no hay calificaciones
- Caso Pet RockDocumento3 páginasCaso Pet RockSofía Duque RamosAún no hay calificaciones
- Cómo Extraer Información Explícita Evidente de Un TextoDocumento2 páginasCómo Extraer Información Explícita Evidente de Un TextoMaca VidalAún no hay calificaciones
- Serpy The SnakeDocumento15 páginasSerpy The SnakeLiEMIAún no hay calificaciones
- Gdo Historial de Las Violetas DefDocumento46 páginasGdo Historial de Las Violetas DefJosé VillanuevaAún no hay calificaciones
- Bartra Cuento ManchitasDocumento9 páginasBartra Cuento Manchitasfernando espinoza muñozAún no hay calificaciones
- Animales 2do AñoDocumento5 páginasAnimales 2do AñoabjergAún no hay calificaciones
- Invita Un Tiburón A Tu TanqueDocumento2 páginasInvita Un Tiburón A Tu TanqueEmerson Orlando Delgado PortocarreroAún no hay calificaciones
- Jardin 1 Planeacion de Noviembre 23 Al 27 CORRECCIONDocumento2 páginasJardin 1 Planeacion de Noviembre 23 Al 27 CORRECCIONcamila chonAún no hay calificaciones
- 6 Grado Taller de Emprendimiento 5 y 6 Semana PDFDocumento3 páginas6 Grado Taller de Emprendimiento 5 y 6 Semana PDFSaraSofiaVelez50% (2)