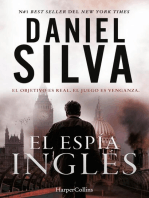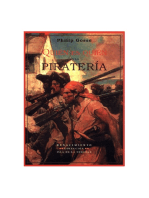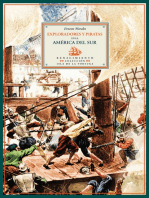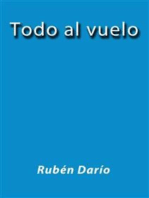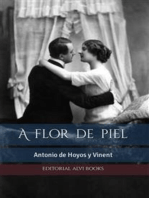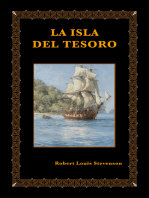Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Oswaldo Soriano - La California Argentina
Oswaldo Soriano - La California Argentina
Cargado por
Anonymous J4QbPGEDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Oswaldo Soriano - La California Argentina
Oswaldo Soriano - La California Argentina
Cargado por
Anonymous J4QbPGECopyright:
Formatos disponibles
La California Argentina
Osvaldo Soriano
Ahí va Hipólito Bouchard, viento en popa y cañones limpios, a arrasar
la California donde no están todavía el Hollywood del cine ni el Sillicon Valley de
las computadoras. Lleva como excusa la flamante bandera
argentina que ha hecho reconocer en Kameha-Meha, aunque los oficiales de su estado
mayor se llamen Cornet, Oliver, John van Burgen, Greyssa, Harris, Borgues, Douglas,
Shipre y Miller.
El comandante de la infantería, José María Piris, y el aspirante Tomás
Espora son de los pocos criollos a bordo. Entre los marineros de la
Argentina" y la "Chacabuco" van decenas de maleantes recogidos en los puertos del
Asia, 30 hawaianos comprados al rey de Sandwich, casi un
centenar de gauchos mareados y diez gatos embarcados en Karakakowa para
combatir las ratas y pestes.
Al terrible Bouchard, como a todos los marinos, lo preocupa la
indisciplina: sabe que algunos de los desertores que habían sublevado la Chacabuco"
en Valparaíso se han refugiado en la isla de Atoy y quiere darles un escarmiento.
Manda a José María Piris que se adelante a bordo de una
fragata de los Estados Unidos e intime al rey que protege a los rebeldes. Antes de
partir, los piratas norteamericanos, que roban cañones y los
revenden, dan una fiesta a la oficialidad de las Provincias Unidas: corre el
alcohol, se desatan las lenguas y un irlandés con pata de palo comenta,
orgulloso, la intención argentina de bombardear la California. El capitán de los
piratas anota: en la bodega lleva doce cañones recién robados, y se
adelanta con la noticia a Monterrey -la capital de California-, podrá
venderlos a cinco veces su precio. El rey de Atoy no sabe donde quedan las
Provincias Unidas, nunca oyó hablar de la nacionalidad argentina y teme una
represalia española. Piris lo amenaza con la cólera del infierno, y el rey, por las
dudas, hace capturar a los sublevados entre los que se encuentra el
cabecilla. El comandante duerme en la playa y cuando divisa los barcos de Bouchard
se hace conducir el bote para dar la buena nueva.
El francés desconfía: en la entrevista con el rey comunica la sentencia
de muerte para los asilados en Atoy y trata, como en Karakakowa, de hacer reconocer
la soberanía argentina. El rey se insolenta y dice, muy orondo, que los prisioneros
se le han escapado.
"Comprometidos así la justicia y el honor del pabellón que tremolaba en mi buque,
fue necesario apelar a la fuerza", cuenta Bouchard en sus Memorias. En realidad,
basta con amagar. El rey manda un emisario a
parlamentar a la "Argentina" y lleva a los prisioneros a la playa. Bouchard baja,
arrogante y triunfal, les lee la sentencia y ahí nomás fusila a un tal Griffiths,
cabecilla del amotinamiento. A los otros los conduce al barco y les hace dar "doce
docenas de azotes". El 22 de diciembre de 1818 llega a las costas de Monterrey sin
saber que los norteamericanos han armado la
fortaleza a precio vil. Bouchard traza su plan: pone 200 hombres de refuerzo en la
corbeta "Chacabuco", les hace enarbolar una engañosa bandera de los Estados Unidos
y la manda al frente a las ordenes de William (o Guillermo) Shipre. Ya nadie
recuerda la letra del Himno Nacional y Shipre hace cantar cualquier cosa antes de
ir al ataque. Están calentándose los pechos cuando advierten que cesa el viento y
la "Chacabuco" queda a la deriva. Desde el fuerte le tiran diecisiete cañonazos y
no fallan ninguno. La "Chacabuco" empieza a naufragar en medio del desbande y los
gritos de los heridos.
Shipre se rinde enseguida. "A los diecisiete tiros de la fortaleza tuve el dolor de
ver arriar la bandera de la patria".
Todo es desolación y sangre en la "Chacabuco" pero Bouchard no quiere pasar
vergüenza en Buenos Aires. Las Provincias Unidas de la
Revolución han autorizado a más de sesenta buques corsarios para que
recorran las aguas con pabellón celeste y blanco y las presas capturadas son más de
cuatrocientas. De pronto, la joven nación esta asolando los mares y las potencias
empiezan a alarmarse. Todavía hoy la Constitución argentina autoriza al Congreso a
otorgar patentes de corso y establecer reglamento para las presas (art. 67, inc.
22).
Los pobres españoles de California no tenían un solo navío para su
defensa. Bouchard ordena trasladar a los sobrevivientes de la "Chacabuco" a la
"Argentina" pero abandona a los mutilados y heridos para que con sus gritos de
espanto distraigan a los españoles. Al amanecer del 24, mientras en Monterrey se
festeja la victoria, Bouchard comanda el desembarco con
doscientos hombres armados con fusiles y picas de abordaje. Lo acompañan oficiales
que no saben para quién pelean pero esperan repartirse un botín considerable. A las
ocho de la mañana, después de un tiroteo, la tropa
española abandona el fuerte y retrocede hacia las poblaciones. A las diez, Bouchard
captura veinte piezas de artillería y con mucha pompa hace que los gauchos y los
mercenarios formen en el patio mientras hace izar la bandera. Sin embargo el
capitán no esta contento. Quiere que en el mundo se sepa de él, que le paguen la
afrenta de la "Chacabuco". Arenga a la tropa enardecida y la lanza sobre la
población aterrorizada. Los marinos de Sandwich son
implacables con la lanza y la pistola; otros tiran con fusiles y los gauchos
manejan el cuchillo y el fuego a discreción. Dicen los historiadores de la Marina
que Bouchard respeta a la población de origen americano y es feroz con la española.
Difícil es saber cómo hizo la diferencia en el vértigo del asalto. La fortaleza es
arrasada hasta los cimientos. También el cuartel y el presidio. Las casas son
incendiadas y la Nochebuena de 1818 es un vasto y horroroso infierno de llamas y
lamentos. Después del pillaje, Bouchard
manda guardar dos piezas de artillería de bronce para presentar en Buenos Aires con
las barras de plata que encuentra en un granero.
Durante seis días, sobre los escombros y los cadáveres, flamea la
bandera argentina. Los prisioneros liberados de la cárcel ayudan a reparar la
Chacabuco" mientras los soldados arman juerga sobre juerga con las
aterradas viudas de España, episodios que las historias oficiales eluden con pudor.
Tanto escándalo arman Bouchard y los suyos en el norte que el
Departamento de Estado norteamericano -cuenta el historiador Harold
Peterson-"dio instrucciones a sus agentes para que protestaran
vigorosamente contra los excesos cometidos con barcos que navegaban bajo la bandera
y con comisiones de Buenos Aires". Sin embargo, recién en 1821, con Rivadavia como
ministro de guerra, los Estados Unidos obtendrían un
decreto de revocación de las patentes de los corsarios: "En su forma literal dice
Peterson-, este decreto representaba una entrega total a la posición por la cual
Estados Unidos había luchado durante cinco años".
Para entonces, Bouchard ya había quemado toda California. Después
de destruir Monterrey arrasa con la misión de San Juan, con Santa Bárbara y otras
poblaciones que quedan en llamas. El 25 de enero de 1819 bloquea el puerto de San
Blas y ataca Acapulco de México. En Guatemala destruye
Sonsonate y toma un bergantín español. En Nicaragua, por fin, se echa sobre
Realejo, el principal puerto español en los mares de Sur, y se queda con cuatro
buques españoles cargados con añil y cacao y 27 prisioneros. Esa fue su última
hazaña. Al llegar a Valparaíso, maltrecho por el ataque de otro pirata, Bouchard
reclama la gloria pero lo espera la cárcel. Lord Cochrane, corsario al servicio de
Chile, lo acusa de piratería, insubordinación y
crueldad con los prisioneros capturados. Bouchard argumenta: "Soy un teniente
coronel del Ejército de los Andes, un vecino arraigado en la Capital, un corsario
que de mi libre voluntad he entrado a los puertos de Chile con el preciso designio
de auxiliar a sus expediciones". Sobre las torturas ordenadas, se defiende así:
"Que se pregunte por el trato que recibieron los tripulantes chilenos del corsario
chileno Maipú u otro de Buenos Aires que, luego de apresado, entró a Cádiz con la
gente colgada de los penoles". Pasa apenas cinco meses en prisión. Al salir pone
sus barcos a las
ordenes de San Martín y le lleva granaderos a Lima. Ya en decadencia,
reblandecido por dos hijas a las que apenas había conocido, se pone a las ordenes
de Perú y en 1831 se retira a una hacienda. En 1843, un mulato
harto de malos tratos lo degüella de un navajazo. Es una muerte en
condicional: los apólogos de la Marina, que le justifican torturas y tropelías, no
consignan ese indigno final.
Document Outline
��
También podría gustarte
- Eduardo Galeano: Los Hijos de Los DiasDocumento184 páginasEduardo Galeano: Los Hijos de Los Diasleahgiesler100% (17)
- Bala en boca Breve recorrido por la historia militar de ChileDe EverandBala en boca Breve recorrido por la historia militar de ChileAún no hay calificaciones
- Quién es quién en la piratería: Hechos singulares de las vidas y muertes de los piratas y bucanerosDe EverandQuién es quién en la piratería: Hechos singulares de las vidas y muertes de los piratas y bucanerosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Concherias de Aquileo EcheverriaDocumento222 páginasConcherias de Aquileo EcheverriaCarlos Roberto Martinez Ulloa100% (11)
- Correg de Arica PDFDocumento412 páginasCorreg de Arica PDFNicole Carrasco DiezAún no hay calificaciones
- Episodios Nacionales de La Guerra Del Pacífico 1879-1883. (Libro Peruano) - (1900)Documento235 páginasEpisodios Nacionales de La Guerra Del Pacífico 1879-1883. (Libro Peruano) - (1900)Bibliomaniachilena100% (1)
- Folklor Chileno, Oreste PlathDocumento359 páginasFolklor Chileno, Oreste PlathValeska Molina G100% (1)
- Valparaíso Navega en El TiempoDocumento221 páginasValparaíso Navega en El TiempoBibliomaniachilena100% (1)
- Historia de Chile PDFDocumento323 páginasHistoria de Chile PDFStéphane Villagómez CharbonneauAún no hay calificaciones
- Guerra Del Pacifico COMPLETA PDFDocumento35 páginasGuerra Del Pacifico COMPLETA PDFPeter BAún no hay calificaciones
- Juan Fernández. Historia Verdadera de La Isla de Robinson Crusoe. Por Vickuña MackennaDocumento835 páginasJuan Fernández. Historia Verdadera de La Isla de Robinson Crusoe. Por Vickuña MackennatatuAún no hay calificaciones
- LA VILLA DE LA PURIFICACION Y EL CUARTEL GENERAL DEL HERVIDERO Anibal Barrios Pintos 1977Documento73 páginasLA VILLA DE LA PURIFICACION Y EL CUARTEL GENERAL DEL HERVIDERO Anibal Barrios Pintos 1977Pablo Thomasset100% (1)
- Exploradores y piratas en la América del Sur: Historia de la aventuraDe EverandExploradores y piratas en la América del Sur: Historia de la aventuraAún no hay calificaciones
- Modelo Triptico Conquista Del PeruDocumento2 páginasModelo Triptico Conquista Del PeruWilder Delgado Enriquez100% (1)
- Los Vireyes de La Nueva EspanaDocumento17 páginasLos Vireyes de La Nueva Espananaomilozada558Aún no hay calificaciones
- Historia Rural Del Uruguay Moderno I Seccion I PDFDocumento27 páginasHistoria Rural Del Uruguay Moderno I Seccion I PDFMauricio W CadranelAún no hay calificaciones
- ABC Sevilla 22.10.1942 Pagina 010Documento1 páginaABC Sevilla 22.10.1942 Pagina 010kopdezAún no hay calificaciones
- 68 Momentos de CaracasDocumento68 páginas68 Momentos de CaracasFreddy MontielAún no hay calificaciones
- MC 0014078Documento136 páginasMC 0014078Ignacio RodriguezAún no hay calificaciones
- William Ospina de Cómo Fue Secuestrado El Inca AtahualpaDocumento13 páginasWilliam Ospina de Cómo Fue Secuestrado El Inca Atahualparoromero0% (1)
- Caras y Caretas (Buenos Aires) - 21-10-1916, N.º 942Documento102 páginasCaras y Caretas (Buenos Aires) - 21-10-1916, N.º 942EMCIEMAún no hay calificaciones
- La Historia de Un SueñoDocumento4 páginasLa Historia de Un SueñoYessi DutraAún no hay calificaciones
- Cinco años en Bs As - Sobre ColoniaDocumento5 páginasCinco años en Bs As - Sobre Coloniacpacheco81-1Aún no hay calificaciones
- 2 de Junio 1866 Muerte de Luisa Cáceres Díaz de ArismendiDocumento7 páginas2 de Junio 1866 Muerte de Luisa Cáceres Díaz de ArismendiMargarita TorresAún no hay calificaciones
- Escenas de La Vida Bohemia (Valparaiso)Documento152 páginasEscenas de La Vida Bohemia (Valparaiso)Zanate AlbinoAún no hay calificaciones
- Pérez Reverte. Un Pirata de VerdadDocumento2 páginasPérez Reverte. Un Pirata de VerdadSebastian Rodrigo WolfensonAún no hay calificaciones
- Anecdotas Sobre La Guerra de CubaDocumento1 páginaAnecdotas Sobre La Guerra de CubaTed Eguizabal VelezAún no hay calificaciones
- General Falangista Togores, Luis - YagueDocumento374 páginasGeneral Falangista Togores, Luis - Yagueflumenmagnus100% (1)
- JARAMILLO Angel Rodolfo-Calarca en AnecdotasDocumento129 páginasJARAMILLO Angel Rodolfo-Calarca en AnecdotasDiego Armando Quevedo Idarraga100% (1)
- Biografia de Carlos SoubletteDocumento10 páginasBiografia de Carlos Soublettefelais2007Aún no hay calificaciones
- Glosario Conquista de ChileDocumento3 páginasGlosario Conquista de ChileJulio Pizarro TabiloAún no hay calificaciones
- Selecciones - La Corte de Lucifer - Otto RhanDocumento22 páginasSelecciones - La Corte de Lucifer - Otto RhanJaime NolascoAún no hay calificaciones
- Texto de Memoria de EspañaDocumento99 páginasTexto de Memoria de EspañaeduosofiaAún no hay calificaciones
- CadizDocumento13 páginasCadizCésar J. Gómez SánchezAún no hay calificaciones
- Historia Battalas Isla TiburonDocumento15 páginasHistoria Battalas Isla TiburonCarlos ZepedaAún no hay calificaciones
- El Heraldo de Madrid. 12-10-1915.página 3 InfanticidioDocumento6 páginasEl Heraldo de Madrid. 12-10-1915.página 3 InfanticidioDenis Gómez GarcíaAún no hay calificaciones
- Juan FernándezDocumento835 páginasJuan FernándezVioleta KrupskayaAún no hay calificaciones
- Ensayo de La Historia Civil de Buenos Aires - Libro Cuarto - 1856 - PortalguaraniDocumento146 páginasEnsayo de La Historia Civil de Buenos Aires - Libro Cuarto - 1856 - PortalguaraniPortal GuaraniAún no hay calificaciones
- Historia de La Campaña de Tarapacá - Tomo IIDocumento1198 páginasHistoria de La Campaña de Tarapacá - Tomo IIfito_sAún no hay calificaciones
- MarmolejoDocumento323 páginasMarmolejoPatricia Ward Cooper100% (1)
- Batalla de AyacuchoDocumento28 páginasBatalla de Ayacuchot_llantoyAún no hay calificaciones
- Droguett - Supay El Cristiano (Último Capítulo)Documento46 páginasDroguett - Supay El Cristiano (Último Capítulo)Cam MarAún no hay calificaciones
- El HuascarDocumento9 páginasEl Huascaranon_874604252Aún no hay calificaciones
- Rebelión en Nueva GranadaDocumento6 páginasRebelión en Nueva Granadarichi1961Aún no hay calificaciones
- El Gabiota Jose Diez CansecoDocumento19 páginasEl Gabiota Jose Diez CansecoDaniel Posito DiazAún no hay calificaciones
- Resumen México MutiladoDocumento10 páginasResumen México MutiladoRene NeresAún no hay calificaciones
- Juan de Dios López e Hipólito Campos PDFDocumento87 páginasJuan de Dios López e Hipólito Campos PDFMarianela Alejandra Baeza MuñozAún no hay calificaciones
- Guia 3 Diego de Almagro y Descubrimiento de ChileDocumento5 páginasGuia 3 Diego de Almagro y Descubrimiento de ChileGisell GimenezAún no hay calificaciones
- Ropa ViejaDocumento10 páginasRopa ViejaFernando CandiaAún no hay calificaciones
- La Gran Colombia y Geografía de SudaméricaDocumento12 páginasLa Gran Colombia y Geografía de SudaméricaMaryAún no hay calificaciones
- Diagonal de sangre. La historia y sus alternativas en la Guerra del ParaguayDe EverandDiagonal de sangre. La historia y sus alternativas en la Guerra del ParaguayAún no hay calificaciones
- FT Fibra de Carbono Carbon Lab Store 3kDocumento3 páginasFT Fibra de Carbono Carbon Lab Store 3kMariana CorreaAún no hay calificaciones
- Pensum Aeronúatica 2010 - UPBDocumento1 páginaPensum Aeronúatica 2010 - UPBMariana CorreaAún no hay calificaciones
- 1 - Corrosión Química o ElectroquímicaDocumento7 páginas1 - Corrosión Química o ElectroquímicaMariana CorreaAún no hay calificaciones
- Guía 01-Identificación Materiales MetálicosDocumento10 páginasGuía 01-Identificación Materiales MetálicosMariana CorreaAún no hay calificaciones