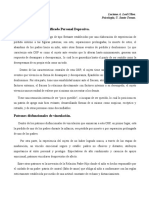Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CAPÍTULO IV y V
CAPÍTULO IV y V
Cargado por
Flor OrtizDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
CAPÍTULO IV y V
CAPÍTULO IV y V
Cargado por
Flor OrtizCopyright:
Formatos disponibles
CAPÍTULO IV
EL CAPITAL SOCIAL Y SU CAPACIDAD DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Una concepción del capital social que lo ubique únicamente dentro del marco de los
beneficios que pueden obtener los individuos, como, por ejemplo, aquellos derivados de
las redes sociales, puede ser básicamente «de suma cero» y no aportar ninguna
contribución a los cambios en las relaciones económicas, sociales y políticas que
impliquen una verdadera transformación.
El capital social es una categoría que nos permite hablar colectivamente de los activos
que generan esta corriente de beneficios, del mismo modo que se habla y se generaliza
acerca de los recursos naturales, aunque éstos sean un conjunto muy heterogéneo de
cosas.
En su contribución a los debates de la conferencia, Fukuyama se refirió únicamente a
las formas cognoscitivas (en particular la confianza) al examinar el capital social. Es
posible definir el capital social de esa manera, excluyendo las formas estructurales, pero
ello trunca el alcance y el potencial del capital social, especialmente en vista de que
Fukuyama admite que no se puede promover el capital social cognoscitivo o invertir en
él muy eficazmente. Es verdad que las formas estructurales no pueden reemplazar
totalmente a las formas cognoscitivas, pero sí es posible introducir y fortalecer las
funciones, las normas, los precedentes y los procedimientos que facilitan la acción
colectiva mutuamente beneficiosa, como se demuestra en un estudio detallado de casos
(Uphoff, 1996).
Las formas estructurales de capital social pueden ser oficiales u oficiosas. Estas últimas
son menos eficaces porque se derivan del consenso de la gente, y por lo tanto del
consentimiento, en lugar de ser formuladas e impuestas sobre la base de la autoridad.
Una combinación de funciones, normas, procedimientos y precedentes tanto oficiales
como oficiosos para la adopción de decisiones, la movilización y la gestión de recursos,
la comunicación y la coordinación y la solución de conflictos, representará sin duda un
mayor volumen de capital social para respaldar la acción colectiva mutuamente
beneficiosa que si existiera solamente uno de los dos tipos, y se puede decir que habrá
más capital social cuando existan funciones, normas, etc., para el desempeño de tres
funciones o de todas ellas, y no solamente para una o dos.
El capital social es algo que puede incrementarse mediante esfuerzos deliberados, como
vimos en el caso de Gal Oya y como podemos ver en varios otros ejemplos de
iniciativas de desarrollo rural en gran escala que han cambiado y mejorado las vidas de
millones de
El capital social tiene una gran capacidad de mejorar la vida de la gente. Los
organismos donantes y los gobiernos deberían entenderlo y valorar esta gama de
posibilidades que ofrece. Una vez iniciados los procesos de formación de capital social,
siempre que determinados intereses no lo impidan generando divisiones, inseguridad o
actitudes derrotistas, el capital social puede impulsar un amplio desarrollo de la
capacidad humana, tanto individual como colectiva, de transformar la vida de la gente y
de las comunidades. Hirschman (1984) escribió sobre este tema en términos de energía
social, pero puede entenderse igualmente en términos de capital social.
CAPÍTULO V
CAPITAL SOCIAL: PARTE DEL PROBLEMA, PARTE DE LA SOLUCION, SU
PAPEL EN LA PERSISTENCIA Y EN LA SUPERACIÓN DE LA PROBREZA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El capital social como el contenido de ciertas relaciones sociales —que combinan
actitudes de confianza con conductas de reciprocidad y cooperación, que proporciona
mayores beneficios a aquellos que lo poseen en comparación con lo que podría lograrse
sin este activo.
El debate algo caótico que hoy se registra sobre el concepto de capital social tiene la
virtud de conectar varios campos conceptuales, relevantes para las estrategias
alternativas de superación de la pobreza, tanto en los diagnósticos más recientes de las
causas de la persistencia de la pobreza como en las nuevas alternativas de política
actualmente en consideración.
La aplicación de los mecanismos de mercado en las políticas sociales ya ha mostrado
algunas fallas (Cohen, 2001), no menores que aquellas asociadas con los anteriores
intentos por establecer sistemas de Estado benefactor (welfare state) en la región. Por
otra parte, hoy en día existe una acumulación de experiencias con enfoques de política
social que privilegian lo colectivo en una nueva óptica; se reglamentan los servicios y
transferencias para producir incentivos a la asociación, pero también se introducen
contenidos de cooperación y estímulos sociales al desempeño, que en conjunto
corresponden al marco conceptual del capital social.
Gobiernos centrales fuertes y la producción de impactos (shocks) intencionales y
beneficiosos para los sistemas locales que tradicionalmente reproducían la desigualdad
y la exclusión, son piezas esenciales en esta nueva estrategia. No sólo las comunidades
pobres tienen capital social; por cierto, probablemente muchos grupos privilegiados
usan su propio capital social para excluir e incluso limitar o debilitar el capital social de
otros grupos.
Explícita o implícitamente, entonces, en estos programas se percibe al capital social
como parte del problema, en la medida en que su concentración en pocas manos
dificulta la aplicación efectiva de programas de formación de activos en manos de
grupos pobres. De paso, dichos programas dejan en claro que el marco conceptual del
capital social no es esencialmente conservador, sino una herramienta analítica neutral y
útil para el diseño y
aplicación de estrategias muy diversas de superación de la pobreza.
Frente a los magros resultados anteriores y el agotamiento de las políticas antipobreza
en la región, estas nuevas miradas sobre el análisis de la reproducción de la pobreza y el
fortalecimiento de capacidades, junto con las primeras evidencias respecto de la
formación de capital social y sinergia
Estado-sociedad civil en experiencias concretas, pueden contribuir al diseño de mejorías
en las políticas antipobreza, en éstas y en otras áreas, tanto en el nivel local como
nacional.
También podría gustarte
- 6.7 Las Entrevistas Preliminares y Los Movimientos de Apertura - AulagnierDocumento16 páginas6.7 Las Entrevistas Preliminares y Los Movimientos de Apertura - AulagnierMaru AbituAún no hay calificaciones
- Test Boehm PDFDocumento14 páginasTest Boehm PDFSara Pedruelo100% (1)
- Habermas - Accion ComunicativaDocumento17 páginasHabermas - Accion ComunicativaFlor OrtizAún no hay calificaciones
- Resumen Geografía Fabiana Chávarri 5toDocumento22 páginasResumen Geografía Fabiana Chávarri 5toFlor OrtizAún no hay calificaciones
- La Edad Antigua - Daniela Belén Llajaruna Burgos - 3 SecDocumento14 páginasLa Edad Antigua - Daniela Belén Llajaruna Burgos - 3 SecFlor OrtizAún no hay calificaciones
- Album de Tradiciones-Jung Su RamirezDocumento21 páginasAlbum de Tradiciones-Jung Su RamirezFlor OrtizAún no hay calificaciones
- Mision Cuna MasDocumento3 páginasMision Cuna MasFlor OrtizAún no hay calificaciones
- Construccion de Escenarios-Cuna MasDocumento3 páginasConstruccion de Escenarios-Cuna MasFlor OrtizAún no hay calificaciones
- Gerencia SocialDocumento14 páginasGerencia SocialFlor OrtizAún no hay calificaciones
- Diseño de Proyectos Cuna Mas 1Documento12 páginasDiseño de Proyectos Cuna Mas 1Flor Ortiz100% (2)
- Capitulo 15 ComunicacionDocumento6 páginasCapitulo 15 ComunicacionNathaly LimaAún no hay calificaciones
- La Organización de Significado Personal DepresivaDocumento4 páginasLa Organización de Significado Personal DepresivaLuciano A. Leal UlloaAún no hay calificaciones
- Ficha Diagnostico Dia Del NiñoDocumento8 páginasFicha Diagnostico Dia Del NiñoCarlos RiveraAún no hay calificaciones
- A5 AutomatizadaDocumento3 páginasA5 AutomatizadaECREC TOPAún no hay calificaciones
- Investigar Como Tomar Buenas Decisiones Sobre Un Enfoque Sistémico Aplicable A Una OrganizaciónDocumento3 páginasInvestigar Como Tomar Buenas Decisiones Sobre Un Enfoque Sistémico Aplicable A Una OrganizaciónDaniel RubiñosAún no hay calificaciones
- 3° Sesión Día 1 Com Leemos DescripcionesDocumento14 páginas3° Sesión Día 1 Com Leemos DescripcionesSharon Fabiola Villavicencio ValverdeAún no hay calificaciones
- Ap. Inhibicion Sintoma y Angustia Cap XIDocumento1 páginaAp. Inhibicion Sintoma y Angustia Cap XIAriana RinessiAún no hay calificaciones
- La Construcción Del Problema de Investigación y Su DiscursoDocumento1 páginaLa Construcción Del Problema de Investigación y Su DiscursoLaura Lozano VillanovaAún no hay calificaciones
- Administración Documental en El Entorno Laboral Parcial 3Documento4 páginasAdministración Documental en El Entorno Laboral Parcial 3fernando castro100% (1)
- 1 Tacna Estrategias MetodológicasDocumento53 páginas1 Tacna Estrategias MetodológicasOrietta FoyAún no hay calificaciones
- Metos de La Investigacion 2Documento85 páginasMetos de La Investigacion 2Mildred Julissa Nájera CartagenaAún no hay calificaciones
- Connotación y DenotaciónDocumento2 páginasConnotación y DenotaciónClaudia Yañez BrachoAún no hay calificaciones
- Qué Es La ToleranciaDocumento3 páginasQué Es La ToleranciaDe Taracena IrelandAún no hay calificaciones
- Solicitud de Mejoras en La Escuela Infantil Municipal de NàqueraDocumento2 páginasSolicitud de Mejoras en La Escuela Infantil Municipal de NàquerapagrupaciónàqueraAún no hay calificaciones
- Entrega Final - Elian Monsalve 2Documento22 páginasEntrega Final - Elian Monsalve 2J Paul HernandezAún no hay calificaciones
- Modernizacion y Dependencia (Resumen)Documento5 páginasModernizacion y Dependencia (Resumen)Diego H. Miño100% (1)
- Modelo SLADocumento7 páginasModelo SLAAriel DíazAún no hay calificaciones
- Clasificaciondelosdibujostecnicoswq2 101130112053 Phpapp01Documento8 páginasClasificaciondelosdibujostecnicoswq2 101130112053 Phpapp01William Alexander CondeAún no hay calificaciones
- Como Conquistar A Una Mujer Con NovioDocumento10 páginasComo Conquistar A Una Mujer Con Noviocomoenamorarmujeres100% (4)
- Evaluación M1 Psicología y Conducta Del ConsumidorDocumento13 páginasEvaluación M1 Psicología y Conducta Del ConsumidorElizabeth Emilia Noriega RuizAún no hay calificaciones
- Textos AnalizantesDocumento3 páginasTextos AnalizantesCésar Clen75% (4)
- MONOGRAFIA - La Sensación y PercepciónDocumento30 páginasMONOGRAFIA - La Sensación y PercepciónRosa Vegas AguirreAún no hay calificaciones
- Pruebas SupraliminaresDocumento73 páginasPruebas SupraliminaresSOFIA CATALINA CORTES VELASQUEZAún no hay calificaciones
- Circo y Transformismo. El Caso Del Circo TimoteoDocumento22 páginasCirco y Transformismo. El Caso Del Circo TimoteoRabiosa PoesíaAún no hay calificaciones
- Plantilla. 2do Grado de PrimariaDocumento19 páginasPlantilla. 2do Grado de PrimariaMarlon Yeferson Vizconde RuizAún no hay calificaciones
- Analizando La Historia de La BiologíaDocumento15 páginasAnalizando La Historia de La BiologíaMeyller Q. ZuritaAún no hay calificaciones
- Ficha de Informacion General. PsicologiaDocumento5 páginasFicha de Informacion General. PsicologiaArmando LópezAún no hay calificaciones
- Cartas EspañolasDocumento20 páginasCartas Españolasmaira victoria dipAún no hay calificaciones