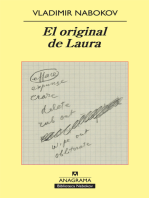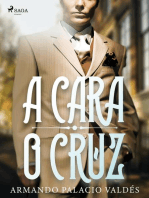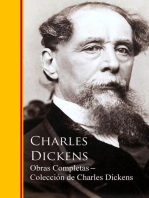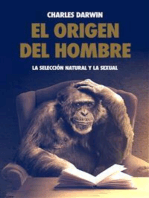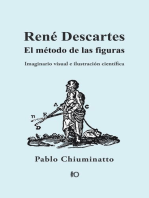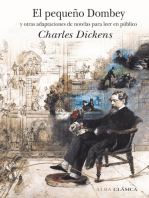Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Rutinas de Trabajo
Cargado por
Claudia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas5 páginasTítulo original
Rutinas de trabajo.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas5 páginasRutinas de Trabajo
Cargado por
ClaudiaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Beethoven se levanta al amanecer y sin perder apenas tiempo se ponía a trabajar. Su
desayuno era café, preparado por él mismo con gran cuidado: decidió que tenía que haber
sesenta granos por taza, y a menudo los contaba uno a uno para lograr la dosis exacta.
Luego se sentaba en su escritorio y trabajaba hasta las dos o las tres, con algún descanso
para salir a caminar, lo cual favorecía su creatividad. (Quizá por esta razón la
productividad de Beethoven era casi siempre más alta durante los meses cálidos).
Tras almorzar al mediodía, Beethoven emprendía una larga y vigorosa caminata, que
ocupaba gran parte del resto de la tarde. Siempre llevaba un lápiz y un par de hojas de
papel pautado en el bolsillo, para registrar las ideas musicales que le sobreviniesen. A la
caída del sol, a veces paraba en alguna taberna para leer los periódicos. Por las noches a
menudo recibía visitas o iba al teatro, aunque en invierno prefería quedarse en casa y leer.
La cena solía ser bien sencilla: un tazón de sopa, por ejemplo, y alguna sobra del almuerzo.
Beethoven disfrutaba del vino en las comidas, y después de cenar le gustaba beber una
jarra de cerveza y fumarse una pipa. Rara vez trabajaba en su música por la noche, y se iba
a la cama temprano, a las diez como mucho.
Vale la pena mencionar aquí los inusuales hábitos de baño de Beethoven. Su discípulo y
secretario Anton Schindler los recogió en la biografía El Beethoven que yo conocí.
Lavarse y bañarse estaban entre las necesidades más imperiosas de la vida de Beethoven.
A este respecto era un verdadero oriental: en su opinión, Mahoma no exagera ni un ápice
en el número de abluciones que prescribió. Si no se había vestido para salir durante las
horas de trabajo matutinas, solía colocarse en paños menores frente al lavabo y verter
sobre sus manos grandes jarras de agua, cantando escalas a voz en cuello o a veces
tarareando muy alto para sí. Entonces daba zancadas por el cuarto con ojos inquietos o
fijos, anotaba algo, y tornaba a verter agua y a cantar ruidosamente. Estos eran
momentos de profunda meditación, que a nadie hubieran incomodado de no ser por dos
infortunadas circunstancias. La primera era que los sirvientes a menudo estallaban de risa.
Esto encolerizaba al maestro, quien a veces los increpaba con un lenguaje que lo hacía
parecer aún más ridículo. La segunda era que Beethoven entraba en conflicto con el
casero, pues con demasiada frecuencia el agua derramada era tanta que se filtraba a
través del piso. Esta era una de las principales razones de la impopularidad de Beethoven
como inquilino. El piso de su sala tendría que haber estado asfaltado para impedir que se
filtrase toda aquella agua. ¡Y el maestro era totalmente inconsciente del exceso de
inspiración que corría bajo sus pies!
GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
“Para mí que George siempre estaba un poco triste por su compulsión que tenía de
trabajar – dijo Ira Gershwin de su hermano -. No se relajaba nunca”. Ciertamente,
Gershwin trabajaba a menudo doce horas diarias o más, comenzando a media mañana y
continuando hasta pasada la medianoche. Empezaba el día desayunando tostadas, café y
zumo de naranja, y enseguida comenzaba a componer, sentado al piano en pijama,
albornoz y pantuflas. Hacía una pausa a media tarde para almorzar, otra para salir a
caminar, y otra para cenar a eso de las ocho de la tarde. Si tenía que asistir a alguna fiesta
nocturna, no era raro que regresase a casa después de la medianoche y se sumergiese en
el trabajo hasta el amanecer. Desdeñaba la inspiración, diciendo que si esperaba por la
musa compondría como máximo tres canciones al año. Era mejor trabajar todos los días.
“Como el pugilista – decía Gershwin -, el compositor de canciones tiene que estar siempre
entrenando”.
RENÉ DESCARTES (1596 – 1650)
Descartes se levantaba tarde. Al filósofo francés le gustaba dormir media mañana y
quedarse en la cama, pensando y escribiendo, hasta las once más o menos. “Aquí duermo
diez horas cada noche sin que me perturbe ninguna preocupación – escribió Descartes
desde Holanda, donde vivió a partir de 1629 hasta pocos meses antes de morir-. Y
después de que mi mente haya vagado en sueños por bosques, jardines y palacios
encantados donde experimento todo placer imaginable, me despierto mezclando las
ensoñaciones nocturnas en las diurnas”. Estas últimas horas matutinas de meditación
constituían su único esfuerzo intelectual del día; Descartes creía que el ocio era esencial
para todo buen trabajo mental, y se ocupaba de no agotarse demasiado. Tras un almuerzo
temprano, salía a caminar o se reunía con amigos a conversar; tras la cena, despachaba su
correspondencia.
Esta confortable vida de soltero terminó abruptamente cuando, a finales de 1649,
Descartes aceptó un puesto en la corte de la reina Cristina de Suecia, quien, a sus 22 años,
era una de las monarcas más poderosas de Europa. No está del todo claro por qué aceptó
aquel nombramiento. Puede que lo motivara el deseo de reconocimiento y prestigio, o un
genuino interés en modelar el pensamiento de una gobernante joven. En cualquier caso,
resultó una decisión catastrófica. A su llegada a Suecia a finales de 1649, a tiempo para
uno de los inviernos más fríos que se recuerden, Descartes fue informado de que sus
lecciones a la reina Cristina tendrían lugar por las mañanas… comenzando a las cinco de la
madrugada. No tenía otra opción que obedecer. Pero aquellas horas y el frío espantoso
fueron demasiado para él. Al cabo de un mes de seguir este nuevo horario, Descartes
enfermó, al parecer de neumonía; diez días después estaba muerto.
CHARLES DICKENS (1812 – 1870)
Dickens era prolífico –produjo quince novelas, diez de las cuales sobrepasan las
ochocientas páginas, y numerosos cuentos, ensayos, cartas y obras de teatro-, mas no
lograba crear en ausencia de ciertas condiciones. En primer lugar, necesitaba un silencio
absoluto; en una de sus casas, hubo que instalar una doble puerta en su estudio para
bloquear el ruido. Y su estudio tenía que estar minuciosamente organizado, con el
escritorio frente a una ventana y, sobre él, su recado de escribir –plumas de ganso y tinta
azul- junto a varios adornos: un jarroncito con flores frescas, un gran abrecartas, una
bandejita chapada en oro con un conejo encima, y dos estatuillas de bronce (una
representaba un duelo entre un par de sapos gordos, y otra un caballero rodeado de
cachorritos).
Las horas de trabajo de Dickens eran variables. Su hijo mayor recordaba que “ningún
empleado público fue más metódico y ordenado que él; ninguna tarea anodina,
monótona, convencional fue nunca realizada con más puntualidad o con mayor
regularidad profesional que la que él confería al quehacer de su imaginación y fantasía”.
Se levanta a las siete, desayunaba a las ocho, y estaba en su estudio a las nueve. Allí
permanecía hasta las dos, haciendo una breve pausa para almorzar con su familia, y en
tales ocasiones parecía como en trance, comiendo de manera mecánica y sin apenas
pronunciar palabra antes de regresar a toda prisa a su escritorio. De esta manera en un
día normal podía completar unas dos mil palabras, pero en uno de los raptos de su
imaginación a veces lograba generar el doble. Otros días, sin embargo, apenas escribía,
pero cumplía sin desmayo con su horario de trabajo, dibujando o mirando por la ventana
para matar el tiempo.
No bien daban las dos de la tarde, Dickens abandonaba su escritorio y emprendía una
vigorosa caminata de tres horas por el campo o por las calles de Londres, pensando aún
en su historia y, como él decía, “buscando algunas imágenes que quería elaborar más”.
Según recordaba su cuñado, al regresar a casa “su aspecto era la personificación de la
energía, que parecía brotarle por los poros desde alguna reserva desconocida”. Sin
embargo, las noches de Dickens eran relajadas; cenaban a las seis y luego pasaba el rato
con la familia o con amigos antes de retirarse a medianoche.
CHARLES DARWIN 81809 – 1882)
Cuando Darwin se fue de Londres para vivir en la campiña inglesa en 1842, no solo lo hizo
para escapar del ajetreo de la vida urbana y crear una familia en un entorno más pacífico.
También guardaba un secreto: su teoría de la evolución, que había ido articulando en
privado durante la década anterior pero sin atreverse todavía a soltarla a la vista del
público. Él sabía que la sociedad victoriana consideraría herética y arrogante la idea de
que la humanidad descendía de las bestias, y Darwin no deseaba arriesgarse a la deshonra
personal y al descrédito generalizado de su obra. Decidió aguardar su oportunidad en
Down House, que antiguamente fuera la residencia del párroco de una remota aldea en
Kent –el “último confín del mundo”, lo llamaba él-, donde viviría y trabajaría durante el
resto de su existencia.
Desde su llegada a Down House hasta 1859, el año en que finalmente publicó El origen de
las especies, Darwin llevó una doble vida, guardándose sus ideas sobre la evolución y la
selección natural mientras iba consolidando su prestigio dentro de la comunidad
científica. Se hizo experto en percebes, llegando a escribir cuatro monografías sobre estas
criaturas y obteniendo una medalla real por este trabajo en 1853. También estudió las
abejas y las flores y escribió libros sobre los arrecifes coralinos y la geología de América del
Sur. Entretanto, fue divulgando su teoría secreta entre unos poquísimos confidentes; a
uno de sus colegas científicos le dijo que era “como confesar un asesinato”.
Durante toda esta época – y de hecho, durante el resto de su vida- Darwin tuvo mala
salud. Padecía de dolores estomacales, palpitaciones cardíacas, forúnculos severos,
cefaleas y otros síntomas; la causa de su enfermedad se desconoce, pero parece haber
sido provocada por el exceso de trabajo durante sus años en Londres, y a todas luces
exacerbada por el estrés. En consecuencia, Darwin llevaba una vida tranquila y casi
monástica en Down House, con el día estructurado en función de unos pocos y breves
lapsos de trabajo intenso, interrumpidos por períodos establecidos de paseos, siesta,
lectura y escritura de cartas.
Su primer y mejor período de trabajo comenzaba a las ocho de la mañana, después de un
breve paseo y de desayunar en solitario. Al cabo de noventa minutos de trabajo
concentrado en su estudio – solo interrumpido por ocasionales trayectos hasta el pomo
de rapé que tenía sobre una mesa en el pasillo -, Darwin se reunía con su esposa, Emma,
en el salón para recibir el correo del día. Allí leía sus cartas, y luego se tendía en el sofá
para escuchar a Emma leer en voz alta las cartas familiares. Al concluir con la
correspondencia, Emma continuaba leyendo en voz alta cualquier novela que ella y su
esposo hubiesen empezado.
A las diez y media Darwin regresaba a su estudio y trabajaba nuevamente hasta el
mediodía o hasta las doce y cuarto. Él consideraba este final de su jornada, y a menudo
comentaba en tono satisfecho: “He tenido un buen día de trabajo”. Luego daba su
principal paseo del día, acompañado por su amada fox-terrier, Polly. Primero hacía una
parada en el invernadero, luego completaba un cierto número de vueltas a lo largo del
“Paseo de arena”, golpeando rítmicamente al andar la grava del camino con su bastón de
punta de hierro. Darwin tenía por costumbre tomar un poco de vino en la comida, y lo
disfrutaba, pero con mucha cautela: tenía miedo a emborracharse, y afirmaba que solo
una vez en la vida había llegado a ese estado, en su época de estudiante en Cambridge.
Después de almorzar regresaba al sofá de la sala para leer el periódico (la única lectura no
científica que realizaba él mismo; todas las otras se las leían en voz alta). Entonces llegaba
la hora en que solía escribir sus cartas, lo cual sucedía junto a la chimenea, en una
inmensa butaca tapizada en crin de caballo con un tablero apoyado en sus brazos. Si tenía
muchas cartas que escribir, prefería dictarlas, a partir de un borrador garabateando en los
reversos de los manuscritos o de las pruebas. Darwin tenía por norma responder todas las
cartas que recibía, por tonto o bromista que fuese el remitente. Si no lograba contestas
alguna carta, eso pesaba sobre su conciencia y hasta le hacía perder el sueño. La escritura
de cartas lo mantenía ocupado hasta las tres de la tarde, tras lo cual subía a su cuarto a
descansar, tendido en el sofá con un cigarrillo mientras Emma continuaba leyendo pasajes
de la novela en curso. A menudo Darwin se quedaba dormido durante la lectura y, para su
consternación, se perdía trozos de la historia.
Volvía a bajar a las cuatro para emprender su tercera caminata del día, que duraba media
hora, y luego regresaba a su estudio para otra hora de trabajo, completando cualquier
tarea inconclusa del día. A las cinco y media, media hora de ociosidad en la sala daba paso
a otro período de descanso y lectura de novelas, y otro cigarrillo en su cuarto. Luego se
reunía con la familia para cenar, aunque no compartía con ellos la comida; él tomaba té
con un huevo o un pedazo pequeño de carne. Si había invitados, no se quedaba en la
mesa a conversar con los hombres, como era costumbre; incluso una conversación de
media hora lo agotaba, y hasta podía provocarle insomnio, estropeándole al día siguiente
su horario de trabajo. Prefería retirarse a la sala de las damas, donde jugaba al
backgammon con Emma. Su hijo Francis recuerda que “se animaba muchísimo durante
estos juegos, quejándose amargamente de su mala suerte y estallando con simulada furia
ante la buena fortuna de mi madre”.
Después de dos rondas de backgammon, se ponía a leer algún libro científico y, justo
antes de irse a la cama, se tendía en el sofá y escuchaba a Emma tocar el piano.
Abandonaba la sala a eso de las diez y antes de media hora ya estaba acostado, aunque
por lo general le resultaba difícil conciliar el sueño y se pasaba varias horas despierto en la
cama, dando vueltas en su mente a algún problema que no hubiera logrado resolver
durante el día.
Así pasaron sus días durante cuarenta años, con escasas excepciones. Veraneaba junto a
su familia, y a veces hacía visitas breves a sus parientes, pero siempre sentía alivio al
regresar a casa y, por lo demás, se abstenía de hacer hasta las más modestas apariciones
en público. Sin embargo, pese a su reclusión y a su constante mala salud, Darwin era feliz
en Down House, rodeado de su familia –él y Emma llegarían a tener diez hijos- y dedicado
a su trabajo, que parecía quitarle años de encima por más que a menudo lo llevara al
borde del agotamiento. Francis Darwin recuero que los lentos y trabajosos
desplazamientos de su padre por la casa contrastaban abruptamente con su actitud
durante algún experimento: sus movimientos eran entonces rápidos y seguros,
caracterizados por una “especie de entusiasmo contenido. Siempre daba la impresión de
que trabajaba con placer, y sin ninguna molestia”.
También podría gustarte
- Extractos de "Rituales Cotidianos"Documento4 páginasExtractos de "Rituales Cotidianos"MILENIODiario100% (1)
- Hans Christian Andersen - La TeteraDocumento7 páginasHans Christian Andersen - La TeteraDayana Briyit Odar RojasAún no hay calificaciones
- El original de Laura: (Morir es divertido)De EverandEl original de Laura: (Morir es divertido)Jesús Zulaika GoicoecheaCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (80)
- Widmer, Urs - El Amante de Mi Madre (R1)Documento72 páginasWidmer, Urs - El Amante de Mi Madre (R1)Gabriela EnriquezAún no hay calificaciones
- La Señora Föns y Otros Cuentos-JacobsenDocumento151 páginasLa Señora Föns y Otros Cuentos-JacobsenCristinaAún no hay calificaciones
- Señor yo te conozco, himno inspirado en leyenda de ZorrillaDocumento5 páginasSeñor yo te conozco, himno inspirado en leyenda de ZorrillaJavier LizardoAún no hay calificaciones
- La Vida en Los Andes ColombianosDocumento233 páginasLa Vida en Los Andes ColombianosCarlos Andrés Laverde CastañoAún no hay calificaciones
- Blas de Roblès - Donde Viven Los Tigres - Primer CapítuloDocumento30 páginasBlas de Roblès - Donde Viven Los Tigres - Primer CapítulojerusalenllacerAún no hay calificaciones
- Catorce Minutos de Reflexión - Opinión - EL PAÍSDocumento6 páginasCatorce Minutos de Reflexión - Opinión - EL PAÍS郭旭Aún no hay calificaciones
- Lecturas para PrimariaDocumento18 páginasLecturas para PrimariaAndre Aguilar Morales75% (4)
- Ocaso y Caida de Practicamente - Will CuppyDocumento1045 páginasOcaso y Caida de Practicamente - Will CuppymexAún no hay calificaciones
- Hans Christian Andersen - El Caracol y El RosalDocumento8 páginasHans Christian Andersen - El Caracol y El RosaldanielrdzambranoAún no hay calificaciones
- Los Puritanos, y otros cuentosDe EverandLos Puritanos, y otros cuentosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- El sapito que no quería serloDocumento7 páginasEl sapito que no quería serlomartinAún no hay calificaciones
- Un Álbum de Poesía - NodrmDocumento155 páginasUn Álbum de Poesía - NodrmArthusAún no hay calificaciones
- El Tríptico Esquivo - Sandro AbateDocumento171 páginasEl Tríptico Esquivo - Sandro AbateSergio Marcos Fernández100% (1)
- Los Alpes en invierno: Ensayos sobre el arte de caminarDe EverandLos Alpes en invierno: Ensayos sobre el arte de caminarAún no hay calificaciones
- Hans Christian Andersen - El AbecedarioDocumento10 páginasHans Christian Andersen - El AbecedariofranzAún no hay calificaciones
- Cuppy Will - Ocaso Y Caida de Practicamente Todo El MundoDocumento192 páginasCuppy Will - Ocaso Y Caida de Practicamente Todo El MundovaldesrodAún no hay calificaciones
- Pedro Parra Deleaud BiografíaDocumento6 páginasPedro Parra Deleaud BiografíaEduan Arturo CañizalezAún no hay calificaciones
- Isaac Albéniz, Una Vida de Película (II), Por Ana BenavidesDocumento2 páginasIsaac Albéniz, Una Vida de Película (II), Por Ana BenavidesrevistadiapasonAún no hay calificaciones
- Manual de creatividad literaria de la mano de los grandes autores: Taller de Literatura y VidaDe EverandManual de creatividad literaria de la mano de los grandes autores: Taller de Literatura y VidaAún no hay calificaciones
- Chica de Campo - ExtractoDocumento13 páginasChica de Campo - ExtractoMiriam OchoaAún no hay calificaciones
- Cuentos BrevesDocumento121 páginasCuentos BrevesGustavo Martínez FigueroaAún no hay calificaciones
- Welty Eudora - La Palabra HeredadaDocumento108 páginasWelty Eudora - La Palabra HeredadaAlicia LopezAún no hay calificaciones
- Cómo Aprendí A LeerDocumento6 páginasCómo Aprendí A LeerPedro CabreraAún no hay calificaciones
- Dinesen-Las Perlas-Apunte Gaby Mena 1Documento7 páginasDinesen-Las Perlas-Apunte Gaby Mena 1Gaby MenaAún no hay calificaciones
- Lectura oral en la era modernaDocumento6 páginasLectura oral en la era modernaPaola HernandezAún no hay calificaciones
- El nacimiento del genio de Joyce a través de su infancia y primeros escritosDocumento8 páginasEl nacimiento del genio de Joyce a través de su infancia y primeros escritosJuan José GuerraAún no hay calificaciones
- Rendell Ruth - El Azar de La TragediaDocumento231 páginasRendell Ruth - El Azar de La TragediaMiriam RiveraAún no hay calificaciones
- Pascal Quignard - en Ese Jardín Que AmábamosDocumento138 páginasPascal Quignard - en Ese Jardín Que AmábamosSilvia Pizzi100% (1)
- Los Caminos Internos - L. LambertiDocumento6 páginasLos Caminos Internos - L. LambertiIgnacio GómezAún no hay calificaciones
- La Cajita de MúsicaDocumento5 páginasLa Cajita de MúsicaLuisAlbertoBoscoAún no hay calificaciones
- Leonid Nikolayevich Andreyev - Novelas BrevesDocumento111 páginasLeonid Nikolayevich Andreyev - Novelas BrevesIvanhlm70% (1)
- LAV 159 Un Ave Posada Allá A Lo LejosDocumento170 páginasLAV 159 Un Ave Posada Allá A Lo Lejoscarastudillo5215Aún no hay calificaciones
- Peicovich Poemas PlagiadosDocumento328 páginasPeicovich Poemas Plagiadosvodoochild_Ar80100% (1)
- El placer de escaparse: la vida y obra de Ada María ElfleinDocumento6 páginasEl placer de escaparse: la vida y obra de Ada María ElfleinSusana TaurasiAún no hay calificaciones
- A La Distancia - Miguel CaneDocumento49 páginasA La Distancia - Miguel Caneconejo111Aún no hay calificaciones
- De Rubem Fonseca - La MiradaDocumento12 páginasDe Rubem Fonseca - La MiradaAndres Felipe CastelarAún no hay calificaciones
- Centenario de Eliseo DiegoDocumento58 páginasCentenario de Eliseo DiegoMauricio CalzadillaAún no hay calificaciones
- Hebe Uhart (1936-2018): Un homenaje a la escritora argentinaDocumento4 páginasHebe Uhart (1936-2018): Un homenaje a la escritora argentinaMiauchanAún no hay calificaciones
- 1 Glorias de TraspatioDocumento199 páginas1 Glorias de TraspatioIgor DelgadoAún no hay calificaciones
- Anécdotas Sobre Rubén DaríoDocumento4 páginasAnécdotas Sobre Rubén Daríotirisaack14% (7)
- AA. VV. - Ciencia Ficción Inglesa 02Documento965 páginasAA. VV. - Ciencia Ficción Inglesa 02PochoOrozcoAún no hay calificaciones
- Enrique VerástegiDocumento2 páginasEnrique Verástegivalery Alexandra Paucar VicenteAún no hay calificaciones
- WARNOCkDocumento23 páginasWARNOCkClaudiaAún no hay calificaciones
- resumenTEACCH PDFDocumento41 páginasresumenTEACCH PDFJuan JiménezAún no hay calificaciones
- RutinasDocumento6 páginasRutinasClaudiaAún no hay calificaciones
- Rituales CotidianosDocumento5 páginasRituales CotidianoslaloxafaAún no hay calificaciones
- Claudia Espinoza - Ensayo Sobre MozartDocumento5 páginasClaudia Espinoza - Ensayo Sobre MozartClaudiaAún no hay calificaciones
- Música BarrocaDocumento5 páginasMúsica BarrocaClaudiaAún no hay calificaciones
- Rutinas de TrabajoDocumento5 páginasRutinas de TrabajoClaudiaAún no hay calificaciones
- Rituales CotidianosDocumento5 páginasRituales CotidianoslaloxafaAún no hay calificaciones
- MozartDocumento5 páginasMozartClaudiaAún no hay calificaciones
- Música BarrocaDocumento5 páginasMúsica BarrocaClaudiaAún no hay calificaciones
- MozartDocumento5 páginasMozartClaudiaAún no hay calificaciones
- MozartDocumento5 páginasMozartClaudiaAún no hay calificaciones
- CHARLES BUKOWSKI - Poemas - Compilador - PagaelpatoDocumento42 páginasCHARLES BUKOWSKI - Poemas - Compilador - PagaelpatoYuri Mendonça MarchioriAún no hay calificaciones
- InvernaderoBibliotecaDocumento9 páginasInvernaderoBibliotecaLuciano Federico LasserreAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Cerveza ModeloDocumento13 páginasTrabajo Final de Cerveza ModeloYadira López RodríguezAún no hay calificaciones
- Historia Del Ron - Neida FloresDocumento2 páginasHistoria Del Ron - Neida FloresNeida Aylin Flores100% (1)
- Cóctel MojitoDocumento1 páginaCóctel MojitoHugo RollanoAún no hay calificaciones
- El Escondite IAN RANKINDocumento185 páginasEl Escondite IAN RANKINMELISSA NAVA HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Desodorante CaseroDocumento2 páginasDesodorante CaseroFrancisco MendozaAún no hay calificaciones
- SaccharomycesDocumento3 páginasSaccharomycesMiguel Pacheco ArevaloAún no hay calificaciones
- Carta EspañolDocumento5 páginasCarta EspañolRodrigo Endara SAún no hay calificaciones
- Problemas Matematicos para Primer Grado PDFDocumento10 páginasProblemas Matematicos para Primer Grado PDFJoseImannuelLopez100% (2)
- Tarifa HORECA 2023Documento1 páginaTarifa HORECA 2023CappellacciAún no hay calificaciones
- Copia de CARTA PARRILLADAS LO ABARCA PDFDocumento20 páginasCopia de CARTA PARRILLADAS LO ABARCA PDFmartiAún no hay calificaciones
- Guia II - Fermentación AlcohólicaDocumento2 páginasGuia II - Fermentación AlcohólicaMayerlinAún no hay calificaciones
- Cartas Menu Restaurante PaisaDocumento2 páginasCartas Menu Restaurante Paisacamilo silva remolinaAún no hay calificaciones
- Objetivos de calidad y acciones para abordar riesgosDocumento11 páginasObjetivos de calidad y acciones para abordar riesgosPiero Mauricio Cerron CastroAún no hay calificaciones
- Diario de Un Introvertido Mochilero (Spanish Edition)Documento185 páginasDiario de Un Introvertido Mochilero (Spanish Edition)Germán LopezAún no hay calificaciones
- Cuarto Paso A de Evaluacion SensorialDocumento2 páginasCuarto Paso A de Evaluacion SensorialAngel Gaspar CruzAún no hay calificaciones
- Presentación de Cerveceria CosteraDocumento25 páginasPresentación de Cerveceria CosteraCoral ValderramaAún no hay calificaciones
- El Viejo Bugs-H. P. LovecraftDocumento10 páginasEl Viejo Bugs-H. P. LovecraftTania VelasquezAún no hay calificaciones
- K'alacalavera 1Documento3 páginasK'alacalavera 1Maya DíazAún no hay calificaciones
- El Susto Del PollitoDocumento2 páginasEl Susto Del PollitoMila MejiaAún no hay calificaciones
- La Fábrica de La Reina de Las CervezasDocumento8 páginasLa Fábrica de La Reina de Las CervezasAndrea AvilaAún no hay calificaciones
- Drogas de AbusoDocumento11 páginasDrogas de Abusomanuela alvarezAún no hay calificaciones
- CARA DE GITANA, Daniel Magal - AcordesDocumento2 páginasCARA DE GITANA, Daniel Magal - AcordesAntonio NavasAún no hay calificaciones
- Adulteracion de Bebidas Alcoholicas en Colombia PDFDocumento103 páginasAdulteracion de Bebidas Alcoholicas en Colombia PDFManuel Peña GonzalezAún no hay calificaciones
- Coca Cola Word Datos Generales y Analisis de Oferta de ProductosDocumento7 páginasCoca Cola Word Datos Generales y Analisis de Oferta de ProductosLizeth ValadezAún no hay calificaciones
- Catalogo Incalup SetiembreDocumento10 páginasCatalogo Incalup SetiembreOmar CarranzaAún no hay calificaciones
- The Perfect First (Fulton U #1) by Maya HughesDocumento321 páginasThe Perfect First (Fulton U #1) by Maya HughesAndrea Carrillo100% (22)
- Cerveza Pale AleDocumento3 páginasCerveza Pale Alepapi5271Aún no hay calificaciones
- Criaderas y SolerasDocumento3 páginasCriaderas y SolerasCITEMA No MetalicosAún no hay calificaciones
- Oliver Twist: Clásicos de la literaturaDe EverandOliver Twist: Clásicos de la literaturaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (9)
- Qué es (y qué no es) la evolución: El círculo de DarwinDe EverandQué es (y qué no es) la evolución: El círculo de DarwinCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Obras Completas ─ Colección de Charles Dickens: Obras completas - Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandObras Completas ─ Colección de Charles Dickens: Obras completas - Biblioteca de Grandes EscritoresCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Posiciones metafísicas fundamentales del pensamiento occidental: Ejercicios en el semestre de invierno de 1937-1938De EverandPosiciones metafísicas fundamentales del pensamiento occidental: Ejercicios en el semestre de invierno de 1937-1938Aún no hay calificaciones
- Colección de Charles Dickens: Clásicos de la literaturaDe EverandColección de Charles Dickens: Clásicos de la literaturaAún no hay calificaciones
- Grandes esperanzas de Charles Dickens (Guía de lectura): Resumen y análsis completoDe EverandGrandes esperanzas de Charles Dickens (Guía de lectura): Resumen y análsis completoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El origen del hombre, la selección natural y la sexual.: Premium EbookDe EverandEl origen del hombre, la selección natural y la sexual.: Premium EbookCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- UF0306 - Análisis de datos y representación de planosDe EverandUF0306 - Análisis de datos y representación de planosAún no hay calificaciones
- Obras - Colección de Charles Dickens: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandObras - Colección de Charles Dickens: Biblioteca de Grandes EscritoresAún no hay calificaciones
- René Descartes: El método de las figuras: Imaginario visual e ilustración científicaDe EverandRené Descartes: El método de las figuras: Imaginario visual e ilustración científicaAún no hay calificaciones
- Salvajes y civilizados: Darwin, Fitz Roy y los fueguinosDe EverandSalvajes y civilizados: Darwin, Fitz Roy y los fueguinosAún no hay calificaciones
- El primate creyente: Reflexiones científicas, filosóficas y teológicas sobre el origen de la religiónDe EverandEl primate creyente: Reflexiones científicas, filosóficas y teológicas sobre el origen de la religiónAún no hay calificaciones
- Oliver Twist de Charles Dickens (Guía de lectura): Resumen y análisis completoDe EverandOliver Twist de Charles Dickens (Guía de lectura): Resumen y análisis completoAún no hay calificaciones
- Oliver Twist: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandOliver Twist: Biblioteca de Grandes EscritoresCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Vida y aventuras de Martin ChuzzlewitDe EverandVida y aventuras de Martin ChuzzlewitMiguel Temprano GarcíaAún no hay calificaciones
- El pequeño Dombey: Y otras adaptaciones de novelas para leer en públicoDe EverandEl pequeño Dombey: Y otras adaptaciones de novelas para leer en públicoAún no hay calificaciones