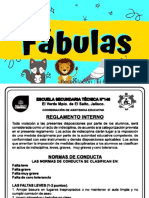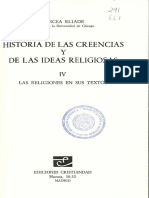Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
No Es Culpa Suya
No Es Culpa Suya
Cargado por
dianehDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
No Es Culpa Suya
No Es Culpa Suya
Cargado por
dianehCopyright:
Formatos disponibles
NO ES CULPA SUYA
Hoy en clase, un alumno se transformó en lobo. Un lobo negro que me
miraba, jadeando, parado en sus cuatro patas sobre el banco.
Yo le pregunté:
- Ayarde, ¿le pasa algo?
Él no respondió, se le estrecharon los ojos y empezó a gruñir.
Mandé al otro chico a buscar al jefe de preceptores.
El lobo me observaba con la boca entreabierta, clavando sus dientes en el
aire.
Un hombre llegó; era calvo, bajo, relleno. Sus rápidos
movimientos daban una lujuriosa sensación de eficiencia. Dos muchachos con overol lo acompañaban.
- Soy el jefe de preceptores. No se preocupe, profesor. Nosotros nos encargamos de esto – me dijo mientras se ponía
unos guantes e indicaba las posiciones que debían ocupar sus ayudantes.
- ¿Qué van a hacerle? – pregunté.
- Usted hizo lo correcto, profesor – dijo y sacó de un maletín varias sogas.
Enseguida desplegaron su estrategia. El jefe de preceptores enlazó al lobo por el cuello. Uno de los jóvenes lo sujetó
del costado, con otro lazo. Cuando tensaron las cuerdas inmovilizándolo, el segundo ayudante le colocó un bozal y una capucha
de género. El lobo se revolvía como un huracán. Los útiles que se hallaban prolijamente distribuidos en su pupitre (Ayarde
siempre había sido ordenado) cayeron y se desparramaron por el suelo. Me estremeció el ruido de látigo que provocaron al
rebotar contra las baldosas.
Los tres hombres sacaron al lobo arrastrándolo, sus gritos me recordaban a los de la gente que hace mudanzas
mientras maniobra algún mueble pesado.
Apenas traspusieron el umbral, cerré la puerta y el curso se inundó de un silencio pesado, acuoso.
Sobre el piso había quedado marcada con fuerza una sola huella alargada desde el banco del muchacho.
A través del cristal, vi, como en una película muda, que introducían al lobo en una caja metálica, blindada, empujándolo
con picas.
El jefe de preceptores regresó.
- Ya nos vamos, profesor – me dijo.
- ¿A dónde lo llevan? – pregunté.
- Al sótano. No se aflija, profesor. Esto no es culpa suya.
- ¿Va a estar bien?
- Nunca se sabe. Lo metemos con otros en una habitación amplia. A veces pelean.
Lo contemplé alejarse hacia las escaleras, la caja se deslizaba sobre una plataforma y hacía un chirrido molesto.
Cuando volví la mirada al curso, todos los alumnos se habían refugiado en el fondo de sus cuerpos, temerosos de
convertirse en lobos también ellos.
Saqué mi libreta de calificaciones, una regla y una lapicera. Con cuidado, taché el nombre de Ayarde de la lista.
Jorge Accame (argentino)
También podría gustarte
- Tales From Pizza Plex 1Documento222 páginasTales From Pizza Plex 1cerys xAún no hay calificaciones
- No Es Culpa Suya - Jorge AccameDocumento2 páginasNo Es Culpa Suya - Jorge Accamececilia fiori0% (1)
- No Es Culpa SuyaDocumento1 páginaNo Es Culpa SuyaS_ebastus_K100% (1)
- No Es Culpa Suya Jorge AccameDocumento2 páginasNo Es Culpa Suya Jorge AccameAle ValeAún no hay calificaciones
- NO ES CULPA SUYA de Jorge AccameDocumento2 páginasNO ES CULPA SUYA de Jorge AccameMarisa CocirioAún no hay calificaciones
- Los Jefes MVLLDocumento8 páginasLos Jefes MVLLRoxana HVAún no hay calificaciones
- Los Jefes. Vargas LlosaDocumento9 páginasLos Jefes. Vargas LlosaYilder Ruiz SalinasAún no hay calificaciones
- Sangre de Campeón CAP IDocumento3 páginasSangre de Campeón CAP IKaryto RincónAún no hay calificaciones
- El Maestro Armador - ANFIBIA PDFDocumento7 páginasEl Maestro Armador - ANFIBIA PDFGi Canovas HerreraAún no hay calificaciones
- Ficha 53 Segundo PeriodoDocumento1 páginaFicha 53 Segundo PeriodoSan Macario AbadAún no hay calificaciones
- Encuentro Con Los AmigosDocumento1 páginaEncuentro Con Los AmigosKeneth MelgarejoAún no hay calificaciones
- FICHA 3. La Violencia en La EscuelaDocumento29 páginasFICHA 3. La Violencia en La EscuelaAna Rivera17% (6)
- Ejercicios de Comprensión Lectora para Tercer Grado de Primria PDFDocumento3 páginasEjercicios de Comprensión Lectora para Tercer Grado de Primria PDFMaria Soledad Caycho HermozaAún no hay calificaciones
- Huergo y Martínez. La Escuela ContemporáneaDocumento3 páginasHuergo y Martínez. La Escuela ContemporáneaLuluAún no hay calificaciones
- La Cola de DragónDocumento15 páginasLa Cola de DragónPaulina Alejandra Rogel Tirachini100% (1)
- GUÍA #5 Lenguaje y Comunicación 6to BásicoDocumento4 páginasGUÍA #5 Lenguaje y Comunicación 6to BásicoentremagiaydeseosAún no hay calificaciones
- Calaverita Del Medio AmbienteDocumento1 páginaCalaverita Del Medio AmbienteTomas Carbajal DiazAún no hay calificaciones
- FábulasDocumento25 páginasFábulasYES1129Aún no hay calificaciones
- LeyendaDocumento1 páginaLeyendaLizeth ArmasAún no hay calificaciones
- Madame Bovary FlaubertDocumento103 páginasMadame Bovary FlaubertAyala GiulianaAún no hay calificaciones
- Los CoristasDocumento3 páginasLos CoristasSebasStiian JnsAún no hay calificaciones
- Act 10. - Ejercicios de Afirmación.Documento3 páginasAct 10. - Ejercicios de Afirmación.purp soxAún no hay calificaciones
- No Se Como Ponerle - (Documento7 páginasNo Se Como Ponerle - (dbxnhdxz1234Aún no hay calificaciones
- 06 Sexto Grado Lectura y PreguntasDocumento2 páginas06 Sexto Grado Lectura y Preguntasperezk7100% (7)
- Rabia SceneDocumento21 páginasRabia SceneFlavio PlazaAún no hay calificaciones
- Lectura 7Documento3 páginasLectura 7Vielka CruzAún no hay calificaciones
- COMPARTIR INTERPETACIONES OralmenteDocumento7 páginasCOMPARTIR INTERPETACIONES OralmenteCatalina NaveaAún no hay calificaciones
- Adriana Rossi - Por Favor, ProfesorDocumento16 páginasAdriana Rossi - Por Favor, ProfesorIvanovka0475% (12)
- Seleccion Cap 1Documento9 páginasSeleccion Cap 1dbxnhdxz1234Aún no hay calificaciones
- Lectura PDFDocumento3 páginasLectura PDFerika molinaresAún no hay calificaciones
- Ruth D. Kerce - Serie Sus Compañeros Salvajes 01 - Atrapada en La NieveDocumento18 páginasRuth D. Kerce - Serie Sus Compañeros Salvajes 01 - Atrapada en La NievebarbygoAún no hay calificaciones
- Sesion 2Documento3 páginasSesion 2liz kellyAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Comprensión Lectora para Tercer Grado de PrimriaDocumento3 páginasEjercicios de Comprensión Lectora para Tercer Grado de PrimriaPercy Sierra CordovaAún no hay calificaciones
- Comprension Lectora1225384471971-4Documento1 páginaComprension Lectora1225384471971-4FERBIEMBEAún no hay calificaciones
- 73300C - Un Amigo en La SelvaDocumento24 páginas73300C - Un Amigo en La Selvarihena.012Aún no hay calificaciones
- Pilar Quintero Taller 3 Etica y Castellano 602 PDFDocumento7 páginasPilar Quintero Taller 3 Etica y Castellano 602 PDFgmesa9732Aún no hay calificaciones
- Library of Heavene28099s Path 001 100Documento528 páginasLibrary of Heavene28099s Path 001 100Cristina Adriana CuevasAún no hay calificaciones
- Tema 3 Comprensión Lectora ExamenDocumento3 páginasTema 3 Comprensión Lectora ExamenMertxe Manso100% (1)
- Taller Gobierno Escolar Representantes de CursoDocumento3 páginasTaller Gobierno Escolar Representantes de CursoJennifer GonzálezAún no hay calificaciones
- Guia 4 Estudiando La Morfología de Las PalabrasDocumento4 páginasGuia 4 Estudiando La Morfología de Las PalabrasbeaulloaAún no hay calificaciones
- Las Vidas PosiblesDocumento297 páginasLas Vidas PosiblesManuelAún no hay calificaciones
- Madame Bovary - MODULO 6Documento231 páginasMadame Bovary - MODULO 6Marco Valverde MorenoAún no hay calificaciones
- Actividad 5to Básico Lenguaje y Comunicación 18 de MayoDocumento5 páginasActividad 5to Básico Lenguaje y Comunicación 18 de MayoIVANNA ZAMORAAún no hay calificaciones
- Desarrolo PersonalDocumento3 páginasDesarrolo Personalrodriguezgeymer9Aún no hay calificaciones
- 4 Actividad-AlumnoDocumento8 páginas4 Actividad-AlumnoPollyana_Garci_1915Aún no hay calificaciones
- 1Documento1 página1Rosalba Barrera MendozaAún no hay calificaciones
- Chico OmegaDocumento2 páginasChico OmegaDayron AldazabalAún no hay calificaciones
- Crónica de Un Colegial No Del Todo Bien Visto: PrelecturaDocumento2 páginasCrónica de Un Colegial No Del Todo Bien Visto: PrelecturaEdumedia TicAún no hay calificaciones
- Lectura Actos de Resitencia InfantilDocumento6 páginasLectura Actos de Resitencia InfantilYanet Roxana Ku BordaAún no hay calificaciones
- Buscando A Mister I (Chavela Dueco)Documento32 páginasBuscando A Mister I (Chavela Dueco)soffiidelgadoAún no hay calificaciones
- 2.4.1. Eliade (1980) - Chamanes y HechicerosDocumento27 páginas2.4.1. Eliade (1980) - Chamanes y HechicerosGermán BerbegalAún no hay calificaciones
- Realidad o Sueño (Dna)Documento20 páginasRealidad o Sueño (Dna)adalizc12Aún no hay calificaciones
- El Jardin de La LluviaDocumento175 páginasEl Jardin de La LluviaCarlos Stiven Rios VasquezAún no hay calificaciones
- 10° Un Tipo Diferente de Estudiante - Dislexia - 20221010 - 0001Documento9 páginas10° Un Tipo Diferente de Estudiante - Dislexia - 20221010 - 0001Arabella RicciAún no hay calificaciones
- Cap-Vi Pag-52-61Documento10 páginasCap-Vi Pag-52-61jose manuelAún no hay calificaciones
- Anexo IDocumento5 páginasAnexo IStella Maris LescanoAún no hay calificaciones
- TUTORIADocumento8 páginasTUTORIARaul Anchiraico GarciaAún no hay calificaciones
- La Antigua Roma Imperio Romano ClassroomDocumento4 páginasLa Antigua Roma Imperio Romano ClassroomdianehAún no hay calificaciones
- Evolucion de La Tierra Eras GeologicasDocumento5 páginasEvolucion de La Tierra Eras GeologicasdianehAún no hay calificaciones
- Crucigrama EgiptoDocumento2 páginasCrucigrama Egiptodianeh50% (2)
- Los Años 60 Teoria 1Documento5 páginasLos Años 60 Teoria 1dianehAún no hay calificaciones
- Flexibilizada Laboral Trabajo Practico 2022 ClassroomDocumento4 páginasFlexibilizada Laboral Trabajo Practico 2022 ClassroomdianehAún no hay calificaciones
- El Marco Legal Del Trabajo en La ArgentinaDocumento1 páginaEl Marco Legal Del Trabajo en La ArgentinadianehAún no hay calificaciones
- Raul Alfonsín Presidencia Radical 1Documento6 páginasRaul Alfonsín Presidencia Radical 1dianehAún no hay calificaciones
- El Cercano Oriente SantillanaDocumento4 páginasEl Cercano Oriente SantillanadianehAún no hay calificaciones
- Conquista de America Apunte de Historia y Geografia 2do AñoDocumento28 páginasConquista de America Apunte de Historia y Geografia 2do AñodianehAún no hay calificaciones
- Crucigrama EgiptoDocumento2 páginasCrucigrama EgiptodianehAún no hay calificaciones
- Caída Del Imperio Romano IntroduccionDocumento2 páginasCaída Del Imperio Romano IntroducciondianehAún no hay calificaciones
- Entrevista Laboral MaipueDocumento4 páginasEntrevista Laboral MaipuedianehAún no hay calificaciones
- Egipto Guía de Estudio 2013Documento2 páginasEgipto Guía de Estudio 2013dianehAún no hay calificaciones
- Religion Del Antiguo EgiptoDocumento4 páginasReligion Del Antiguo EgiptodianehAún no hay calificaciones
- La Formación Del Estado Nacional Bajo Un Modelo Oligárquico TeoríaDocumento4 páginasLa Formación Del Estado Nacional Bajo Un Modelo Oligárquico TeoríadianehAún no hay calificaciones
- El Levantamiento Del General ValleDocumento2 páginasEl Levantamiento Del General ValledianehAún no hay calificaciones
- Maquiavelo y La Etica Politica ImpresiónDocumento3 páginasMaquiavelo y La Etica Politica ImpresióndianehAún no hay calificaciones
- 9 La Mesopotamia y La AgriculturaDocumento2 páginas9 La Mesopotamia y La Agriculturadianeh33% (3)
- La Revolución Francesa para Tercer Grado de SecudariaDocumento6 páginasLa Revolución Francesa para Tercer Grado de SecudariadianehAún no hay calificaciones
- La Formacion Del Estado Nacional Argentino 1852-1862 TeoríaDocumento4 páginasLa Formacion Del Estado Nacional Argentino 1852-1862 TeoríadianehAún no hay calificaciones
- Las Mujeres de La Guerra de MalvinasDocumento2 páginasLas Mujeres de La Guerra de MalvinasdianehAún no hay calificaciones