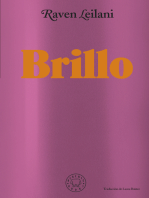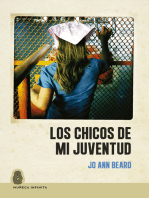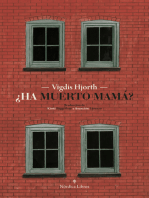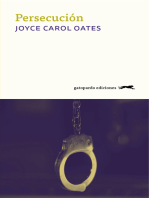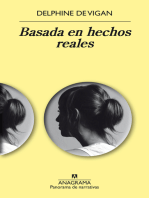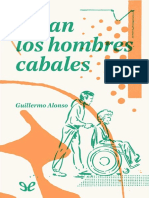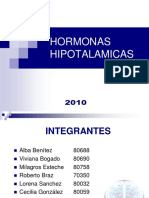Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mrsueldazo Sallyrooney
Cargado por
Javiera Camila Cerda PachecoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Mrsueldazo Sallyrooney
Cargado por
Javiera Camila Cerda PachecoCopyright:
Formatos disponibles
Míster Sueldazo
Sally Rooney
Nathan estaba esperando con las manos en los bolsillos junto al
árbol de Navidad plateado del vestíbulo de llegadas del aeropuerto
de Dublín. La nueva terminal se veía lustrosa y reluciente, llena de
escaleras mecánicas. Me acababa de cepillar los dientes en los
baños del aeropuerto. Mi maleta era fea, y trataba de llevarla con
cierto grado de ironía. Al verme, Nathan me preguntó:
¿Qué es eso, una maleta de broma?
Tienes buen aspecto, le dije.
Me cogió la maleta de la mano.
Espero que la gente no piense que es mía si la llevo yo.
Había venido a buscarme con la ropa de la oficina, un traje azul
marino impecable. Nadie creería que la maleta fuese suya, era
obvio. Era yo la que iba con unos leggins negros rotos por la rodilla,
y no me lavaba el pelo desde que había salido de Boston.
Se te ve increíblemente bien. Se te ve aún mejor que la última
vez.
Yo creía que ya iba en declive. En lo que respecta a la edad. A ti
se te ve bien, pero eres joven, así que…
¿Qué estás haciendo? ¿Yoga o algo?
He estado corriendo, respondió. El coche está aquí mismo.
Fuera estaba a bajo cero y un fino cerco de escarcha se había
formado en las esquinas del parabrisas de Nathan. El interior del
coche olía a ambientador y a la marca de loción de afeitado que le
gustaba ponerse para ir a «eventos». No sabía cómo se llamaba la
marca, pero sabía cómo era la botella. La veía a veces en las
tiendas, y si tenía un mal día me permitía desenroscar el tapón.
Me noto el pelo físicamente sucio, le dije. No solo que le falte un
lavado, sino activamente sucio.
Nathan cerró la portezuela y metió las llaves en el contacto. El
salpicadero se iluminó con suaves colores escandinavos.
No habrá ninguna noticia que hayas estado esperando para
contarme en persona, ¿verdad?, me preguntó.
¿La gente hace eso?
¿No tendrás un tatuaje secreto o algo así?
Te lo habría mandado en JPEG, le dije. Créeme.
Estaba saliendo marcha atrás de la plaza de aparcamiento para
coger la pulcra e iluminada avenida que llevaba a la salida. Apoyé
los pies en el asiento del pasajero para poder abrazarme las rodillas
contra el pecho incómodamente.
¿Por qué? ¿Tú tienes noticias?
Sí, sí, tengo novia, ahora mismo.
Me volví a mirarlo girando la cabeza extremadamente despacio,
grado a grado, como si fuese un personaje a cámara lenta en una
película de miedo.
¿Qué?
De hecho, nos vamos a casar. Y está embarazada.
Me volví de nuevo a mirar por el parabrisas. Las luces rojas de
freno del coche de delante emergieron a través del hielo como un
recuerdo.
Vale, qué gracioso. Tus bromas son siempre muy divertidas.
Podría tener novia. Hipotéticamente.
Y entonces ¿sobre qué haríamos bromas?
Me lanzó una mirada mientras se levantaba la barrera para el
coche de delante.
¿Ese es el abrigo que te compré?, me preguntó.
Sí. Lo llevo para recordar que eres real.
Nathan bajó la ventanilla e introdujo un ticket en la máquina. Al
otro lado, el aire nocturno era delicioso y gélido. Me miró otra vez
después de subirla.
Me alegro tanto de verte que me está costando hablar con mi
acento normal, dijo.
No pasa nada. Yo he tenido un montón de fantasías contigo en el
avión.
Me muero de ganas de escucharlas. ¿Quieres coger algo de
comida de camino a casa?
No tenía planeado volver a Dublín por Navidad, pero mi padre,
Frank, se estaba tratando una leucemia por aquel entonces. Mi
madre había muerto por complicaciones después de mi nacimiento y
Frank no se había vuelto a casar, así que en términos legales era mi
única familia real. Como expliqué en el email de «feliz navidad» que
mandé a mis nuevos compañeros de clase en Boston, él también
moriría pronto.
Frank tenía problemas con los fármacos. Durante mi infancia, me
había dejado a menudo al cuidado de amigos suyos que, o bien no
me daban ningún cariño, o bien me daban tanto que yo me
replegaba y enroscaba sobre mí misma como un puercoespín.
Vivíamos en las Midlands, y cuando me mudé a Dublín para estudiar
en la universidad, a Frank le gustaba llamarme y hablarme de mi
madre, que según me informó no era «ninguna santa». Luego me
preguntaba si le podía prestar algo de dinero. El segundo año de
carrera nos quedamos sin ahorros y me fue imposible seguir
pagando al alquiler, así que la familia de mi madre se puso a buscar
a alguien con quien pudiera quedarme a vivir hasta que terminara
los exámenes.
La hermana mayor de Nathan estaba casada con un tío mío, y
por eso terminé mudándome a su casa. Yo tenía entonces
diecinueve años. Él tenía treinta y cuatro y un precioso apartamento
de dos habitaciones en el que vivía solo con una isla de cocina con
encimera de granito. En aquella época trabajaba para una startup
que desarrollaba «software conductual», que era algo que tenía que
ver con los sentimientos y con la receptividad de los consumidores.
Nathan me explicó una vez que él solo tenía que conseguir que la
gente sintiera cosas: lo de que comprasen cosas venía más
adelante en el proceso. En cierto momento, Google había comprado
la empresa, y ahora tenían todos unos sueldos delirantes y
trabajaban en un edificio con secamanos carísimos en los lavabos.
Nathan se tomó con mucha calma que me mudase a vivir con él;
hizo que no pareciese nada raro. Era limpio, pero no remilgado, y
buen cocinero. Empezamos a interesarnos por la vida del otro. Yo
tomaba partido cuando surgían disputas entre facciones en su
oficina, y él me compraba cosas que me paraba a admirar en los
escaparates. Se suponía que iba a quedarme sola hasta que
terminara los exámenes ese verano, pero terminé viviendo allí casi
tres años. Mis amigos de la universidad idolatraban a Nathan, y no
podían entender por qué se gastaba tanto dinero en mí. Yo creo que
sí lo entendía, pero no sabía explicarlo. Sus propios amigos
parecían dar por hecho que había alguna clase de acuerdo sórdido
de por medio, porque en cuanto se marchaba un momento me
hacían esa clase de comentarios.
Creen que me pagas a cambio de algo, le dije.
Eso le hizo reír.
Pues no me está saliendo nada a cuenta, ¿no? No te haces ni la
puta colada.
Los fines de semana veíamos juntos Twin Peaks y fumábamos
hierba en el salón, y cuando se hacía tarde pedía más comida de la
que ni él ni yo éramos capaces de comer. Una noche me contó que
recordaba mi bautizo. Me dijo que sirvieron un pastel con un bebé
glaseado encima.
Un bebé muy mono, dijo.
¿Más mono que yo?
Sí, bueno, tú no eras tan mona.
Fue Nathan quien me pagó el billete desde Boston esa Navidad.
Yo solo tenía que pedirlo.
A la mañana siguiente, después de ducharme, me quedé allí de pie
dejando que el pelo goteara en la alfombrilla de baño, consultando
las horas de visita. A Frank lo habían ingresado en un hospital de
Dublín para tratarlo de una infección secundaria que había contraído
durante la quimioterapia. Le tenían que dar antibióticos por gotero.
Poco a poco, a medida que el vapor del baño se fue disipando, un
fino velo de carne de gallina se levantó sobre mi piel, y en el espejo
mi reflejo se aclaró y despejó hasta que vi mis propios poros. Los
días laborables, la hora de visita era de seis a ocho de la tarde.
Desde que habían diagnosticado a Frank, hacía ocho semanas,
había dedicado mi tiempo libre a amasar unos conocimientos
enciclopédicos sobre la leucemia linfocítica crónica. No quedaba
prácticamente nada sobre el tema que no supiera ya. Dejé atrás los
folletos que imprimían para los pacientes y pasé a arduos artículos
médicos, foros online para oncólogos, PDFs de estudios recientes
revisados por otros oncólogos. No me engañaba con la falsa ilusión
de que eso me convirtiera en una buena hija, o ni siquiera de que lo
estuviese haciendo porque me preocupaba por Frank. Estaba en mi
naturaleza absorber enormes volúmenes de información en periodos
de angustia, como si pudiera llegar a imponerme a ella por medio
del dominio intelectual. Así fue como descubrí que era poco
probable que Frank sobreviviera. Él nunca me lo habría dicho.
Nathan me llevó de compras navideñas por la tarde, antes de la
visita al hospital. Me abotoné el abrigo hasta arriba y me puse un
gran gorro de piel para parecer misteriosa en los escaparates. Mi
último novio, al que había conocido en la escuela de doctorado de
Boston, me había llamado «frígida», pero había añadido que no lo
decía «en un sentido sexual». Sexualmente soy cálida y generosa,
les dije a mis amigos. Es en lo demás donde aflora la frigidez.
Se rieron, pero ¿de qué? La broma era mía, así que no les podía
preguntar.
La cercanía física de Nathan tenía un efecto sedante sobre mí, y
mientras íbamos de tienda en tienda el tiempo se deslizó ante
nosotros como un patinador sobre hielo. Yo no había tenido nunca
ocasión de visitar a un paciente de cáncer. A la madre de Nathan la
habían tratado de cáncer de mama en algún punto de los noventa,
pero yo era demasiado pequeña para recordarlo. Ahora estaba sana
y jugaba mucho al golf. Siempre que la veía, me decía que era la
niña de los ojos de su hijo, con esas palabras exactas. Se había
aferrado a esa expresión, puede que porque carecía de
connotaciones siniestras. Habría sido igualmente aplicable si
hubiese sido la novia de Nathan o su hija. Yo me creía firmemente
asentada en el espectro novia-hija, pero una vez había oído a
Nathan refiriéndose a mí como su sobrina, una degradación que me
ofendió.
Fuimos a comer a Suffolk Street y dejamos todas nuestras
lujosas bolsas de regalo de papel bajo la mesa. Me dejó pedir vino
espumoso y el primer plato más caro que tenían.
¿Te dolería si me muriera?, le pregunté.
No entiendo ni una palabra de lo que dices. Mastica la comida.
Tragué, sumisa. Al principio me miró, pero luego apartó la vista.
¿Sería una pérdida importantísima para ti, si me muriera?, le
pregunté.
La más importante que se me ocurre, sí.
A nadie más le dolería.
A un montón de gente. ¿No tienes compañeros de clase?
Ahora tenía su atención, así que tomé otro bocado de filete y
tragué antes de continuar.
Eso de lo que tú hablas es el shock. Yo me refiero a dolor.
¿Qué me dices de ese exnovio tuyo al que odio?
¿Dennis? A él le encantaría que me muriera.
Bueno, ese es otro asunto, dijo Nathan.
Yo hablo de dolor a gran escala. La mayoría de la gente de
veinticuatro años dejaría atrás un montón de gente llorándolos, es lo
único que digo. En mi caso, solo tú.
Pareció considerarlo mientras yo me concentraba en el filete.
No me gustan estas conversaciones en las que me pides que me
imagine tu muerte.
¿Por qué no?
¿Qué te parecería a ti que me muriese yo?
Solo quiero saber que me quieres, le dije.
Movió una parte de la ensalada por el plato con los cubiertos.
Nathan usaba los cubiertos como un auténtico adulto, sin echarme
miraditas para ver si estaba admirando su técnica. Yo siempre le
echaba miraditas.
¿Te acuerdas de Año Nuevo, hace dos años?, le pregunté.
No.
No pasa nada. El Yule es una época muy romántica del año.
Se rio. Se me daba bien hacerle reír cuando no quería.
Cómete la comida, Sukie.
¿Me puedes dejar en el hospital a las seis?, le pregunté.
Nathan me miró como si yo ya supiera que sí. Éramos
predecibles el uno para el otro, como las dos mitades de un mismo
cerebro. Al otro lado de la ventana del restaurante había empezado
a caer aguanieve, y bajo las luces anaranjadas de las farolas los
copos húmedos parecían signos de puntuación.
Claro, respondió. ¿Quieres que entre contigo?
No. Le molestaría tu presencia, de todos modos.
No lo decía pensando en él. Pero está bien.
En los últimos años, atrapado en una grave adicción a los
opiáceos legales, el estado mental de Frank había ido entrando y
saliendo de lo que podríamos llamar coherencia. A veces al teléfono
era su antiguo yo: se quejaba de las multas de aparcamiento, o se
refería a Nathan con nombres sarcásticos, como «Míster Sueldazo».
Se odiaban el uno al otro, y yo mediaba en ese odio mutuo de un
modo que me hacía sentir satisfactoriamente femenina. Otras veces,
lo reemplazaba un hombre distinto, una persona inexpresiva y en
cierto modo inocente que repetía cosas sin sentido y dejaba
silencios prolongados que yo tenía que tratar de llenar. Prefería al
primero, que al menos tenía sentido del humor.
Antes de que le diagnosticaran la leucemia, había estado jugando
a describir a Frank como un «padre maltratador» cuando surgía el
tema en las fiestas del campus. Ahora me sentía un poco culpable al
respecto. Era impredecible, pero yo no me encogía de miedo ante
él, y sus intentos de manipularme, aunque intensos, no surtían
nunca efecto. Yo no era vulnerable a ellos. Desde el punto de vista
emocional, me veía a mí misma como una pelota pequeña, dura y
lisa. No podía agarrarme. Me iba rondando.
En una ocasión, durante una llamada de teléfono, Nathan me
había dejado caer que lo de rodar era una estrategia de
afrontamiento por mi parte. Eran las once de la noche en Boston
cuando llamé, lo que significaba que eran las cuatro de la mañana
en Dublín, pero Nathan siempre lo cogía.
¿Me escapo rodando de ti acaso?, le dije.
No. No creo que ejerza la presión necesaria.
Ah, no lo sé. Eh, ¿estás en la cama?
¿Ahora mismo? Claro. ¿Dónde estás tú?
Yo también estaba en la cama. No por primera vez durante esas
llamadas de teléfono, deslicé la mano entre las piernas y Nathan
fingió no darse cuenta.
Me gusta el sonido de tu voz, le dije.
Tras varios segundos de completo silencio, me respondió.
Sí, sé que te gusta.
En todo el tiempo que vivimos juntos no tuvo jamás una novia,
pero de vez en cuando volvía tarde a casa y yo lo oía a través de la
pared del dormitorio acostándose con otras mujeres. Si por
casualidad me encontraba con la mujer a la mañana siguiente, la
examinaba discretamente en busca de algún parecido físico
conmigo. Así descubrí que todo el mundo se parece en cierto modo
al resto del mundo. No sentía celos. De hecho, esperaba ansiosa
esos episodios, por su bien, aunque nunca me quedaba claro que
los disfrutara demasiado.
Las últimas semanas, Nathan y yo nos habíamos ido cruzando
emails sobre los detalles del vuelo, sobre nuestros planes para las
navidades, sobre si yo había estado en contacto con Frank... Le
mandé mensajes explicándole en detalle mis investigaciones, con
citas de artículos académicos o de webs de fundaciones contra el
cáncer. “En la leucemia crónica, las células son capaces de madurar
hasta cierto punto, pero no por completo -decía la web-. Estas
células pueden parecer normales, pero no lo son.”
Cuando llegamos a las puertas del hospital esa noche y Nathan
fue a aparcar, le dije:
Vete. Volveré caminando.
Él me miró, con las manos sobre el volante exactamente en la
posición correcta, como si yo fuera un examinador de autoescuela.
Vete, le dije. El paseo me irá bien. Estoy con jet lag.
Él tamborileó con cada uno de sus dedos sobre el volante.
Vale. Pero llámame si se pone a llover otra vez, ¿de acuerdo?
Salí del coche y él se alejó sin despedirse. Sentía por él un amor
tan absoluto y tan aniquilador que a menudo me era imposible verlo
con la más mínima claridad. Si desaparecía de mi campo de visión
durante más de unos segundos, no conseguía recordar siquiera
cómo era su cara. Había leído que los animales recién nacidos a
veces forman vínculos con cosas inapropiadas, como, por ejemplo,
halcones que se enamoran de sus criadores humanos, los pandas
de los cuidadores del zoo, cosas así. Un día le mandé a Nathan una
lista de artículos sobre este fenómeno. A lo mejor no tendría que
haber ido a tu bautizo, me respondió.
Hacía dos años, cuando yo tenía veintidós, fuimos juntos a una
celebración de Año Nuevo en familia, y volvimos a casa en taxi muy
borrachos. Yo aún vivía con él, estaba terminando la carrera. Al
cerrar la puerta de su apartamento, apoyados contra la pared de los
colgadores, me besó. Yo me sentí enfebrecida y estúpida, como una
persona sedienta a la que le llegara de repente demasiada agua a la
boca. Y entonces me dijo al oído: No deberíamos hacer esto. Él
tenía treinta y ocho. Ahí quedó todo, se fue a la cama. No volvimos
a besarnos nunca más. Incluso me ignoraba cuando hacía bromas
al respecto, la única vez que recuerdo que haya sido
desconsiderado conmigo. ¿Hice algo?, le pregunté al cabo de unas
semanas. Que te llevase a querer parar, aquella vez. La cara me
ardía, lo notaba. Él puso cara de pena. No quería hacerme daño. Me
dijo que no. Se acabó, eso fue todo.
El hospital tenía puertas giratorias y olía a desinfectante. Las
luces demasiado brillantes se reflejaban en el linóleo y la gente
charlaba y sonreía, como si estuviesen en el vestíbulo de un teatro o
de una universidad y no en un edificio destinado a los enfermos y
moribundos. Intentando ser valientes, me dije. Y luego pensé: O al
cabo de un tiempo esto pasa a ser la vida.
Seguí las indicaciones hasta el piso de arriba y pregunté a las
enfermeras dónde estaba la habitación de Frank Doherty.
Tú debes de ser su hija, me dijo la enfermera rubia. Sukie,
¿verdad? Yo me llamo Amanda. Ven conmigo.
En la puerta de la habitación de Frank, Amanda me ayudó a
atarme un delantal de plástico a la cintura y a sujetarme una
mascarilla médica de papel detrás de las orejas. Me explicó que era
para proteger a Frank, no a mí. Su sistema inmunitario era
vulnerable y el mío no. Me desinfecté las manos con un frío y
astringente gel antiséptico y luego Amanda abrió la puerta.
Está aquí su hija, dijo.
Un hombre menudo estaba sentado en la cama con los pies
vendados. No tenía nada de pelo, y su cráneo parecía una pelota
rosa de billar. Parecía que tuviese la boca seca.
Oh, dije. Vaya, ¡hola!
Al principio no supe si me reconocía, pero cuando dije mi nombre
lo repitió varias veces. Me senté. Le pregunté si habían ido a verlo
sus hermanos y hermanas; no parecía recordarlo. No dejaba de
mover los pulgares compulsivamente, primero hacia delante, luego
hacia atrás. Eso parecía absorber tanta atención que no estaba
segura de que me estuviese escuchando siquiera.
Boston está bien, le dije. Hace mucho frío en esta época del año.
El río Charles estaba helado cuando me fui.
Tenía la sensación de estar presentando un programa de radio
sobre viajes para un público indiferente. Él movía los pulgares hacia
delante y hacia atrás, y luego en sentido inverso.
¿Frank? Murmuró algo, y pensé: Bueno, hasta los gatos
reconocen su propio nombre. ¿Cómo te encuentras?
No respondió. Había un pequeño televisor fijado a la pared.
¿Ves mucho la tele durante el día?
Pensé que no me iba a contestar a eso, pero entonces, de la
nada, dijo:
Las noticias.
¿Ves las noticias?
Aquello no iba a ninguna parte.
Eres igual que tu madre, dijo Frank.
Le clavé la mirada. Noté que me entraba frío en el cuerpo, o tal
vez calor. Algo le ocurría a la temperatura de mi cuerpo que no
resultaba agradable.
¿A qué te refieres?
Oh, ya sabes la clase de persona que eres.
¿Lo sé?
Lo tienes todo controlado, dijo Frank. No te despeinas por nada.
Pero ya veremos lo dura que eres cuando te quedes sola, ¿eh? Muy
dura serás entonces.
Frank parecía dirigir estos comentarios al catéter pegado con
esparadrapo a la piel de su brazo izquierdo. Mientras hablaba, se lo
toqueteaba con una morbosa falta de propósito. Oí que mi propia
voz empezaba a titubear como en una pésima interpretación coral.
¿Por qué me iba a quedar sola?
Se largará y se casará.
Estaba claro que Frank no sabía quién era. Cuando me di cuenta,
sentí cierto alivio y me sequé los ojos por encima del borde de la
mascarilla. Estaba llorando un poco. Podríamos haber sido un par
de extraños hablando de si nevaría o no.
A lo mejor me caso yo con él.
Frank se rio al oír esto, un acto sin contexto aparente pero que
me complació de todos modos. Me encantaba que me
recompensaran con risas.
¡Ni en sueños! Encontrará alguna más joven.
¿Más joven que yo?
Bueno, te vas haciendo vieja, ¿no?
Ahí me reí yo. Frank le brindó una benevolente sonrisa a su vía
intravenosa.
Pero eres una buena chica. Digan lo que digan.
Con esta tregua enigmática terminó nuestra conversación. Intenté
seguir hablando con él, pero parecía demasiado cansado para
involucrarse, o demasiado aburrido.
Me quedé una hora, pese a que la franja de visitas duraba dos.
Cuando le dije que me iba, Frank no pareció darse cuenta. Salí de la
habitación, cerré la puerta con cuidado y, por último, me quité la
mascarilla de papel y el delantal de plástico. Pulsé la palanca del
dispensador de gel desinfectante hasta que se me empaparon las
manos. Estaba frío, escocía. Me las froté hasta secármelas y luego
me marché del hospital. Fuera llovía, pero no llamé a Nathan. Volví
caminando, como dije que haría, con el gorro de piel calado hasta
las orejas y las manos en los bolsillos.
Cuando me acercaba a Tara Street, vi que una pequeña
muchedumbre se había formado en torno al río y a ambos lados de
la calle. Sus caras se veían rosadas en la oscuridad, y algunos
llevaban paraguas, y allá en lo alto el Liberty Hall relumbraba como
un satélite. Caía una bruma húmeda y rara, y un bote de rescate
bajaba por el río con las luces encendidas.
Al principio me pareció que la multitud tenía un aspecto
vagamente saludable, y me pregunté si habría alguna clase de
espectáculo festivo, pero luego vi lo que todos miraban: había algo
flotando en el río. Vi el borde brillante de una tela. Tenía el tamaño
de un ser humano. Ya no había nada saludable ni festivo allí. El bote
se acercó, con las luces anaranjadas de emergencia girando en
silencio. Yo no sabía si marcharme o no. Pensé que seguramente no
me gustaría ver cómo un bote de rescate sacaba un cuerpo humano
sin vida del Liffey. Pero me quedé allí clavada. Estaba al lado de una
joven pareja asiática: una mujer guapa con un elegante abrigo negro
y un hombre hablando por el móvil. Me parecieron buenas personas,
personas que se habían visto atraídas por todo aquel drama no por
motivos sórdidos sino por compasión. Cuando reparé en ellos, me
sentí mejor estando allí.
El hombre del bote de rescate metió en el agua un palo con un
gancho y buscó el borde del objeto. Luego empezaron a tirar. Nos
quedamos en silencio; incluso el hombre del móvil se quedó en
silencio. Sin que se oyese una palabra, la tela se izó, colgada del
gancho, vacía. Por un momento se hizo la confusión: ¿se estaba
despojando el cuerpo de su ropa? Y entonces quedó claro. La tela
era el objeto. Era un saco de dormir que flotaba en la superficie del
río. El hombre se puso de nuevo a hablar por el móvil, y la mujer del
abrigo comenzó a hacerle señas, como diciendo: Acuérdate de
preguntar a qué hora. De pronto todo era normal.
El bote de rescaté se alejó, y yo me quedé allí con los codos
apoyados en el puente, mi sistema de formación de sangre
funcionando como de costumbre, mis células madurando y
muriendo al ritmo normal. No había nada dentro de mi cuerpo que
estuviese intentando matarme. La muerte era, por supuesto, la cosa
más normal y corriente del mundo, a cierto nivel lo sabía. Sin
embargo, me había quedado allí esperando ver un cuerpo en el río,
sin hacer ningún caso a los cuerpos vivos y reales que me
rodeaban, como si la muerte tuviese más de milagro que la vida. Era
una persona fría. Era demasiado fría como para pensar totalmente a
fondo en las cosas.
Cuando llegué al apartamento la lluvia me había traspasado el
abrigo. En el espejo del pasillo, mi gorro parecía un topillo sucio que
se fuera a despertar en cualquier momento. Me lo quité, y también el
abrigo.
¿Sukie?, llamó Nathan desde dentro. Yo me alisé el pelo hasta
adecentarlo. ¿Cómo ha ido? Entré. Él estaba sentado en el sofá,
con el mando de la tele en la mano derecha. Estás empapada. ¿Por
qué no me has llamado?
No dije nada.
¿Ha ido mal?
Asentí. Tenía la cara fría, me ardía de frío, roja como una señal
de tráfico. Me metí en mi cuarto y me despegué la ropa mojada del
cuerpo para tenderla. Pesaba, y conservaba la forma de mi cuerpo
en los pliegues. Me alisé el pelo con el cepillo y me puse mi bata
bordada para sentirme limpia y tranquila. Esto es lo que hacen con
sus vidas los seres humanos, pensé. Di un profundo y disciplinario
suspiro y luego volví al salón.
Nathan estaba viendo la tele, pero pulsó el botón de mute al
verme aparecer. Me senté a su lado en el sofá y cerré los ojos
mientras él alargaba la mano para acariciarme el pelo. Antes
veíamos las películas juntos así, y él me acariciaba el pelo de esa
exacta manera, distraído. Su distracción era reconfortante para mí.
En el sentido de que quería vivir dentro de ella, como si fuese un
lugar en sí misma, un lugar en el que Nathan no notaría nunca mi
presencia. Pensé en decir: No quiero volver a Boston. Quiero vivir
aquí contigo. Pero en lugar de eso dije:
Pon el volumen otra vez si lo estás viendo. No me importa.
Le dio al botón y el sonido volvió, una tensa música de cuerda y
una voz de mujer jadeando. Un asesinato, pensé. Pero cuando abrí
los ojos vi que era una escena de sexo. Ella estaba a cuatro patas, y
el personaje masculino detrás.
A mí me gusta así, dije. Desde detrás, quiero decir. Así puedo
fingir que eres tú.
Nathan carraspeó y apartó la mano de mi pelo. Pero al cabo de
un segundo dijo:
Yo normalmente cierro los ojos.
La escena de sexo se había terminado. Ahora estaban en un
tribunal. Noté que se me hacía la boca agua.
¿Y si follamos?, le pregunté. Pero en serio.
Sí, sabía que ibas a decir eso.
Me haría sentir muchísimo mejor.
Dios santo, dijo Nathan.
Y luego nos quedamos en silencio. La conversación aguardaba
nuestro regreso. Yo me había calmado, me di cuenta. Nathan me
acarició el tobillo y yo desarrollé un despreocupado interés por el
argumento de la serie.
No es buena idea, dijo Nathan.
¿Por qué? Tú estás enamorado de mí, ¿no?
Vilmente.
Es un favor de nada, dije.
No. Pagarte el avión a casa fue un favor de nada. No vamos a
discutir esto. No es buena idea.
En la cama, esa noche, le pregunté:
¿Cuándo sabremos si esto es mala idea o no? ¿Deberíamos
saberlo ya? Porque ahora mismo me hace sentir bien.
No, es demasiado pronto, respondió. Creo que cuando vuelvas a
Boston lo veremos con más perspectiva.
No voy a volver a Boston, callé yo. Estas células pueden parecer
normales, pero no lo son.
ENERO DE 2011
Marianne abre la puerta cuando Connell llama al timbre.
Va todavía con el uniforme del instituto, pero se ha quitado
el suéter, así que lleva solo la blusa y la falda, sin zapatos,
solo las medias.
Ah, hola, dice él.
Pasa.
Marianne da la vuelta y echa a andar por el pasillo. Él
cierra la puerta y la sigue. Bajan los escalones que dan a la
cocina; la madre de Connell, Lorraine, se está quitando un
par de guantes de goma. Marianne se sienta de un brinco
en la encimera y coge un tarro abierto de crema de cacao,
en el que había dejado clavada una cucharilla.
Marianne me estaba contando que hoy os han dado los
resultados de los exámenes de prueba, dice Lorraine.
Nos han dado los de lengua, dice él. Vienen por
separado. ¿Quieres ir tirando?
Lorraine dobla los guantes de goma con cuidado y los
vuelve a guardar debajo del fregadero. Luego comienza a
quitarse las horquillas del pelo. A Connell le parece que
eso es algo que podría hacer en el coche.
Y me han dicho que te ha ido muy bien, dice Lorraine.
El primero de la clase, apunta Marianne.
Sí, dice Connell. A Marianne también le ha ido bastante
bien. ¿Nos vamos ya?
Lorraine hace un alto en el desanudado del delantal.
No sabía yo que tuviéramos prisa.
Connell se mete las manos en los bolsillos y reprime un
suspiro irritado, pero lo reprime con una inspiración tan
audible que sigue sonando como un suspiro.
Solo tengo que ir un momento a sacar una tanda de ropa
de la secadora, dice Lorraine. Y luego nos vamos. ¿Vale?
Él no dice nada, solo agacha la cabeza mientras
Lorraine sale de la cocina
¿Quieres un poco?, pregunta Marianne.
Le está ofreciendo el tarro de crema de cacao. Él hunde
las manos un poco más en los bolsillos, como si estuviese
intentando meter su cuerpo entero ahí dentro.
No, gracias.
¿Te han dado las notas de francés hoy?
Ayer.
Apoya la espalda en la nevera y mira cómo ella lame la
cucharilla. En clase, Marianne y él hacen como si no se
conociesen. La gente sabe que Marianne vive en la
mansión blanca con el caminito de entrada, y que la madre
de Connell es limpiadora, pero nadie conoce la
vinculación particular entre ambos hechos.
He sacado un A1, dice él. ¿Qué has sacado tú en
alemán?
Un A1, responde ella. ¿Me estás fardando?
Vas a sacar un 600, ¿verdad?
Marianne se encoge de hombros.
Tú seguramente también.
Bueno, tú eres más inteligente que yo.
No te sientas mal. Soy más inteligente que todo el
mundo.
Está sonriendo. Marianne practica un abierto desprecio
por la gente del instituto. No tiene amigos, y se pasa la
hora de la comida sola, leyendo novelas. Muchos la odian
con ganas. Su padre murió cuando ella tenía trece años, y
Connell ha oído por ahí que ahora tiene una enfermedad
mental o algo. Es cierto que es la persona más inteligente
del instituto. Le da pavor estar solo así con ella, pero
también se descubre fantaseando con cosas que podría
decir para impresionarla.
No eres la primera de la clase en lengua, señala él.
Marianne se lame los dientes, tan campante.
A lo mejor me tendrías que dar clases particulares,
Connell.
Él nota cómo le arden las orejas. Seguramente ella habla
por hablar y no hay ninguna insinuación ahí, pero si se
estuviese insinuando sería solo para rebajarlo a él por
asociación, dado que a Marianne se la considera objeto de
asco. Lleva unos zapatones planos feísimos, de suela
gorda, y no se maquilla. Hay gente que dice que no se
depila las piernas siquiera. A Connell le llegó una vez que
Marianne se había echado helado de chocolate por encima
en el comedor del instituto, y que fue al lavabo de chicas,
se quitó la blusa y la limpió en el lavamanos. Era una
historia bastante conocida, todo el mundo la había oído. Si
ella quisiera, podría saludarlo en clase con todo el alarde.
Nos vemos luego, podría decirle, delante de los demás.
Eso, sin duda, pondría a Connell en una situación
incómoda, que es el tipo de cosa con la que ella parece
disfrutar. Pero no lo ha hecho nunca.
¿De qué hablabas hoy con la señorita Neary?, pregunta
Marianne.
Ah. De nada. No sé. De los exámenes.
Marianne hace girar la cucharilla dentro del tarro.
¿Le molas, o algo?
Connell mira como mueve la cucharilla. Aún se nota las
orejas calientes.
¿Por qué dices eso?
Dios, no estarás teniendo un lío con ella, ¿no?
Evidentemente no. ¿Te parece gracioso hacer bromas
con eso?
Perdona, dice Marianne.
Tiene una expresión concentrada, como si estuviese
mirando a través de los ojos de Connell hasta el fondo
mismo de su cabeza.
Tienes razón, no tiene gracia. Lo siento.
Él asiente, echa un breve vistazo por la cocina, hunde la
punta del zapato en un surco entre las baldosas.
A veces tengo la sensación de que sí que actúa de una
manera un poco rara conmigo, dice. Pero no iría a
decírselo a nadie ni nada.
Hasta en clase, creo que flirtea un poco contigo.
¿En serio lo crees?
Marianne asiente. Connell se rasca la nuca. La señorita
Neary da economía. Sus presuntos sentimientos hacia ella
son motivo de un amplio debate en el instituto. Algunos
van diciendo incluso que Connell intentó agregarla en
Facebook, cosa que no hizo y no haría jamás. De hecho, él
no hace ni dice nada, se limita a quedarse ahí callado
mientras ella hace y dice cosas. A veces le pide que se
quede después de clase para hablar del rumbo de su vida, y
en una ocasión llegó a tocarle el nudo de la corbata del
uniforme. Connell no le puede contar a nadie cómo actúa
la señorita Neary con él porque pensarían que intenta
presumir. En clase se siente demasiado cohibido y molesto
como para concentrarse en la lección, se queda allí sentado
mirando el libro de texto hasta que los gráficos de barras
comienzan a hacerse borrosos.
La gente está siempre dándome la lata con que me mola
o algo, dice. Pero en realidad no es así, para nada. A ver,
no pensarás que le estoy dando pie cuando ella actúa así,
¿no?
No que yo haya visto.
Connell se frota las palmas de las manos en la camisa
del uniforme sin pensar. Están todos tan convencidos de su
atracción por la señorita Neary que a veces empieza a
dudar de sus propias sensaciones al respecto. ¿Y si, a
algún nivel por encima o por debajo de su propia
percepción, resulta que sí que la desea? Él ni siquiera sabe
realmente qué se supone que se siente cuando deseas a
alguien. Todas las veces que se ha acostado con una mujer
en la vida real, el asunto le ha parecido tan estresante que
ha terminado resultando en buena medida desagradable, lo
que le lleva a sospechar que le pasa algo raro, que es
incapaz de intimar con mujeres, que sufre algún tipo de
problema madurativo. Después se queda ahí tumbado y
piensa: Ha sido tan horrible que tengo ganas de vomitar.
¿Será que él es así? ¿Serán esas náuseas que siente cuando
la señorita Neary se inclina sobre su mesa su manera de
experimentar excitación sexual? ¿Cómo podría
averiguarlo?
Puedo ir yo a hablar con el señor Lyons, si quieres, le
dice Marianne. Como si no me hubieras contado nada.
Diré que lo he notado yo misma y punto.
Dios, no. Ni hablar. No le cuentes nada de esto a nadie,
¿vale?
Vale, de acuerdo.
Connell la mira como para confirmar que lo dice en
serio y luego asiente.
No es culpa tuya que se comporte así contigo, prosigue
Marianne. Tú no estás haciendo nada malo.
¿Y por qué todo el mundo cree que me gusta, entonces?,
pregunta él, con voz queda.
Puede que porque te pones muy rojo siempre que te dice
algo. Pero, en fin, tú te pones rojo por todo, es la piel que
tienes.
Él suelta una risa breve y apenada.
Gracias, dice.
Bueno, es así.
Sí, soy consciente.
De hecho, te estás poniendo rojo ahora mismo, dice
Marianne.
Connell cierra los ojos, empuja la lengua contra el
paladar. Oye reír a Marianne.
¿Por qué tienes que ser tan brusca con la gente?
No estoy siendo brusca. A mí no me importa que te
pongas rojo, no se lo contaré a nadie.
Que no se lo cuentes a nadie no significa que puedas
decir lo que te venga en gana.
Vale, dice ella. Lo siento.
Connell aparta la vista y mira por la ventana del jardín.
En realidad, más que un jardín son unos «terrenos» que
incluyen una cancha de tenis y una gran estatua de piedra
en forma de mujer. Contempla los «terrenos» y acerca la
cara al aliento fresco del cristal. Cuando la gente cuenta la
historia de Marianne lavando la blusa en los baños, hacen
como si fuera solo algo gracioso, pero él cree que la
verdadera intención es otra. Marianne no ha estado nunca
con nadie del instituto, nadie la ha visto jamás desnuda,
nadie sabe si le gustan los chicos o las chicas, no se lo ha
dicho nunca a nadie. Esto a la gente le molesta, y Connell
cree que por eso van contando la historia, como una forma
de contemplar embobados algo que no les está permitido
ver.
No quiero discutir contigo, dice Marianne.
No estamos discutiendo.
Ya sé que seguramente me odias, pero eres la única
persona que me habla.
Yo no he dicho nunca que te odie.
Esto capta la atención de Marianne, que levanta la
cabeza. Confuso, él sigue evitando su mirada, pero por el
rabillo del ojo ve que ella lo observa. Cuando habla con
ella, siente que existe entre ambos una total privacidad.
Podría explicarle cualquier cosa de sí mismo, incluso
cosas raras, y ella nunca las iría contando por ahí, lo sabe.
Estar a solas con Marianne es como abrir una puerta que
permite salir de la vida normal y cerrarla tras de sí. No le
tiene miedo, en realidad es una persona bastante tranquila,
pero sí teme estar con ella por el comportamiento tan
extraño que despierta en él, por las cosas que dice y que
normalmente no diría.
Hace varias semanas, mientras esperaba a Lorraine en la
entrada, Marianne bajó por las escaleras en albornoz. Era
un simple albornoz blanco y liso, atado a la manera
normal. Llevaba el pelo mojado, y su piel tenía un aspecto
brillante, como si se acabase de echar crema facial. Al ver
a Connell, dudó en las escaleras y dijo: No sabía que
estabas aquí, perdona. Puede que se la viese aturullada,
pero no exageradamente. Y luego volvió arriba a su
cuarto. Él se quedó en la entrada, esperando. Sabía que
Marianne debía de estar vistiéndose, y que la ropa que
llevase cuando volviera a bajar sería la ropa que había
escogido ponerse después de encontrárselo allí. Pero
Lorraine estuvo lista para marcharse antes de que
Marianne reapareciera, de modo que Connell no llegó a
ver qué se había puesto. Tampoco es que le fuese la vida
en ello. Y desde luego no se lo comentó a nadie del
instituto, que la había visto en albornoz, ni que pareció
aturullada, no era asunto suyo.
Bueno, a mí me gustas, dice Marianne.
Pasan unos segundos sin que él diga nada, y la
intensidad de la intimidad entre ambos se vuelve
agudísima, lo oprime con una presión casi física en la cara
y el cuerpo. Y en ese momento Lorraine entra en la cocina,
anudándose la bufanda alrededor del cuello. Da unos
golpecitos en la puerta pese a que ya está abierta.
¿Listos?
Sí, dice Connell.
Gracias por todo, Lorraine, se despide Marianne. Nos
vemos la semana que viene.
Connell ya está saliendo de la cocina cuando su madre
lo reprende: Podrías decir adiós, ¿no? Él gira la cabeza
pero descubre que no es capaz de mirar a Marianne a los
ojos, así que le acaba hablando al suelo en lugar de a ella.
Claro, adiós, dice. No espera a oír la respuesta.
En el coche, su madre se pone el cinturón de seguridad
y hace un gesto de reproche.
Podrías ser un poquito más amable con ella. No es que
lo esté teniendo precisamente fácil en el instituto.
Connell mete la llave en el contacto y echa un vistazo
por el retrovisor.
Ya soy amable con ella.
En realidad es una persona muy sensible, dice Lorraine.
¿Podemos cambiar de tema?
Lorraine hace una mueca. Él clava los ojos en el
parabrisas y finge no darse cuenta.
Gente normal
Título original: Mr Salary
© 2016, Sally Rooney
© 2019, Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.U.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona
© 2019, Inga Pellisa, por la traducción
Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright. El copyright
estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento,
promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición
autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir ni distribuir
ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los
autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si
necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
Composición digital: Newcomlab S.L.L.
www.megustaleer.com
También podría gustarte
- Colección de Horror de Junji Ito - Absorbiendo Mangas PDFDocumento348 páginasColección de Horror de Junji Ito - Absorbiendo Mangas PDFjhoan cabezas50% (8)
- My Dark Vanessa \ Mi sombría Vanessa (Spanish edition)De EverandMy Dark Vanessa \ Mi sombría Vanessa (Spanish edition)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (8)
- Rock Bottom GirlDocumento458 páginasRock Bottom Girljenny acevedo100% (1)
- Nada se opone a la nocheDe EverandNada se opone a la nocheJuan Carlos DuránCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (127)
- Cuadernillo 2 - Alquimia - 2003Documento61 páginasCuadernillo 2 - Alquimia - 2003Lorenzo AlcarazAún no hay calificaciones
- HarveyDe EverandHarveyInga PellisaCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (3)
- Smith Patti - Eramos Unos NiñosDocumento164 páginasSmith Patti - Eramos Unos Niñosd-fbuser-3278511180% (5)
- Quisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo estoDe EverandQuisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo estoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3)
- No y yoDe EverandNo y yoJuan Carlos DuránCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (4)
- SergeDe EverandSergeJuan de SolaAún no hay calificaciones
- Tengo Un NombreDocumento3 páginasTengo Un NombreKarina Custodio Cristoviene YaAún no hay calificaciones
- Se Vende MamáDocumento8 páginasSe Vende MamáTami MonteroAún no hay calificaciones
- Las Hadas Brillan en La OscuridadDocumento24 páginasLas Hadas Brillan en La OscuridadJaviera Camila Cerda Pacheco56% (9)
- ReuniónDe EverandReuniónInga PellisaCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- Lo Mucho Que Te Ame - Eduardo SacheriDocumento282 páginasLo Mucho Que Te Ame - Eduardo Sacherioxo100% (2)
- Al Caer La LuzDocumento379 páginasAl Caer La LuzIñaki Galardi de LescanoAún no hay calificaciones
- Transito - Rachel CuskDocumento121 páginasTransito - Rachel CuskSaraFelmer100% (2)
- La buena esposaDe EverandLa buena esposaEnrique de HérizAún no hay calificaciones
- Odo Lo Que Sucedió Con Miranda Huff, de Javier Castillo: El Día Que Se Perdió La CorduraDocumento1 páginaOdo Lo Que Sucedió Con Miranda Huff, de Javier Castillo: El Día Que Se Perdió La CordurakenshindonoAún no hay calificaciones
- A Traves de Mis Pequeños OjosDocumento52 páginasA Traves de Mis Pequeños OjosPaula TebesAún no hay calificaciones
- Tras Las Huellas de Alba, Hugo - Elisabet BenaventDocumento191 páginasTras Las Huellas de Alba, Hugo - Elisabet Benaventtcamacho80Aún no hay calificaciones
- Akutagawa, Ryunosuke - Los EngranajesDocumento21 páginasAkutagawa, Ryunosuke - Los EngranajesAyleen Julio DíazAún no hay calificaciones
- Malignos y Macabros - VariosDocumento335 páginasMalignos y Macabros - VariosErik FigueroaAún no hay calificaciones
- Nadie Vive Tan CercaDocumento12 páginasNadie Vive Tan Cercaysaura lagrilla25% (4)
- Prestigio - Rachel CuskDocumento127 páginasPrestigio - Rachel CuskSaraFelmer100% (1)
- Noches Insomnes. Elizabeth HardwickDocumento101 páginasNoches Insomnes. Elizabeth HardwickEricka Florez HidalgoAún no hay calificaciones
- Las chicasDe EverandLas chicasInga PellisaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (1126)
- Los platos más picantes de la cocina tártaraDe EverandLos platos más picantes de la cocina tártaraCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (116)
- Alexene Farol Follmuth - My Mechanical RomanceDocumento325 páginasAlexene Farol Follmuth - My Mechanical Romancekaren rinconAún no hay calificaciones
- Basada en hechos realesDe EverandBasada en hechos realesJavier Albiñana SerraínCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (95)
- Una Apuesta de Amor - Lynn PainterDocumento358 páginasUna Apuesta de Amor - Lynn Painterescuderotiziana2Aún no hay calificaciones
- See You Yesterday - Rachel Lynn SolomonDocumento413 páginasSee You Yesterday - Rachel Lynn SolomonIrina100% (2)
- Vivan Los Hombres Cabales - Guillermo AlonsoDocumento55 páginasVivan Los Hombres Cabales - Guillermo AlonsoJack KaizenAún no hay calificaciones
- Talvez Manaña - Colleen HooverDocumento13 páginasTalvez Manaña - Colleen HooverMaria Luisa Marrocos0% (1)
- Cuando Dios Era Un Conejo (Sarah Winman)Documento221 páginasCuando Dios Era Un Conejo (Sarah Winman)alejoyjoyAún no hay calificaciones
- Violeta BoydDocumento5 páginasVioleta BoydJaviera Camila Cerda PachecoAún no hay calificaciones
- El Modelo Femenino en Studio Ghibli UnDocumento10 páginasEl Modelo Femenino en Studio Ghibli UnJaviera Camila Cerda PachecoAún no hay calificaciones
- Jong-Parra, Oscar Sarmiento PDFDocumento28 páginasJong-Parra, Oscar Sarmiento PDFDomingo ArmandoAún no hay calificaciones
- Jong-Parra, Oscar Sarmiento PDFDocumento28 páginasJong-Parra, Oscar Sarmiento PDFDomingo ArmandoAún no hay calificaciones
- Numerito de PepitoDocumento15 páginasNumerito de PepitoJaviera Camila Cerda Pacheco50% (2)
- Andersonrachel Losmejoresamigos 130309162736 Phpapp01 PDFDocumento33 páginasAndersonrachel Losmejoresamigos 130309162736 Phpapp01 PDFMaximilianoGermánRiosAún no hay calificaciones
- MiomasDocumento44 páginasMiomasIsaias Perez ParraAún no hay calificaciones
- Enfermedad Tromboembólica VenosaDocumento114 páginasEnfermedad Tromboembólica VenosaIvanJiroveciiAún no hay calificaciones
- Caso N°02Documento16 páginasCaso N°02Karely HerediaAún no hay calificaciones
- ¿Es Posible Un Té Sin CafeínaDocumento8 páginas¿Es Posible Un Té Sin Cafeínapampa786Aún no hay calificaciones
- Bryonia AlbaDocumento3 páginasBryonia AlbaJeanAún no hay calificaciones
- PDIMU1PPW3MarioLopez-Resonancia MagneticaDocumento13 páginasPDIMU1PPW3MarioLopez-Resonancia MagneticaMarioAún no hay calificaciones
- ADENOMIOSISDocumento7 páginasADENOMIOSISYuyin Li100% (1)
- Documento 6Documento4 páginasDocumento 6Constanza RojasAún no hay calificaciones
- Cartera de Servicios de Acuerdo A Tarifario-Clinica Dr. Jose Sacoto GuayaquilDocumento12 páginasCartera de Servicios de Acuerdo A Tarifario-Clinica Dr. Jose Sacoto GuayaquilAshley SeguraAún no hay calificaciones
- Artrosis de CaderaDocumento5 páginasArtrosis de CaderaRafael Perez MartinezAún no hay calificaciones
- Super Size Me 01Documento8 páginasSuper Size Me 01Carolina HerreraAún no hay calificaciones
- P1C2 (1) Síndromes DigestivosDocumento14 páginasP1C2 (1) Síndromes DigestivosConstanza Gutierrez RodriguezAún no hay calificaciones
- Cancer de EsofagoDocumento11 páginasCancer de EsofagoSalvador RojasAún no hay calificaciones
- Insuficiencia Renal Crónica - ResumenDocumento3 páginasInsuficiencia Renal Crónica - ResumenAnonymous Cd2Tkl6QAún no hay calificaciones
- Triptico IsañoDocumento2 páginasTriptico IsañoKaty Pampa Mamani100% (1)
- Banco Preguntas Salud PublicaDocumento8 páginasBanco Preguntas Salud Publicafruben19100% (4)
- Programa Cientifico GeneralDocumento9 páginasPrograma Cientifico Generalcancerologiaperu2014Aún no hay calificaciones
- FICHERODocumento4 páginasFICHEROSalvador Verdugo RomoAún no hay calificaciones
- Manual Seguridad Higiene Meg 2011Documento20 páginasManual Seguridad Higiene Meg 2011Logan SmithAún no hay calificaciones
- Addison y AlimentaciónDocumento7 páginasAddison y AlimentaciónAna Lucia Perez KerlinAún no hay calificaciones
- Resumen de Cómo Hacer La Limpieza HepáticaDocumento4 páginasResumen de Cómo Hacer La Limpieza HepáticaGiovany RojasAún no hay calificaciones
- Taller: Las Células MadreDocumento2 páginasTaller: Las Células MadreJohan Mauricio AlvarezAún no hay calificaciones
- Enfermedades Abdomen (Imageno)Documento106 páginasEnfermedades Abdomen (Imageno)majo gsAún no hay calificaciones
- Citologia de Liquidos BiologicosDocumento46 páginasCitologia de Liquidos BiologicosKATHLEN RODRIGUEZ ZAMBRANOAún no hay calificaciones
- La Asombrosa Terapia Del BiomagnetismoDocumento5 páginasLa Asombrosa Terapia Del BiomagnetismoPNicacio100% (1)
- Biotecnologia Docs Alumnes ESDocumento15 páginasBiotecnologia Docs Alumnes ESSARA GRANADOSAún no hay calificaciones
- Hormonas Hipotalamicas COMPLETODocumento130 páginasHormonas Hipotalamicas COMPLETOPedro Benitez100% (1)
- Citocinas y QuimiocinasDocumento23 páginasCitocinas y QuimiocinasAly AlvaradoAún no hay calificaciones
- Libros Que Abordan El Tema Del Cáncer o La LeucemiaDocumento13 páginasLibros Que Abordan El Tema Del Cáncer o La LeucemiaAmenta95Aún no hay calificaciones