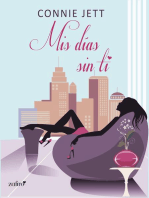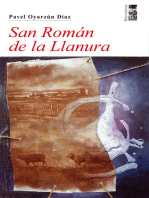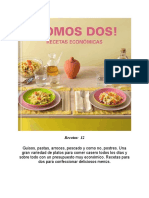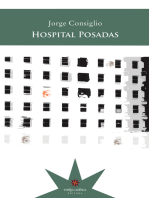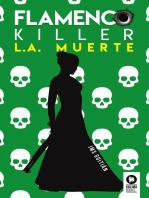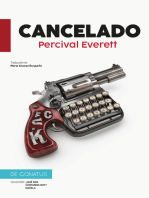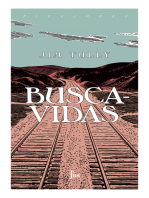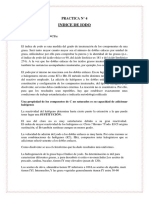Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
He Conocido A Mucha Gente
Cargado por
Masha Malinskaya0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
62 vistas3 páginasHe conocido a mucha gente - Martín Casariego Córdoba
Título original
He conocido a mucha gente
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoHe conocido a mucha gente - Martín Casariego Córdoba
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
62 vistas3 páginasHe Conocido A Mucha Gente
Cargado por
Masha MalinskayaHe conocido a mucha gente - Martín Casariego Córdoba
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
He conocido a mucha gente
Martín Casariego
Conocí a un tipo de Trigueros, Huelva. Dedicaba la mayor parte de su tiempo a salvar
puercoespines en los caminos y carreteras. Por la noche se hacía con una potente linterna y
recorría treinta kilómetros buscando puercoespines en el asfalto o en el polvo. Cuando venía uno,
lo cogía y lo depositaba más allá de los caminos, sano y salvo. Sabía cómo hacerlo, con ambas
manos, como si fueran pelotas de baloncesto, y jamás se clavaba las púas, ni gruçían como
cerdos. Me explicó que de ahí venía su nombre, me explicó muchas otras cosas que
desgraciadamente he olvidado. Decía que eran más valiosos que los hombres. Durante una
semana estuve con él, ayudandole. Salvamos lo menos ocho o nueve, y en una ocasión vimos
uno aplastado y con el hocico manchado de sangre. Sacabamos dinero haciendo pequeños
trabajos, y alguna vez robamos algo de fruta. A él se le daban especialmente bien las señoras
mayores, daba lástima o despertaba su afecto, así que tampoco tuvimos que robar demasiado.
Recuerdo que en esa semana, entre los pinos y el polvo, sobre los faros de los coches y las púas
de los puercoespines, la luna fue desapareciendo noche a noche. Volví por allí años más tarde.
Alguien me contó que al muchacho le había pillado un coche, mientras recogía un puercoespín
en una curva. Pregunté por su tumba, pero nadie supo decirme dónde se encontraba. No sé, tengo
la esperanza de que ese muchacho siga salvando puercoespines por las noches, en alguna
carretera perdida, o que haya encontrado alguna otra cosa que le valga la pena.
Conocí a una chica de Sahuarita, Arizona. Era la chica más guapa que nunca había visto,
era tan guapa que yo me preguntaba qué hacía perdiendo el tiempo conmigo, tomando unas
cervezas y hablando del dinero, de los corazones y de una cabaña en el bosque. Para que os
hagáis una idea, siquiera aproximada, os diré que podría salir en las portadas de revistas de
categoría, y ganar una pasta. Tenía veintidos años, era morena de pelo y de piel, los ojos color
verde oscuro, las cejas gruesas y pobladas. Su madre era mejicana y me dijo que odiaba gustar
tanto por lo físico, y que hubiera preferido no ser tan guapa. No le hice demasiado caso, os lo
podéis figurar, a pesar de la convicción con que lo decía, había leído en alguna revista las
declaraciones de una famosa modelo que aseguraba que la belleza era “un estado mental”, y he
oído decir sobre ese asunto muchas otras tonterías precisamente a chicas que están muy bien.
Quedamos en vernos el año siguiente en ese mismo bar, alguna noche de agosto, y debéis
creerme si os digo que volví a Sahuarita simplemente para reencontrarme con ella. La verdad es
que no tenía demasiadas esperanzas de que apareciera, y sin embargo, la tercera noche la
encontré. Estaba de espaldas, pero la reconocí inmediatamente. Pronuncié su nombre, y cuando
ella se giró ví que tenía deformada la nariz, depiladas las cejas y algun que otro disparate más.
Nos abrazamos y ella me explicó que se había hecho la cirugía antiestética con el dinero que
había ganado posando como modelo. Nos tomamos algunas cervezas y comprendí que aquella
loca era la mujer de mi vida. Hablé otra vez de una cabaña en un bosque, de un río, de un lugar
que yo conocía cerca de Rossland, Canadá. Supongo que algo la conmovió mi propuesta, pero
por lo visto yo no era un hombre de su vida. Cuando nos despedimos, juré no regresar jamás a
Sahuarita, Arizona, y no me pude contener: rompí a llorar como un niño, pues supe que jamás
volvería a toparme con una mujer así.
Pasé tres días en México D.F. con un alemán que se metía en el cuerpo cualquier mierda
que le ofrecieran. No llegaba a los treinta y sin embargo podría pasar por mi padre. Estaba
obsesionado con la idea de morirse y de que se lo comieran los gusanos y las moscas. No sé,
supongo que ése es nuestro destino y que mejor no pensar en ello, pero él no podía evitarlo.
Llevaba a todas partes un saco lleno de moscas muertas. Ése era su equipaje. Dedicaba varias
horas.diarias a cazar moscas para aumentar sus reservas. Al menos no olían mal. Pero era terrible
saber que en ese saco había millares de cadáveres repugnantes. Por eso no pude aguantar su
compañía más de tres días. Usaba el saco como almohada. Estaba convencido de que si moría y
ponían esas moscas en su tumba, su cuerpo no se pudriría. Las moscas muertas ahuyentarían las
larvas, los huevos o lo que fuera. Me hizo jurar que si moría estando yo en su compañía, me
ocuparía de enterarlo con su saco. Cuando cambiaba de tema, contaba historias muy divertidas.
No sé, creo que hubiéramos podido ser buenos amigos, pero los cadáveres de miles de moscas se
interponían entre nosotros. Una de esas tres noches organizó una pelea en un bar como yo nunca
había ni soñado. A la mañana siguiente me dolían todos los huesos. Por lo visto, alguien había
hecho un comentario despectivo sobre el cargamento de moscas.
Conocí a una chica en el Ponte Vecchio, en Florencia. En cuanto la ví, supe que
encendería mi corazón y que después solamente quedaría el olor de la pólvora y de la carne
quemada. Nos largamos a algún punto del Adriático. Vendíamos pendientes y pulseras,
dormíamos en la playa y a veces en algún hotel, y sobrellevamos aquel verano con cierta
dignidad. Esta chica era argentina y tenía los ojos marrones y el pelo rojizo, porque usaba un
champú con camomila, las piernas hermosas, rápida la risa y facil el llanto. Cuando discutíamos,
cosa que sucedía con frequencia, nos reconciliábamos bebiendo una botella de vino y contando
historias. Su cuerpo sabía a sal, a cerveza, a mar. Ganábamos bastate dinero, pero lo gastábamos
inmediatamente. Pasamos alguna noche en vela, escuchando el silbido del viento o la monotonía
de las olas, haciendo planes para el futuro. Si algún día se daba mal, nos acercábamos a los
negros o sudamericanos que nos hacían la competencia, y si no nos ofrecían nada, nos
conformábamos con nuestras caricias o con nuestro sueño, a ella jamás se le habría ocurrido
esconder algún billete para casos de urgencia. Según fue pasando el verano, se nos fueron
acabando nuestras baratijas, y antes de que tuviera la ocasión de proponerle pasar el invierno en
Polop, Alicante, ella me dijo que había un hombre esperándola en Lobos, Argentina. Aquella
chica encendió mi corazón, y después solamente quedó el olor de la pólvora y de la carne
quemada.
En Allingsas, Suecia, un tipo derramó una cerveza en mi coronilla. Estaba sentado a la
barra de un bar, pensando en mis hermanas, cuando sin mediar palabra se acercó un pavo entre
rubio y pelirrojo, mal afeitado, con la cara marcada por dos cicatrices y el cuerpo demasiado
pequeño para su cabeza, y vació su jarra de cerveza sobre mi coronilla. Aún no me explico
cómo, pero nos hicimos amigos. Trató de disculparse y me explicó que si veía a un tío con un
pendiente en una oreja y un tatuaje en el brazo contrario, se volvía loco y perdía el control. La
explicación no era como para tranquilizar a nadie, y sin embargo recorrí con él el sur de Suecia y
el norte de Alemania durante casi un mes. Calzaba unos zapatos forrados con tarjetas de crédito
y me dijo que su familia tenía el veinticinco por ciento de no sé qué empresa farmacéutica. Me
dió lástima cuando contó aquello, pues no le creí. Pero un día, completamente borracho, se quitó
el zapato y abrió la suela. Después, cogió una tarjeta, sacó cinco mil marcos y los tiró al Ems.
Rescaté algunos billetes que el aire devolvió, y nos fuimos a comer a un buen restaurante. En los
postres, derramé vino del Rhin en su cabeza, y le expliqué que cuando alguien tiraba marcos al
río Ems, perdía el control y me volvía loco. Al despedirnos, tres días más tarde, deseé que nunca
tuviera que recurrir a sus tarjetas de crédito.
Me encontré a una chica en las afueras de Lisboa, Portugal., cerca de la vía del
ferrocarril, y me gusta pensar que le salvé la vida al pasar por allí. Tenía la piel ardiendo, la
frente y el cuerpo empapados de sudor, sangre entre las piernas. Decía frases sin sentido, así que
la limpié lo mejor que pude y la llevé a un médico. Yo tenía algún dinero ahorrado, y le dije que
podía recuperarse en mi casa. Pasamos unas semanas muy tranquilas, leyendo, paseando,
durmiendo, incluso alquilamos un televisor un fin de semana. Creo que ella se enamoró de mí.
Nunca me lo dijo, jamás intentó meterse en mi cama, pero esas cosas se notan sin necesidad de
gestos tan ovidentes, lo sabéis mejor que yo. Nunca me contó qué demonios hacía en el borde de
la vía, quizá esperaba a que yo se la preguntase. No lo hice, y tal vez fue mejor, pero cuando
pienso en esos días tan calmados y en esos paseos tan bonitos, quisiera volver a ellos.
Conocí a un chaval en Barcelona que había perdido muy joven a sus padres. Le recuerdo
con la mirada extraviada, en la mano una cerveza y en los labios un cigarillo. Decía que venía
del infierno y que se dirigía al infierno, no sé, apostaría a que lo había sacado de alguna película
de vaqueros. Se le daban bien los juegos de marcianos, echamos muchas partidas y no le gané ni
una sola vez. Un día me propuso asaltar un banco, quería el dinero para que su abuela pudiera
vivir decentemente. Creí que bromeaba, pero no me reí. Me enseñó una pistola. Pensé que era de
juguete. Su plan era muy sencillo. Entrar en un banco, sacar la pipa, pedir la pasta y salir
tranquilamente, sin prisas. Pero se puso nervioso. Le pegaron dos tiros en la tripa y una mujer
resultó herida en un brazo. Lo sacaron del banco con las piernas por delante, como a los
pistoleros de las películas que a él le gustaban, entre un círculo de curiosos y las sirenas de una
ambulancia. Ya sabéis, no se puede hacer nada por un tipo con dos tiros en la tripa, y es una
muerte lenta y dolorosa. Después de aquello, me dí cuenta de que ya no tenía ganas ni fuerza
para continuar llevando esta vida. Me miro en el espejo, guiño un ojo y parece que tengo
cuarenta años.
No sé, he conocido a mucha gente, a muchísimos hombres y mujeres. Es una verdadera
lástima que después de haber vagabundeado por tantos lugares y de haber conocido a tantas
personas, esta relación sea tan corta. Pero, francamente, de ninguna de las otras con las que me
crucé vale la pena contar nada.
También podría gustarte
- Nunca Mueren Los Deseos (1-10)Documento25 páginasNunca Mueren Los Deseos (1-10)Sara Caballero Martinez73% (33)
- Erecciones, eyaculaciones, exhibicionesDe EverandErecciones, eyaculaciones, exhibicionesJosé Manuel Álvarez FlórezCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (129)
- SUBASTA de María Fernanda Ampuero de La Colección Vientos PopularesDocumento21 páginasSUBASTA de María Fernanda Ampuero de La Colección Vientos PopularesAGENDA PEDAGÓGICA TVAún no hay calificaciones
- #0. Out of Sight - Giana Darling ESPAÑOLDocumento48 páginas#0. Out of Sight - Giana Darling ESPAÑOLFrancisco Antonio Jose Moreno Acosta100% (1)
- Recetario Helados 2 HojasDocumento14 páginasRecetario Helados 2 HojasSarahi ColienteAún no hay calificaciones
- Las cartas de la ayahuascaDe EverandLas cartas de la ayahuascaRoger WolfeCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (106)
- Manual USSPDocumento140 páginasManual USSPEdilberto Jesùs Pacheco BritoAún no hay calificaciones
- El club social de las chicas temerarias: Una Novela (Spanish edition of The Dirty Girls Social Club)De EverandEl club social de las chicas temerarias: Una Novela (Spanish edition of The Dirty Girls Social Club)Calificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (11)
- Levi Calderon Sara - Dos MujeresDocumento162 páginasLevi Calderon Sara - Dos MujeresSirfitNaho93% (14)
- Enrique Symns. El Rey de Los HeladosDocumento8 páginasEnrique Symns. El Rey de Los Heladosgastonmieres100% (1)
- Somos Dos!-Recetas Economicas-Thermomix Tematico PDFDocumento15 páginasSomos Dos!-Recetas Economicas-Thermomix Tematico PDFjose cala perezAún no hay calificaciones
- Elaboracion de NectaresDocumento36 páginasElaboracion de NectaresLucero Flores Salinas100% (1)
- Luis Sepúlveda - Diario de Un Killer Sentimental Seguido de Yacaré PDFDocumento103 páginasLuis Sepúlveda - Diario de Un Killer Sentimental Seguido de Yacaré PDFJulieta Charlie100% (1)
- Hechizos 02 - Hechizo de AmorDocumento134 páginasHechizos 02 - Hechizo de Amorcristinaprados12Aún no hay calificaciones
- AfrodisiacosDocumento14 páginasAfrodisiacosManuel MonteroAún no hay calificaciones
- Caídas - SORIANODocumento3 páginasCaídas - SORIANOMonica GriziaAún no hay calificaciones
- Lope de Vega - Agustín VarillaDocumento4 páginasLope de Vega - Agustín VarillaRoyer RoldanAún no hay calificaciones
- 08 Rubem Fonseca - Pierrot de La CavernaDocumento8 páginas08 Rubem Fonseca - Pierrot de La CavernaDylan LawsonAún no hay calificaciones
- Picasso - Juan SolaDocumento3 páginasPicasso - Juan SolaAnii Euu AguilaAún no hay calificaciones
- SubastaDocumento7 páginasSubastaEnrique PimentelAún no hay calificaciones
- Tabernicolas Novela de Cabralla BuenaDocumento74 páginasTabernicolas Novela de Cabralla BuenaAdriana SalasAún no hay calificaciones
- Alzheimer en Navidad. Por Jotamario Arbeláez. CuentoDocumento8 páginasAlzheimer en Navidad. Por Jotamario Arbeláez. CuentoNTCGRAAún no hay calificaciones
- Mi Vecino Era Un TravestiDocumento2 páginasMi Vecino Era Un TravestimarcoAún no hay calificaciones
- Los DebutantesDocumento5 páginasLos DebutantesMarcos Funes Peralta100% (1)
- Tal Vez en Doscientos Años - 30 de MayoDocumento22 páginasTal Vez en Doscientos Años - 30 de MayoraulanibalsanchezAún no hay calificaciones
- Juansolá - PicassoDocumento7 páginasJuansolá - PicassoCarlaGonzalezAún no hay calificaciones
- Mientras Sonríes, Rancho - Laia SinclairDocumento189 páginasMientras Sonríes, Rancho - Laia SinclairCele SchulzAún no hay calificaciones
- Tokio Ya No Nos QuiereDocumento9 páginasTokio Ya No Nos QuiereRebeca Alonso OAún no hay calificaciones
- MedusaDocumento7 páginasMedusaDaniel Fernando Perdriel CastedoAún no hay calificaciones
- Mi Vecino Era Un TravestiDocumento2 páginasMi Vecino Era Un TravestiMarianela Fabiola Santis BenítezAún no hay calificaciones
- Porque El Amor Nos Duele TantoDocumento211 páginasPorque El Amor Nos Duele TantoPaola CabralAún no hay calificaciones
- 2 Otro Màs Que Muerde El PolvoDocumento73 páginas2 Otro Màs Que Muerde El PolvoRosa BernalAún no hay calificaciones
- Primera Parte OK OKDocumento105 páginasPrimera Parte OK OKMaria Jose Viera-GalloAún no hay calificaciones
- Sepulveda Luis - Diario de Un Killer Sentimental YacareDocumento55 páginasSepulveda Luis - Diario de Un Killer Sentimental YacareCruz DelsurAún no hay calificaciones
- Eduardo Antonio Parra - Nadie Los Vio SalirDocumento17 páginasEduardo Antonio Parra - Nadie Los Vio SalirNohemí Zavala100% (7)
- U Dios SDocumento140 páginasU Dios SEduardo HasbunAún no hay calificaciones
- Neverhome - Laird HuntDocumento119 páginasNeverhome - Laird Huntherodoto29Aún no hay calificaciones
- LaGranMonterrey RoniBandiniDocumento142 páginasLaGranMonterrey RoniBandiniestudiocostaAún no hay calificaciones
- Concurso Distrital de Cuento - Rosas en El FuneralDocumento6 páginasConcurso Distrital de Cuento - Rosas en El FuneralAngie Paola Vargas ArevaloAún no hay calificaciones
- 16OCTUBRE-NS5-Inte Relatos MarzoDocumento44 páginas16OCTUBRE-NS5-Inte Relatos MarzoAdriana GallegosAún no hay calificaciones
- Triunfo Arciniegas - PasajerosDocumento5 páginasTriunfo Arciniegas - Pasajerostotodenadie100% (1)
- Te Confío Mi Vida 2 Te Confío Mi Corazón Isabella AbadDocumento88 páginasTe Confío Mi Vida 2 Te Confío Mi Corazón Isabella AbadSonia VargasAún no hay calificaciones
- Vino de Uvilla de La SelvaDocumento10 páginasVino de Uvilla de La SelvaSandra Milena Rojas BuendiaAún no hay calificaciones
- VinosDocumento9 páginasVinosMariano SalgadoAún no hay calificaciones
- Medidas de CapacidadDocumento9 páginasMedidas de CapacidadMaria Elizabeth PonceAún no hay calificaciones
- Curso de Avanzado de PanaderiaDocumento6 páginasCurso de Avanzado de PanaderiaJuan Vicente González SimozaAún no hay calificaciones
- Contextualización de La Materia Prima Básica Proyecto AgroindustrialDocumento15 páginasContextualización de La Materia Prima Básica Proyecto AgroindustrialxAún no hay calificaciones
- Lab 10 Volumetría Por Precipitación Por RetrocesoDocumento3 páginasLab 10 Volumetría Por Precipitación Por RetrocesoMarycarmen Paez AdvinculaAún no hay calificaciones
- Proyecto DeshidratadorDocumento12 páginasProyecto DeshidratadorAnonymous 24qqi6Aún no hay calificaciones
- Informe Practica 2 Yan SalazarDocumento17 páginasInforme Practica 2 Yan SalazaryanAún no hay calificaciones
- 4 Maneras de Quitar El Óxido Con Ingredientes CaserosDocumento4 páginas4 Maneras de Quitar El Óxido Con Ingredientes CaserosmichaelAún no hay calificaciones
- Practica Indice de YodoDocumento14 páginasPractica Indice de YodoKaren HNAún no hay calificaciones
- Balance TDCDocumento70 páginasBalance TDCMuebles ElyAún no hay calificaciones
- Panamá Solo Playa Bijao Beach ResortDocumento2 páginasPanamá Solo Playa Bijao Beach ResortDenni CarolinaAún no hay calificaciones
- SSA Plan de NutricionDocumento2 páginasSSA Plan de NutricionEduardoAún no hay calificaciones
- Taller de Ufologia Practica en GuayaquilDocumento3 páginasTaller de Ufologia Practica en Guayaquillissette gabriela solis monarAún no hay calificaciones
- Introducción - HaccpDocumento10 páginasIntroducción - HaccpAlex MendozaAún no hay calificaciones
- Cuñapé y Otras DeliciasDocumento2 páginasCuñapé y Otras DeliciasYESSENIAAún no hay calificaciones
- Obtención de Biogás A Partir de Excremento de Cuy en Condiciones Ambientales en Tacna PerúDocumento8 páginasObtención de Biogás A Partir de Excremento de Cuy en Condiciones Ambientales en Tacna PerúMario Juan Mamani CalsinaAún no hay calificaciones
- Dieta 01Documento1 páginaDieta 01Carmen María VivancoAún no hay calificaciones
- Aspectos Culturales BoliviaDocumento4 páginasAspectos Culturales Boliviaperu21Aún no hay calificaciones
- Crockpotting - Es Ajos ConfitadosDocumento3 páginasCrockpotting - Es Ajos ConfitadosVanSaakAún no hay calificaciones
- Jo Leigh - Serie Multiautor Juegos Amorosos 4 - Jugando Al Amor (Harlequín by Mariquiña)Documento95 páginasJo Leigh - Serie Multiautor Juegos Amorosos 4 - Jugando Al Amor (Harlequín by Mariquiña)erika reyes bAún no hay calificaciones
- Comida y Bebida SuecasDocumento19 páginasComida y Bebida SuecasconsumogustoAún no hay calificaciones
- Bonzo PDFDocumento57 páginasBonzo PDFCarlos Miguel Sandoval RoldánAún no hay calificaciones
- Diseño de Una Planta IndustrialDocumento12 páginasDiseño de Una Planta IndustrialErikaHinostrozaAún no hay calificaciones
- Review Activity InglesDocumento7 páginasReview Activity InglesjorgeAún no hay calificaciones