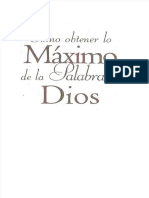Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
André Frossard Autor Del Libro Dios Existe
Cargado por
Ariel Castro100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
136 vistas2 páginasAndré Frossard era un intelectual francés del siglo XX que se convirtió al catolicismo de forma inesperada a los 20 años cuando entró a una capilla en París. Frossard fue criado en un ambiente laico y ateo, por lo que su conversión sorprendió a todos. Un psiquiatra ateo examinó a Frossard y determinó que su fe era resultado de "la gracia", aunque no le dio más importancia. Frossard afirma que este encuentro con Dios fue algo fortuito que lo dejó estupefacto de por vida
Descripción original:
Título original
André Frossard autor del libro Dios existe.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoAndré Frossard era un intelectual francés del siglo XX que se convirtió al catolicismo de forma inesperada a los 20 años cuando entró a una capilla en París. Frossard fue criado en un ambiente laico y ateo, por lo que su conversión sorprendió a todos. Un psiquiatra ateo examinó a Frossard y determinó que su fe era resultado de "la gracia", aunque no le dio más importancia. Frossard afirma que este encuentro con Dios fue algo fortuito que lo dejó estupefacto de por vida
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
136 vistas2 páginasAndré Frossard Autor Del Libro Dios Existe
Cargado por
Ariel CastroAndré Frossard era un intelectual francés del siglo XX que se convirtió al catolicismo de forma inesperada a los 20 años cuando entró a una capilla en París. Frossard fue criado en un ambiente laico y ateo, por lo que su conversión sorprendió a todos. Un psiquiatra ateo examinó a Frossard y determinó que su fe era resultado de "la gracia", aunque no le dio más importancia. Frossard afirma que este encuentro con Dios fue algo fortuito que lo dejó estupefacto de por vida
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Notas del Autor
André Frossard autor del libro Dios existe, yo me lo encontré.
Ha sido unos de los intelectuales más influyentes en Francia del siglo XX. Frossard
describe su caso de esta manera: “Habiendo entrado a las cinco y diez de la tarde en
la capilla del Barrio Latino en busca de un amigo, salí a las cinco y cuarto en
compañía de una amistad que no era de la tierra”.
Frossard tiene entonces veinte años, es hijo de un comunista, vive en el unico pueblo
de Francia que no tiene iglesia y ha sido educado en el más recalcitrante jacobinismo
laico y ateo, aquel que ni siquiera se plantea la existencia de Dios, y por lo tanto, no
sentía la menor curiosidad por la religión.
Declaraciones de Frossard
El cambio es tan evidente que su padre le lleva a un psiquiatra amigo, competente y
ateo. Y el médico le asegura que no tiene por qué inquietarse, pues que lo ocurre a
André es tan sólo “un efecto de la gracia”. Aquel psiquiatra tenía catalogada La
“gracia” como un síntoma propio de los neurópatas (Persona que padece enfermedades
nerviosas, principalmente neurosis) y no contaba con más terapia para su curación que
un despreocupado “ya pasará”.
Afortunadamente, el pronóstico no se cumplió, porque, como escribe Frossard: “Fue un
momento de estupor que dura todavía. Nunca me he acostumbrado a la existencia de
DIOS”.
Frossard asegura que su encuentro con Dios fue algo fortuito, es decir, un suceso
inesperado o por casualidad, fue un momento de estupor que dura toda la vida. Frossard
afirma que este libro no es un relato de una evolución intelectual, es la reseña de un
acontecimiento fortuito
Entre a la capilla escéptico y ateo de extrema izquierda y Salí como un niño lleno de
alegría y de gozo. Todo en lo que me había apoyado ya no existía.
Infancia
Frossard se formó en la aldea Belfort donde no había iglesia pero si había
sinagoga, al describir la vida los judíos que practicaban su religión afirma: Su religión
parecía hecha de observaciones jurídicas y morales más que de ejercicios de
piedad. Celebraban sus fiestas, guardaban el sábado, practicaban el ayuno pero nunca
hablaban de su fe con los demás.
Los cristianos celebraban sus fiestas con los pueblos vecinos y los judías tenían las
suyas, que caían en las mismas fechas. Los cristianos descansaban el domingo y los
judíos el sábado, los cristianos tenían su cementerio y los judíos cerca de Belfort.
No había ley social que protegiera a los obreros y trabajaban 10 y 12 horas que nunca
logaron sacarlos de la indigencia.
Formaron una familia muy unida la figura de Dios y las de aquellos que evocan su
nombre no figuraban en parte alguna de nuestra casa. Nadie nos hablaba de él. Los
judíos nada nos decían de su fe. Los judíos no hacen propaganda; su religión es un
asunto de familia que no interesa a los extraño, aunque sean judíos a media. Por otra
parte, nuestra indiferencia religiosa nos hacía tolerante y constituía para ellos una
especie de garantía: mientras nosotros éramos de izquierda por ateísmo, ellos
votaban por las izquierdas para poder ser tranquilamente piadosos cuando lo era.
Compartían nuestras convicciones para conservar mejor las suyas, viviendo la vida
misteriosa de su comunidad dispersa durante dos mil años y, sin embargo, homogénea;
distribuida por las naciones como una levadura que una maciza masa alemana iba a
tratar de ahogar para siempre,; inmutables y no, obstante, particularmente aptos para el
cambio; fieles hasta en la incredulidad (pues algunos se declaraban incrédulos y se
mostraban a menudo más firmes que los otros en cuanto a los usos y promesas de la
Escritura); capaces de soportar cualquier fracaso y, lo que es más difícil todavía,
cualquier éxito; capaces, en fin, de comprenderlo todo, excepto lo que es un judío, pero
eso, ¿Quién podría decirlo?
En cuanto a los cristianos del pueblo, que hubieses podido instruirnos, también callaban,
sin duda por discreción, tal vez para evitar nuestros sarcasmos. Los efectos de su
piedad, aparte del suplemento eran visibles a simple vista. Su moral corriente era poco
más o menos que la nuestra, con una o dos virtudes originales, como la obediencia y la
humildad, que se nos antojaban defectos muy graves, y la diferencia de que parecían
actuar con miras a una recompensa consideración.
Los cristianos de esa época no habían descubierto aun la naturaleza, las promesas de la
ciencia, el poder bienhechor de la libertad. Se movían con precaución entre
prohibiciones, sin atreverse a enterarse de las cosas y aburriendo a lo creado. Nos daban
la impresión de tener miedo de vivir, temor de abusar.
Frossard dice que su familia y el eran ateos perfecto de esos que ni se preguntan por su
ateísmo. El ateísmo perfecto no era ya el que negaba la existencia de Dios, sino aquel
que ni siguiera se planteaba el problema.
Vivanny reyes
También podría gustarte
- ANDRÉS de CRETA, Homilías Marianas. Se, SF, OCRDocumento60 páginasANDRÉS de CRETA, Homilías Marianas. Se, SF, OCRLutri Raziel100% (1)
- Novena A San Josemaria Escriva de BalaguerDocumento5 páginasNovena A San Josemaria Escriva de BalaguerRuben Eduardo Medina AlamoAún no hay calificaciones
- André Frossard Autor Del Libro Dios ExisteDocumento2 páginasAndré Frossard Autor Del Libro Dios ExisteAriel Castro100% (1)
- La Llamada Doble - Octavio Paz PDFDocumento185 páginasLa Llamada Doble - Octavio Paz PDFDiego Calero100% (5)
- Sintesis de Espiritualidad José RiveraDocumento127 páginasSintesis de Espiritualidad José RiveraDe Los Santos OroaAún no hay calificaciones
- Cuaderno para Ser SabioDocumento31 páginasCuaderno para Ser Sabiogurpe1Aún no hay calificaciones
- Autor AliceVonHildebrand SobreFeminismoYFeminidad 03-12-2015Documento4 páginasAutor AliceVonHildebrand SobreFeminismoYFeminidad 03-12-2015carloscamala100% (1)
- La Trinidad Como Comunidad DivinaDocumento1 páginaLa Trinidad Como Comunidad DivinaVictor T. Rojas Rios SdbAún no hay calificaciones
- Expo PinckaersDocumento3 páginasExpo Pinckaersjorge andrés Rojas ForeroAún no hay calificaciones
- Arciprestazgos de La Diócesis de MadridDocumento2 páginasArciprestazgos de La Diócesis de MadridGuillermo YañezAún no hay calificaciones
- André Frossard. Dios Existe, Yo Me Lo Encontré (Fragmentos)Documento4 páginasAndré Frossard. Dios Existe, Yo Me Lo Encontré (Fragmentos)catostadoAún no hay calificaciones
- Ellos Oyeron Su Voz - Bruno Schafer (VERSIÓN ACTUALIZADA)Documento119 páginasEllos Oyeron Su Voz - Bruno Schafer (VERSIÓN ACTUALIZADA)JbcoviedoAún no hay calificaciones
- La Teología Espiritual Del Trabajo Alrededor Del Concilio Vaticano IiDocumento389 páginasLa Teología Espiritual Del Trabajo Alrededor Del Concilio Vaticano IiJuan C. M. LopeAún no hay calificaciones
- La Suma TeológicaDocumento9 páginasLa Suma TeológicaChristian Massoni AriasAún no hay calificaciones
- Agenzia Fides - El Sincretismo ReligiosoDocumento33 páginasAgenzia Fides - El Sincretismo ReligiosojdhoyosfacebookAún no hay calificaciones
- Catequesis Discernimiento PapaDocumento21 páginasCatequesis Discernimiento PapaVictorina VazquezAún no hay calificaciones
- San Ignacio D LoyolaDocumento5 páginasSan Ignacio D Loyoladetodo498Aún no hay calificaciones
- MaestradeOracion - Teresa de Avila - Ch1 SampleDocumento35 páginasMaestradeOracion - Teresa de Avila - Ch1 SampleMariangelica LouAún no hay calificaciones
- Paternidad SacerdotalDocumento2 páginasPaternidad SacerdotalRafael Enrique Paredes LópezAún no hay calificaciones
- El Padre Revelado Por Jesucristo - El Teólogo RespondeDocumento70 páginasEl Padre Revelado Por Jesucristo - El Teólogo RespondedidiAún no hay calificaciones
- José Luis Soria - Sobre El NoviazgoDocumento10 páginasJosé Luis Soria - Sobre El NoviazgoJulián Barón Cortés100% (1)
- Dominus Iesus PDFDocumento18 páginasDominus Iesus PDFBrayamDelaRetaAún no hay calificaciones
- MOTU - PROPRIO - FIN - DALLA - PRIMA - NOSTRA - ENCICLICA - San Pio XDocumento4 páginasMOTU - PROPRIO - FIN - DALLA - PRIMA - NOSTRA - ENCICLICA - San Pio XLuis Agustín BiritosAún no hay calificaciones
- Haurietis AquasDocumento35 páginasHaurietis AquasDiego Alejandro Alban MAún no hay calificaciones
- El Papa Benedicto XVI Habla de La ParusíaDocumento4 páginasEl Papa Benedicto XVI Habla de La ParusíajuancarloseberhardtAún no hay calificaciones
- Fundamentos Celibato SacerdotalDocumento14 páginasFundamentos Celibato SacerdotalJorge AyonaAún no hay calificaciones
- John Henry Cardenal Newman de Las Incertidumbres - 137Documento14 páginasJohn Henry Cardenal Newman de Las Incertidumbres - 137Julian Lozano CarrilloAún no hay calificaciones
- Monjes Del DesiertoDocumento4 páginasMonjes Del DesiertoAndrés JaromezukAún no hay calificaciones
- ENCÍCLICA - Sacrorum Antistitum PIO XDocumento16 páginasENCÍCLICA - Sacrorum Antistitum PIO XArturoSimónRodríguez100% (1)
- Iraburu Jose Maria - de Cristo O Del MundoDocumento51 páginasIraburu Jose Maria - de Cristo O Del MundoDavid BertaoAún no hay calificaciones
- FARES Francisco Nos Enseña El Arte Del EncuentroDocumento5 páginasFARES Francisco Nos Enseña El Arte Del EncuentroDiego Javier Fares100% (1)
- Varón y Mujer Los CreóDocumento16 páginasVarón y Mujer Los CreócatostadoAún no hay calificaciones
- Francisco de La Maza - Notas Sobre Lo CursiDocumento34 páginasFrancisco de La Maza - Notas Sobre Lo Cursirebarquera100% (1)
- Ratzinger-Informe Sobre La FeDocumento107 páginasRatzinger-Informe Sobre La FeAnonymous LnTsz7cpAún no hay calificaciones
- Sacerdocio FemeninoDocumento4 páginasSacerdocio FemeninoGuillermo RojasAún no hay calificaciones
- Fundamentos de La Espiritualidad ConyugalDocumento16 páginasFundamentos de La Espiritualidad ConyugalracostapAún no hay calificaciones
- Osa Ratio Institutionis 1993Documento43 páginasOsa Ratio Institutionis 1993JozefAún no hay calificaciones
- Cardenal PIERRE de BERULLE Discursos y eDocumento3 páginasCardenal PIERRE de BERULLE Discursos y eHermes Flórez PérezAún no hay calificaciones
- Beato Pier Gorgio Frassati (Compilación JCB)Documento13 páginasBeato Pier Gorgio Frassati (Compilación JCB)Santi AndradaAún no hay calificaciones
- Sermones de La Casa PontificiaDocumento306 páginasSermones de La Casa PontificiaSoniaAún no hay calificaciones
- JubatopsabDocumento300 páginasJubatopsabfrancisco perezAún no hay calificaciones
- SAN HILARIO DE POITIERS ResumenDocumento2 páginasSAN HILARIO DE POITIERS Resumenestiven hernandezAún no hay calificaciones
- Ynfante, Jesus - El Santo Fundador Del Opus DeiDocumento151 páginasYnfante, Jesus - El Santo Fundador Del Opus DeiNolber C ChAún no hay calificaciones
- Card Danneels Manipuló El Cónclave para Elegir A BergoglioDocumento5 páginasCard Danneels Manipuló El Cónclave para Elegir A BergoglioBruno FuriniAún no hay calificaciones
- Vocabulario de TeologíaDocumento11 páginasVocabulario de TeologíaLicdo Miguel Antonio Ortiz100% (1)
- Julián Juderías, La Leyenda Negra y La Verdad Histórica. Estudio Del Concepto de España en Europa PDFDocumento242 páginasJulián Juderías, La Leyenda Negra y La Verdad Histórica. Estudio Del Concepto de España en Europa PDFRoque Lazcano VázquezAún no hay calificaciones
- 3 Caton de Los MasonesDocumento2 páginas3 Caton de Los Masonesjulio julioAún no hay calificaciones
- Matrimonio y Virginidad - GuardiniDocumento8 páginasMatrimonio y Virginidad - GuardiniDaniel Prieto DonosoAún no hay calificaciones
- Carta Pastoral Sobre La Modestia Cristiana y Los Concursos de Belleza. Cardenal Pla y DenielDocumento4 páginasCarta Pastoral Sobre La Modestia Cristiana y Los Concursos de Belleza. Cardenal Pla y DenielIGLESIA DEL SALVADOR DE TOLEDO (ESPAÑA)Aún no hay calificaciones
- Padre Fundador J.o.brousseauDocumento15 páginasPadre Fundador J.o.brousseauluzperfina100% (1)
- Eudes, Vida y Reino de Jesús en Las Almas Cristianas, Texto Completo LibroDocumento262 páginasEudes, Vida y Reino de Jesús en Las Almas Cristianas, Texto Completo Librogvelazquez8950% (2)
- El León en InviernoDocumento9 páginasEl León en Inviernore200484Aún no hay calificaciones
- Beato Doctor Eduardo Ortiz de Landazuri Fernandez de HerediaDocumento31 páginasBeato Doctor Eduardo Ortiz de Landazuri Fernandez de HerediaHéctor GonzálezAún no hay calificaciones
- Vida de San José de CalazanDocumento36 páginasVida de San José de CalazanAndres MoralesAún no hay calificaciones
- Bibliografía TeresitaDocumento10 páginasBibliografía Teresitajnadal2009Aún no hay calificaciones
- A La Memoria de Michael DaviesDocumento14 páginasA La Memoria de Michael DaviesgustavochateaubriandAún no hay calificaciones
- El Lechuguino Palido - Giovanni GuareschiDocumento150 páginasEl Lechuguino Palido - Giovanni GuareschiPilar RuizAún no hay calificaciones
- Claret MisioneroDocumento3 páginasClaret MisioneronataliaAún no hay calificaciones
- Dar razón de la esperanza hoy: XXI Semana de estudios de Teología PastoralDe EverandDar razón de la esperanza hoy: XXI Semana de estudios de Teología PastoralAún no hay calificaciones
- "No lo conozco. Del iscariotismo a la apostasía"De Everand"No lo conozco. Del iscariotismo a la apostasía"Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Voces hispánicas del siglo XVIII: La fe de los escritores ilustrados que transformaron EspañaDe EverandVoces hispánicas del siglo XVIII: La fe de los escritores ilustrados que transformaron EspañaAún no hay calificaciones
- Los Medios de Prueba Ante La Jurisdicción InmobiliariaDocumento6 páginasLos Medios de Prueba Ante La Jurisdicción InmobiliariaAriel CastroAún no hay calificaciones
- Fiscalidad Inmobiliaria 09.11.2020Documento4 páginasFiscalidad Inmobiliaria 09.11.2020Ariel CastroAún no hay calificaciones
- Apuntes de Derecho Inmobiliario y El Procedimiento CivilDocumento5 páginasApuntes de Derecho Inmobiliario y El Procedimiento CivilAriel CastroAún no hay calificaciones
- Arbitrios Municipales 04.12.2020Documento12 páginasArbitrios Municipales 04.12.2020Ariel CastroAún no hay calificaciones
- Actitudes Que Generan ConflictosDocumento2 páginasActitudes Que Generan ConflictosAriel CastroAún no hay calificaciones
- El Certificado de Titulo y Los Tribunales de TierrasDocumento3 páginasEl Certificado de Titulo y Los Tribunales de TierrasAriel CastroAún no hay calificaciones
- Analisis Comparativo Ente El Title Insurance y El Fondo de Garantias Del Torrens TitleDocumento20 páginasAnalisis Comparativo Ente El Title Insurance y El Fondo de Garantias Del Torrens TitleAriel CastroAún no hay calificaciones
- Antropologia de La Educación, El Aprendizaje en La CulturaDocumento8 páginasAntropologia de La Educación, El Aprendizaje en La CulturaAriel Castro100% (1)
- 40 Preguntas y Objeciones Difíciles Con Sus RespuestasDocumento15 páginas40 Preguntas y Objeciones Difíciles Con Sus RespuestasGil MartinezAún no hay calificaciones
- Siete Cristos-Carlos H. Jorge PDFDocumento430 páginasSiete Cristos-Carlos H. Jorge PDFarnaldo1981100% (2)
- Christopher No Cree en NadaDocumento86 páginasChristopher No Cree en Nadaxoltar1854Aún no hay calificaciones
- Ateos, La Fisica Cuantica y El Universo - Yoel KesepDocumento9 páginasAteos, La Fisica Cuantica y El Universo - Yoel KesepSejoislu HernandezAún no hay calificaciones
- 24.caminos LiberacionDocumento224 páginas24.caminos LiberacionEleazar RamosAún no hay calificaciones
- Como Obtener Lo Máximo de La Palabra de Dios Jhon McArthurDocumento91 páginasComo Obtener Lo Máximo de La Palabra de Dios Jhon McArthurHelen PérezAún no hay calificaciones
- 3 PalominoDocumento18 páginas3 PalominoDaniel Maia TeixeiraAún no hay calificaciones
- Texto - Problema MoralDocumento6 páginasTexto - Problema MoralAle CarpioAún no hay calificaciones
- La Civilizacion Cristiana, Parte 2 - Michael Warren JRDocumento49 páginasLa Civilizacion Cristiana, Parte 2 - Michael Warren JRSamuel AstudilloAún no hay calificaciones
- EVELY, L. - El Ateismo de Los Cristianos. Signo de Los Tiempos - Verbo Divino, 1974Documento131 páginasEVELY, L. - El Ateismo de Los Cristianos. Signo de Los Tiempos - Verbo Divino, 1974Julio Fernández100% (4)
- Actividad Semana 14-1Documento6 páginasActividad Semana 14-1Jessica LorenaAún no hay calificaciones
- Ciencia y Religión HoyDocumento24 páginasCiencia y Religión HoyFederico MarinAún no hay calificaciones
- EclesiologiaDocumento24 páginasEclesiologiaottoseminaristaAún no hay calificaciones
- Siete CristosDocumento333 páginasSiete CristosCarlos JorgeAún no hay calificaciones
- Peligro Realmente Conoces A Dios - Tesis Kevin OriginalDocumento44 páginasPeligro Realmente Conoces A Dios - Tesis Kevin OriginalKevin Astuhuaman ChaguaAún no hay calificaciones
- Homo Capax DeiDocumento5 páginasHomo Capax DeiKarol Stefany100% (1)
- Sri Caitanya SiksamritaDocumento171 páginasSri Caitanya SiksamritaRādhikāDāsīAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo AntropologiaDocumento6 páginasCuadro Comparativo Antropologiaalejapril100% (1)
- La Doctrina de DiosDocumento44 páginasLa Doctrina de DiosClass 2000Aún no hay calificaciones
- 16 Diciem 14Documento83 páginas16 Diciem 14kerigmaticoAún no hay calificaciones
- Morin, Dominique - para Decir DiosDocumento129 páginasMorin, Dominique - para Decir DiosJosé Vicente López PérezAún no hay calificaciones
- Así Somos Los Ecuatorianos. Estudio de Autopercepción Sobre Valores, Tendencias y Calidad de VidaDocumento59 páginasAsí Somos Los Ecuatorianos. Estudio de Autopercepción Sobre Valores, Tendencias y Calidad de VidaArtes Gráficas MondayAún no hay calificaciones
- Libertatis ConscientiaDocumento30 páginasLibertatis ConscientiaCarlos Mosqueda FaríasAún no hay calificaciones
- LiberalismoPecado FelixSarda PDFDocumento144 páginasLiberalismoPecado FelixSarda PDFPaulina MarquezAún no hay calificaciones
- Ciencia Griega Cap 7 - Benjamin FarringtonDocumento22 páginasCiencia Griega Cap 7 - Benjamin FarringtonSonia BenicioAún no hay calificaciones
- Filosofia - Resumen Manual - Parte 3 y 4Documento23 páginasFilosofia - Resumen Manual - Parte 3 y 4RobertoAún no hay calificaciones
- Sché 19 SalvaciónDocumento19 páginasSché 19 SalvaciónolpatecAún no hay calificaciones
- Idolatría y Biblia - José Luis CaraviasDocumento69 páginasIdolatría y Biblia - José Luis CaraviasHarold López Romero100% (1)
- Ligado A Dios Juan Pablo Campos For Free PDF Download (PDFDrive)Documento106 páginasLigado A Dios Juan Pablo Campos For Free PDF Download (PDFDrive)CCPHS ContractingAún no hay calificaciones