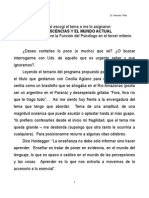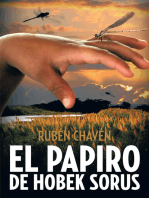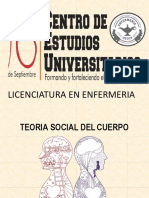Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
767f96ab 96 018 Formacin A PDF
767f96ab 96 018 Formacin A PDF
Cargado por
Luciana Marquez FerreiraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
767f96ab 96 018 Formacin A PDF
767f96ab 96 018 Formacin A PDF
Cargado por
Luciana Marquez FerreiraCopyright:
Formatos disponibles
Aportes de las Ciencias de la Educación
a la comprensión de la realidad social y educativa
Aportes desde la Psicología
La construcción
del conocimiento desde
lo intersubjetivo
Laura Bermúdez Canzani | Psicóloga. Profesora Efectiva del Área Psicológica en IFD.
«No sé qué esperanzas me infundes y prometes Siguiendo a Casullo, quien analiza este rela-
con tu rostro amigo; cuando yo alargo los bra- to, el modelo que ofrece el mito de Narciso es
zos hacia ti, tú los extiendes también; cuando el de un conocer imposible, porque Narciso no
yo te sonrío tú sonríes. También a menudo he se plantea enigmas, porque su conocer es om-
notado tus lágrimas cuando yo lloraba. Con nipotente, sólo lo refleja en él. No transforma.
una indicación de cabeza respondes a mis se- Dice la autora: «Es un conocimiento elemental
ñas y por lo tanto te puedo sospechar por el (…) que le devuelve su incapacidad de cono-
movimiento de tu hermosa boca, tú me diriges cer. Queda pegado a la superficie del objeto. No
palabras que no llegan a mis oídos. Yo soy ese; puede simbolizar y muere en la soledad objetal
me he dado cuenta y mi imagen no me engaña; (…) Narciso no se discrimina del objeto, ni lo
me abrazo en el amor de mí mismo y agito y desea ni lo ataca por sus diferencias; (…) en el
llego a ese fuego. ¿Qué haré? ¿Esperar a que objeto no encuentra significados…»1
me supliquen o suplicar yo? ¿O qué voy a pedir Y más adelante agrega en su análisis: «Nar-
después? Lo que deseo está conmigo, la abun- ciso no conoce porque queda encerrado en su
dancia me ha hecho indigente. ¡Ojalá pudiera propia imagen (…), no logra los beneficios de
separarme de mi cuerpo! Deseo jamás visto en la intersubjetividad. Busca a los otros sólo para
un amante. Desearía que estuviese ausente lo confirmar su belleza, no hay otro deseado o ata-
que amo. Ya el dolor me quita las fuerzas y no cado por ser diferente…»2
me queda mucho tiempo de vida y me extingo El otro, el alter, es quien me-nos da la posi-
bilidad de conocer. Es quien provoca el deseo,
FORMACIÓN DOCENTE
en la flor de mi vida. Ni la muerte es para mí
cruel al abandonar con la muerte mis sufri- la ausencia, la necesidad… Y luego se instala en
mientos; quisiera que este que amo fuese más nuestro psiquismo en tanto lo habilitamos.
duradero que yo mismo. Ahora los dos, unidos
en un mismo corazón, exhalaremos juntos la
misma alma.»
OVIDIO NASÓN, Publio (1997): 1
A. B. Casullo (2003:23).
Las metamorfosis. México: Ed. Porrúa. 2
A. B. Casullo (2003:27).
Agosto 2009 / QUEHACER EDUCATIVO / 79
Y es en el espacio-tiempo donde vamos habitando, en el la necesidad del “otro”, la aceptación de las
encuentro de miradas, voces, gestos, aromas, construimos diferencias y de los límites de lo que se pue-
vínculos, conocimiento, la vida rica. El encuentro implica de y lo que no. M. Casas plantea: «…en el es-
necesariamente aceptar la alteridad, sorprendernos y “ju- pacio-tiempo de lo que “no se puede” o “no
gar” con lo extranjero del otro y de uno mismo. Porque se debe”, presentificando al mismo tiempo lo
seguramente allí está lo que no sé, lo que nos puede asom- que se habilita, en esas rutinas de lo cotidia-
brar. Berenstein nos plantea: «Uno de los paradigmas de no, acontece una imaginarización encarnada
la relación con el otro (…) es la relación de extranjeridad, de un acontecimiento inconsciente capital cual
que ofrece un límite a la representación; el otro nos in- es la represión: trabajo de un no como límite
terpela así como se siente interpelado por nosotros, a la al placer (…), el no a las demandas transita,
espera de un trabajo orientado a construir con nosotros desde las vivencias de frustración, a la elabo-
un idioma y sus claves, a sabiendas de que hay un lenguaje ración de límites; y organiza, en el lenguaje
que nunca será propio y que deberemos seguir producien- freudiano, los diques que prefiguran una ins-
do en común»3. tancia psíquica: el superyó»6.
Y continúa la autora planteando: «la función
Aceptar la alteridad implica haber transitado del padre7 como función ordenadora, es la que
un camino que tiene que ver con el propio desa- en última instancia pone de relieve la diferencia
rrollo del ser humano. de los sexos y da lugar a la organización iden-
Aulagnier habla de una violencia primaria, tificatoria, donde circulan los diversos lugares
radical, que se produce en los primeros mo- que ocupan los progenitores en la peripecia
mentos del vínculo entre madre e hijo. Es una singular de la organización psíquica»8. Es esa
“violencia” casi necesaria, donde la madre le función, agregamos nosotros, la que le lleva el
“presta” los significantes al bebé, le transmite “mundo” al sujeto en desarrollo.
los límites de lo posible y de lo imposible. Esa Actualmente son numerosos los autores que
transmisión la realiza desde su deseo incons- proponen pensar acerca de la “declinación de
ciente, desde su estructura lingüística y desde la función paterna”. Se observa que en muchos
su sistema de parentesco. Y también desde lo padres aparece una confusión constante en tor-
anticipado de ese vínculo: «somos, antes de ser, no al lugar desde donde ubicarse en relación al
en el sueño de nuestros padres», «nos termina- hijo o hija. Sobrepasados por los grandes y ver-
mos de constituir luego de nacer en un víncu- tiginosos avances tecnológicos, estos adultos
lo con ellos»4. El grupo de pertenencia habrá, se sienten sacudidos en su estructura narcisista
de alguna forma, precatectizado el lugar de ese y frecuentemente se “auto-desalojan” del lugar
nuevo ser, con la expectativa de que transmita el de padres. Al respecto, Guerra sostiene: «pa-
modelo sociocultural al que se pertenece.5 reciera que estuviera en entredicho el aspecto
Ese vínculo “fundante”, madre e hijo/a, en la estructurante de la función paterna (…). Este
construcción del sujeto, se ve “sorprendido” de hecho debe resignificarse en relación a una po-
alguna forma cuando comienza a operar dentro laridad, ya que si se “declina” la función pa-
del psiquismo, la función paterna. Es desde la terna, ¿qué se eleva en su lugar? Si se limita
función paterna donde el sujeto instalará la cas- la castración simbólica proveniente del padre,
tración simbólica. Esta función de “corte” posi- en su lugar no aparecerá la imagen de la com-
bilita la aceptación de la propia “incompletud”, pletud fálica en ese “proyecto” de hijo, dando
lugar a una renegación (…) de las diferencias
entre las generaciones, quedando confusos los
FORMACIÓN DOCENTE
lugares simbólicos en la familia»9. Se instala
fuertemente la imagen del padre-amigo, don-
3
I. Berenstein (2007:121-122).
4
S. Freud (1914): Introducción al Narcisismo, citado por A. B. Casullo (2003:29).
5
A. B. Casullo (2003). de decir no a los deseos del hijo, es motivo de
6
M. Casas de Pereda (1994), citada por V. Guerra (1997). grandes dudas y controversias no solo dentro
del grupo familiar, sino particularmente en el
7
Cuando hablamos de la función del padre nos estamos refiriendo a la función paterna,
que puede ser llevada adelante tanto por el padre o por la madre. Es una función que básica-
mente se refiere a poner límites al deseo del niño de «alcanzar una incompletud imposible» espacio intrasubjetivo. Todo es motivo de “ne-
(Guerra), de “poderlo” todo.
8
A. B. Casullo (2003). gociación”. Estas negociaciones producen un
9
V. Guerra (1997). gran desgaste.
80 / QUEHACER EDUCATIVO / Agosto 2009
La construcción del conocimiento desde lo intersubjetivo
No es posible pensar acerca de estos temas la función de protección y cuidado que vive nuestra cultu-
sin mencionar algunos “mandatos” culturales tan ra»12. Señala, entre otras, que las transformaciones en los
fuertemente presentes, entre los cuales destaca- roles de género y en el “mundo del trabajo” inciden fuer-
mos el papel del consumo y del hedonismo. temente en los modos de crianza y de construcción de la
M. Andreoli señala: «en la actualidad las subjetividad. Funciones que en otros momentos históricos
legitimaciones radican cada vez más en el pre- formaban parte, sin lugar a dudas, del grupo familiar, hoy
sente. Así tienen sentido sólo las metas próxi- son “tercerizadas”, o derivadas hacia instituciones como
mas. Es un presente marcado fuertemente por la educativa. Así, la presencia adulta frágilmente sosteni-
una forma de vida que busca el hedonismo, pero da, genera «situaciones de pseudo autonomía de niños y
un hedonismo en donde el placer “debe” ser re- adolescentes que denuncian la fragilidad del tejido social
novado una y otra vez, donde lo que logramos de referencia, configuran situaciones de vulnerabilidad y
en este instante ya mañana carece de sentido. desamparo unas veces enmascarado, otras francamente
Pareciera que se forman subjetividades cada evidentes que llevan a depositar en el educador o el ope-
vez menos dispuestas a la postergación de la rador social (…) demandas masivas que desbordan su ca-
satisfacción, acompañada de una sensación de pacidad de respuesta»13.
soledad y de desamparo»10.
Esta imposibilidad de “esperar”, ¿no nos re- En esta línea encontramos lo que A. Klein
mite acaso a los tiempos iniciales de cada uno sostiene, que «la construcción de subjetividad
de nosotros? ¿Quiénes son los que, por el mo- se realiza desde un apego desorganizado, que
mento de su ciclo vital, no saben, no pueden, no implica necesariamente maltrato físico, pero
esperar? ¿No se nos está acaso convocando una sí psíquico. El padre-cuidador ya no puede olvi-
y otra vez a los aspectos más primarios de cada darse de la “realidad social”, que le permita al
uno de nosotros? ¿A aquel momento donde aún niño sostener su crecimiento sin preocuparse por
los límites no se habían instalado en nuestro psi- aquélla. Por el contrario estos padres “agobia-
quismo? ¿Donde la ley, en el plano de lo simbó- dos” ni son protectores ni se les permite seguir
lico, todavía no ha operado? encarnando a la sociedad. De allí que el niño en
Finalmente, si la función paterna declina, vez de estar pendiente de su propio crecimiento
¿cómo se construyen subjetividades capaces de está pendiente del “derrumbe” de sus padres.
vivir entre y con la alteridad? De esta manera el niño genera prematuramente
Así, en esta línea de análisis de las implican- una estructura social en su mente, que implica
cias que tiene la declinación de la función paterna un incentivo de su papel de hijo mesiánico que
en la construcción de subjetividad, coincidimos en vez de nutrir su aparato psíquico, nutre al de
con lo que Duschatzky y Corea afirman: «cuan- sus padres. El niño percibe inevitablemente que
do la ley simbólica -en tanto límite y posibili- éstos son maltratados, por lo que se transforma
dad- no opera, el semejante no se configura. El en un experto de sus necesidades emocionales y
semejante no es una construcción espontánea de sus estados de ánimo»14.
que nace del vínculo entre dos sujetos. El seme- A su vez, la nueva Convención sobre los De-
jante es siempre igual a otro, ante y mediante rechos del Niño plantea el interés superior del
un tercero. (…) De aquí se deriva que si la ley niño. Giorgi nos plantea que «en contraposición
no opera como principio de interpelación, tam- a este planteo, nuestra cultura asiste a lo que
poco opera la percepción de su transgresión. podríamos denominar PROCESO DE DEROGA-
Desde esta perspectiva, la violencia no es per- CIÓN DE LA INFANCIA. (…) el niño es instru-
cibida como tal, en tanto no hay registro de un mento y sujeto de consumo, se lo utiliza en la
publicidad y es a la vez blanco de ella». Y con-
FORMACIÓN DOCENTE
límite violado. Se trata de una búsqueda brutal
y desorientada del otro en condiciones en que el tinúa más adelante, afirmando: «Los proyectos
otro no es percibido como un límite»11.
Desde la Psicología Comunitaria, autores
como V. Giorgi plantean que en la toma de 10
M. Andreoli, citado por V. Guerra (1997).
decisiones en cuanto a políticas referidas a la S. Duschatzky; C. Corea (2004:25).
11
V. Giorgi (2003).
infancia se observan ciertos vectores. Uno de
12
13
Ídem.
ellos es lo que Giorgi denomina «la crisis de 14
A. Klein (2006:96).
Agosto 2009 / QUEHACER EDUCATIVO / 81
educativos tienden a dejar de lado el desarrollo integral de La diferencia, en vez de vivirla como una
la personalidad para jerarquizar la adquisición de habili- posibilidad, es sentida como un gran obstácu-
dades que lo instrumenten para una sociedad fuertemente lo para desarrollarnos y aprender. En muchas
competitiva. El “mundo infantil” es invadido por el consu- instituciones es este uno de los elementos que
mismo y la violencia simbólica propia de una cultura que, las hace estallar. Es como si quedáramos atra-
como los pueblos guerreros de la antigüedad prepara a sus pados en ciertos “espejos”, donde el otro me
niños para una guerra por la sobrevivencia con la perma- genera desconfianza.
nente amenaza del fantasma de la exclusión»15. «Lo que deseo está conmigo, la abundan-
cia me ha hecho indigente…», dice Narciso. Es
Exclusión que implica la “expulsión so- solo cuando se puede contener la desilusión de
cial” que, a su vez, produce un «desexistente, que el otro no es un gemelo de uno mismo y
un desaparecido de los escenarios públicos y aceptar la diferencia con él, que las personas
de intercambio. El expulsado perdió visibili- admitimos los significados diferentes. Esto de
dad, nombre, palabra, es una “nuda vida”, alguna manera implica algo que forma parte
porque se trata de sujetos que han perdido su del dolor mental, del orden de la desilusión,
visibilidad en la vida pública, porque han en- una ausencia, una falta, indispensable en la
trado en el universo de la indiferencia, porque discriminación.18 «En el espacio intersubjeti-
transitan por una sociedad que parece no es- vo el otro no puede ser “objetalizado”, como
perar nada de ellos»16. “aplanado” por el deseo del yo. El precio de la
Por momentos pareciera que en las insti- pertenencia a un vínculo es el reconocimiento
tuciones educativas se pusiera a los otros en del otro en su alteridad radical.»19
el lugar de “nuda vida”. Agamben define la Las instituciones reflejan lo que acontece en
vida humana «como aquellos modos, actos y el tejido social, el otro me es tan ajeno que des-
procesos singulares del vivir que nunca son pierta, antes que nada, la sospecha. Se observa
plenamente hechos sino siempre y sobre todo que «la figura del vecino es substituida por la
posibilidades y potencia. Un ser de potencia es del “extraño”, revestido con características de
un ser cuyas posibilidades son múltiples, es un amenaza, indefinilidad y de desresponsabiliza-
ser indeterminado. Un ser de nuda vida es un ción social (Bauman, 1999). Esta situación que
ser al que se le han consumido sus potencias, incrementa lo paranoico, imposibilita la con-
sus posibilidades. Nuda vida es un ser absolu- frontación social y generacional, corroyendo
tamente determinado»17. la “confianza” como metaorganizador de las
Y entonces se instala lo que algunos han relaciones sociales»20.
denominado el «síndrome de la desesperanza La confianza “jaqueada” atraviesa los víncu-
adquirida» (Seligman), ligado directamente a los en sus múltiples dimensiones en la actuali-
ese lugar asignado donde a veces ni siquiera dad. El acto de conocer implica establecer vín-
se puede “mirar” al otro. Este “síndrome” está culos triangulares entre un docente, un alumno
caracterizado, entre otras, por conductas como y un objeto de conocimiento. Este vínculo debe
la desmotivación y pérdida de iniciativa, baja necesariamente aceptar las diferencias porque,
disposición al cambio, impotencia ante las si- de lo contrario, se vuelve imposible el aprendi-
tuaciones vitales, baja autoestima, inestabilidad zaje. Solo desde la confianza básica se viabiliza
emocional (depresión, temores). ese vínculo que habilita el aprendizaje.
Por eso nos parecía oportuno traer el mito
de Narciso. Si la “completud”, si “lo que deseo
FORMACIÓN DOCENTE
está conmigo”, si no es posible sentir la falta,
la carencia, ¿por qué convocar al “otro”?
En este artículo hemos transitado pensan-
15
V. Giorgi (2003). do al sujeto desde tres dimensiones que se im-
16
S. Duschatzky; C. Corea (2004:18). plican: lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo y lo
S. Duschatzky; C. Corea (2004:19).
transubjetivo.
17
Ver A. B. Casullo (2003).
En la dimensión intrasubjetiva está el sujeto
18
19
C. Canaparo (1997:67).
20
A. Klein (2006:75). con sus representaciones objetales, sus fantasías,
82 / QUEHACER EDUCATIVO / Agosto 2009
La construcción del conocimiento desde lo intersubjetivo
afectos, sueños, con las representaciones de su Esta dimensión transubjetiva está sien-
propio cuerpo. No coinciden necesariamente lo do particularmente analizada desde distintas
intrasubjetivo con lo intersubjetivo. disciplinas, en tanto en la construcción de la
En lo intersubjetivo, «el yo está con otros, subjetividad en la modernidad predominaban
con los que realiza intercambios emocionales los procesos intersubjetivos, a través de una
del tipo: amor, ternura, ambivalencia, cono- operatoria de transformación, por lo cual lo
cimiento. (…) en el vínculo hay encuentro o que proviene del “afuera” de la mente pasa por
desencuentro entre por lo menos dos personas, un proceso de asimilación al aparato psíquico
por eso hay extraterritorialidad mental; además (Klein). «Por el contrario, esta operatoria es
hay un conector que hace posible dar cuenta imposible desde una estructura social que fa-
de la especial manera de ligarse y que permite cilita la predominancia de experiencias tran-
hablar de reciprocidad entre los elementos vin- subjetivas, donde ya no se respetan las barre-
culados, que a veces pueden formar pares del ras de la subjetividad y el “afuera” aparece
tipo: sometedor-sometido, seductor-seducido, como invasor del psiquismo. La subjetividad
sádico-masoquista (…) El significado proviene toma características de lo asubjetal, espacio
de lo inter y se irradia hacia el mundo interno psíquico mínimo sometido a una simplificación
y hacia el mundo sociocultural»21. del mismo. (…) Se anula la capacidad de sen-
No es posible el aprendizaje si no es en el tir y de pensar y en definitiva de preservar y
espacio intersubjetivo, lo cual no significa que consolidar el mundo interno.»22
lo intrasubjetivo quede fuera. Así, para algunos, la vivencia es la de «“de-
Finalmente tenemos la dimensión de lo tran- sollamiento”, por la cual la psiquis pasa a ser
subjetivo que refiere al vínculo que hacemos como una cáscara que al caer deja una der-
con el macrocontexto social, al cual pertenecen mis expuesta a todas las agresiones (Green,
los significados socioculturales, las representa- 1993)»23.
ciones sociales, la cultura dominante que inviste
a nuestro mundo interno.
Bibliografía
BERENSTEIN, Isidoro (2007): Del Ser al Hacer. Curso sobre vincularidad. Buenos Aires: Ed. Paidós. Psicología Profunda.
CANAPARO, C. (1997): “Los vínculos en la sociedad actual latinoamericana” en AUPCV: Los vínculos en la sociedad actual. Montevideo:
Ed. Roca Viva.
CASAS DE PEREDA, Myrta (1994): “Función paterna en la familia en este fin de milenio” en Revista Uruguaya de Psicoanálisis Nº 79/80,
“Fin de siglo-Milenio”. Montevideo: A.P.U.
CASULLO, Alicia Beatriz (2003): Psicología y Educación. Encuentros y desencuentros en la situación educativa. Buenos Aires: Ed.
Santillana.
DUSCHATZKY, Silvia y COREA, Cristina (2004): Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones.
Buenos Aires: Ed. Paidós.
GIORGI, Víctor (2003): “Niñez, subjetividad y políticas sociales en América Latina. Una perspectiva desde la Psicología Comunitaria”.
Conferencia dictada en el 29 Congreso Interamericano de Psicología. SIP. Lima, julio 2003.
FORMACIÓN DOCENTE
GUERRA, Víctor (1997): “Análisis de los vínculos padres e hijos en el final del siglo”. Conferencia dictada en Montevideo.
KLEIN, Alejandro (2006): Adolescentes sin adolescencia. Reflexiones en torno a la construcción de subjetividad adolescente bajo el contex-
to neoliberal. Montevideo: Ed. Psicolibros Universitario.
21
A. B. Casullo (2003:32).
22
A. Klein (2006:74).
23
Citado por A. Klein (2006:74).
Agosto 2009 / QUEHACER EDUCATIVO / 83
También podría gustarte
- Como Se Enseña A Ser Niña: El Sexismo en La EscuelaDocumento35 páginasComo Se Enseña A Ser Niña: El Sexismo en La Escuelamamagotchi94% (18)
- La mujer molesta: Feminismos postgénero y transidentidad sexualDe EverandLa mujer molesta: Feminismos postgénero y transidentidad sexualCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (6)
- Introduccion A La SuicidologiaDocumento88 páginasIntroduccion A La SuicidologiaLorena Ramírez Zapata De Winchester67% (6)
- Clase 1Documento10 páginasClase 1VALEPIRAún no hay calificaciones
- El Proceso de Separación-Individuación en Los GemelosDocumento5 páginasEl Proceso de Separación-Individuación en Los GemelosAhau Pau100% (1)
- El Darse Cuenta (Awareness: exploring, experimenting, experiencing): Sentir, imaginar y vivenciar. Ejercicios y experimentos en GestaltDe EverandEl Darse Cuenta (Awareness: exploring, experimenting, experiencing): Sentir, imaginar y vivenciar. Ejercicios y experimentos en GestaltCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- ShermanDocumento138 páginasShermanAdrianAún no hay calificaciones
- Clínica de Niños y Adolescentes RodulfoDocumento8 páginasClínica de Niños y Adolescentes RodulfoFederico CerviAún no hay calificaciones
- Bruner, La Creaciã N Narrativa Del Yo (La Fab. de Hist.)Documento18 páginasBruner, La Creaciã N Narrativa Del Yo (La Fab. de Hist.)Aura Van MortenAún no hay calificaciones
- La Constante MacabraDocumento2 páginasLa Constante MacabraJose Antonio Ipanaqué CarmenAún no hay calificaciones
- CORPOREIDAD Y ESCUELA Capitulo III GladysDocumento9 páginasCORPOREIDAD Y ESCUELA Capitulo III GladysjjaraAún no hay calificaciones
- El Narcisismo Como Herramienta para El Abordaje de Lo Grupal (Parte 2) - Graciela Jasiner. 1968 GrupalistaDocumento6 páginasEl Narcisismo Como Herramienta para El Abordaje de Lo Grupal (Parte 2) - Graciela Jasiner. 1968 GrupalistaGabriela Etcheverry CatalogneAún no hay calificaciones
- Pareja LossoDocumento13 páginasPareja LossoMaca Gimenez100% (1)
- Resúmenes de Textos de Psicología EducacionalDocumento11 páginasResúmenes de Textos de Psicología EducacionalErika JuarezAún no hay calificaciones
- 9-Una Identidad Posible - pdf-PDFADocumento5 páginas9-Una Identidad Posible - pdf-PDFAGena DruettaAún no hay calificaciones
- El Enigma de La AdolescenciaDocumento8 páginasEl Enigma de La AdolescenciaGay MartinAún no hay calificaciones
- Parte de La Religión: Hechicería ExistencialDocumento15 páginasParte de La Religión: Hechicería ExistencialMatías GuañabensAún no hay calificaciones
- Vasconi, Rubén - El Hombre Sin Interioridad o Una Psicología SuperficialDocumento4 páginasVasconi, Rubén - El Hombre Sin Interioridad o Una Psicología SuperficialJoel J. LorenzattiAún no hay calificaciones
- La Difícil Tarea de Ser Joven. Silvia BleichmarDocumento3 páginasLa Difícil Tarea de Ser Joven. Silvia BleichmarMicaela RIccoAún no hay calificaciones
- Jose Garcia Molina-Etica y Mediación EducativaDocumento11 páginasJose Garcia Molina-Etica y Mediación EducativaJosé García Molina100% (1)
- Ensayo GenesisDocumento29 páginasEnsayo GenesisRenzo CasaresAún no hay calificaciones
- Comentarios Al Trabajo GhostingDocumento19 páginasComentarios Al Trabajo GhostingLucero PerezAún no hay calificaciones
- Fernandez. Desdencadenamiento de Las Psicosis (Impreso)Documento7 páginasFernandez. Desdencadenamiento de Las Psicosis (Impreso)Ignacio RoccaAún no hay calificaciones
- A Proposito Del Principio de RealidadDocumento7 páginasA Proposito Del Principio de RealidadPedro Morales PaivaAún no hay calificaciones
- Elida Fernandez Irrupción o Estallido de La PsicosisDocumento5 páginasElida Fernandez Irrupción o Estallido de La PsicosisPaula Fernanda Gonzalez100% (1)
- UntitledDocumento54 páginasUntitledpespinozaaAún no hay calificaciones
- Construir Lo Comun en La EscuelaDocumento8 páginasConstruir Lo Comun en La EscuelaAdri AguirreAún no hay calificaciones
- Bermudez, Silvia, Casali, Valeria, Me (..) (2017) - Infancia Trans y Empuje de La Epoca A La LiteralidadDocumento5 páginasBermudez, Silvia, Casali, Valeria, Me (..) (2017) - Infancia Trans y Empuje de La Epoca A La LiteralidadGuadalupe TorresAún no hay calificaciones
- AdolescenciaDocumento8 páginasAdolescenciaMargarita Gautier100% (1)
- Vogueando Palabras Que Danzan El Cuerpo. Cuerpo Que Danzan Palabras. Lucelina NunesDocumento7 páginasVogueando Palabras Que Danzan El Cuerpo. Cuerpo Que Danzan Palabras. Lucelina NunesLucelina NunesAún no hay calificaciones
- Desarrollo y DestinoDocumento13 páginasDesarrollo y DestinosantipsicAún no hay calificaciones
- Plan de Analisis Social en VDocumento3 páginasPlan de Analisis Social en VNataly Fabiola Cabezas MaldonadoAún no hay calificaciones
- 11 - Estadio Del EspejoDocumento2 páginas11 - Estadio Del EspejoMatías GouiffesAún no hay calificaciones
- Carga Cosmica, Semana Del 23 Al 29 de Enero de 2017.Documento4 páginasCarga Cosmica, Semana Del 23 Al 29 de Enero de 2017.LA Parranda VallenataAún no hay calificaciones
- Hornstein, La Elaboracion de Los DuelosDocumento11 páginasHornstein, La Elaboracion de Los DuelosSofia De Luca100% (1)
- Compartir Lecturas Petit-8-11Documento4 páginasCompartir Lecturas Petit-8-11jj5njcqbmvAún no hay calificaciones
- Los Mares PerdidosDocumento15 páginasLos Mares PerdidosFerran PedreroAún no hay calificaciones
- Soler - El Otro Por VenirDocumento10 páginasSoler - El Otro Por VenirCarlos JuarezAún no hay calificaciones
- Presentacion de La Vinculacion de Dalmiro BustosDocumento28 páginasPresentacion de La Vinculacion de Dalmiro BustosHeilyn Viviana Zuñiga BarqueroAún no hay calificaciones
- Remordimiento y Resentimiento en El Complejo FraternoDocumento16 páginasRemordimiento y Resentimiento en El Complejo FraternoRosana Di NardoAún no hay calificaciones
- La Función de La Familia en La Construccion de La PersonalidadDocumento4 páginasLa Función de La Familia en La Construccion de La Personalidadmonica meklerAún no hay calificaciones
- Subjetividad Lugar de La EsperanzaDocumento26 páginasSubjetividad Lugar de La EsperanzaDamiao Ferchos AruAún no hay calificaciones
- Nuestras Sombras PDFDocumento8 páginasNuestras Sombras PDFmdolores100% (1)
- 6 Adolescencia y Subjetividad Ficha de CatedraDocumento8 páginas6 Adolescencia y Subjetividad Ficha de CatedraCeleste AvalosAún no hay calificaciones
- LacanDocumento6 páginasLacanAnabel Riveros100% (1)
- Lo Inesperado PDFDocumento6 páginasLo Inesperado PDFJavier García CastiñeirasAún no hay calificaciones
- Garcia-Simbolizacion y Experiencia AnaliticaDocumento16 páginasGarcia-Simbolizacion y Experiencia AnaliticaluciferakillAún no hay calificaciones
- Los Fantasmas de La MasculinidadDocumento9 páginasLos Fantasmas de La MasculinidadCarlos Chiappero TheylerAún no hay calificaciones
- Adolescencia WM Cap 1 y 2Documento12 páginasAdolescencia WM Cap 1 y 2carlos carouAún no hay calificaciones
- El Cuerpo Como Territorio (Cursos Sexualidad)Documento6 páginasEl Cuerpo Como Territorio (Cursos Sexualidad)Cristina JarkowiecAún no hay calificaciones
- Adolescencias Trayectorias Turbulentas - Tapa y Prólogo PDFDocumento6 páginasAdolescencias Trayectorias Turbulentas - Tapa y Prólogo PDFDiego SalazarAún no hay calificaciones
- Desde El DesiertoDocumento15 páginasDesde El DesiertoMatias GuañabensAún no hay calificaciones
- 4.4. Rother Hornstein, M. Identidades. U4. Psicología Evolutiva de La Adolescencia. Psicología.Documento16 páginas4.4. Rother Hornstein, M. Identidades. U4. Psicología Evolutiva de La Adolescencia. Psicología.barbadepiedraAún no hay calificaciones
- M.Viñar. Adolescencias y El Mundo ActualDocumento21 páginasM.Viñar. Adolescencias y El Mundo ActualpaudoderaAún no hay calificaciones
- Ensayo TrascendenciaDocumento6 páginasEnsayo TrascendenciaVásquez GallardoAún no hay calificaciones
- Ensayo Teoria Del Sujeto 1 y 2.Documento3 páginasEnsayo Teoria Del Sujeto 1 y 2.Oscar UribeAún no hay calificaciones
- Hamlet Máscara y Tragicidad PDFDocumento35 páginasHamlet Máscara y Tragicidad PDFpigaa96Aún no hay calificaciones
- Audacia BrujaDocumento15 páginasAudacia BrujaMatias GuañabensAún no hay calificaciones
- 2-20 Editable Berestein Psicoanalisis de Pareja MatrimonialDocumento19 páginas2-20 Editable Berestein Psicoanalisis de Pareja Matrimonialandreadelrio00Aún no hay calificaciones
- Leer La Intimidad en Los Bordes. (IPACBsAs) PDFDocumento7 páginasLeer La Intimidad en Los Bordes. (IPACBsAs) PDFJavier García CastiñeirasAún no hay calificaciones
- Todo lo que nos separa del amor: Una síntesis detallada del libro de Mariló López Garrido en sólo 40 páginasDe EverandTodo lo que nos separa del amor: Una síntesis detallada del libro de Mariló López Garrido en sólo 40 páginasAún no hay calificaciones
- La Escuela Nueva Un DebateDocumento22 páginasLa Escuela Nueva Un DebateJessika WeberAún no hay calificaciones
- Real de Azua Antologia Seg Ed PDFDocumento448 páginasReal de Azua Antologia Seg Ed PDFJessika WeberAún no hay calificaciones
- RacionalismoDocumento256 páginasRacionalismoRocío BarcelóAún no hay calificaciones
- Autoetnografía de Un Formador de MaestrosDocumento18 páginasAutoetnografía de Un Formador de MaestrosJessika WeberAún no hay calificaciones
- Leopoldo Zea. en Torno A Una Filosofia Americama PDFDocumento11 páginasLeopoldo Zea. en Torno A Una Filosofia Americama PDFJessika WeberAún no hay calificaciones
- Araya y Pacheco. Mapas Cognitivos. Aprendizajes Desde La Vivencia EspacialDocumento19 páginasAraya y Pacheco. Mapas Cognitivos. Aprendizajes Desde La Vivencia EspacialcesaryritaAún no hay calificaciones
- HipervisualidadDocumento13 páginasHipervisualidadRafael BossioAún no hay calificaciones
- 3.1 Teoria Social Del CuerpoDocumento32 páginas3.1 Teoria Social Del CuerpoAlma Leticia Nuño ValenviaAún no hay calificaciones
- Estudiosonidos 0 PDFDocumento283 páginasEstudiosonidos 0 PDFRobert josé Morales MoralesAún no hay calificaciones
- Teoria Orientacion ProfesionalDocumento55 páginasTeoria Orientacion ProfesionalBeatriz Guzman GallegosAún no hay calificaciones
- Una Lectura Epistemológica Del Trabajo Social 1996Documento23 páginasUna Lectura Epistemológica Del Trabajo Social 1996Alicia González SaibeneAún no hay calificaciones
- Aproximación Conceptual A Los ValoresDocumento22 páginasAproximación Conceptual A Los ValoresRaadik Aguilar0% (1)
- Metodo-Maritza Montero. Tecnicas en La P.C.Documento21 páginasMetodo-Maritza Montero. Tecnicas en La P.C.Camila Luci DiazAún no hay calificaciones
- Validación de Tasaciones Bancarias Con MulticriterioDocumento32 páginasValidación de Tasaciones Bancarias Con MulticriteriojcpiracesAún no hay calificaciones
- Goncalvez La Metodologia de Foucault.Documento9 páginasGoncalvez La Metodologia de Foucault.zirpoAún no hay calificaciones
- Programa ArquitectonicoDocumento21 páginasPrograma ArquitectonicoEmilyPechoIngaAún no hay calificaciones
- El Encubrimiento Del OtroDocumento2 páginasEl Encubrimiento Del OtroAugusto JoseAún no hay calificaciones
- Nuevos Escenarios-Cultura - Tecnología y SubjetividadDocumento3 páginasNuevos Escenarios-Cultura - Tecnología y SubjetividadSanel68Aún no hay calificaciones
- Pedagogia en Los Escenarios ContemporaneosDocumento6 páginasPedagogia en Los Escenarios ContemporaneosAna LiaAún no hay calificaciones
- La Democracia y El OtroDocumento16 páginasLa Democracia y El OtroMiguel ZapataAún no hay calificaciones
- Desarrollo Preguntas Sujeto y SubjetividadDocumento4 páginasDesarrollo Preguntas Sujeto y SubjetividadHeidy DonadoAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre Psicologia Social I enDocumento77 páginasReflexiones Sobre Psicologia Social I enYatziri Bedolla PeñalozaAún no hay calificaciones
- Olga Grau AndroginiaDocumento10 páginasOlga Grau AndroginiaGoyi VeraAún no hay calificaciones
- Configuraciones CríticasDocumento17 páginasConfiguraciones CríticasSergio ÁngelAún no hay calificaciones
- 8a Thomas Nagel - Qué Se Siente Ser Un Murciélago ESPAÑOLDocumento12 páginas8a Thomas Nagel - Qué Se Siente Ser Un Murciélago ESPAÑOLMelyAún no hay calificaciones
- Que Es Un DispositivoDocumento9 páginasQue Es Un DispositivoezeorAún no hay calificaciones
- Texto - Emilse La CostureraDocumento7 páginasTexto - Emilse La CostureraVictoria MilesAún no hay calificaciones
- Violencia Contra Las Mujeres, Discursos en Juego y Acceso A La JusticiaDocumento394 páginasViolencia Contra Las Mujeres, Discursos en Juego y Acceso A La JusticiaKarina Alejandra AndriolaAún no hay calificaciones
- Resumen 1er Parcial (1) - 1Documento30 páginasResumen 1er Parcial (1) - 1Anny MendozaAún no hay calificaciones
- Construcciones Diagnosticas de La InfanciaDocumento7 páginasConstrucciones Diagnosticas de La InfanciaDanielarocio Gonzalez100% (1)
- Rios de La Mora Nora PatriciaDocumento117 páginasRios de La Mora Nora PatriciaAnonymous mqWcnix22Aún no hay calificaciones
- Propuesta Pedagógica y Didáctica en Torno A La Oralidad y La EscrituraDocumento2 páginasPropuesta Pedagógica y Didáctica en Torno A La Oralidad y La EscrituraGabi GuerreroAún no hay calificaciones
- Hablar y Oír-Saber y Poder. La Poesía de Juana de IbarbourouDocumento19 páginasHablar y Oír-Saber y Poder. La Poesía de Juana de Ibarbouroufilomelamarie100% (1)