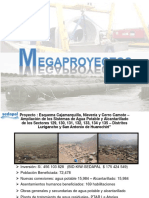Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Metología Otra
Metología Otra
Cargado por
DIEGO FERNANDO MARTINEZ MOLINA0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas3 páginasTítulo original
Metología otra
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas3 páginasMetología Otra
Metología Otra
Cargado por
DIEGO FERNANDO MARTINEZ MOLINACopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Diego Martinez – 20181255039
La colonialidad es la expresión del triunfo de la civilización occidental, el mito
moderno se construyó desde una base violenta, aguda e intempestiva, la voluntad de
dominar y controlar que ejercieron los europeos conformó la raquítica realidad del mercado
capitalista; tras esa dominación sobre los negados y los hambrientos esclavos de Abbya
Ayala, se esconde un control absoluto del saber que se legitima a través de dispositivos
específicos de poder. El concepto de investigación, como enunciado de saber, es un
concepto europeo, un concepto que se configuró desde el imperialismo y la invasión,
decían los autores que ‘’toda metodología de la investigación es colonizante’’ (pág. 174) y
esto es así porque el mundo indígena repugna este tipo de prácticas, por lo menos en su
presentación europea ya que objetiva, entreteje verdades y dispone una producción de
realidades. Se necesitan abrir esas fisuras en el saber occidental, y esto es posible desde una
forma de vida que dé oportunidades a los subalternos de expresar sus saberes no científicos,
para esto es necesario una forma de vida que no los subalternice, que se desprenda de los
patrones dogmáticos, y dominantes que operan desde la colonialidad, que los incite a soltar
las cadenas de una historia abusiva y oscura; estamos hablando de una forma ‘’otra’’ de
vida, y por tanto de una forma ‘’otra’’ de acercarnos a ella, una forma reflexiva de
problematizarnos y acercarnos a una dimensión distinta de nosotros mismos; estamos
hablando de una forma otra que nos conduzca a deconstruirnos, re-configurarnos y
descolonizarnos
La investigación tanto cualitativa como cuantitativa bajo estas perspectivas funciona
como colonizadora, y dentro de esta lógica, lo hace la argumentación que no es decolonial.
Para los autores, la investigación cualitativa busca el poder y la verdad a través de
argumentos que positivan la dimensión simbólica del sujeto; a través del texto se produce
un sujeto, se lo coloniza. ‘’Mignolo define el paradigma otro como la heterogeneidad en las
formas de pensar críticamente la racionalidad colonial’’ [CITATION Ari18 \p 178 \l 2058 ], es
decir, es necesario volver a las historias locales y comunales de una forma que no se haya
hecho antes: las nuevas formas de análisis son el horizonte de la deconstrucción y
descolonización de la investigación, decían los autores que es necesario ‘’labrar nuevas
formas de análisis, no contribuir a los ya establecidos sistemas de pensamiento –
eurocéntrico- sin importar cuán críticos sean’’ (pág. 179), sobre lo que hasta ahora he
mencionado, tendré que hacer unas anotaciones antes de continuar, pues si bien, es
innegable la influencia y la instalación dominante de la cientificidad occidental en la
producción de conocimiento sobre la sociedad y la cultura, también es necesario mencionar
que no todas las epistemologías investigativas responden a ese ideal de producción de
sujeto, pues el rescate del universo simbólico también tiene que ser entendido desde las
tensiones, las luchas y las emergencias no neutrales que se han dispuesto a nivel histórico,
esto nos obliga a entender que la noción del ‘’saber europeo’’ no es siempre constante,
nunca es inmutable, sino que más bien, existen contra argumentos para luchar contra las
corrientes positivistas y materialistas tradicionales para reivindicar la posición y la
autonomía individual del sujeto; es innegable que existe una matriz cultural, una sujeción a
una estructura cultural que obliga y que oprime aunque se trate de desprender de unas
estructuras de poder y de saber.
Tratar de separarnos de la noción de ser occidental, es imposible en un mundo que
ya no se construye desde unas lógicas modernas de estado, sino que se construye bajo unas
lógicas posmodernas del estado global, o del mercado globalizado. Los conocimientos
siempre tienen influencias, construcciones precedentes, métodos que anteceden, aunque sea
a un nivel antagónico, cualquier estructura argumentativa, y el conocimiento en sí mismo
tiene que ir evolucionando, negarse y refutarse, entenderse bajo unas vías más amplias y
reflexivas que las establecidas desde la dicotomía del mundo y del ‘’otro mundo’’. El
dualismo decolonial, si bien es crítico, no existe por sí mismo, pues autores como Nelson
Maldonado –decolonial, además citado en el texto-, tiene influencia fenomenológica de
Heidegger, así como el resto del texto tiene a autores de la talla de Catherine Walsh o
Frantz Fanon, que son autores que se construyeron desde una epistemología marxista y pos-
marxista –es decir, se construyeron occidentalmente-. Si bien se comprende en el texto que
lo que se pretende es darle espacio al sujeto para que se enuncie de otras formas, acá
también se pretende dar a entender que no existen otras formas de ‘’otredad’’ en la
investigación, pues se afirma que el único camino válido es el decolonial, y es
contradictorio que se pretenda imponer una visión tan unilateral y cerrada en el universo de
las Ciencias Sociales (que es completamente válida, y es innegable, aunque no es el único
factor que existe en el análisis del poder y la dominación), cuando al tiempo se dice que
‘’mientras más universal se pretenda un saber, menos válido y verdadero es. Mientras más
local es un saber, más verdadero es’’ (pág. 179), pues en enunciados como estos no sólo se
ejerce un juicio de des-universalización –que es lo que supuestamente se combate-, sino
que además se enuncia la verdad como una construcción local, y no se tienen en cuenta
prácticas que desde el punto de vista ético (en tanto clase, raza, género y capital corporal)
no es coherente con el discurso decolonial1.
El proceso decolonial, como todo otro proceso de saber, no es neutro sino que
responde a unos intereses políticos (pág. 182), porque desde este enfoque, lo que se
pretende es ‘’el amor’’, y la dialogicidad para el desnudamiento crítico de las cuestiones de
clase, raza y género.
Para la decolonialidad hacer, exige dejar ir (pág. 183). Lo que busca esta mirada
decolonial, aun con sus contradicciones, es buscar nuevos principios éticos y
epistemológicos que configuren alternativas de existencia; para poder aproximarnos a la
decolonialidad del individuo necesitamos la conversación, la apertura con el otro.
Necesitamos un diálogo incluyente, sí, pero para ello es necesario dejar persistir visiones
alternativas de resistencia al capitalismo, a la dominación y a la ‘’insoportable’’ condición
de vivir en la ‘’injusticia occidental’’ –que pueden escapar parcial o totalmente a las
estructuras de saber poscoloniales y decoloniales-. En estas miradas, no se vale una
1
. Slavoj Zizek decía por ejemplo que, en Zimbabue, existían pueblos que conservando sus tradiciones
decapitaban y violaban a las mujeres y no aceptaban la moral occidental del ‘’no violarás ni matarás’’, por
tanto, podríamos asumir que esa decolonialidad no es volver al origen de las tradiciones comunitarias, sino
ejercer juicios y prácticas morales de un enfoque epistémico. [ CITATION Ziz18 \l 2058 ]
metodología que no sea hacer decolonialmente, que no sea la reflexión y el diálogo, la
contra-argumentación y la negociación. Lo que se busca es un lugar ‘’otro’’ de enunciación
a través de un método ‘’otro’’ o de un no-método, quizá a través de otra cosa que no sea
una aproximación o una negación de ese método, es quizá hacer una ciencia rebelde,
inconforme, decidida, compacta, crítica y cada vez más peligrosa para los intereses que
estructuraron aquella ciencia cruel que aquí se denuncia.
Bibliografía
Arias López, M., Pedrozo Conedo, Z., & Ortiz, A. (2018). Metodología 'otra' en la investigación
social,humana y educativa. FAIA, 172-200.
Zizek, S. (2018). La nueva lucha de clases. México D.F.: Fondo de Cultura Económico.
También podría gustarte
- Balance Metalurgico - CianuracionDocumento16 páginasBalance Metalurgico - Cianuracionalcajermiguel100% (1)
- Guia de Biologia 2019-I v.1 PDFDocumento53 páginasGuia de Biologia 2019-I v.1 PDFAnonymous IH21YdgAún no hay calificaciones
- Minas en ApurimacDocumento5 páginasMinas en ApurimacyulianAún no hay calificaciones
- Proyecto Planta Extractora de CampoverdeDocumento37 páginasProyecto Planta Extractora de Campoverdejrozo87Aún no hay calificaciones
- Guia para Invertir en Oro y Plata PDFDocumento3 páginasGuia para Invertir en Oro y Plata PDFJhoan Manuel Martinez0% (1)
- MODULO #6 Trastornos de AnsiedadDocumento41 páginasMODULO #6 Trastornos de AnsiedadAdrianiitaAriiasAún no hay calificaciones
- IFBB Academy Curso Entr Avan Mod 1 Calixto TelloDocumento21 páginasIFBB Academy Curso Entr Avan Mod 1 Calixto TelloHgderaj Hgderaj100% (1)
- HEMATOLOGIA Consentimiento InformadoDocumento2 páginasHEMATOLOGIA Consentimiento Informadomanolo rolandoAún no hay calificaciones
- Ejercicios 2 - Tarea de Aprendizaje Ing Economica PDFDocumento15 páginasEjercicios 2 - Tarea de Aprendizaje Ing Economica PDFJohn VegaAún no hay calificaciones
- Metodo Facil de Lanzar CaracolDocumento31 páginasMetodo Facil de Lanzar CaracolTemploTeolaEscuelaDeMagiaEsotericaAún no hay calificaciones
- Preoperacional Mantenimiento Tractores 250 HDocumento4 páginasPreoperacional Mantenimiento Tractores 250 HJuan MolinaAún no hay calificaciones
- Tema 45 PDFDocumento11 páginasTema 45 PDFCristina Enrique AparicioAún no hay calificaciones
- Carta Servicio DomicilioDocumento2 páginasCarta Servicio DomicilioFranPana MotorSportAún no hay calificaciones
- Ficha de Trabajo de La Materia a.C.C.L 1 GDocumento2 páginasFicha de Trabajo de La Materia a.C.C.L 1 GCRISTOFHER LEONARDO ACUÑA CACHIAún no hay calificaciones
- SESION 9 y 10 EUSTATISMO, VARIACION ORILLAS, COSTAS OkDocumento12 páginasSESION 9 y 10 EUSTATISMO, VARIACION ORILLAS, COSTAS OkLuis SosaAún no hay calificaciones
- Exploraciones en El Campo de La Constructividad: Arquitecturas de Rafael Iglesia y Solano BenítezDocumento18 páginasExploraciones en El Campo de La Constructividad: Arquitecturas de Rafael Iglesia y Solano BenítezQuangVietNhatNguyenAún no hay calificaciones
- Anexo A y B Norma Tecnica Colombiana 4114Documento20 páginasAnexo A y B Norma Tecnica Colombiana 4114Jonathan OrtizAún no hay calificaciones
- Tarea Epidemiología Seminario 10Documento2 páginasTarea Epidemiología Seminario 10Sebastián GarayAún no hay calificaciones
- Lista de CotejoDocumento17 páginasLista de CotejoMA. LUISA RODRIGUEZ BARCENAS0% (1)
- 04 Afolabi Apola OdiDocumento33 páginas04 Afolabi Apola OdiJavo Servin100% (1)
- Megaproyectos-2015 SedapalDocumento17 páginasMegaproyectos-2015 Sedapalroberto fabioAún no hay calificaciones
- Como Diseñar Potreros PDFDocumento22 páginasComo Diseñar Potreros PDFRuben ValeraAún no hay calificaciones
- Ciencia de Los Materiales Semana 8Documento13 páginasCiencia de Los Materiales Semana 8Ivan Dante Zarauz CastilloAún no hay calificaciones
- Ejercicios GimnásticosDocumento5 páginasEjercicios GimnásticosAscencionCelsoEvangelistaVillanuevaAún no hay calificaciones
- A GUIÓN Radio Novela lIZBETH AMANDA MONTAGUTH PARA 5Documento5 páginasA GUIÓN Radio Novela lIZBETH AMANDA MONTAGUTH PARA 5Ingrid CalaAún no hay calificaciones
- 108T0007Documento126 páginas108T0007Emilio EscalanteAún no hay calificaciones
- Segunda Clase Integracion II 2012 - Unidades y Dimensiones - Ing. QuimicaDocumento8 páginasSegunda Clase Integracion II 2012 - Unidades y Dimensiones - Ing. QuimicaFrd CeitAún no hay calificaciones
- Mancomunidad de Los AndesDocumento100 páginasMancomunidad de Los AndesFernando MurrugarraAún no hay calificaciones
- Textos ÓrficosDocumento10 páginasTextos ÓrficosJuan Carlos Mas PavichevichAún no hay calificaciones
- Neyra SHDocumento142 páginasNeyra SHYuvergutierrezAún no hay calificaciones