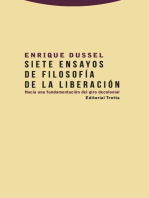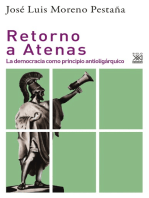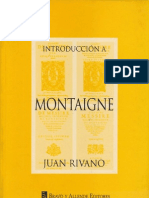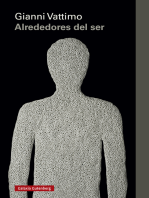Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
152371-Texto Del Artículo-569031-1-10-20120510 PDF
152371-Texto Del Artículo-569031-1-10-20120510 PDF
Cargado por
Ramón Nogueras PérezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
152371-Texto Del Artículo-569031-1-10-20120510 PDF
152371-Texto Del Artículo-569031-1-10-20120510 PDF
Cargado por
Ramón Nogueras PérezCopyright:
Formatos disponibles
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA
∆αίµων. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 4, 2011, 267-275
ISSN: 1130-0507
Acerca de utopías y realidades: el diálogo de Montaigne con
Platón en «Sobre los caníbales» (Ensayos I, 31)
Around utopias and realities: Montaigne dialogue with Plato «On
Cannibals» (Essays I, 31)
JOAN LLUÍS LLINAS BEGON*
Resumen: En este artículo pretendo precisar Abstract: This paper intends to clarify the
el noutopismo de Montaigne en relación a la Montaigne’s non-utopianism in relation to the
organización sociopolítica a partir del análisis socio-political organization. The analysis is based
de la utilización de Platón que lleva a cabo on Montaigne’s text «On Cannibals» that develops
Montaigne en el capítulo «Sobre los caníbales» de an interesting reading on Plato’s political theory.
los Ensayos, capítulo que puede ser visto como un This chapter can be seen as an attempt to assess
intento de valorar la utilidad de modelos de estado the usefulness of state models such as Plato’s
como el de la República de Platón a partir de la Republic from the observation of real alternatives
observación de sociedades reales alternativas a to European ones. Although Tupinamba’s
las europeas. Aunque la sociedad caníbal de los cannibal society resembles the primitive society
Tupinamba se asemeja a la sociedad primitiva described in Republic and Laws, Plato believes
descrita en la República y las Leyes, Platón cree that such a society is no longer feasible, so the
que una sociedad como esa ya no es factible, por solution is utopia. However, Montaigne, who
lo que la solución pasa por la utopía, como aquello justified rather than criticized Plato, defends the
a lo que debe aspirar una sociedad compleja. En usefulness of analyzing this primitive society, as
cambio, Montaigne, que más que criticar a Platón a real model helps to improve European society.
en cierto modo lo justifica, defiende la utilidad de The alternative to utopia, therefore, is looking
analizar esa sociedad primitiva, como un modelo others in order to self understanding in a best way.
real que permite mejorar la sociedad europea. La Keywords: Montaigne, Plato, utopia, «On
alternativa a la utopía consiste, pues, en mirar al cannibals», Political Philosophy
otro para mejor mirarse a sí mismo.
Palabras clave: Montaigne, Platón, utopía,
«Sobre los caníbales», filosofía política.
La palabra utopía no aparece en ninguno de los 107 capítulos que componen los tres
libros de los Ensayos de Montaigne. Ello es así porque la reflexión política de Montaigne se
aproxima más al realismo político que a posiciones utópicas. De hecho, no se hace extraño
afirmar que Montaigne es claramente anti-utopista1, pues la utopía implica una visión unitaria
* Universitat de les Illes Balears. «Proyecto FFI2009-07217».
1 Véase Vieillard Baron, «Montaigne et l’éducation humaniste», en Montaigne, P. Magnard & T.Gontier (dirs.),
Paris: Cerf, 2010, pp. 205-229.
268 Joan Lluís Llinàs Begon
de la sociedad, de la que carece Montaigne. Sin embargo, esto debe ser matizado. En lo que
sigue intentaré, para intentar clarificar el no utopismo de Montaigne, presentar, aunque sea a
grandes trazos, la posición montaigneana mediante su confrontación con la de Platón. Para
ello, me centraré en un capítulo de los Ensayos, «Sobre el canibalismo» (I,31), En estos
último años, este capítulo, donde Montaigne relata y comenta cómo viven las tribus indígenas
de la France antartique (esto es, del Brasil), ha sido objeto de numerosos comentarios desde
puntos de vista variados2, aunque el que aquí presento se desmarca de lo que han sido las
principales cuestiones que han ocupado a los especialistas, el relativismo-etnocentrismo y
las estrategias retóricas presentes en el texto, sino que pretendo abordarlo como si fuese
un diálogo entre Montaigne y Platón acerca de la utilidad de los modelos para la reflexión
política3.
Que Montaigne tenga en mente a Platón como referente de la utopía política no es casual,
pues la República es considerada, en la Francia del siglo XVI, una invención fantástica, una
utopía no deseable, e inspiradora de otras utopías más cercanas a la época de Montaigne,
como la de Tomás Moro4. Por otra parte, Montaigne conocía relativamente bien la obra
platónica. Platón es el nombre de personaje más mencionado en los Ensayos5 y las sucesivas
capas del texto muestran un aumento progresivo de su presencia. Según Pierre Villey, cuyo
estudio, pese a los años transcurridos, sigue siendo una referencia para los montaignistas,
Montaigne leyó a Platón con profusión a partir de 1588 mediante la traducción latina de
2 Sin querer ser exhaustivo y mencionando sólo unas pocas aportaciones, véanse algunos de los numerosos tra-
bajos de Frank Lestrignant, que sitúa a Montaigne en el contexto de las cosmografías de la época, como Le
Cannibale. Grandeur et décadence. París: Perrin, 1994; Le Huguenot et le Sauvage. Paris: Klincksieck, 1999; Le
Brésil de Montaigne. Le Nouveau Monde des Essais (1580-1592). Paris: Chandeigne, 2005; «Le Cannibalisme
des «Cannibales». I. Montaigne et la Tradition» BSAM 9-10 (1982): 27-40; «Le Cannibalisme des «Cannibales».
II. De Montaigne à Malthus», BSAM 11-12 (1982): 19-38. En una línea de Montaigne relativista y prácticamente
poligenista: Giuliano Gliozzi, Adamo e il nuovo mondo: La nascita dell’antropologia come ideología coloniale,
dalle genealogie bibliche alle teorie raziali (1500-1700). Firenze: La Nuova Italia, 1976. Para un Montaigne
ejerciendo el poder de la razón, véase Caroline Locher, «Primary and Secondary Themes in Montaigne’s ‘Des
Cannibales’». French Forum, 1(1976): 119-126. Una aproximación al capítulo desde la retórica la efectúa, entre
otros, Lawrence Kritzman, Destruction/Découverte: Le fonctionnement de la Rhétorique dans les «Essais» de
Montaigne. French Forum Publishers, Lexington, Kentucky, 1980. O teniendo en cuenta los conceptos de inven-
ción y experiencia: Gérard Defaux, Marot, Rabelais, Montaigne: L’écriture com a presence. Slatkine: Genève,
1987. Se ha atendido a la posición de este capítulo en relación al conjunto de los Ensayos, es decir, a la arquitec-
tura de la obra: Daniel Martin, «Lecture mnémonique des chapitres De L’institution Des Enfants, De L’amitié et
Des Cannibales», BSAM, 13-14 (1983): 63-77. Finalmente, una aportación en una línea similar a la que se lleva
a cabo en este artículo, es decir, de poner en relación a Montaigne con Platón, es J.L. Llinàs, «‘Des Cannibales’:
Montaigne en dialogue avec Platon», Montaigne Studies XXII (1-2) (2010): 179-192.
3 Quién más ha abordado la cuestión de la relación entre Montaigne y Platón desde el punto de vista político es
David Lewis Shaefer, por ejemplo en «Of Cannibals and Kings: Montaigne’s Egalitarianism». The Review of
Politics, 43 (1981): 43-74.
4 Véase Raymond Lebégue, «La République de Platon et la Renaissance française», Lettres d’humanité II (1943):
141-165. El propio Montaigne comparte la idea de la República platónica como invención: «Platon en la pólice
qu’il forge à discrétion…» (I,11,43c). Cito por la edición de los Essais de Villey-Saulnier, Paris: PUF, Quadrige,
1988, indicando el número de libro, capítulo y página. Las letras (a), (b) y (c) se refieren a las diversas ediciones
de los Ensayos: 1580-82, 1588 y 1595-ejemplar de Burdeos respectivamente.
5 Platón está citado en 204 ocasiones, a las que hay que añadir 34 préstamos no declarados. Aunque es de largo
el más mencionado, si añadidos los préstamos no declarados se sitúa en séptima posición de los autores más
utilizados, en una lista encabezada por Plutarco y Séneca. Véase Eduard Simon, «Montaigne et Platon», BSAM
35-36 (1994): 97-104.
Daímon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 4, 2011
Acerca de utopías y realidades 269
Ficino6. Sin embargo, no podemos olvidar que, por una parte, Montaigne leía a saltos,
desordenadamente, y que, por otra, utilizaba «colecciones», compilaciones del saber antiguo,
muy frecuentes en el siglo XVI. Además, conocía a Platón a través de Plutarco, pues las
Obras de costumbres morales era una de sus lecturas preferidas. Por tanto, no parece
que Montaigne haya leído sistemáticamente a Platón, y, en cualquier caso, su objetivo no
es comentarlo en el sentido filosófico y clásico de la palabra. No debemos olvidar que los
Ensayos son un proyecto peculiar. Que Montaigne siempre habla de sí mismo es algo que se
ha dicho muchas veces. Toda reflexión se lleva a cabo desde el yo y en relación con el yo. En
este sentido, las experiencias, sean del tipo que sean (como en este caso la lectura de Platón),
sirven para confrontar el pensamiento, para ensayarse7.
II
Teniendo esto en cuenta, y a partir de las referencias explícitas a Platón que encontramos
en el capítulo, podemos abordar «Sobre los caníbales» como un intento de Montaigne de
valorar la utilidad de modelos de estado como el de la República de Platón a partir de la
observación de sociedades reales alternativas a las europeas. El inicio del capítulo es, en
este sentido, significativo, pues Montaigne, después de indicar que conoce el nuevo mundo a
través de una persona que vivió una decena de años en lo que se llamaba la Francia Antártica,
relata el mito de la Atlántida tal como lo recoge Platón en el Timeo, para a continuación
añadir:
« Mais il n’y a pas grande apparence que cette Isle soit ce monde nouveau que
nous venons de descouvrir: car elle touchoit quasi l’Espaigne, et ce seroit un effect
incroyable d’inundation de l’en avoir reculée, comme elle est, de plus de douze cens
lieues; outre ce que les navigations des modernes ont des-jà presque descouvert que
ce n’est point une isle, ains terre ferme et continente avec l’Inde orientale d’un costé,
et avec les terres qui sont soubs les deux poles d’autre part; ou, si elle en est separée,
que c’est d’un si petit destroit et intervalle qu’elle ne merite pas d’estre nommée isle
pour cela. »8
Al mencionar la Atlántida como algo que no tiene que ver con el nuevo mundo en el
que habitan la tribu de los Tupinambá a la que se referirá Montaigne en el capítulo «Sobre
los caníbales»9, y descartando también que el descubrimiento de este nuevo mundo tenga
relación con una isla descubierta por los cartagineses en el Atlántico, Montaigne deja claro
que las nuevas tierras no pueden ser encuadradas dentro de los relatos de la tradición. El
nuevo mundo es absolutamente nuevo, y absolutamente otro, esto es, tiene otra historia y no
es asimilable a la nuestra10.
6 Véase Pierre Villey, Les sources et l’évolution des Essais de Montaigne, Paris: Hachette, 1933, vol. 1, pp. 213ss.
7 Esto queda claro en el capítulo «De l’institution des enfans» (I,26), donde Montaigne utiliza dos metáforas muy
sugerentes para explicar el proceso de apropiación del material extraño, la de la digestión y la de las abejas.
8 Aunque nunca la mencionará con su nombre.
9 De este modo, Montaigne se separa de la interpretación de López de Gómara.
10 I,31,206c.
Daímon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 4, 2011
270 Joan Lluís Llinàs Begon
La segunda referencia explícita a Platón es utilizada por Montaigne para remarcar la
superioridad de la sociedad de los Tupinambá respecto de las europeas:
«Toutes les choses, dict Platon, sont produites par la nature, ou par la fortune, puis
par l’art; les plus grandes et plus belles, par l’une ou l’autre des deux premieres; les
moindres et imparfaictes, par la derniere.»11
En la edición de 1580, Montaigne explica la superioridad de la «madre naturaleza»
sobre el arte, y la mayor proximidad de la tribu americana a la naturaleza que las sociedades
europeas, y, en consecuencia, su superioridad respecto de éstas. Este añadido de la edición de
1595 pretende alinear a Platón con la posición de Montaigne, e implica que, para Montaigne,
Platón utilizaría su mismo criterio de clasificación de sociedades, esto es, considerar como
mejores a aquellas que están más próximas a la naturaleza.
Esta segunda referencia prepara la tercera, que incide en la pretendida coincidencia entre
Montaigne y Platón:
«Il me desplait que Licurgus et Platon ne l’ayent eüe; car il me semble que ce que
nous voyons par experience en ces nations là, surpasse, non seulement toutes les
peintures dequoy la poësie a embelly l’age doré, et toutes ses inventions à feindre
une heureuse condition d’hommes, mais encore la conception et le desir mesme de
la philosophie. Ils n’ont peu imaginer une nayfveté si pure et simple, comme nous la
voyons par experience; ny n’ont peu croire que nostre societé se peut maintenir avec
si peu d’artifice et de soudure humaine.»12
Si suponemos que Montaigne conocía bien tanto las Leyes como la República, que son
los dos diálogos de Platón más utilizados (de manera explícita) en los Ensayos, debía tener
presente, al insertar el fragmento respecto de la superioridad del arte sobre la naturaleza,
extraído del libro X de las Leyes (888e-889a), otro fragmento del mismo diálogo (Leyes III,
676b-680e) en el que el ateniense habla de una comunidad primitiva, a la que se refiere de
manera ambigua, pues si por una parte los considera más justos y moderados al carecer de
ambición, por la otra no son virtuosos, pues desconocen las cosas nobles y más hermosas. De
la misma manera, en el libro II de la República (369b-372a), Sócrates describe una sociedad
con necesidades mínimas: alimentos, vivienda, ropa, e instrumentos para conseguir lo anterior.
Aunque la vida de esta sociedad tal como la describe Sócrates es aparentemente deseable,
Glaucón la califica de sociedad de cerdos. La respuesta de Sócrates es conocida: Glaucón
quiere investigar el origen no de una ciudad, sino de una ciudad de lujo, y a continuación
empieza a diseñar lo que se conoce como el estado ideal platónico. Teniendo esto en cuenta,
las dos referencias casi consecutivas a Platón pueden interpretarse como una defensa de ese
estado de mínimos que describe Platón, en la medida que, como la sociedad americana de
los Tupinambá, está más próxima de la vida natural y posee menos artificiosidad que las
sociedades europeas de la época de Montaigne y la ateniense de la época de Platón.
11 I,31,206a.
12 Los indígenas no son tan tontos como parece, ya que poseen juicio y razonamiento. Véase Jean Plattard, Mon-
taigne. «Des cannibales». Paris: Tournier et Constans, 1941.
Daímon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 4, 2011
Acerca de utopías y realidades 271
Recapitulemos. Al situar las referencias a Platón junto a la descripción del pueblo
americano de los Tupinambá, Montaigne no critica tanto a Platón como lo justifica. En la
primera referencia, la de la Atlántida, queda claro que el mito platónico no tiene que ver con
los pueblos americanos de la Francia antártica recién descubiertos. En la segunda, se afirma
la superioridad de los Tupinambá respecto de los europeos en la medida que se encuentran
más cercanos a la naturaleza. Y en la tercera lamenta que Platón desconociese la existencia de
dichos pueblos, ya que probablemente hubiese cambiado su punto de vista sobre las naciones
primitivas y sobre su propuesta de sociedad ideal. La cuarta mención a Platón confirma el
nexo entre los nuevos pueblos descubiertos y las sociedades primitivas que describe Platón
en República y Leyes:
«(a) C’est une nation, diroy je à Platon, en laquelle il n’y a aucune espece de trafique;
nulle cognoissane de lettres; nulle science de nombres; nul nom de magistrat; ny de
superiorité politique; nul usage de service, de richesse ou de pauvreté; nuls contrats;
nulles successions; nuls partages; nulles occupations qu’oysives; nul respect de
parenté que de commun; nuls vestements; nulle agriculture; nul metal; nul usage de
vin ou de bled. Les paroles mesmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissi-
mulation, l’avarice, l’envie, la detraction, le pardon, inouies. Combien trouveroit il la
republique qu’il a imaginée, esloignée de cette perfection: (c) « viri a diis recentes ».
(b) Hos natura modos primum dedit.» (I,31,206-207)
Montaigne entra aquí en diálogo directo con Platón, para reafirmar la superioridad de
la sociedad Tupinambá respecto de la república imaginada por Platón. Pero de hecho, la
descripción de dicha sociedad se asemeja a los rasgos que posee la sociedad primitiva tal
como es descrita en República y Leyes: poseen recursos naturales en abundancia, no desean
más que lo que las necesidades naturales les ordenan, y poseen una organización social nada
sofisticada.
III
Sin embargo, Platón no opta por la sociedad primitiva, en la medida que la considera
como una situación ya superada y a la cual no se puede retornar. Por eso, la solución a
la sociedad enferma no consiste en el retorno a otra más natural, sino en volver a diseñar
idealmente esa sociedad compleja. Es decir, la solución pasa por la utopía, como aquello a lo
cual debe aspirar una organización social.
La propuesta de Montaigne parece otra. La sociedad de los Tupinambá existe, es real,
y es la prueba que la sociedad primitiva no es algo que haya sido dejado atrás. Platón no
es responsable de no conocer esa realidad, y por tanto, de haber optado por otra vía para
la mejora de su sociedad. Montaigne, en cambio, se encuentra en una situación en la que
la utopía es innecesaria, como quizás lo hubiera sido para Platón de haber sabido de las
naciones americanas. Sin embargo, la sociedad de los Tupinambá también genera problemas.
En primer lugar, el hecho de que Montaigne la presente como fuera de nuestra historia,
como lo absolutamente otro, dificulta que pueda servir como referencia. Para que exista la
comunicación debe existir un nexo, algo que vincule ambas sociedades. Si la americana tiene
Daímon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 4, 2011
272 Joan Lluís Llinàs Begon
otra historia y además es natural, parece no ser más que un reflejo diferido en el tiempo de
la edad de oro. La solución de Montaigne pasa por reconocer que esta sociedad americana,
aunque cercana al estado de naturaleza, es también cultural, y esa cultura se manifiesta en
el lenguaje. Los tupinambá hablan, se comunican, y la comunicación con los miembros
de las culturas europeas es posible. Por muy primitivos o cercanos a la naturaleza que los
presente Montaigne, al mismo tiempo queda claro que forman una cultura, que son (y esto
se repite con frecuencia a lo largo del texto), naciones que, en definitiva, han escogido una
forma de vida13. Esto significa que, pese a las considerables diferencias entre ambas culturas,
la comunicación es posible, por lo que la sociedad Tupinambá puede ser considerada no
ya como lo absolutamente otro, sino que, un tanto paradójicamente pues hemos llegado a
invertir el punto de partida del capítulo, considerarla, aunque no lo sea, como algo que podría
formar parte de nuestra tradición14.
Estamos, pues, en una situación paradójica, en la medida que Montaigne oscila, en la
presentación de los Tupinambá, entre una sociedad natural y otra que necesariamente ha de
ser cultural. A lo largo del capítulo «Sobre los caníbales» los Tupinambá son caracterizados
como pueblo desconocedor de las letras y conocedor de la verdadera poesía, como
desconocedores del arte pero hacedores de arte, como ignorantes del vino pero bebedores
de una sustancia parecida a los claretes, como un pueblo sin religión pero con profetas,
sacerdotes y creyentes en la inmortalidad de las almas15. Esta tensión explica en parte la
diversidad de interpretaciones del capítulo, y dificulta la comprensión del papel que juega esa
sociedad indígena americana en relación a la cuestión que nos estamos planteando.
Pero hay un hecho, en segundo lugar, que dificulta la transferencia cultural, pues parece
situar a los Tupinambá totalmente fuera de la humanidad, convirtiéndolos en salvajes: son
caníbales. Esto debe ser explicado, pues si no es así no sólo difícilmente aceptaremos esa
sociedad como superior, sino que tampoco la veremos como una sociedad humana más.
Son varias las explicaciones que se le aparecen a Montaigne: puede ser una costumbre más,
esto, un hecho cultural, o ser consecuencia de alguna necesidad natural, como el hambre o
la sobrepoblación. Lo significativo es que para llevar a cabo la explicación del canibalismo
Montaigne recurre a las fuentes de la tradición clásica, esto es, considera a la sociedad caníbal
como una parte de nuestra tradición. El capítulo empezaba considerando a los caníbales
como lo absolutamente otro, y finaliza no sólo con la posibilidad de comunicación, sino con
el reconocimiento tácito que siempre que hablamos sobre otro lo asimilamos a nosotros,
lo convertimos en una parte de lo que somos, con lo que pierde su carácter escandaloso, y
pasa a ser objeto de reflexión y análisis. De este modo, Montaigne compara los caníbales a
los Galos para mostrar que a diferencia de éstos, el canibalismo de los Tupinambá no tiene
que ver tanto con la necesidad de alimentarse como con una costumbre guerrera basada
13 En 29 ocasiones en el capítulo los indígenas americanos son un ejemplo más de entre los de la historia antigua
o moderna. Solamente en 8 ocasiones aparecen como un ejemplo único. Véase Vivice Moreira Coutinho Aze-
vedo, «Influência do descobrimento do novo mundo no pensamento da Renascença. Apresentaçao e análise do
«bon sauvage» nos Essais de Montaigne» V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros. Coimbra:
Gráfica de Coimbra, 1966.
14 Véase E. Balmas, «Tradition et invention dans l’idéologie des cannibales (I,31)», en C. Blum (ed.), Montaigne,
penseur et philosophe (1588-1988). Paris: Honoré Champion, 1990, pp. 89-100.
15 Véase F. Lestrignant, Le Cannibale. Grandeur et décadence. París: Perrin, 1994.
Daímon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 4, 2011
Acerca de utopías y realidades 273
en el honor. Pero también utiliza a Crisipo y a Zenón para justificar el canibalismo de los
indígenas debido a causas naturales. En ese diálogo de Montaigne consigo mismo, parece
que finalmente se decanta por considerar el canibalismo de los Tupinambá como un rasgo de
su moralidad16. Es decir, no son bárbaros en el sentido habitual del término, sino un pueblo
que ha escogido un modo de vida17. Y para reafirmar esta idea, a continuación Montaigne
compara la crueldad de los europeos con la de los caníbales, y no son precisamente éstos
últimos los que salen malparados:
«Nous les pouvons donq bien appeller barbares, eu esgard aux regles de la raison,
mais non pas eu esgard à nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie.»
(I,31,210a)
Este movimiento de considerar la naturalidad de los caníbales a verlos como una cultura
más permite que su sociedad pueda ser utilizada para reflexionar mejor sobre otras. A
Montaigne le interesa la sociedad francesa de su época, y para ello puede servirse de otra que
le sirve como reflejo. Esto sólo es posible si se cumple una doble condición: ver los rasgos
de ese pueblo como una cultura y que la comunicación sea posible. Hemos visto que en la
presentación que hace Montaigne de los caníbales están presentes estas dos condiciones. En
este sentido, es coherente que al final del capítulo refiera tanto los comentarios que hicieron
los indios llevados a Rouen sobre la sociedad francesa como el diálogo que Montaigne llevó
a cabo con uno de ellos. En tanto la comunicación es posible, también lo es la doble mirada,
y el doble análisis.
IV
Recuperemos ahora el diálogo entre Montaigne y Platón. Una manera clásica de entenderlo
consiste en oponer el «realismo» de Montaigne al «idealismo» de Platón18. Mientras éste
habría imaginado una sociedad utópica, aquel vería todos los regímenes políticos imaginados
como ridículos19. Platón habría intentado algo imposible, de ahí su fracaso: modificar la
naturaleza humana. En cambio, Montaigne presenta una nación caníbal con unos rasgos
instintivos presentes en todos los seres humanos, y por eso no es utópica en el mismo sentido
que Platón, sino que posee capacidad de actualización20. Sin embargo, esta interpretación
debe ser matizada, por cuanto parte de una visión tópica de Platón, la visión actualmente
dominante, que no tiene por qué coincidir con la de Montaigne. Podemos entender la
16 Sobre la manera de utilizar el término «bárbaro» en »Sobre los caníbales», véase Edwin Duval, «Lessons of the
New World: Design and Meaning in Montaigne’s ‘Des Cannibales’ (I:31) and ‘Des Coches’ (Iii:6)», en Monta-
igne: Essays in Reading, Yale French Studies, 1983, p. 95-112.
17 Véase Schaefer, o.c.
18 «Et certes toutes ces descriptions de police, feintes par art, se trouvent ridicules et ineptes à mettre en practique»
(III,9,956b).
19 Las virtudes de la sociedad caníbal son las mismas que las que posee César, tal como es descrito en «Observa-
ciones sobre la manera de hacer la guerra de Julio César» (II,34).
20 Aunque no se puede afirmar que es muy optimista respecto de la posibilidad que la sociedad europea lo apro-
veche, de ahí la ironía final: «Tout cela ne va pas trop mal: mais quoy, ils ne portent point de haut de chausses.»
(I,31,214a).
Daímon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 4, 2011
274 Joan Lluís Llinàs Begon
propuesta utópica de Platón como una solución ante su creencia que la sociedad primitiva
ha sido dejada definitivamente atrás, es decir, que no es posible volver a ella y que no sirve
como modelo de referencia. En una sociedad compleja, es necesario pensar un modelo que
pueda precisamente controlar los problemas que se derivan de la praxis de la naturaleza
humana. Platón no pretende tanto cambiar la naturaleza humana como, aprovechando
la diversidad de caracteres que poseen los humanos, poner en la cima de la organización
social a aquellos individuos que posean un carácter menos ambicioso y con tendencia a la
ecuanimidad, aquellos que deberían desarrollar estas potencialidades mediante la educación,
que les inculcaría el amor a la verdad.
Vistas así las cosas, el problema, tanto para Platón como para Montaigne, es el mismo:
¿Cómo es posible una organización social que conjugue los intereses individuales con los
colectivos? La propuesta platónica, para Montaigne, no sólo no es realizable, sino que
la realidad impone lo contrario. Uno de los comentarios que hacen los indígenas que se
presentan en Rouen ante el rey de Francia consiste en que no entienden cómo puede ser que
una nación se someta a un niño (el rey Carlos IX, que por entonces tenía 12 años). Por su
parte, Montaigne sabe que la sociedad caníbal no es extrapolable a Europa, pero que en la
medida que es posible tender puentes entre una y otra, la considera un espejo fructífero para
mejor vernos a nosotros mismos21. Voy a comentar brevemente un único ejemplo de cómo la
sociedad caníbal sirve de espejo, el de la relación entre la ética y la economía22. En Europa,
la ética es redefinida en función de las prácticas económicas, mientras que en la sociedad
caníbal la economía es reflejo de una ética previa. Una mirada a los caníbales permite, por
una parte, llevar a cabo una crítica a los excesos de la sociedad burguesa, y por otra, mostrar
el buen funcionamiento de una sociedad en la que se prioriza el cuerpo social.
Quizás Montaigne tenga las mismas probabilidades que Platón de producir un cambio
radical de la sociedad, es decir, muy pocas o nulas, pero su crítica social es más efectiva en
la medida que parte de realidades y, en consecuencia, puede inducir a pequeños cambios
sociales. Aunque, como en el caso de Platón, esta capacidad de coger perspectiva y llevar a
cabo un juego de espejos con lo que se presenta, en el ámbito de las naciones, como la otredad,
es fruto de un proceso educativo. En «Sobre la educación de los hijos» (I,26) Montaigne
alude al precepto socrático de intentar ir más lejos de lo que nuestros ojos alcanzan, para no
quedarnos encerrados en nuestro mundo:
«(a) On demandoit à Socrates d’où il estoit. Il ne respondit pas: D’Athenes; mais:
Du monde. Luy, qui avoit son imagination plus plaine et plus estandue, embrassoit
l’univers comme sa ville, jettoit ses connoissances, sa société et ses affections à tout
le genre humain, non pas comme nous qui ne regardons que sous nous. Quand les
vignes gelent en mon village, mon prebstre en argumente l’ire de Dieu sur la race
humaine, et juge que la pepie en tienne des-jà les Cannibales. A voir nos guerres
civiles, qui ne crie que cette machine se bouleverse et que le jour du jugement nous
prent au collet, sans s’aviser que plusieurs pires choses se sont veues, et que les dix
21 Véase Philippe Desan, Montaigne. Les cannibales et les conquistadores. Paris: Nizet, 1994.
22 En este sentido, encontramos en Montaigne una tensión entre la eclosión del individuo burgués, de la cual los
Ensayos son un buen ejemplo, y una cierta añoranza por el mundo grecorromano, de donde Montaigne extrae la
supremacía de lo colectivo sobre lo particular.
Daímon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 4, 2011
Acerca de utopías y realidades 275
mille parts du monde ne laissent pas de galler le bon temps cependant? (b) Moy, selon
leur licence et impunité, admire de les voir si douces et molles. (a) A qui il gresle
sur la teste, tout l’hemisphere semble estre en tempeste et orage. Et disoit le Savoïart
que, si ce sot de Roy de France eut sceu bien conduire sa fortune, il estoit homme
pour devenir maistre d’hostel de son Duc. Son imagination ne concevoit autre plus
eslevée grandeur que celle de son maistre. (c) Nous sommes insensiblement tous en
cette erreur: erreur de grande suite et prejudice. (a) Mais qui se presente, comme dans
un tableau, cette grande image de nostre mere nature en son entiere magesté; qui lit
en son visage une si generale et constante varieté; qui se remarque là dedans, et non
soy, mais tout un royaume, comme un traict d’une pointe tres delicate: celuy-là seul
estime les choses selon leur juste grandeur. Ce grand monde, que les uns multiplient
encore comme especes soubs un genre, c’est le mirouer où il nous faut regarder pour
nous connoistre de bon biais. Somme, je veux que ce soit le livre de mon escholier.»
(I,26,157-158a).
Quien mira el «gran mundo», pues, no necesita utopías.
En conclusión, frente a la propuesta imaginada de Platón, Montaigne, con la ventaja de
vivir en una época de un mundo más amplio y variado, propone como modelo de reflexión
una sociedad real, que puede ser analizada resaltando sus virtudes y defectos reales, una
sociedad que, más que imitable, es observable y juzgable, pero una sociedad también, que nos
analiza y nos juzga a nosotros. Como alternativa a la utopía, pues, la propuesta de Montaigne
reside en la creencia que la manera de mejorar la sociedad consiste en la reflexión a partir de
modelos reales, de las distintas realizaciones de la condición humana, esto es, en mirar al otro
para mejor mirarse a sí mismo.
Daímon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 4, 2011
También podría gustarte
- Solucionario UNIDAD 3 - Final 2018Documento71 páginasSolucionario UNIDAD 3 - Final 2018Juan Carlos Goñalons Sintes100% (1)
- Aprender A Pensar - 32 - Montaigne PDFDocumento145 páginasAprender A Pensar - 32 - Montaigne PDFCarlos Daniel Garcia Ramirez100% (4)
- Tomás Abraham - El Deseo de RevoluciónDocumento4 páginasTomás Abraham - El Deseo de RevoluciónParana WarsAún no hay calificaciones
- Siete ensayos de filosofía de la liberación: Hacia una fundamentación del giro decolonialDe EverandSiete ensayos de filosofía de la liberación: Hacia una fundamentación del giro decolonialCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- M1 U1 S2 EngmDocumento21 páginasM1 U1 S2 EngmQUIKE GALMA86% (7)
- Leonardo Eiff - Merleau-Ponty y El Sentido de Lo PolíticoDocumento18 páginasLeonardo Eiff - Merleau-Ponty y El Sentido de Lo PolíticoDanteMarcelAún no hay calificaciones
- MontaigneDocumento10 páginasMontaignemariagarcilosaAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura Filosofia Moderna 2Documento4 páginasInforme de Lectura Filosofia Moderna 2Luis Felipe Losada GonzalezAún no hay calificaciones
- Begon, Joan Lluís Llinàs Begon - Modernidad y Actualidad de MontaigneDocumento9 páginasBegon, Joan Lluís Llinàs Begon - Modernidad y Actualidad de MontaigneJoão Claudio Rocha MoraesAún no hay calificaciones
- La Utopia de Tomas Moro Una SociedadDocumento25 páginasLa Utopia de Tomas Moro Una Sociedadlorena_andino_2Aún no hay calificaciones
- MontaigneDocumento14 páginasMontaigneviatorhomoAún no hay calificaciones
- Dumont - Prefacio A La Gran Transformacion de PolanyiDocumento19 páginasDumont - Prefacio A La Gran Transformacion de PolanyiquekaselmoyAún no hay calificaciones
- Retorno a Atenas: La democracia como principio antioligárquicoDe EverandRetorno a Atenas: La democracia como principio antioligárquicoAún no hay calificaciones
- 37650-Texto Del Artículo-41911-1-10-20111118Documento5 páginas37650-Texto Del Artículo-41911-1-10-20111118Yair Palma MartinezAún no hay calificaciones
- Cosmópolis Guía de Lectura Cap 1 A 3Documento2 páginasCosmópolis Guía de Lectura Cap 1 A 3carolinabelensantos3696Aún no hay calificaciones
- Ensayo UtopiaDocumento13 páginasEnsayo UtopiaPaz Nempo Agüero100% (1)
- La Historia y La Irrupción Política Del ConflictoDocumento19 páginasLa Historia y La Irrupción Política Del ConflictoGestion RH ConsultoresAún no hay calificaciones
- Montaigne y DiosDocumento5 páginasMontaigne y DiosDiamante LocoAún no hay calificaciones
- Ideario de Tomás MoroDocumento12 páginasIdeario de Tomás MoroYarina DiazAún no hay calificaciones
- Zamiatin y La Etica Kantiana Libertad y Felicidad en NosotrosDocumento25 páginasZamiatin y La Etica Kantiana Libertad y Felicidad en NosotrosFRANKY ESTEBAN DÍAZAún no hay calificaciones
- Reseña - El Abandono Del Limite Mental y La Distincion Real TomistaDocumento5 páginasReseña - El Abandono Del Limite Mental y La Distincion Real TomistaSeanAún no hay calificaciones
- EL SUJETO CONTRAATACA CamouDocumento7 páginasEL SUJETO CONTRAATACA CamouServando RojoAún no hay calificaciones
- Arte y FilosofíaDocumento176 páginasArte y FilosofíaDavid OtáloraAún no hay calificaciones
- Lenin, Foucault, PoulantzasDocumento16 páginasLenin, Foucault, PoulantzasVerónica M. Ulloa Con LandaAún no hay calificaciones
- Amable Fernandez Sanz, Utopia y RevolucionDocumento25 páginasAmable Fernandez Sanz, Utopia y RevolucionDeimos Daemonium VoxAún no hay calificaciones
- 9 - Introducción General Todo y Nada de TodoDocumento8 páginas9 - Introducción General Todo y Nada de TodoMatias JuarezAún no hay calificaciones
- Montaigne y La Dulzura de La Desnudez - EnsayoDocumento5 páginasMontaigne y La Dulzura de La Desnudez - EnsayoJose Manuel AguileraAún no hay calificaciones
- 55 PDFDocumento4 páginas55 PDFCarolina DuránAún no hay calificaciones
- El Bueno, El Feo y El SabioDocumento3 páginasEl Bueno, El Feo y El SabioTinín GonzálezAún no hay calificaciones
- Socrates Como Simbolo PDFDocumento20 páginasSocrates Como Simbolo PDFDavidPutoyAAún no hay calificaciones
- Doris PlatonismoDocumento4 páginasDoris PlatonismoLyn BCAún no hay calificaciones
- Alain Badiou - La Filosofia y Una Vida Más Fuerte Que La VidaDocumento10 páginasAlain Badiou - La Filosofia y Una Vida Más Fuerte Que La VidaKaren MorenoAún no hay calificaciones
- Utopía DistopíaDocumento15 páginasUtopía DistopíaLuisa VelásquezAún no hay calificaciones
- Ilovepdf MergedDocumento56 páginasIlovepdf MergedLa Yunmi YunmiAún no hay calificaciones
- LITERATURADocumento48 páginasLITERATURAClaudia CachanAún no hay calificaciones
- Modelo Examen KantDocumento10 páginasModelo Examen KantJose CabezasAún no hay calificaciones
- Introduccion A MontaigneDocumento141 páginasIntroduccion A MontaigneJuan Rivano100% (10)
- Kant, Ilustracion y DomesticacionDocumento21 páginasKant, Ilustracion y DomesticacionManoloBonifacioAún no hay calificaciones
- Ensayos (Montaigne)Documento4 páginasEnsayos (Montaigne)Sonia González UzAún no hay calificaciones
- Pontano Maquiavelo y La Prudencia Algunas Reflexiones MasDocumento8 páginasPontano Maquiavelo y La Prudencia Algunas Reflexiones MasPaco M. LunaAún no hay calificaciones
- Servier, Jean - La Utopía PDFDocumento144 páginasServier, Jean - La Utopía PDFElvis Vasquez Flores100% (1)
- Peter Wollen, La Velocidad y El Cine, NLR 16, July-August 2002Documento11 páginasPeter Wollen, La Velocidad y El Cine, NLR 16, July-August 2002José Luis Rodríguez GuerreroAún no hay calificaciones
- Historia de La UtopíaDocumento11 páginasHistoria de La UtopíaMaria Laura Romero100% (1)
- Platon y La Academia by Jean BrunDocumento162 páginasPlaton y La Academia by Jean Brunpuppetdark100% (1)
- 1 - Realidad y Deseo La Utopía y El Sentido de La Historia (Lectura Obligatoria)Documento14 páginas1 - Realidad y Deseo La Utopía y El Sentido de La Historia (Lectura Obligatoria)LquintedoAún no hay calificaciones
- La Filosofía Política de Comte y Su Proyecto SocialDocumento20 páginasLa Filosofía Política de Comte y Su Proyecto SocialDaniel Oviedo SoteloAún no hay calificaciones
- Merleau Ponty Filosofia SensibleDocumento15 páginasMerleau Ponty Filosofia SensibleAlicia ContiAún no hay calificaciones
- Cerrutti 2017 - Who Is Below. Thompson, Historiador de Las Sociedades Modernas. Una RelecturaDocumento28 páginasCerrutti 2017 - Who Is Below. Thompson, Historiador de Las Sociedades Modernas. Una RelecturanicocodeAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto PlatonDocumento3 páginasComentario de Texto PlatonMaramiAún no hay calificaciones
- Humanismo y Debate de La ModernidadDocumento20 páginasHumanismo y Debate de La Modernidadjuan pablo luriaAún no hay calificaciones
- Comentario de Texto Platon 2Documento8 páginasComentario de Texto Platon 2Merche GutiérrezAún no hay calificaciones
- MOLAS, Josep Montserrat - de Platonismo y Fenomenología PDFDocumento16 páginasMOLAS, Josep Montserrat - de Platonismo y Fenomenología PDFDaniel QuirozAún no hay calificaciones
- Filosofía y novela: De la generación del 98 a José Ortega y GassetDe EverandFilosofía y novela: De la generación del 98 a José Ortega y GassetAún no hay calificaciones
- LECLERCQ, GERARD - Antropología y Colonialismo (OCR) (Por Ganz1912)Documento278 páginasLECLERCQ, GERARD - Antropología y Colonialismo (OCR) (Por Ganz1912)Victor Ascoeta SartoriAún no hay calificaciones
- Tronti - La Autonomía de Lo PolíticoDocumento120 páginasTronti - La Autonomía de Lo PolíticonicocodeAún no hay calificaciones
- ORTEGA Y GASSET J Una Interpretacion de La HistoriDocumento3 páginasORTEGA Y GASSET J Una Interpretacion de La Historizelia.crp.ribeiroAún no hay calificaciones
- El Topo en Su Laberinto Resena AlegriaDocumento3 páginasEl Topo en Su Laberinto Resena AlegriaFelipe Balda100% (1)
- La Decadencia Del Concepto de UtopiaDocumento7 páginasLa Decadencia Del Concepto de UtopiaDick TonsmannAún no hay calificaciones
- 2.3. Filosofía Medieval-UtopíaDocumento3 páginas2.3. Filosofía Medieval-UtopíaJULIO ANTONIO CASTAÑO FALCONAún no hay calificaciones
- El Socialismo Cabetiano PDFDocumento16 páginasEl Socialismo Cabetiano PDFFeña VargasAún no hay calificaciones
- Resea Lecciones PreliminaresDocumento4 páginasResea Lecciones PreliminaresLuis Miguel Cáceres ZelayaAún no hay calificaciones
- La Persona Humana Como Sujeto Moral PDFDocumento89 páginasLa Persona Humana Como Sujeto Moral PDFShat Ch CabAún no hay calificaciones
- Lectura 5.1 Resumen Giraldo y Rosales. La Etica KantianaDocumento6 páginasLectura 5.1 Resumen Giraldo y Rosales. La Etica Kantianalaescaleradelfuturo2020Aún no hay calificaciones
- Guía de Actividades y Evaluación SelmaDocumento2 páginasGuía de Actividades y Evaluación SelmafranliurAún no hay calificaciones
- Antología Temas de Filosofía 2022Documento62 páginasAntología Temas de Filosofía 2022Giovanna Peralta MartinezAún no hay calificaciones
- Auto Criterio de OportunidadDocumento3 páginasAuto Criterio de OportunidadGabriel Lopez HerreraAún no hay calificaciones
- La Familia (Sociología)Documento27 páginasLa Familia (Sociología)Chika Bom-BiuxAún no hay calificaciones
- Guía para La Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (2019)Documento96 páginasGuía para La Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (2019)obsideanaAún no hay calificaciones
- Ficha Adicional3 Mi Familia Me Educa Protege y AmaDocumento2 páginasFicha Adicional3 Mi Familia Me Educa Protege y AmaROXANA PÉREZAún no hay calificaciones
- Revista Peruana Der Consti 9 10Documento44 páginasRevista Peruana Der Consti 9 10Katty Didre CarrilloAún no hay calificaciones
- Convivencia SocialDocumento18 páginasConvivencia SocialClaudia Quintero100% (2)
- Ensayo Actividad #3Documento4 páginasEnsayo Actividad #3Sherry HarrisAún no hay calificaciones
- Caso Arabia SauditaDocumento3 páginasCaso Arabia SauditaYannerys RodriguezAún no hay calificaciones
- Compendio de Legislacion en Salud - 2009Documento544 páginasCompendio de Legislacion en Salud - 2009Jose NestaresAún no hay calificaciones
- Antología Sor JuanaDocumento8 páginasAntología Sor Juanaanon_283636561Aún no hay calificaciones
- Justicia Federal Causa Surrbac 2Documento6 páginasJusticia Federal Causa Surrbac 2José ReynaAún no hay calificaciones
- Exposición TeóricaDocumento26 páginasExposición TeóricaNicolas EAAún no hay calificaciones
- Actividad 13Documento6 páginasActividad 13aleixis santosAún no hay calificaciones
- Histeria y Obsesion PsicoanalisisDocumento11 páginasHisteria y Obsesion PsicoanalisisYael Acosta100% (2)
- Pei JV 2018 2023 PDFDocumento349 páginasPei JV 2018 2023 PDFEdder GonzalezAún no hay calificaciones
- Trabajo Entre NaranjosDocumento25 páginasTrabajo Entre Naranjosaginesr0% (2)
- Ibi Linares. AccesibilidadDocumento57 páginasIbi Linares. AccesibilidadailinAún no hay calificaciones
- 3granato y Odone Desarrollo Local, Mercosur y Trabajo en RedDocumento15 páginas3granato y Odone Desarrollo Local, Mercosur y Trabajo en Redmomos el crackAún no hay calificaciones
- Inteligencia y VoluntadDocumento4 páginasInteligencia y VoluntadgusAún no hay calificaciones
- Tipos de Sociedades Mercantiles y Comerciales en El PerúDocumento4 páginasTipos de Sociedades Mercantiles y Comerciales en El PerúYesenia Karina Obando RomeroAún no hay calificaciones
- El Proceso Penal AcusatorioDocumento3 páginasEl Proceso Penal AcusatorioPaulina SturlusonAún no hay calificaciones
- Intolerancia PolíticaDocumento4 páginasIntolerancia Políticaceci19960% (3)
- Thays de Paz - 22-05Documento3 páginasThays de Paz - 22-05THAYSAún no hay calificaciones
- Auditoria de Tecnologias de Informacion FinalDocumento69 páginasAuditoria de Tecnologias de Informacion FinalNery luz lopez loyolaAún no hay calificaciones