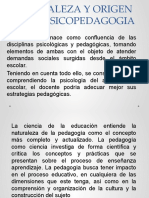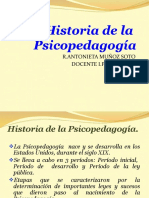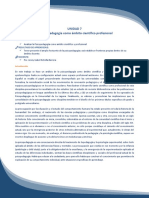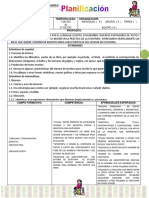Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Antecedentes de La Psicopedagogia PDF
Antecedentes de La Psicopedagogia PDF
Cargado por
Carlos Yxz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas11 páginasTítulo original
1222222 - Antecedentes de La Psicopedagogia.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas11 páginasAntecedentes de La Psicopedagogia PDF
Antecedentes de La Psicopedagogia PDF
Cargado por
Carlos YxzCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
ANTECEDENTES DE LA PSICOPEDAGOGÍA
Antecedentes Generales
La preocupación por la educación y el estudio del comportamiento
humano ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Sin
embargo, el nacimiento de las Ciencias Pedagógicas y Psicológicas
como disciplinas encargadas de construir conocimiento científico es
reciente. Este conocimiento se inicia, consolida y sistematiza en el
entorno de la comunidad científica tras el inicio y aplicación de la
experimentación y el método científico a los problemas de una y otra
disciplina, a finales del siglo XIX, lo cual despliega acciones y
modelos teóricos en toda Europa y América.
La Psicopedagogía es una consecuencia directa del nacimiento de la
pedagogía y la psicología experimental, sobre todo aplicada al ámbito
de las deficiencias físicas y mentales. La preocupación que existía en
ese momento por la infancia (paidología y child study) junto a la
obligatoriedad de la enseñanza, y la emergencia de la
experimentación aplicada al estudio de las diferencias individuales,
sientan las bases científicas disciplinares y sociales del profesional
actual de la psicopedagogía. Había que educar a las personas, pero
para ello había que construir el conocimiento que permitiera la
explicación de su comportamiento individual ante situaciones
específicas de aprendizaje. De forma paralela, la predominante
preocupación por la infancia estrecha lazos entre profesionales de la
medicina y de la educación para dar respuesta a la educación
especial, salud escolar y la pedagogía terapéutica.
Las primeras referencias del término “psicopedagogía” como tal,
aparecen en el ámbito francófono: psychopédagogie (Francia,
Bélgica, y la Escuela de Ginebra en Suiza) en 1908, para referirse a
las técnicas psicométricas destinadas a la clasificación de los
escolares; así, los primeros Centros Psicopedagógicos fueron
fundados en Francia, en 1946, con el objetivo de desenvolver un
trabajo orientado para el alumnado con problemas escolares o de
comportamiento atendidos por un equipo del área de Psicología,
Psicoanálisis e Pedagogía. En Italia, también se hizo un uso
temprano del término psicopedagogia (1912), para denominar a
profesionales que debían hacer una evaluación de la deficiencia
mental, que complementara el examen médico (Moreu y Bisquerra,
2002).
En el siglo XX, la Psicopedagogía comienza entonces a tener una
trayectoria significativa teniendo, inicialmente, un carácter médico-
pedagógico: en el campo de la pedagogía práctica se suscitó un
exagerado afán de experimentación y de ensayos psicológicos. Hugo
Mûnsterberg (1863-1919), psicólogo alemán, aboga por una
psicotécnica pedagógica. En la aplicación de la psicología a la
pedagogía, el material fluye. El auge de la experimentación se realiza
dentro de las escuelas. Binet (1857-1911) y H. Wallon en Francia, E.
Meumann y Lay en Alemania, E. L. Thorndike y W. James en los
Estados Unidos son los primeros investigadores, entre los más
conocidos y activos en este sector de la investigación, que dieron
origen a laboratorios establecidos en los grandes centros educativos,
gabinetes psicopedagógicos, cuya misión sería la elaboración y
aplicación de pruebas y estudios psicotécnicos, incluyendo la
orientación profesional y la colaboración médica en las tareas de la
escuela.
La instalación de estos laboratorios se extendió por Europa, Japón y
los Estados Unidos, yendo éste a la cabeza. Mientras tanto, en
América Latina, en la ciudad de México, el Instituto Nacional de
Psicopedagogía contaba con un laboratorio equipado e instalado; y no
menos importantes fueron los trabajos en esta área en países como
Perú, Argentina y Paraguay en las primeras décadas del siglo XX.
Como se puede observar, en todos los países citados, la
psicopedagogía ha tenido siempre por “hogar” el ámbito educativo:
la práctica de la misma se ha realizado siempre en el aula escolar, en
donde estudiantes y maestros, vinculados por la pedagogía, han
caracterizado los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Y del
estudio de los mismos, se van conformando espacios disciplinares
que contribuyen a la pedagogía, como la Psicopedagogía y la
Psicología Educativa en general. Ambas tradiciones científicas son por
tanto, casi idénticas: las escuelas y sus aulas, en los dos casos, son
su escenario; los procesos de la enseñanza y el aprendizaje nutren
sus contenidos. Sólo el matiz ideológico propio de cada una de las
tradiciones mencionadas diferencia a la Psicología Educativa de la
Psicopedagogía:
- La Psicopedagogía llega a Latino América desde Francia y España.
Su contexto destaca la palabra pedagogía que involucra toda una
cultura en la cual se refleja el influjo del catolicismo y su filosofía.
- La Psicología Educativa (Educational Psychology), domina el
contexto de los países sajones sujetos a la Reforma. En esta
tradición, el concepto de currículo reemplaza al de pedagogía en la
tradición latina. Así, la denominación Psicología Educativa llega a
Latinoamérica desde los Estados Unidos e Inglaterra.
Para concluir, los antecedentes generales citados ratifican que la
Psicopedagogía como disciplina científico-profesional, cuenta con
antecedentes históricos bien delimitados en diferentes países del
continente europeo y americano. Como complemento de esta primera
parte, a continuación se explicitan antecedentes de la
Psicopedagogía en tres países con distintas tradiciones en cuanto a
esta disciplina:
- España, como referente y modelo en lo que a educación concierne
para los países latinoamericanos.
- Brasil, país de habla portuguesa, con una reciente historia en el
ámbito de la Psicopedagogía (al igual que Chile).
- Argentina, como país pionero en la constitución de la
psicopedagogía como disciplina científico-profesional.
Psicopedagogía en España
En España, la institucionalización de los estudios psicopedagógicos se
produce de forma más tardía que en el resto de Europa. Un ejemplo
de ello es que mientras en Francia, país vecino del Estado Español, se
producía una importante reforma de la enseñanza en el año 1947
(conocida con el nombre de sus promotores Langevin-Wallon, en la
cual se fijaron las principales funciones del psicopedagogo), en
España se produce 25 años más tarde, en los años 70 con la Ley
General de Educación, tomando como referencia la francesa.
En este país, el conocimiento relativo a la psicología y pedagogía se
incluía en la licenciatura de filosofía. En 1902 se crea la primera
cátedra de Psicología Experimental y en 1904 la de Pedagogía
Experimental, ambas en La Universidad de Madrid. Mientras tanto, en
el resto de Europa y en Estados Unidos ya se institucionalizaba la
Psicopedagogía como disciplina encargada de atender las necesidades
especiales de los estudiantes. En el entorno de los años 20 y 30 el
término psicopedagógico se usaba frecuentemente para denominar
las prácticas educativas especiales, la orientación profesional que
empezaba a gestarse, las orientaciones en la reeducación de
menores, etc. Toda esta construcción y sistematización del entorno
psicopedagógico que se produce en la primera mitad del siglo XX, en
España se ve truncada por la dictadura franquista. A pesar de este
periodo de latencia de la psicopedagogía en España, en casi todas las
obras de pedagogía diferencial y educación especial se observa una
constante referencia a la psicopedagogía, y en la reeducación de
menores siempre se habla de métodos psicopedagógicos.
Las reformas educativas que se fueron produciendo en Europa a
mitad del siglo pasado, en el caso de España se concretan con la
promulgación de la Ley General de Educación (LGE) de 1970, en la
cual se reconocía el derecho del alumnado a recibir servicios de
orientación escolar, personal y profesional. Pero tal derecho se ve
implementado muchos años después, cuando en 1977 se dicta la
orden ministerial por la que se crearon los Servicios Provinciales de
Orientación Escolar y Vocacional (SPOEV), y más tarde los equipos
multiprofesionales (EM), los primeros en el ámbito de la orientación y
los segundos en el de la educación especial. En el marco social, sin
embargo, sigue imperando el término natural de psicopedagógico, y
dos años más tarde, con motivo de la instauración de los
ayuntamientos democráticos, se crean los Servicios Psicopedagógicos
Municipales (SPM), con la finalidad de atender áreas educativas no
cubiertas por la escuela.
La reforma educativa que se inicia en España en los años 80, culmina
con la promulgación en 1990 de la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE), y la aglutinación del
conocimiento psicopedagógico que había estado diseminado y
fragmentado. Desde la LOGSE se impulsa la orientación e
intervención psicopedagógica en todos los centros de enseñanza
obligatoria, con el fin de que den apoyo y asistencia a las necesidades
de los centros, el profesorado, el alumnado y sus familias. Esta
asistencia constituye uno de los capítulos de excelencia y calidad
educativa del nuevo sistema que pretende la Ley. La LOGSE demanda
al sistema educativo: un sistema de apoyo al currículo de orientación
educativa e intervención psicopedagógica, una mayor calidad de la
enseñanza, y una personalización de los aprendizajes. Para ello, se
institucionaliza dentro del sistema educativo la figura profesional del
psicopedagogo/a, que hasta ese momento había estado diversificada,
o repartida entre dos profesionales (pedagogo/a y psicólogo/a
escolar). Sobre esta última, en el plano internacional, Moreu y
Bisquerra (2002), hacen un estudio epistemológico del término
psicopedagógico, comparando distintos escenarios y tradiciones
(anglosajona, francófona, alemana, italiana, etc.), y concluyen que
“la psicología de la educación en estas áreas ha de considerarse,
desde el punto de vista epistemológico, como una ciencia basal de la
psicopedagogía”, aportando algunos fundamentos del
comportamiento.
En la sociedad española actual, se identifican cada vez nuevas
necesidades educativas que requieren intervención o acción
psicopedagógica. Muestras de ello son el incremento de publicaciones
en ámbitos específicos de intervención, y la inserción laboral de los
licenciados en psicopedagogía. Específicamente, los ámbitos de
acción profesional objeto de la intervención psicopedagógica que se
han ampliado en los últimos años han sido:
1. EN EL ENTORNO ESCOLAR: tareas y actividades de coordinación y
asesoramiento de profe-sorado y servicios escolares, y de éstos con
otros servicios comunitarios; mediación y gestión de conflictos
interpersonales e interculturales; compensación de diferencias
educativas de origen cultural y social; gestión y fomento de la
participación de las fa-milias en el desarrollo educativo de sus hijos e
hijas; asesoramiento al profesorado en tareas de acción tutorial;
asesoramiento y coordinación en la elaboración de proyectos
curriculares de centro; intervención en programas de apoyo al
curriculum; etc.
2. EN EL ENTORNO DE LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL: orientación
laboral a colectivos con acce-so restringido (mujeres, mayores de
cuarenta años, colectivos excluidos socialmente); información,
gestión, acompañamiento y seguimiento de las inserciones laborales
de inmigrantes; formación en estrategias de búsqueda de empleo;
orientación y ayuda al alumnado universitario de final de carrera y en
el tránsito hacia el mercado laboral; etc.
3. EN EL ENTORNO SOCIAL: menores en riesgo de desatención y
descuidado familiar; información y formación familiar y social;
acciones preventivas de carácter comunitario destinados a la infancia
y juventud; atención educativa personalizada a menores bajo tutela
administrativa; atención educativa personalizada a menores con
medidas judiciales; etc.
4. EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA
EDUCACIÓN INCLUSIVA: apoyo educativo fuera del sistema educativo
a personas con necesidades especiales y sus familias; estimulación
temprana e intervención en trastornos del desarrollo; eliminación de
barreras sociales; atención educativa a personas dependientes y sus
familias; servicios de psicomotricidad; intervención con jóvenes y
adolescentes con comportamientos disruptivos y conflicto social; etc.
5. INTERVENCIÓN COMUNITARIA, EN GENERAL: asesoramiento e
intervención psicopedagógica en la edad adulta o formación a lo largo
de la vida; atención a mayores, a través de programas y acciones de
estimulación física y cognitiva; intervención hospitalaria; programas
de intervención comunitaria en todos los ámbitos de acción
psicopedagógica; etc.
La incorporación de estos nuevos ámbitos al ejercicio profesional (que
no sólo se evidencia en España sino en todos aquellos países en los
que la psicopedagogía se ha instaurado como tradición disciplinar
científico-profesional) está suponiendo un constante reto, tanto para
investigadores como para profesionales que llevan a cabo la acción
psicopedagógica. Además evidencia el arraigo y demanda social de
los profesionales de la psicopedagogía.
Psicopedagogía en el Brasil
En el Brasil, en los años 70, algunos profesionales preocupados con
los altos índices de evasión escolar y repetición, comprometidos con
el estudio de las causas y intervenciones de los problemas
educacionales relacionados al fracaso escolar, trajeron de Francia y
de Argentina las contribuciones teóricas sobre la Psicopedagogía.
Estas contribuciones fueron traídas para el Brasil, tanto por medio de
conferencistas provenientes de Francia como de la Argentina, como
también, por medio de profesores que participaban de conferencias y
cursos a respecto de la experiencia psicopedagógica orientada para la
educación.
En 1979 fue creado el primer curso en nivel de postgrado en
Psicopedagogía en la Universidad de San Pablo, indicando que el área
de psicopedagogía es bastante nueva en el Brasil.
Al mismo tiempo, desde 1980, los psicopedagogos brasileros cuentan
con una asociación dedicada al interés de la clase y que lucha por sus
derechos. Es la Asociación Brasilera de Psicopedagogía (ABPp),
creada en 1988, que ha permitido que los psicopedagogos
estructuren un espacio de discusión sobre el cuerpo teórico de
conocimientos psicopedagógicos, a través de su amplio acervo de
trabajos científicos publicados, disertaciones de maestrías y tesis de
doctorado. Siendo así, la ABPp ha discutido y analizado ampliamente
temas como: cuál es la identidad del Psicopedagogo, cuál es la
legitimidad de la acción psicopedagógica, el campo de estudio o de
atención de la psicopedagogía, el enfoque multidisciplinar de la
psicopedagogía, entre otros estudios. Dentro de estos ámbitos, son
relevantes los estudios sobre la dimensión social de la
Psicopedagogía, es decir, la búsqueda del saber a través de una
acción socio-educativa, pues el aprendizaje acontece en la institución
sea educacional formal e informal, articulando la experiencia
acumulada con el conocimiento que se hace presente.
Psicopedagogía en Argentina
La Psicopedagogía es una disciplina surgida formalmente en
Argentina en la década de 1950. En su origen, nace como confluencia
de las disciplinas psicológicas y pedagógicas, tomando elementos de
ambas con el objeto de atender demandas sociales surgidas desde el
ámbito escolar.
Se observan dos momentos en su evolución histórica:
1º MOMENTO: inicio del surgimiento formal de Psicopedagogía.
En la ciudad de Buenos Aires, la Comunidad Jesuítica decide
organizar las primeras "Facultades Universitarias del Salvador". Se
piensa en la creación de una carrera destinada al perfeccionamiento
docente, y el sacerdote Ubén Gerardo Arancibia, lleva a cabo ese
proyecto. Hasta ese entonces, existía la palabra "psicopedagogía",
para referir a aquellas herramientas provenientes de Psicología que
facilitaban la comprensión de la Pedagogía: se consideraba que
comprendiendo la psicología del alumno-niño-escolar, el docente
podría adecuar mejor sus estrategias pedagógicas.
Es así como se organiza una carrera en donde confluyen las ciencias
psicológicas con las ciencias pedagógicas, y surge "Psicopedagogía",
el 2 de mayo de 1956, dictándose en el Instituto de Psicopedagogía
de la Universidad del Salvador. Sus alumnos eran egresados de las
denominadas "Escuelas Normales". Sus docentes eran profesionales
de ámbitos diversos tales como Neurología, Filosofía, Antropología,
Biología, Psicología, Pedagogía, Teología, Sociología, etc. Era una
época en donde predominaban las influencias de la neurología, la
psicometría y el positivismo. El aprendizaje era considerado de
manera lineal, unidireccional. Al modo "estímulo-respuesta". No se
tenía en cuenta la subjetividad. El psicopedagogo aún no tenía
definición de su campo profesional y trabajaba especialmente en
reeducación.
Luego de un tiempo, en el año 1972, la disciplina crece y obtiene la
categoría de Carrera de Grado, surgiendo la Facultad de
Psicopedagogía (también en la Universidad del Salvador). Comienzan
a surgir los primeros docentes psicopedagogos a cargo de las
cátedras. Pero, por una cuestión evolutivo-histórica, aún prevalecían
docentes de otras profesiones. A partir de este momento, comienza
una evolución y logran establecerse las "incumbencias profesionales",
regulándose el ejercicio profesional. La formación incluía influencias
de la Epistemología Genética (Jean Piaget), el Psicoanálisis (Freud y
posfreudianos) y la Psicología Social (Pichon Riviêre). Es en este
periodo en donde se observa la primera formulación de su objeto de
estudio: "Sujeto en situación de aprendizaje". Se consideraba que el
psicopedagogo trabajaba con las dificultades de aprendizaje
(especialmente escolar, sistemático), y que su función era la de
"reparar" dificultades en éste. Se tenía en cuenta al hombre como un
sujeto aprendiente. El aprendizaje se concebía como dado desde el
interjuego entre "sujeto" - "objeto". Comienza a tenerse en cuenta la
subjetividad del hombre e inician los esbozos de la clínica
psicopedagógica. No obstante, al disociarse los "aspectos
psicológicos" de los "aspectos pedagógicos", la disciplina carecía de
especificidad y método propio.
Comienzan a surgir búsquedas desde algunos profesionales, y
aparece la denominada Epistemología Convergente (Prof.Jorge Visca),
y los aportes de las psicopedagogogas Alicia Fernández y Marina
Müller. Asimismo, inician las investigaciones sobre identidad
disciplinar psicopedagógica, por parte de Estela Mora.
Hacia mediados de la década de 1990, la Psicopedagogía continuó
recibiendo influencias de los avances científicos de los campos de la
Neurología, la Genética, la Filosofía; así como influencias del
Psicodrama, el Cognitivismo, Teoría General de los Sistemas, la
Cibernética, Psiconeuroinmunoendocrinología, etc. La formación del
psicopedagogo empezó a tener en cuenta la incertidumbre vital, la
multicausalidad y la diversidad cultural. No obstante, la
Psicopedagogía aún carecía de especificad, es decir, objeto y método
propio. La disciplina había surgido desde demandas sociales pero aún
no podía atender idóneamente a las mismas. La psicopedagogía
remitía a "niños", e implementaba toda una serie de tests y técnicas
provenientes de disciplinas tales como Psicología y Neurología, a los
fines de detectar perturbaciones particularmente "cognitivas", de
"aprendizaje escolar", de "problemas de conducta/límites", etc. En
este momento, el psicopedagogo atendía, principalmente, a niños y
adolescentes con dificultades escolares.
2º MOMENTO: adquisición de Identidad Disciplinar. Definición de
Objeto y Método.
Luego de aproximadamente medio siglo de vida y de no encontrar su
especificidad, comienzan a revelarse los resultados de las
investigaciones de la Lic. Mora -iniciadas en la década de 1980-. Es
así como, al evolucionar históricamente, la Psicopedagogía se
redefine, adquiriendo especificidad en su objeto de estudio
disciplinar: el hombre como un SER que APRENDE. Este aprender se
da desde matrices anímicas. Es por ello que surge un método (aquel
que permite comprender y atender las mismas) denominado "jugar
matricero" (Mora, 2001). A partir de este momento surge la Clínica
Psicopedagógica con epistemología propia: "Psicopedagogía" supera
su inicial significación, y deja de ser una confluencia de dos diciplinas,
para encontrar su esencia disciplinar específica.
El aprender y enseñar dejan de comprenderse como fenómenos
circunscriptos al ámbito escolar (y por ende a los niños y docentes),
sino que se comprenden:
- De manera evolutiva, como una constitución y construcción social,
que inicia desde el momento de la gestación (se aprende desde el
utero materno), continúa a lo largo de las sucesivas etapas vitales y
es condicionada por los factores témporo-espaciales e histórico-
sociales.
-De manera singular, como una constitución inherente al "ser" de
cada persona, quien de manera única ha ido configurando sus
"matrices", con las cuales se relaciona con los objetos, expresando
así su esencia en las escenas de la vida cotidiana.
De este modo, Psicopedagogía atiende "matrices anímicas",
originadas desde el momento de la concepción, y que se evidencian a
lo largo de la vida, desde "estados del ánimo" que delinean cómo
cada persona piensa, acciona y siente la cotidianeidad. La Clínica
Psicopedagógica es aún una especificidad muy reciente, y es en
Argentina (país que dio nacimiento formal a la Psicopedagogía con
este enfoque) en donde se encuentra el Centro Latinoamericano de
Psicopedagogía donde se lleva a cabo su estudio e investigación.
A nivel legal, en varias Provincias, las respectivas Asociaciones de
Psicopedagogos lograron que se sancione la Ley de Ejercicio
Profesional de la Psicopedagogía y que se otorgue Matrícula
Profesional al Psicopedagogo. Pero aún no fue posible lograr una
Legislación Nacional que vele por el ejercicio de la Psicopedagogía con
la debida ética, permitiendo ofrecer un servicio mejor organizado a la
comunidad.
Conclusión Final
Luego de una lectura histórica reflexiva de la Psicopedagogía y de
una mirada sobre la realidad profesional actual en distintos contextos
socioculturales, se vislumbra la necesidad en nuestro país de:
1. Redefinir el rol psicopedagógico: sin perder de vista sus objetivos
y funciones, que no se agotan en la formación de un profesional en
pedagogía con una mayor orientación en aspectos teóricos que
didácticos, ni sólo en la administración de técnicas diagnósticas y
programas de rehabilitación centrados en la persona, ni en una
lectura psico-afectiva-social del ámbito educativo centrado en los
problemas de aprendizaje.
2. Sostener la praxis con una sólida formación y postura
antropológica: tratándose de un profesional que se ocupa de seres
humanos, el psicopedagogo debe conocer en profundidad su objeto
de estudio, en todas sus dimensiones. Demasiadas veces se privilegia
desmedidamente la formación científico-técnica, en desmedro de la
formación personal y humana de los futuros profesionales.
3. Ser psico-pedagogos: atender, entonces, el espacio de lo
“psicológico” en su praxis, pero además incluir el espacio de lo
“pedagógico”. Trabajar interdisciplinariamente es también aprovechar
los aportes de las Ciencias de la Educación como de las Ciencias
Psicológicas. No se puede desconocer, entonces, las características
evolutivas esperables de las personas (también en lo referente a los
aprendizajes), así como los programas curriculares de cada nivel de
enseñanza, y las metodologías pedagógicas en vigencia. Conocerlos
permitirá un mejor acercamiento a necesidades que se presenten y
un abordaje más efectivo e integral. En este sentido, cabe recordar
que “junto al espacio de aprendizaje, hay un aspecto de enseñanza, y
que ambos se refieren a unos contenidos determinados social y
culturalmente” (López Gay, 1994).
4. Considerar el “aprendizaje” como proceso que está presente desde
el útero hasta que la persona fallece; y por tanto, también presente
en distintos ámbitos y contexto: educación formal en todos sus
niveles, familia, instituciones no escolares, ámbito laboral,
comunidad. La psicopedagogía por tanto no puede sólo limitarse al
ámbito de la educación general básica y centrada sólo en los
estudiantes de estos niveles.
5. Integrar los diferentes aportes de las corrientes teóricas, pero
evitando confusas amalgamas que desvirtúan la profesión. La clínica
cotidiana abunda en ejemplos de intervenciones psicopedagógicas
armadas a partir de una yuxtaposición de elementos provenientes de
diferentes escuelas, de otras disciplinas, o de las corrientes de moda.
Esto se traduce en prácticas carentes de un fundamento sólido, poco
claras en sus objetivos y que no cumplen en definitiva con la función
psicopedagógica.
6. No limitar los aspectos “clínicos” en el consultorio y a los
problemas de aprendizaje: se hace necesario incorporar también el
concepto de salud y el de prevención primaria al proceso de detección
y orientación clínica, y no sólo buscar la patología y atender al
síntoma del presente.
7. Ser creativos y abiertos a diferentes necesidades que surgen, tanto
en el ámbito de la salud como en el educativo, y que requieren
muchas veces, de respuestas que exceden a la psicopedagogía
tradicional: la Equinoterapia, la Musicoterapia, el Arteterapia, la
Medicina Antroposófica, entre tantos otros, son intervenciones no
convencionales, desarrolladas también por psicopedagogos, y con
excelentes resultados.
También podría gustarte
- La Educación Es Un Derecho Universal de Orden Público e Interés Nacional.Documento1 páginaLa Educación Es Un Derecho Universal de Orden Público e Interés Nacional.jhoa100% (1)
- Fundamentos de La PsicopedagogíaDocumento28 páginasFundamentos de La Psicopedagogíamecopa2718100% (1)
- Introduccion A La PsicopedagogiaDocumento12 páginasIntroduccion A La PsicopedagogiaKarina Garcia60% (5)
- Dificultades de Aprendizaje EnsayoDocumento6 páginasDificultades de Aprendizaje EnsayoLili Navarro Muñoz67% (6)
- Libro en PDF Introducción A Las Ciencias de La EducaciónDocumento379 páginasLibro en PDF Introducción A Las Ciencias de La Educaciónsobeida2020100% (3)
- División de La DidácticaDocumento3 páginasDivisión de La DidácticaSamir Larios Giles100% (2)
- Mapa Conceptual El Rol Del PsicopedagogoDocumento3 páginasMapa Conceptual El Rol Del PsicopedagogoJhoy Palacios Ulloa100% (1)
- Fases de La Evaluacion PsicopedagogicaDocumento6 páginasFases de La Evaluacion PsicopedagogicaLiliana Peña Gomez100% (4)
- Azar-Elisa - Introduccion A La PsicopedagogiaDocumento51 páginasAzar-Elisa - Introduccion A La Psicopedagogiasonia clafuala75% (4)
- Presentacion Completa de PsicopedagogiaDocumento106 páginasPresentacion Completa de PsicopedagogiaNieves Adriana Huerta Martinez33% (3)
- Estrategias de Intervención PsicopedagógicasDocumento92 páginasEstrategias de Intervención PsicopedagógicasRocío Olivera DiazAún no hay calificaciones
- Historia de La PSICOPEDAGOGIADocumento14 páginasHistoria de La PSICOPEDAGOGIACarlis Erbettis100% (2)
- Tareas de DidácticaDocumento2 páginasTareas de DidácticaJackeline MarinAún no hay calificaciones
- Rol Del PsicopedagogoDocumento2 páginasRol Del Psicopedagogosifer26Aún no hay calificaciones
- Ensayo PsicopedagogíaDocumento4 páginasEnsayo PsicopedagogíaEstrellita UrizarAún no hay calificaciones
- Nuevos Binomial, Poisson, Normal, 2007 - BuenosDocumento6 páginasNuevos Binomial, Poisson, Normal, 2007 - BuenosFernando Arrieta Rebaza0% (1)
- Antecedentes de La PsicopedagogíaDocumento3 páginasAntecedentes de La PsicopedagogíaGabriela Orellana100% (1)
- Resumen Historia de La OrientaciónDocumento6 páginasResumen Historia de La Orientacióniria2319Aún no hay calificaciones
- PsicopedagogíaDocumento12 páginasPsicopedagogíaMadelin García0% (1)
- La Intervención PsicopedagógicaDocumento12 páginasLa Intervención PsicopedagógicaDinorah J Reyes Bravo100% (2)
- Actividad #1 - Técnicas de Intervención y Evaluación PsicopedagógicaDocumento8 páginasActividad #1 - Técnicas de Intervención y Evaluación PsicopedagógicaYesica Natalia GonzalezAún no hay calificaciones
- Concepto de Pedagogia Segun Philippe MeirieuDocumento11 páginasConcepto de Pedagogia Segun Philippe MeirieuCarolina Henao RiosAún no hay calificaciones
- Concepto de Didáctica GeneralDocumento3 páginasConcepto de Didáctica GeneralVicente AriasAún no hay calificaciones
- Decreto Ejecutivo No.1 Del 4-2-2000 Educación InclusivaDocumento6 páginasDecreto Ejecutivo No.1 Del 4-2-2000 Educación InclusivaAdalena De León100% (1)
- PsicopedagogíaDocumento89 páginasPsicopedagogíaEkthor Matus GuzmánAún no hay calificaciones
- Ámbitos de La EvaluaciónDocumento55 páginasÁmbitos de La EvaluaciónAlex López100% (1)
- Introduccion de PsicopedagogiaDocumento44 páginasIntroduccion de PsicopedagogiaJuan Manuel Melgoza Garcia100% (2)
- Psicologia EducativaDocumento10 páginasPsicologia Educativaceliaunidep80% (5)
- El Diseño Curricular BaseDocumento3 páginasEl Diseño Curricular BaseClaudio Quiñones CernaAún no hay calificaciones
- Este Es Mi Análisis DAFO de La Situación de La Orientación EducativaDocumento2 páginasEste Es Mi Análisis DAFO de La Situación de La Orientación EducativabpereaAún no hay calificaciones
- Evaluacion PsicopedagogicaDocumento22 páginasEvaluacion PsicopedagogicaROSA GOITE100% (1)
- Principales Autores y Sus Teorías Filosofia de La EducaciónDocumento68 páginasPrincipales Autores y Sus Teorías Filosofia de La EducaciónLic Gerardo Gómez64% (11)
- PsicopedagogíaDocumento196 páginasPsicopedagogíaRebeca Manilla100% (1)
- Orientaciones Apoyo Psicopedagogico Adpataciones CurricularesDocumento67 páginasOrientaciones Apoyo Psicopedagogico Adpataciones CurricularesNarcy Villegas67% (3)
- Bases Teoricas PsicopedagogiaDocumento18 páginasBases Teoricas PsicopedagogiaAndrea Martínez AntezanaAún no hay calificaciones
- Diario PsicopedagogicoDocumento6 páginasDiario PsicopedagogicoLaura MejiaAún no hay calificaciones
- Corrientes Pedagogicas en LatinoamericaDocumento2 páginasCorrientes Pedagogicas en LatinoamericaShirley Estrada67% (3)
- Que Es La PsicopedagogiaDocumento16 páginasQue Es La Psicopedagogiacarola Tórrez MéridaAún no hay calificaciones
- Historia de La Educacion EspecialDocumento48 páginasHistoria de La Educacion Especialjfibazu100% (3)
- Linea Del Tiempo Educación EspecialDocumento2 páginasLinea Del Tiempo Educación Especialara_du_1100% (4)
- La Enseñanza Correctiva en La PrácticaDocumento4 páginasLa Enseñanza Correctiva en La PrácticaEnrique Alfonso Martinez Vega100% (1)
- Módulo de PsicopedagogíaDocumento128 páginasMódulo de PsicopedagogíaJulio Oporta100% (2)
- Reorientacion de Los Servicios de Educacion EspecialDocumento4 páginasReorientacion de Los Servicios de Educacion EspecialKarime Moo Moo100% (2)
- Resumen Psicologia Curriculum Cesar CollDocumento10 páginasResumen Psicologia Curriculum Cesar Collgerccantom1365100% (4)
- La Normativa para La Educacion Inclusiva en Panamá. NEE.Documento7 páginasLa Normativa para La Educacion Inclusiva en Panamá. NEE.julia avilaAún no hay calificaciones
- 7 La Psicopedagogía Como Ámbito Científico Profesional PDFDocumento4 páginas7 La Psicopedagogía Como Ámbito Científico Profesional PDFKatherine BaqueAún no hay calificaciones
- Reseña Historica de La PsicopedagogiaDocumento6 páginasReseña Historica de La PsicopedagogiaAguss Ramirez100% (1)
- Word Mod. 2 Seminario IiDocumento8 páginasWord Mod. 2 Seminario IiOriana KpopAún no hay calificaciones
- La Psicopedagogìa Como Ambito Cientifico ProfesionalDocumento23 páginasLa Psicopedagogìa Como Ambito Cientifico ProfesionalAnabalón Prieto SolangeAún no hay calificaciones
- La Fundamentación Contemporánea Del Discurso PsicopedagógicoDocumento5 páginasLa Fundamentación Contemporánea Del Discurso PsicopedagógicoJesica KennyAún no hay calificaciones
- UD3 Origen y LegislaciónDocumento23 páginasUD3 Origen y LegislaciónvegamffgAún no hay calificaciones
- Psicología de La Educación y El Desarrollo en La Edad EscolarDocumento24 páginasPsicología de La Educación y El Desarrollo en La Edad EscolarYarely GuzmanAún no hay calificaciones
- El Psicologo en Contexto EducativoDocumento26 páginasEl Psicologo en Contexto EducativoRoberto RJAún no hay calificaciones
- Módulo 2: El Psicopedagogo en El Mundo: IntroducciónDocumento26 páginasMódulo 2: El Psicopedagogo en El Mundo: IntroducciónAnael Malen FrersAún no hay calificaciones
- Estudiar Introduccion A La PsiocpedagogiaDocumento5 páginasEstudiar Introduccion A La Psiocpedagogiarosio lonconAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Psicopedagogía y El Psicopedagogo en La ActualidadDocumento4 páginasEnsayo Sobre La Psicopedagogía y El Psicopedagogo en La ActualidadMartín RomeroAún no hay calificaciones
- F. Psicopedagogia Terapeutica. t1Documento20 páginasF. Psicopedagogia Terapeutica. t1Cynthia PajariñoAún no hay calificaciones
- Paenl 3Documento7 páginasPaenl 3Gise VentualaAún no hay calificaciones
- Psicologia Educativa Psicopedagogia ConozcamolasDocumento5 páginasPsicologia Educativa Psicopedagogia Conozcamolasjuliama777Aún no hay calificaciones
- Cuestionario Oscar Luis Veizaga PeñalozaDocumento23 páginasCuestionario Oscar Luis Veizaga PeñalozaOscar Veizaga Peñaloza100% (2)
- Tp. Decada Del 50Documento5 páginasTp. Decada Del 50yanu021Aún no hay calificaciones
- Comunicación AsertivaDocumento17 páginasComunicación AsertivaJaime Olivos DazaAún no hay calificaciones
- Dialnet PsicologiaEducativaYDidacticaDeLasCiencias 48435Documento8 páginasDialnet PsicologiaEducativaYDidacticaDeLasCiencias 48435Jaime Olivos DazaAún no hay calificaciones
- Estimulacion Cognitiva Csi Editora 94-3-1Documento135 páginasEstimulacion Cognitiva Csi Editora 94-3-1CamilValenzuelaCasti50% (2)
- Cuali Y o CuantiDocumento121 páginasCuali Y o CuantiJaime Olivos DazaAún no hay calificaciones
- Introduccion A Las Ciencias SocialesDocumento34 páginasIntroduccion A Las Ciencias SocialesJaime Olivos DazaAún no hay calificaciones
- Introduccion A Las Ciencias SocialesDocumento34 páginasIntroduccion A Las Ciencias SocialesJaime Olivos DazaAún no hay calificaciones
- Entrevista LaboralDocumento3 páginasEntrevista LaboralLucas Poblete FernándezAún no hay calificaciones
- El Amor y Sus ActosDocumento14 páginasEl Amor y Sus ActosKaren Arriagada OssesAún no hay calificaciones
- Practica 7Documento3 páginasPractica 7vljcAún no hay calificaciones
- Sistemas Estructurales (Ventura)Documento57 páginasSistemas Estructurales (Ventura)Lennix Caceres CordovaAún no hay calificaciones
- Impulso NerviosoDocumento17 páginasImpulso NerviosoCamila Garcia Del SolarAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo - Teorias Motivacionales.Documento3 páginasCuadro Comparativo - Teorias Motivacionales.Ana Sofìa MtzAún no hay calificaciones
- 3° Ficha de Aplicacion Sesion 5-Sem.3-Exp.2-CcssDocumento6 páginas3° Ficha de Aplicacion Sesion 5-Sem.3-Exp.2-CcssEdinson David Merel VillarrealAún no hay calificaciones
- Intermediacion Laboral y TercesiracionDocumento30 páginasIntermediacion Laboral y Tercesiracionjessica100% (1)
- SÍLABO Proyecto Desarrollo TcoDocumento3 páginasSÍLABO Proyecto Desarrollo TcoTonho NavarroAún no hay calificaciones
- Ideas Centrales Del Pensamiento de Los Filósofos Presocráticos.Documento2 páginasIdeas Centrales Del Pensamiento de Los Filósofos Presocráticos.Caroline Fabian MartinezAún no hay calificaciones
- Perfil de Acoria AñancusiDocumento189 páginasPerfil de Acoria AñancusiTatiana Llantoy GranadosAún no hay calificaciones
- Examen Primer Parcial Civil IiDocumento11 páginasExamen Primer Parcial Civil Iifabricioio gumiel forenzaAún no hay calificaciones
- CimbrasDocumento157 páginasCimbrasJotha WallAún no hay calificaciones
- HidrologiaDocumento7 páginasHidrologiaRodrigo SenaAún no hay calificaciones
- Cuestionario SF36Documento76 páginasCuestionario SF36Javier Alejandro Valdivé Sánchez100% (5)
- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Diseño de InterioresDocumento9 páginasFUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Diseño de InterioresJenrry Wilson Garabito MonteagudoAún no hay calificaciones
- Material Examen 1P Comunicacion de Datos 2019BDocumento1 páginaMaterial Examen 1P Comunicacion de Datos 2019Bgilberto araujoAún no hay calificaciones
- Cómo Evaluar Un Programa de Modificación ConductualDocumento40 páginasCómo Evaluar Un Programa de Modificación ConductualtienesunculitobienmoAún no hay calificaciones
- El Año de Los Gatos AmuralladosDocumento7 páginasEl Año de Los Gatos AmuralladosEduardo SánchezAún no hay calificaciones
- 3.3 - Formación de Los Alumnos Como Estudiantes - Estudiar Matemática - NAPP PDFDocumento24 páginas3.3 - Formación de Los Alumnos Como Estudiantes - Estudiar Matemática - NAPP PDFGoalter PeñaAún no hay calificaciones
- Manual de Capacitación para Manipuladores de Alimentos PDFDocumento45 páginasManual de Capacitación para Manipuladores de Alimentos PDFCarolina BohorquezAún no hay calificaciones
- Detective de LetrasDocumento10 páginasDetective de LetrasPattAQAún no hay calificaciones
- Propuesta de Valor e Impacto en El Sector EstratégicoDocumento2 páginasPropuesta de Valor e Impacto en El Sector EstratégicoIrann MelchorAún no hay calificaciones
- Actividad 4Documento4 páginasActividad 4Montero Montero AriasAún no hay calificaciones
- Proyecto Emprendimiento y Gestion Pamela Nuevo MDJWMDocumento12 páginasProyecto Emprendimiento y Gestion Pamela Nuevo MDJWMEvelyn Cabrera'BieberAún no hay calificaciones
- La Visión Sistemática de La OrganizaciónDocumento16 páginasLa Visión Sistemática de La OrganizaciónKarina Peralta FajardoAún no hay calificaciones
- KFC - Funciones Administracion SalarialDocumento6 páginasKFC - Funciones Administracion Salarialluis silvestreAún no hay calificaciones