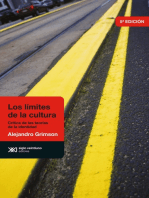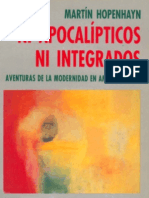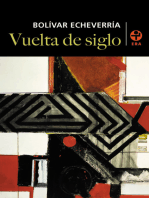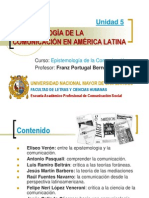Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
BARBERO - Modernidad y Posmodernidad en La Periferia - Ok PDF
BARBERO - Modernidad y Posmodernidad en La Periferia - Ok PDF
Cargado por
Sofi0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas8 páginasTítulo original
BARBERO_Modernidad y posmodernidad en la periferia_ok.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas8 páginasBARBERO - Modernidad y Posmodernidad en La Periferia - Ok PDF
BARBERO - Modernidad y Posmodernidad en La Periferia - Ok PDF
Cargado por
SofiCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
Escrilos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje
Niimero 13-14, enero diciembrede 1996, p&gs. 281 28&
- -
Modernidad y posmodernidad en la periferia1
Jesus Martin Barbero
Ante la crisis delproyecto de universalidad, Iqui es lo que
especifica mds profundamente la heterogeneidad de Ame -
rica Latina? Su modo descentrado, desviado de inclusidn
en y de apropiacion de la modernidad que se traduce en un
estado doble de malestar (malestar en/con la modernidad ).
La modernidadlatinoamericana, fuertemente “cargada” de
componentespremodemos, se hace experiencia colectiva de
las mayorias solo merced a dislocaciones sociales y percep-
tivas de cuno posmodemo, una posmodernidad que en
lugar de venir a reemplazar viene a reordenar las relaciones
de la modernidad con las tradiciones.
Modernidad plural o mejor modernidades: he ahf un enunciado que
introduce en el debate una torsibn irresistible, una dislocation inacep-
table incluso para los m£s radicales de los posmodernos. Porque la crisis
de la razon y del sujeto, el fin de la metaffsica y la deconstruccibn del
logocentrismo tienen como horizonte la modernidad, una que compar-
ten flefensores e impugnadores. Pensar la crisis desde aqui tiene sin
embargo como condicion primera el arrancarnos a aquella logica segtin
la cual nuestras sociedades son irremediablemente exteriores al proce-
so de la modernidad y su modernidad solo puede ser deformacion y
degradacion de la verdadera.
1 Tornado dzPoliteia , Universidad Nacional de Colombia , Bogoti, N. 11, 1992, pp.
90-95. Reimpreso con el permiso del autor.
282 Jesus Martin Barbero
Romper esa 16gica implica preguntar si la incapacidad de recono-
cerse en las alteridades que la resisten desde dentro no forma parte de
la crisis: de la crisis no pensada desde el centro. Y solo pensable desde
la periferia en cuanto quiebre del proyecto de universalidad, en cuanto
diferencia que no puede ser disuelta ni expulsada. Que es lo que
especifica m£s profundamente la heterogeneidad de America Latina:
su modo descentrado, desviado de inclusidn en y de apropiacion de la
modernidad. Pensar la crisis traduce asi para nosotros la tarea de dar
cuenta de nuestro particular malestar en/con la modernidad2. Ese que
no es pensable ni desde el inacabamiento del proyecto moderno que
reflexiona Habermas, pues ahf la herencia ilustrada es restringida a lo
que tiene de emancipadora dejando fuera lo que en ese proyecto
racionaliza el dominio y su expansidn; ni desde el reconocimiento que
de la diferencia trace la reflexidn posmoderna, pues en ella la diversidad
tiende a confundirse con la fragmentacidn, que es lo contrario de la
interaccidn en que se teje y sostiene la pluralidad.
El malestar con la modernidad remite, en primer lugar, a las “opti-
mizadas imdgenes” que del proceso modernizador europeo han cons-
truido los latinoamericanos, y cuyo origen se halla en la tendencia a
definir la diferencia latinoamericana en t6rminos del “desplazamiento
parddico” de un modelo europeo configurado por un alto grado de
pureza y homogeneidad, esto es como “efecto de la parodia de una
plenitud”3. En la superacidn de esas imdgenes va a jugar un papel
decisivo la nueva visi6n que del proceso modernizador est £n elaboran-
do los historiadores europeos, y segun la cual la modernidad no fue
tampoco en Europa un proceso unitario, integrado y coherente sino
hibrido y disparejo, que se produce en “el espacio comprendido entre
un pasado cldsico todavia usable, un presente tecnico todavia indeter -
minado y un futuro politico todavia imprevisible. O, dicho de otra
manera, en la interseccidn entre un orden dominante semi-aristocr&ti-
co, una economfa capitalista semi-industrializada y un movimiento
obrero semi-convergente o semi-insurgente”4. Lo que nos coloca ante
la necesidad de “entender la sinuosa modernidad latinoamericana re-
2 J. J. Brunner, Los debates sobre la modernidad y el futuro de America Latina,
Santiago de Chile: FLACSO, 1986, pp. 37 y ss. Del mismo autor, una “actualizacidn ” de ese
debate: “ Existe o no la modernidad en America Latina”, en Putito de vista ( Buenos Aires)
N. 31 (1987).
3 J. Ramos, Desencuentros de la modernidad en America Latina, Mexico: FCE, 1989,
p. 82.
4 P. Anderson , p. 105.
Modernidad yposmodemidad en la periferia 283
pensando los modernismos como intentos de intervenir en el cruce de
un orden dominante semi-oligarquico, una economfa capitalista semi-
industrializada y movimientos semi-transformadores”5.
Dos consecuencias se derivan de esa nueva vision. Una, la moderni-
dad no es el lineal e ineluctable resultado en la cultura de la moderni-
zation socioeconomica sino el entretejido de multiples temporalidades
y mediaciones sociales, tecnicas, politicas y culturales. Dos, quedan
fuertemente heridos los imaginarios -el desarrollista y el complemen-
tario- que desde comienzos del siglo oponen irreconciliablemente
' tradicion y modernidad, ya sea por la via de una modernization enten -
dida como defmitiva “superacion del atraso” o por la del “ retorno a las
raices y la denuncia de la modernidad como simulacro”. En un texto
iluminador, el brasileno R. Schwarz examina el malentendido que
conduce a tachar sumariamente de “falsas” a las ideas liberales en
pafses que aun practicaban la esclavitud. Pero puesto que las ideas
liberales no se podian ni practicar ni descartar, lo que importa entender
es la “constelacion practica” en que se inscriben, esto es los disloca-
mientos y desviaciones, el sistema de ambiguedades y operaciones que
dotan de sentido a las “ideas fuera de lugar” permitiendo apropiarselas
en un sentido impropio. Impropio por relation al movimiento que las
origino pero propio en cuanto “ mecanismo social que las torna elemen-
to interno y activo de la cultura”6. Linea de reflexion seguida por R.
Ortiz desde el tftulo mismo, A modema tradigo brasileira, de un libro
que rastrea el movimiento de una modernidad que al no operar como
ruptura expresiva pudo entrar a formar parte de la tradicion, esto es, del
conjunto de instituciones y valores que, como el nacionalismo o la industria
cultural, son el espacio cultural ya irreversible de varias generaciones7.
Constituidas en naciones al ritmo de su transformation en “ paises
modernos”, no es extrano que una de las dimensiones mas contradicto-
rias de la modernidad latinoamericana se halle en los proyectos de y los
desajustes con lo national. Desde los anos veinte en que lo nacional se
propone como smtesis de la particularidad cultural y la generalidad
politica, que “ transforma la multiplicidad de deseos de las diversas
culturas en un unico deseo de participar (formar parte) del sentimiento
Modernidad y nación
5 N. Garcia Canclini , Culturas hlbridas: Estrategiaspara entrar y salir de la modemi-
dad , Mexico: Grijalbo, 1990 , p. 80.
6 R. Schwarz, “As ideias fora do lugar”, en Ao venccdor as botanas: Forma literaria e
proceso social , So Paulo: Duas ciudades, 1981, p. 24.
7 R. Ortiz, A modema tradigo brasileira , So Paulo: Brasiliense , 1988.
284 Jesus Martin Barbero
national”8, a los cincuenta en que el nacionalismo se trasmuta en
populismos y desarrollismos que consagran dentro el protagonismo del
Estado en detrimento de la sociedad civil, un protagonismo que es
racionalizado como modernizador tanto en la ideologia de las izquier-
das como en la polftica de las derechas9, hasta los ochenta en que la
afirmacion de la modernidad, al identificarse con la sustitucion del
Estado por el mercado como agente constructor de hegemoma, acabara
convirtiendose en profunda devaluation de lo national10. Pero la rela-
tion entre modernidad y nacidn no se agota en la contradiction polftica.
De hecho su tematizacion m£s frecuente y explfcita es la que lo refiere
a la cultura, al modemismo como influencia extranjera y transplante de
formas y modelos. Se querfa ser naci6n para lograr al fin una identidad,
pero la consecution de una identidad reconocible pasaba por su incor-
poration al discurso moderno, pues solo en terminos de ese discurso
los esfuerzos y logros seran validados como tales: “s61o podrfamos
alcanzar nuestra modernidad a partir de la traduction de nuestra
materia prima en una expresion que pudiera reconocerse en el exte-
rior”11. Contradiction que marca el modernismo latinoamericano pero
que no lo reduce a ser mera importation e imitation porque -como lo
demuestran la historia cultural y la sociologfa del arte y la literatura-
ese modernismo es tambidn secularization del lenguaje12, profesionali-
zacion del trabajo cultural13, superacion del complejo colonial de infe-
rioridad y liberation de una capacidad “antropof &gica ” que se propone
“ devorar al padre totem europeo asimilando sus virtudes y tomando su
lugar”14. El modernismo en Amdrica Latina no ha sido s61o modernidad
compensatoria de las desigualdades acarreadas por el subdesarrollo de
las otras dimensiones de la vida social sino instauracion de un proyecto
cultural nuevo: el de insertar lo nacional en el desarrollo estdtico
8 A. Noves, O nacional e opopular na cultura brasileira , So Paulo: Brasiliense , 1983,
p. 10.
9 M. A. Garet6 n , La cuestidn nacional , Santiago: ILET, 1984.
10 R. Schwarz, “ Nacional por sustraccion ”, en Punto de vista N. 28 (1987).
11 Enio Squeffa , O nacional e o popular na cultura brasileira: Musica , So Paulo:
Brasiliense, 1983, p. 55.
12 R. Gutierrez Girardot, Modernismo: Supuestoshistdricosy culturales , Mexico: FCE,
1987; B. Sarlo, Una modernidad perif&ica: Buenos Aires 1920, Buenos Aires: Nueva
Visi6n, 1988; B. Subercaseaux, Modemizacidn y cultura en Chile, Santiago: Aconca
gua/Ceneca, 1988.
-
13 Jean Franco, La cultura tnodema en Am&ica Latina , Mexico: Grijalbo, 1985.
14 C. Zilio, “ Da antropofagia a tropicalia ”, en O nacional e o popular na cultura
brasileira: Artespldsticas, So Paulo: Brasiliense, 1982, p. 15.
Modemidady posmodemidad en la periferia 285
moderno a traves de reelaboraciones que en muchos casos se hallaban
vinculadas a la busqueda de la transformation social. Lejos de ser
irremediablemente desnacionalizador, el modernismo fue en no pocos
casos &mbito y aliento de la recreation de lo nacional.
El proceso mas vasto y denso de modernization en America Latina
va a tener lugar a partir de los anos cincuenta y sesenta, y se hallard
vinculado decisivamente al desarrollo de las industrias culturales. Son
los anos de la diversification y afianzamiento del crecimiento economi-
co, la consolidation de la expansion urbana, la ampliation sin prece-
dentes de la matrfcula escolar y la reduction del analfabetismo. Y junto
a ello, acompanando y moldeando ese desarrollo, se producir £ la
expansi6n de los medios masivos y la conformation del mercado cultu-
ral. Segun J . J. Brunner es solo a partir de ese cruce de procesos que
puede hablarse de modernidad en estos pafses. Pues mas que como
experiencia intelectual ligada a los principios de la ilustracidn15, la
modernidad en Am6rica Latina se realiza en el descentramiento de las
fuentes de production de la cultura desde la comunidad a los “aparatos”
especializados, en la sustitucidn de las formas de vida elaboradas y
transmitidas tradicionalmente por estilos de vida conformados desde el
consumo, en la secularization e internationalization de los mundos
simbolicos, en la fragmentacidn de las comunidades y su conversion en
publicos segmentados por el mercado. Procesos todos ellos que si en
algunos aspectos arrancan desde el comienzo del siglo, no alcanzar &n
su visibilidad verdaderamente social sino cuando la education se vuelve
masiva, llevando disciplina escolar a la mayoria de la poblacion, y
cuando la cultura logra su diferenciacion y autonomizacion de los otros
ordenes sociales a traves de la profesionalizacion general de los produc-
tores y la segmentation de los consumidores. Y ello sucede a su vez
cuando el Estado no puede ya ordenar ni movilizar el campo cultural,
debiendo limitarse a asegurar la autonomia del campo, la libertad de
sus actores y las oportunidades de acceso a los diversos grupos sociales,
dejandole al mercado la coordination y dinamizacion de ese campo. La
modernidad entre nosotros resulta siendo “ una experiencia compartida
de las diferencias pero dentro de una matriz comun proporcionada por
la escolarizacion, la comunicacion televisiva, el consumo continuo de
15 J . J. Brunner, “ Existe o no la modernidad en America Latina ”, pp. 3 y ss. Ver
tambien J. J . Brunner, C. Catalan y A. Barrios, Chile: Transfonnaciones culturales y
conflictos de la modernidad , Santiago: FLACSO, 1989.
286 Jesus Martin Barbero
information y la necesidad de vivir conectado en la ciudad de los
signos”16.
De esa modernidad no parecen haberse enterado ni hecho cargo las
polfticas culturales ocupadas en buscar rafces y conservar autenticida-
des o en denunciar la decadencia del arte y la confusion cultural. Y no
es extrano, pues la experiencia de modernidad a la que se incorporan
las mayorias latinoamericanas se halla tan alejada de las preocupacio -
nes “conservadoras” de los tradicionalistas como de los experimenta -
lismos de las vanguardias. Posmoderna a su modo, esa modernidad se
realiza efectuando fuertes desplazamientos sobre los compartimientos
y exclusiones que durante mas de un siglo instituyeron aqudllos, gene-
rando hibridaciones entre lo autoctono y lo extranjero, lo popular y lo
culto, lo tradicional y lo moderno; categorias y demarcaciones todas
ellas que se han vuelto incapaces de dar cuenta de la trama que dinamiza
el mundo cultural, del movimiento de integration y differentiation que
viven nuestras sociedades. “La modernization re- ubica el arte y el
folclor, el saber academico y la cultura industrializada, bajo condiciones
relativamente semejantes. El trabajo del artista y del artesano se apro-
ximan cuando cada uno experimenta que el orden simbolico especifico
en que se nutria es redefinido por la logica del mercado. Cada vez
pueden sustraerse menos a la information y a las iconograftas moder-
nas, al desencantamiento de sus mundos autocentrados y al reencan-
tamiento que propicia la espectacularizacion de los medios”17. Las
experiencias culturales han dejado de corresponder lineal y excluyen-
temente a los ambitos y repertories de las etnias o las clases sociales.
Hay un tradicionalismo de las Elites letradas que nada tiene que ver con
el de los sectores populares y un modernismo en el que “se encuentran”
-convocados por los gustos que moldean las industrias culturales-
buena parte de las clases altas y medias con la mayorfa de las clases
populares.
Fuertemente “cargada” de componentes premodernos, la moderni -
dad latinoamericana se hace experiencia colectiva de las mayorias solo
merced a dislocaciones sociales y perceptivas de cuno posmoderno.
Una posmodernidad que en lugar de venir a reemplazar viene a reor-
denar las relaciones de la modernidad con las tradiciones. Que es el
imbito en que se juegan nuestras “diferencias”, esas que, como nos
16 J . J . Brunner, Tradicionalismoy modernidad en la cultura latinoamericana . Santia -
go: FLACSO , 1990, p. 38.
17 N. Garcia Canclini , Culturas hlbridas , p. 18.
Modemidadyposmodemidad en la periferia 287
alerta Piscitelli18, ni se hallan constituidas por regresiones a lo premo-
derno ni se suman en la irracionalidad por no formar parte del inaca-
bamiento del proyecto europeo. “La posmodemidad consiste en asumir
la heterogeneidad social como valor e interrogarnos por su articulacion
como orden colectivo”19. He ahi una propuesta de lectura desde aqul de
lo mas radical del desencanto posmoderno. Pues mientras en los paises
centrales el elogio de la diferencia tiende a significar la disolucibn de
cualquier idea de comunidad, en nuestros paises -afirma N. Lechner-
la heterogeneidad solo producira din &mica social ligada a alguna noci6n
de comunidad. No a una idea de comunidad “ rescatada” del pasado
sino reconstruida con base en la experiencia posmoderna de la politica;
esto es, a una crisis20 que nos aporta de un lado “enfriamiento de la
politica”, su desdramatizacion por desacralizacion de los principios,
destotalizacion de las ideologias y reduction de la distancia entre
programas politicos y experiencias cotidianas de la gente; y de otro la
formalization de la esfera publica: la predominance de la dimension
contractual sobre la capacidad de crear identidad colectiva, con el
consiguiente debilitamiento del compromiso moral y los lazos afectivos,
la diferenciacion y especializacion de su espacio con el consiguiente
predominio de la racionalidad instrumental.
La posmodemidad en America Latina es menos cuestion de estilo
que de cultura y de politica. La cuestion de como desmontar aquella
separation que atribuye a la 61ite un perfil moderno al tiempo que
recluye lo colonial en los sectores populares, que coloca la masificacidn
de los bienes culturales en los antipodas del desarrollo cultural, que
propone al Estado dedicarse a la conservation de la tradition dejandole
a la iniciativa privada la tarea de renovar e inventar, que permite adherir
fascinadamente a la modernizacidn tecnoldgica mientras se profesa
miedo y asco a la industrialization de la creatividad y la democratizacibn
de los publicos. La cuestion de como recrear las formas de convivencia
y deliberation de la vida ciudadana sin reasumir la moralizacion de los
principios, la absolutizacion de las ideologias y la substancializacidn de
los sujetos sociales. La cuestion de como reconstituir las identidades sin
18 A. Piscitelli, “Sur, posmodemidad y despues”, en La modemidad en la encrucijada
postmodema, Buenos Aires: CLACSO, 1988.
19 N. Lechner, “ Un desencanto llamado posmodemidad ”, en Punto de vista N. 33
(19881.
20 N. Lechner, “ La democratizacidn en el contexto de una cultura posmoderna ”, en
Cultura, politicay democratizacidn, Santiago: FLACSO, 1987, pp. 253 y ss.
288 Jesus Martin Barbero
fundamentalismos, rehaciendo los modos de simbolizar los conflictos y
los pactos desde la opacidad de las hibridaciones, las desposesiones y
las reapropiaciones.
También podría gustarte
- Rowe y Schelling. Memoria y Modernidad.Documento275 páginasRowe y Schelling. Memoria y Modernidad.Fwala-lo Marin100% (2)
- De Las Audiencias Contemplativas A Los Receptores ConectadosDocumento275 páginasDe Las Audiencias Contemplativas A Los Receptores ConectadosCuriosiAún no hay calificaciones
- Martín-Barbero-Modernidad, Postmodernidad, ModernidadesDocumento18 páginasMartín-Barbero-Modernidad, Postmodernidad, Modernidadesmarieshanti100% (2)
- Cronicas de La Disidencia Contracultura y Globalizacion en America LatinaDocumento15 páginasCronicas de La Disidencia Contracultura y Globalizacion en America LatinaAnonymous zgcdOqAAún no hay calificaciones
- Al Sur de La Modernidad - IntroducciónDocumento14 páginasAl Sur de La Modernidad - IntroducciónJesús Martín Barbero100% (3)
- Modernidades periféricas: Archivos para la historia conceptual de América LatinaDe EverandModernidades periféricas: Archivos para la historia conceptual de América LatinaAún no hay calificaciones
- 12 Morande Cultura y Modernizacion en America LatinaDocumento6 páginas12 Morande Cultura y Modernizacion en America LatinaSolange MaldonadoAún no hay calificaciones
- Los límites de la cultura: Crítica de las teorías de la identidadDe EverandLos límites de la cultura: Crítica de las teorías de la identidadAún no hay calificaciones
- Modernidades y Destiempos LatinoamericanosDocumento28 páginasModernidades y Destiempos LatinoamericanosJesús Martín Barbero100% (4)
- Identidad Comunicación y Modernidad en América LatinaDocumento18 páginasIdentidad Comunicación y Modernidad en América LatinaJesús Martín Barbero100% (2)
- Pueblo y Masa en La Cultura: de Los Debates y Los CombatesDocumento31 páginasPueblo y Masa en La Cultura: de Los Debates y Los CombatesJesús Martín Barbero100% (4)
- Brunner-Tradicionalismo y Modernidad en La Cultura LatinoamericanaDocumento3 páginasBrunner-Tradicionalismo y Modernidad en La Cultura LatinoamericanaYamila ArmannoAún no hay calificaciones
- 06 Richard Nelly. Alteridad y Descentramientos CulturalesDocumento8 páginas06 Richard Nelly. Alteridad y Descentramientos CulturaleslauraAún no hay calificaciones
- Modernidad, Postmodernidad, ModernidadesDocumento29 páginasModernidad, Postmodernidad, ModernidadesJesús Martín Barbero100% (9)
- Cronicas de La Disidencia Contracultura y Globalizacion en America Latina PDFDocumento15 páginasCronicas de La Disidencia Contracultura y Globalizacion en America Latina PDFSebastián ArceAún no hay calificaciones
- Modernidad y Posmodernidad en America Latina Fernandez CoxDocumento13 páginasModernidad y Posmodernidad en America Latina Fernandez CoxEstefania Tejada100% (1)
- Arte/comunicación/tecnicidad en El Fin de SigloDocumento24 páginasArte/comunicación/tecnicidad en El Fin de SigloJesús Martín Barbero100% (4)
- Martín-Barbero, Jesús. 2004. Nuestra Excéntrica y Heterogénea ModernidadDocumento20 páginasMartín-Barbero, Jesús. 2004. Nuestra Excéntrica y Heterogénea ModernidadbeirutbeirutAún no hay calificaciones
- Marco Palacios - Modernidad y Ciencias Sociales PDFDocumento29 páginasMarco Palacios - Modernidad y Ciencias Sociales PDFNicolas RudasAún no hay calificaciones
- Sobre "Culturas Hibridas. Estrategias para Entrar y Salir... " (Reseña)Documento7 páginasSobre "Culturas Hibridas. Estrategias para Entrar y Salir... " (Reseña)Jesús Martín Barbero100% (1)
- De Los Medios A Las Mediaciones - Introducción JMBDocumento6 páginasDe Los Medios A Las Mediaciones - Introducción JMBJesús Martín Barbero100% (4)
- Alejandro Llano - Humanismo CívicoDocumento6 páginasAlejandro Llano - Humanismo Cívicoapi-3758083100% (2)
- POSMODERNISMODocumento11 páginasPOSMODERNISMOFranklin SuazoAún no hay calificaciones
- Comunicación y Cultura en El Siglo XXI o La Era Del Acceso: Fabrizio Volpe PrignanoDocumento12 páginasComunicación y Cultura en El Siglo XXI o La Era Del Acceso: Fabrizio Volpe PrignanoSol IpanaqueAún no hay calificaciones
- Jose Ramon Fabelo Corzo Hilda Martha Jimenez Castillo El Significado Cultural Del Danzon 2 de Arturo Marquez en Un Mundo GlobalizadoDocumento24 páginasJose Ramon Fabelo Corzo Hilda Martha Jimenez Castillo El Significado Cultural Del Danzon 2 de Arturo Marquez en Un Mundo GlobalizadoEmilianoLlanesAún no hay calificaciones
- La Comunicación Desde La CulturaDocumento25 páginasLa Comunicación Desde La CulturaJesús Martín Barbero57% (7)
- 0001 Comunicación Rehumanizadora TorricoDocumento220 páginas0001 Comunicación Rehumanizadora TorricoLoquillo ZeAún no hay calificaciones
- 5 Jesus Martin Barbero Nuestra Excentrica y Heterogenea ModernidadDocumento20 páginas5 Jesus Martin Barbero Nuestra Excentrica y Heterogenea ModernidadFacundo MontemagioAún no hay calificaciones
- Posmodernismo A Nivel SocialDocumento15 páginasPosmodernismo A Nivel SocialLupita ReyesAún no hay calificaciones
- Resumen Culturas Híbridas Según Nestor García CancliniDocumento21 páginasResumen Culturas Híbridas Según Nestor García CancliniAngelica Rios100% (1)
- Pedro Morandé - Cultura y Modernización en América Latina (Resumen)Documento40 páginasPedro Morandé - Cultura y Modernización en América Latina (Resumen)alonsolaborda100% (6)
- Al Sur de La ModernidadDocumento9 páginasAl Sur de La Modernidadalvarod100% (1)
- Cultura PopularDocumento13 páginasCultura PopularFERNANDO DIMITRY CLAROS NUÑEZAún no hay calificaciones
- Modernidad en Crisis PDFDocumento8 páginasModernidad en Crisis PDFEnyelina Medrano HerediaAún no hay calificaciones
- Comunicación y Procesos SocioculturalesDocumento11 páginasComunicación y Procesos SocioculturalesProf. MarraAún no hay calificaciones
- Grimson - Los Límites de La Cultura - IntroDocumento21 páginasGrimson - Los Límites de La Cultura - IntroCronopio OliveiraAún no hay calificaciones
- Dialnet LaIndividualidadPostmoderna 142394 PDFDocumento18 páginasDialnet LaIndividualidadPostmoderna 142394 PDFAntonio Llontop PachecoAún no hay calificaciones
- Las Narrativas MediaticasDocumento265 páginasLas Narrativas MediaticasCarlosAún no hay calificaciones
- Alteridad Y Descentramiento Culturales: NellyDocumento7 páginasAlteridad Y Descentramiento Culturales: NellyCRISTIAN CAMILO CALDERON VAQUIROAún no hay calificaciones
- La Modernidad en América LatinaDocumento3 páginasLa Modernidad en América LatinaOsmaraAún no hay calificaciones
- Paraíso: Ensayos sobre América LatinaDe EverandParaíso: Ensayos sobre América LatinaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- MORAÑA, Mabel. Noción de Sujeto, Hibridez, RepresentaciónDocumento9 páginasMORAÑA, Mabel. Noción de Sujeto, Hibridez, RepresentaciónFabio RamalhoAún no hay calificaciones
- Interculturalidad y CiudadaniaDocumento2 páginasInterculturalidad y CiudadaniaSandra Johana Oliveros RodriguezAún no hay calificaciones
- Hopenhayn, Martín (1998) - Tribu y Metrópoli en La Posmodernidad LatinoamericanaDocumento17 páginasHopenhayn, Martín (1998) - Tribu y Metrópoli en La Posmodernidad LatinoamericanaGianella DazaAún no hay calificaciones
- Pensar La Sociedad Desde La ComunicaciónDocumento6 páginasPensar La Sociedad Desde La ComunicaciónAndrésAnchundiaAún no hay calificaciones
- Hibridacion CancliniDocumento9 páginasHibridacion CancliniJosé Enrique RivasAún no hay calificaciones
- Ford Cultura Dominante y PopularDocumento2 páginasFord Cultura Dominante y PopularjosfrAún no hay calificaciones
- Ni Apocalípticos Ni Integrados. Sobre El PodesmodernismoDocumento23 páginasNi Apocalípticos Ni Integrados. Sobre El PodesmodernismoJose Douglas Ramirez Espitia100% (1)
- Modernización en América LatinaDocumento7 páginasModernización en América LatinaRicardo Vega100% (1)
- La Cultura en El Mundo de La Modernidad Líquida - ReseñaDocumento4 páginasLa Cultura en El Mundo de La Modernidad Líquida - Reseñakurios33Aún no hay calificaciones
- Grimson IntroduccionDocumento20 páginasGrimson IntroduccionIrina CicchittiAún no hay calificaciones
- Albano Medios Ymodernidad en LADocumento14 páginasAlbano Medios Ymodernidad en LASara Gálvez MancillaAún no hay calificaciones
- Maffesoli Michel El Tiempo de Las TribusDocumento187 páginasMaffesoli Michel El Tiempo de Las Tribusmelinavazquezkapusti100% (1)
- La Posmodernidad Como ProblemáticaDocumento16 páginasLa Posmodernidad Como ProblemáticaCilse MainolfiAún no hay calificaciones
- Introducción A Las Epistemologías Del SurDocumento40 páginasIntroducción A Las Epistemologías Del SurJoy LuaAún no hay calificaciones
- TP BermanDocumento5 páginasTP BermanNalili AiramAún no hay calificaciones
- La Diversidad Cultural Como Poder y Revolución ConstituyenteDocumento18 páginasLa Diversidad Cultural Como Poder y Revolución ConstituyentePatricio Jacob Rivas HerreraAún no hay calificaciones
- Stuart Hall - ¿Qué Es Lo Negro en La Cultura Popular NegraDocumento15 páginasStuart Hall - ¿Qué Es Lo Negro en La Cultura Popular NegraFermín SoriaAún no hay calificaciones
- A Vueltas Con La PostmodernidadDocumento4 páginasA Vueltas Con La PostmodernidadfjmAún no hay calificaciones
- El subsuelo global o cómo hemos sobrevivido a la globalizaciónDe EverandEl subsuelo global o cómo hemos sobrevivido a la globalizaciónAún no hay calificaciones
- El diablo en la ciudad: La invención de un concepto para estigmatizar la marginalidad urbanaDe EverandEl diablo en la ciudad: La invención de un concepto para estigmatizar la marginalidad urbanaAún no hay calificaciones
- Analisis Del Video Sobre La Escuela Latinoamericana de ComunicaciónDocumento3 páginasAnalisis Del Video Sobre La Escuela Latinoamericana de ComunicaciónAshley FloresAún no hay calificaciones
- De La Hoja en Blanco Al Trabajo Integrador FinalDocumento101 páginasDe La Hoja en Blanco Al Trabajo Integrador Finaldaniel ceballosAún no hay calificaciones
- Tesis Jorge HuergoDocumento178 páginasTesis Jorge HuergoegotierrezAún no hay calificaciones
- Nuevas Mediaciones en El Campo de La Didáctica: Derivas Sobre Mutaciones y TransmediaDocumento16 páginasNuevas Mediaciones en El Campo de La Didáctica: Derivas Sobre Mutaciones y TransmediaLibrosAún no hay calificaciones
- Rincon, Omar TextoDocumento275 páginasRincon, Omar TextoViole RibottaAún no hay calificaciones
- LaProdSentido Intro 1Documento8 páginasLaProdSentido Intro 1yolandaAún no hay calificaciones
- 1.1.1 La Comunicación Como ProcesoDocumento9 páginas1.1.1 La Comunicación Como ProcesoLitzy ContrerasAún no hay calificaciones
- Martin Barbero - Identidad Tecnicidad AlteridadDocumento21 páginasMartin Barbero - Identidad Tecnicidad AlteridaddubiouslyambiguousAún no hay calificaciones
- Pensar La Comunicación en Latinoamérica PDFDocumento20 páginasPensar La Comunicación en Latinoamérica PDFFrancisco BernalAún no hay calificaciones
- Estudios Culturales en LatinoamericaDocumento19 páginasEstudios Culturales en Latinoamericabelinda_rodriguez_1100% (1)
- JORGE ACEVEDO Entrevista A Omar Rincón Narrativa-LATAMDocumento13 páginasJORGE ACEVEDO Entrevista A Omar Rincón Narrativa-LATAMPedro Rojas OlAún no hay calificaciones
- Intinerarios de Jorge Huergo PDFDocumento9 páginasIntinerarios de Jorge Huergo PDFMariano BarberenaAún no hay calificaciones
- De La Filosofía A La Comunicación-Cultura. Autobiografía de JMBDocumento19 páginasDe La Filosofía A La Comunicación-Cultura. Autobiografía de JMBJesús Martín Barbero100% (1)
- Transformaciones Tecnológicas y Comunicativas de Lo PúblicoDocumento15 páginasTransformaciones Tecnológicas y Comunicativas de Lo PúblicoJesús Martín Barbero100% (4)
- Uranga, W. Mirar Desde La Comunicaci+ NDocumento23 páginasUranga, W. Mirar Desde La Comunicaci+ NLa Julita KejnerAún no hay calificaciones
- Vislumbres PDFDocumento123 páginasVislumbres PDFPaula ValentinaAún no hay calificaciones
- 56 - Martin-Barbero - El Melodrama en TV (34 Copias)Documento34 páginas56 - Martin-Barbero - El Melodrama en TV (34 Copias)Luis FrioAún no hay calificaciones
- BarberoDocumento16 páginasBarberoVerónicaWalkerAún no hay calificaciones
- Escuelas de La ComunicaciónDocumento6 páginasEscuelas de La ComunicaciónCARLOS ANDRES GONZALEZ ANGEL100% (1)
- Hermann Herlinghaus (Editor) - Contemporaneidad Latinoamericana y Análisis CulturalDocumento196 páginasHermann Herlinghaus (Editor) - Contemporaneidad Latinoamericana y Análisis Culturalpancho34Aún no hay calificaciones
- Revista MedellínDocumento196 páginasRevista MedellínRivero MachucaAún no hay calificaciones
- Saberes Hoy (Jesús Martín-Barbero)Documento16 páginasSaberes Hoy (Jesús Martín-Barbero)bianca marinAún no hay calificaciones
- Unidad 5 - 2015: Epistemología de La Comunicación en América LatinaDocumento64 páginasUnidad 5 - 2015: Epistemología de La Comunicación en América LatinaFranzPortugalAún no hay calificaciones
- Problemáticas Socioeducativas de La Infancia y La Juventud ContemporáneaDocumento5 páginasProblemáticas Socioeducativas de La Infancia y La Juventud ContemporáneaErika GarcíaAún no hay calificaciones
- La Formación Del Comunicador y Del Gestor en Comunicación y CulturaDocumento8 páginasLa Formación Del Comunicador y Del Gestor en Comunicación y CulturaGISELA ARIAS HINCAPIEAún no hay calificaciones
- Comunicación, Cultura y Sociedad (Selección de Páginas)Documento29 páginasComunicación, Cultura y Sociedad (Selección de Páginas)rousAún no hay calificaciones
- Novomisky Sebastian. La Marca de La Convergencia PDFDocumento250 páginasNovomisky Sebastian. La Marca de La Convergencia PDFEmiliano LunaAún no hay calificaciones
- Libro La Educomunicacion. Autora Karina QuinteroDocumento240 páginasLibro La Educomunicacion. Autora Karina QuinteroMiralysAún no hay calificaciones