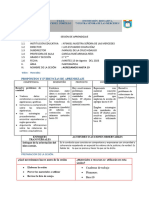Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
41.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Patrick Leigh Fermor Lo Sabía PDF
Cargado por
Ángel Carlos Pérez Aguayo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas9 páginasTítulo original
41.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Patrick Leigh Fermor lo sabía.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas9 páginas41.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Patrick Leigh Fermor Lo Sabía PDF
Cargado por
Ángel Carlos Pérez AguayoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
Patrick Leigh Fermor lo sabía
Si después de la Segunda Guerra Mundial permanecía en Creta,
moriría. De cirrosis, con toda probabilidad –raki va, raki viene, en
interminables francachelas junto a sus hermanos de sangre de la mítica
resistencia-, aunque supongo que tampoco descartaba la posibilidad de que
le pegasen un tiro como vendetta por haber matado -accidentalmente, eso
sí-, a uno de sus compañeros de guerrilla durante la contienda en la isla.
Allí no se podía quedar, pero regresar a la neblinosa Albión, después de
haberse emborrachado de la luz mediterránea, debió de antojársele el
Tártaro. Amaba tanto Grecia que, tras deambular durante algún tiempo,
llegó a una solución intermedia: se instalaría en Mani -la ‘pata’ central del
Peloponeso-, junto al pequeño pueblo de Kardamyli; sería escritor.
Sir Patrick Michael Leigh Fermor (1915-2011) -Paddy, para los
amigos y fans incondicionales-, ha pasado a la Historia como un infatigable
viajero, héroe de guerra y una de las mejores plumas en prosa de toda la
literatura anglosajona, que no es poco.
Su romántica vida de aventurero es un capítulo aparte de nuestro
libro de cabecera, Peregrinos de la belleza. Para lo que a estas batallas,
batallitas y batallones mensuales concierte, sepan que cuando pintan
espadas y el nombre de Paddy figura en blanco sobre negro, suele ir
acompañado de OBE (Order of the British Empire) y DSO (Distinguished
Service Order), las siglas de las dos medallas que ganó combatiendo a los
alemanes hasta alcanzar el rango de mayor. Pero Paddy no era el típico
soldado sumiso (Sir, yes, Sir!), sino todo lo contrario, y la lectura de su
currículum militar, por ende, se antoja muchísimo más interesante. Genio y
figura hasta la sepultura, sólo podría encajar, como hizo a la perfección, en
el Special Operations Executive, aquella particularísima sección de la
inteligencia británica cuyos irregulares miembros se encargaban de
‘incordiar’ todo lo posible a las potencias del Eje, operando, casi siempre,
en los territorios ocupados por el enemigo.
Sin ninguna duda, su hazaña más meritoria en el cuerpo -llevada a
cabo, mano a mano, junto al capitán Bill Stanley Moss y un comando de
partisanos locales- fue la abducción en Creta de Heinrich Kreipe, la
máxima autoridad en la isla de las fuerzas hitlerianas, el 26 de abril de
1944. De aquella gesta, que ya se ha convertido en otro mito griego, se hizo
hasta una película -bastante mediocre, todo sea dicho, al igual que el
desafortunado e histriónico Dirk Bogarde en el papel de Leigh Fermor- y
contamos con los dos maravillosos relatos que ambos ingleses escribieron
sobre su legendario golpe de mano: Mal encuentro a la luz de la luna y
Secuestrar a un general. No tienen desperdicio.
Quizá sea la anécdota más conocida y trillada, pero como soy de
clásicas (o algo parecido), de aquella arriesgada “acción de húsares” -tal y
como la calificó la propia víctima de la operación-, me quedo con el
momento en el que el oficial de la Wehrmacht, en las alturas del monte Ida
-cuna de Zeus-, se puso a declamar melancólico un oda horaciana y Paddy -
al que echaban de todos los colegios y jamás pisó la universidad, pero era
un lector infatigable- prosiguió el poema, también en latín. A partir de ese
momento de reconocimiento mutuo, de cultura hermana pese a la guerra, su
relación cambió y años después terminarían estrechándose la mano, casi
como viejos amigos, ante las cámaras de la televisión griega.
Con una copia en el bolsillo del mapa que el propio Moss dibujó del
punto exacto del secuestro, en marzo del año pasado, anduve los 5
kilómetros que lo separan del yacimiento de Knossos. Allí, hoy día, en una
curva a la salida del pequeño pueblo de Patsides, se erige un extraño pilar -
por llamarlo de alguna forma- que conmemora el glorioso hecho en su
mismo emplazamiento.
Recuerdo leer en soledad algunos pasajes de la proeza, en voz alta
para convocar a los espíritus, y dar un buen trago al Scotch de la petaca en
honor a los valientes. Después empezó a llover, lo cual quedaba muy
apropiadamente british, por lo que cerré mi libro con el marcapáginas que
me había hecho expresamente para aquella anhelada ocasión: la foto que el
capitán y el mayor se hicieron vestidos con los uniformes alemanes de los
que se valieron para dar el alto al coche del general y, rápidamente,
apoderarse de él. La verdad es que si uno se fija no dan mucho el pego,
¡qué par de cabronazos!
Bill Stanley Moss, a la izquierda, junto a Patrick Leigh Fermor (la pose chulesca está más que justificada)
De vuelta a Herakleion, esta vez en bus, fui por la misma carretera
que ellos mismos recorrieron con el gerifalte enemigo en el asiento trasero
del vehículo, debidamente amenazado para que no gritara. En cada parada
que mi transporte hacía, me imaginaba uno de los 22 controles (!) de la
Wehrmacht que ese par de pillos -y los andartes que les acompañaban-,
salvaron increíblemente indemnes con su valiosa presa.
Pero ya es verano y conviene bajar el pistón guerrero. Ayer releí en
la primera novela de Sherlock Holmes la siguiente frase como una
advertencia: “Es preciso que yo tenga cuidado, porque manipulo venenos
con mucha frecuencia”. Vayámonos a la playa, volvamos a Mani.
Este año, por mi trigésimo segundo cumpleaños, me han regalado la
visita a la casa que Leigh Fermor se construyó cerca de Kardamyli. Bien
acompañado por Carmen Sánchez y Pilar -mi única alumna de la que voy a
hacer carrera, aquella que madruga para volver a Mostar y lee a Norman
Lewis antes de pisar Nápoles-, bajamos los escasos 100 metros que
separaban nuestros aposentos en Porto Kalamitsi del paradisiaco retiro de
nuestro hombre.
Gracias a la persistente mediación de Parthenopi Angelou -mi
pacientísima profesora de griego moderno- conseguimos que el Museo
Benaki, por un más que módico precio, se aviniese a abrirnos la casa justo
el día de mi aniversario, aunque no tocara por fecha. Cuál fue nuestra
sorpresa cuando al poco tiempo de entrar, mientras paseábamos por los
espléndidos jardines de Paddy, descubrimos que nuestra guía era, ni más ni
menos, que Elpida Beloyannis, la cariñosísima mujer que cuidó de él,
acompañándole hasta el lecho de muerte, durante sus últimos 10 años de
vida.
Que mi directora de Tesis hablase la lengua local a la perfección nos
abrió muchas puertas, literalmente. A ratos en heleno, otros in english, nos
fue enseñando las dependencias mientras iba desgranándonos la vida,
historias y algún que otro jugoso chisme de su propietario. Lo confieso, no
pude resistirme y en modo fan púber inicié mi asalto a preguntas:
En una palabra ¿cómo definirías a Leigh Fermor?
–Amazing (Tardó bastante en contestar, meditándolo…)
¿Leía o bebía más?
–Depende del día…En cuanto a libros de refiere, en sus últimos
años, sobre todo, frecuentó mucho a Shakespeare y Tintín.
¿En qué lengua os comunicabais?
–Él era ‘The Boss’, elegía…
¿Cocinaba?
–No… (Esta respuesta fue precedida por una sonrisa irónica)
¿Cuál era su plato favorito?
–Chuletas de cerdo con ajo (¿O era cebolla?)
¿Contaba batallitas de la guerra?
–Por lo general, no…
El mayor Leigh Fermor en una alocución de postguerra frente a un embelesado auditorio.
Ante esto último, que en realidad no me sorprendió demasiado dado
lo traumático que debe ser haber participado en el conflicto y recordarlo, le
comenté como anécdota que Robert Graves y Lawrence de Arabia, cuando
se conocieron en Oxford después de haber combatido en la Primera
Mundial, pactaron entre caballeros no hablar jamás de la guerra. Lo suyo
sería literario. Elpida, como si acabara de escucharme descubrir el
Mediterráneo, se limitó a mirarme fijamente y contesto con toda la
naturaleza del mundo:
–It’s normal.
Era verdad. Yo iba buscando al espía que respondía al nombre
operacional de Mihali, aquel que con 29 años se tiró solo en paracaídas
sobre la Creta ocupada y, temerario, pedía fuego a los soldados alemanes
ataviado como una especie de pastor con cierto regusto a Lord Byron; pero
en su casa no había guerra. Pertenecía al escritor, viajero, amante y vividor.
Allí, donde me encontraba, en el estudio del jardín -su isla particular
dentro del propio remanso de paz- Paddy redactó en retrospectiva los dos
fantásticos libros que le han hecho tan célebre: El tiempo de los regalos
(1977) y Entre los bosques y el agua (1986), acerca el recorrido que hizo a
pie entre 1933 y comienzos de 1935, con tan solo 18 años, desde Londres a
Constantinopla (la tercera parte, publicada póstumamente, vio la luz en el
2014 bajo el título en castellano de El último tramo). Antes y después había
otros: El árbol del viajero (1950), sobre su viaje a las Antillas nada más
terminar la guerra que también le inspiró su única novela, Los violines de
Saint-Jacques (1956); Un tiempo para callar (1957), en torno a la
búsqueda de calma para escribir en varias abadías de Francia y Capadocia;
Mani (1958) y Roumeli (1966), narrando sus andanzas por Grecia, y Tres
cartas desde los Andes (1991), las del Perú.
Pero creo que realmente estaba allí por los varios artículos que le ha
dedicado Jacinto Antón y un librito muy especial, elegíacamente agridulce,
el tiovivo de risas y melancolía de Drink Time! En compañía de Patrick
Leigh Fermor, escrito por su última traductora al castellano, Dolores Payás.
No me canso de regalarlo. Aquel día leímos in situ el capítulo que le dedica
a Elpida y los dos más mitómanos nos echamos a llorar (con cierta ayuda
del tsípouro). Pero de él me quedo con el siguiente párrafo que va a figurar
en la introducción de mi Tesis Doctoral:
“A Paddy le distraía mucho la vida. Le sucedía pasados los noventa
años, no quiero ni imaginar lo que habría sido cuando era joven y estaba
lleno de energía (y de testosterona, ya que más de una vez se metió en líos:
faldas, peleas, tugurios, calaveradas). Su obra se nutría de la vida, un
evento apasionante que él engullía a grandes bocados, pero al mismo
tiempo existía una incompatibilidad paradójica entre su inmenso apetito
vital y el recogimiento necesario para la escritura. Se distraía con
cualquier cosa, le distraíamos. Puede que ésta sea una de las claves de la
brevedad de su obra. La otra sería la lentitud exasperante con la que
escribía, lo puntilloso y fastidioso que podía resultar. Su carácter jovial y
vivaz engañaba. Paddy no era un escritor ligero, epidérmico, sino más
bien un autor torturado por su propio oficio. De ahí las interminables
correcciones, las horas de sufrimiento en busca de un adjetivo, de una
imagen. Las dilaciones constantes, el insoportable retraso cuando se
trataba de poner fin a un libro”.
Quizá, de toda la inmensa enseñanza que encarna su vida hemos de
quedarnos precisamente con eso, las ganas de vivirla. Ya llevo el espíritu
de su levendiá tatuado como recordatorio de cuál debe ser la actitud para
encararla. Sin embargo, existen momentos en los que se debe tomar la otra
lección del maestro, huir de las juergas (o los tiros por la espalda) y
retirarnos a escribir, tal y como él mismo hizo ¡aunque Kalamitsi quede tan
lejos!
Tal vez con mucho esfuerzo, quizá, consigamos hacernos
merecedores, el día que para nuestro mal venga a buscarnos la parca, de
algo similar al par de versos de Cavafis que figuran como epitafio sobre su
lápida:
“Vivió como un griego, que todavía es mucho mejor”.
Y lo sabes.
A nuestro queridísimo historiador Ignacio Olea,
que -como Paddy- se nos retira para escribir su Tesis Doctoral.
Kaló taxidi, file!
Bibliografía. COOPER, A., Patrick Leigh Fermor, Barcelona, RBA,
2013.
Ángel Carlos Pérez Aguayo, 2 de julio de 2016.
http://queaprendemoshoy.com/patrick-leigh-fermor-lo-sabia/
También podría gustarte
- GONZALBES CRAVIOTO, E., Características y Evolución Del Ejército de Cartago PDFDocumento247 páginasGONZALBES CRAVIOTO, E., Características y Evolución Del Ejército de Cartago PDFÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- Osprey WWII 04Documento96 páginasOsprey WWII 04googie496375Aún no hay calificaciones
- PDFDocumento99 páginasPDFScipioAemilianusAún no hay calificaciones
- DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. J., Las Esclavas Sagradas de AfroditaDocumento29 páginasDOMÍNGUEZ MONEDERO, A. J., Las Esclavas Sagradas de AfroditaÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. J., Cartago y Sicilia Durante Los Siglos VI y V A. C.Documento26 páginasDOMÍNGUEZ MONEDERO, A. J., Cartago y Sicilia Durante Los Siglos VI y V A. C.Ángel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- Las Ciudades de Alejandro Magno Arqueolo PDFDocumento232 páginasLas Ciudades de Alejandro Magno Arqueolo PDFÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- 12214-Texto Del Artículo-16453-1-10-20190906Documento87 páginas12214-Texto Del Artículo-16453-1-10-20190906Juan Antonio MolinaAún no hay calificaciones
- Kriminal - 174 - La Tomba Di Creta (J)Documento118 páginasKriminal - 174 - La Tomba Di Creta (J)Ángel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- La Ilustracion Arqueologica Analisis deDocumento545 páginasLa Ilustracion Arqueologica Analisis deÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- La Momia de LeningradoDocumento1 páginaLa Momia de LeningradoÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- Esparta - Historia, Sociedad y Cultura - Ernst BaltruschDocumento89 páginasEsparta - Historia, Sociedad y Cultura - Ernst BaltruschÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- Eduardo Velasco Europa Soberana Esparta y Su LeyDocumento152 páginasEduardo Velasco Europa Soberana Esparta y Su Leydaveysmith1989100% (1)
- 80.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., OesidoDocumento5 páginas80.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., OesidoÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- 42.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Cincinnatus, Gaius Et AliiDocumento6 páginas42.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Cincinnatus, Gaius Et AliiÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- 45.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., El Tapiz de Bayeux, Crónica Bordada de La Invasión Normanda de Inglaterra PDFDocumento8 páginas45.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., El Tapiz de Bayeux, Crónica Bordada de La Invasión Normanda de Inglaterra PDFÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- 51.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., en Un Lugar de Tesalia, de Cuyo Nombre No Quiero AcordarmeDocumento4 páginas51.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., en Un Lugar de Tesalia, de Cuyo Nombre No Quiero AcordarmeÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- 39.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Tras Los Pasos de Norman LewisDocumento8 páginas39.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Tras Los Pasos de Norman LewisÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- 52.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Playas Donde No Me Bañé PDFDocumento5 páginas52.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Playas Donde No Me Bañé PDFÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- 40.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Miedo y Asco Junto Al Monte Sorrel PDFDocumento10 páginas40.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Miedo y Asco Junto Al Monte Sorrel PDFÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- 54.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Mary Beard Revienta El Aforo PDFDocumento4 páginas54.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Mary Beard Revienta El Aforo PDFÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- 53.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Jacques Tardi Regresa A Las Trincheras PDFDocumento5 páginas53.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., Jacques Tardi Regresa A Las Trincheras PDFÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- 50.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., El Hombre Del Corazón de Acero, Media Historia A Través Del Cine PDFDocumento3 páginas50.-PÉREZ AGUAYO, Á. C., El Hombre Del Corazón de Acero, Media Historia A Través Del Cine PDFÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- García y Bellido, Antonio - Una Colonización Mítica de España Tras La Guerra de Troya PDFDocumento13 páginasGarcía y Bellido, Antonio - Una Colonización Mítica de España Tras La Guerra de Troya PDFÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- Guia de Cuidados en El EmbarazoDocumento77 páginasGuia de Cuidados en El EmbarazocgcorvalanAún no hay calificaciones
- Cottrell, Leonard - El Toro de MinosDocumento169 páginasCottrell, Leonard - El Toro de MinosYamina Scala80% (5)
- 7 - El Delta Del Nilo Como Espacio de Int PDFDocumento12 páginas7 - El Delta Del Nilo Como Espacio de Int PDFÁngel Carlos Pérez AguayoAún no hay calificaciones
- Testamentos SucesionesDocumento14 páginasTestamentos SucesionesRocio NavaAún no hay calificaciones
- Act 5.2 Sanchez Ramirez Concepciones Pragmática y Hermenéutica de La VerdadDocumento4 páginasAct 5.2 Sanchez Ramirez Concepciones Pragmática y Hermenéutica de La VerdadNan Esther RamirezAún no hay calificaciones
- Inventario de Espectro AutistaDocumento10 páginasInventario de Espectro AutistaLila RovedoAún no hay calificaciones
- Carpeta Literatura ContemporaneaDocumento27 páginasCarpeta Literatura ContemporaneaLilyAún no hay calificaciones
- Cuestionario Leccion 4Documento1 páginaCuestionario Leccion 4Adhara EstrellaAún no hay calificaciones
- Temario A Realizar 1Documento6 páginasTemario A Realizar 1HenfCOCAún no hay calificaciones
- Excel para ContadoresDocumento4 páginasExcel para ContadoresOLGA MARITZA NARVAEZ SANCHEZ100% (1)
- Funciones Del LenguajeDocumento4 páginasFunciones Del LenguajeAna Berta ParedesAún no hay calificaciones
- Puertos ADDocumento6 páginasPuertos ADIVl TaNlaAún no hay calificaciones
- Pensamiento y Lenguaje Evi 2Documento5 páginasPensamiento y Lenguaje Evi 2Diana Marcela Walteros SuspeAún no hay calificaciones
- Revolución en El Arte - Oscar MasottaDocumento67 páginasRevolución en El Arte - Oscar Masottapuckdgc100% (3)
- Lacan, Foucault - El Debate Sobre El "Construccionismo"Documento9 páginasLacan, Foucault - El Debate Sobre El "Construccionismo"Mateus100% (1)
- Los Numeros IntuitivosDocumento7 páginasLos Numeros IntuitivosCristianNiñoVilchezAún no hay calificaciones
- 4to GradoDocumento274 páginas4to GradoLuz Zamata pAún no hay calificaciones
- Acordes AlabareDocumento4 páginasAcordes AlabareMario Aliaga TapiaAún no hay calificaciones
- ChinaDocumento69 páginasChinaYamile HerreraAún no hay calificaciones
- Plan 2 DISCIPLINAR-MICROCURRICULAR - RAÚL JAVIER LOJANO-TERCEROS A-B-CDocumento5 páginasPlan 2 DISCIPLINAR-MICROCURRICULAR - RAÚL JAVIER LOJANO-TERCEROS A-B-CRaúl Javier LojanoAún no hay calificaciones
- Kierkegaard Como Romántico y Como Crítico Del RomanticismoDocumento14 páginasKierkegaard Como Romántico y Como Crítico Del RomanticismoLeandro293Aún no hay calificaciones
- Critica OralDocumento1 páginaCritica Oralangie lorena sanchez romeroAún no hay calificaciones
- Identidad MexicanaDocumento21 páginasIdentidad MexicanaMICHELLE RODRIGUEZ VALLEJOAún no hay calificaciones
- Ficha 3 RepasoDocumento1 páginaFicha 3 RepasomariaAún no hay calificaciones
- Deber8 ArmauraplanaDocumento7 páginasDeber8 ArmauraplanaDiego QuizangaAún no hay calificaciones
- Agregamos Hasta 19Documento16 páginasAgregamos Hasta 19Zarela Rubí Arriaga RíosAún no hay calificaciones
- Ajuste de CurvasDocumento17 páginasAjuste de CurvasJesus FernandezAún no hay calificaciones
- Ejercicios FPB IDocumento8 páginasEjercicios FPB IELENA TENOAún no hay calificaciones
- Arquitectura de Computadoras Actividad 2Documento5 páginasArquitectura de Computadoras Actividad 2Cristhian IslasAún no hay calificaciones
- Tema 1. El Trabajo Colaborativo y La Comunicación EfectivaDocumento5 páginasTema 1. El Trabajo Colaborativo y La Comunicación EfectivaAlejandraAún no hay calificaciones
- Verbos 2Documento5 páginasVerbos 2idoiaMonteroAún no hay calificaciones
- Escuelas de La Teoria de La Interpretación y ArgumentaciónDocumento4 páginasEscuelas de La Teoria de La Interpretación y ArgumentaciónKarol Juliana Uribe PachecoAún no hay calificaciones
- Aparicion de Cristo-Miercoles 5 de Octubre de 2022Documento5 páginasAparicion de Cristo-Miercoles 5 de Octubre de 2022Fr Juan de la CruzAún no hay calificaciones