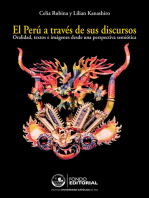Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Materialidades Discursivas PDF
Materialidades Discursivas PDF
Cargado por
Cesar LarreaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Materialidades Discursivas PDF
Materialidades Discursivas PDF
Cargado por
Cesar LarreaCopyright:
Formatos disponibles
L A S MATERIALIDADES DISCURSIVAS:
1
UN PROBLEMA INTERDISPLINARIO
Julieta HA1DAR 2
• RESUMEN: El artículo examina la interdisciplinariedad en el campo de la Ciencia del Lenguaje, a partir
de una definición de discurso construido en base a varios desarrollos teóricos y que abarca los puntos:
lingüístico-textual, la relación discurso-extradiscurso y los discursos como prácticas sociales en las
cuales se materializan varios funcionamientos.
• UNITÉRMINOS: Discurso; interdisciplinariedad; materialidad; lenguaje; texto; prácticas discursivas;
semiología.
Introducción
El análisis de las materialidades discursivas constituye el objetivo nuclear de
este artículo. En primer lugar, abordamos algunos aspectos referentes a la
interdisciplinariedad y sus problemáticas en el campo de las Ciencias del Lenguaje,
ya que al tratar sobre las materialidades discursivas no podemos obviar tales
consideraciones.
En segundo lugar, expondremos la definición del discurso que hemos construido
en base a varios desarrollos teóricos y que abarca tres puntos:
1) el lingüístico-textual;
2) lá relación discurso-extradiscurso y
3) los discursos como prácticas sociales en las cuales se materializan varios
funcionamientos.
De esta manera, planteamos que los discursos presentan materialidades de
varios órdenes que van desde la lingüística hasta el inconsciente. Las materialidades
1. Ponencia presentada en el congreso Medio Milenio del Español en América, en la Facultad de Artes y Letras, de
la Universidad de la Habana, 9-13 de deciembre de 1991.
2. Departamento de Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), México.
Alfa, Sao Paulo, 36: 139-147, 1992 139
que constituyen las prácticas discursivas presentan una gran complejidad en cuanto
a su articulación y justifican porque la explicación del funcionamiento discursivo no
se puede resolver únicamente en base a la materialidad lingüística, afirmación
que establece desde su enunciación una polémica con otras tendencias del
análisis discursivo, y con la misma Lingüística.
E l campo de las C i e n c i a s del L e n g u a j e y s u interdisciplinariedad
Este item tiene una relación orgánica y direta con este evento, dedicado al Medio
milenio del español en América, porque sirve para explicar los cambios de las
investigaciones que se han producido sobre el español tanto en América, como en los
otros países de habla hispana. Cambios que van desde la constitución de los objetos
de estudio, hasta la construcción de diferentes interdisciplinas.
El desarrollo epistemológico de las Ciencias del Lenguaje evidencia, como
cualquer campo científico, los dos movimientos propuestos por Bachelard, el de la
acumulación y el de la mptura (en los dos sentidos, teórica y epistemológica); estos
dos movimientos producen en este campo una complejidad en forma de mosaicos,
que más adelante tratamos. En este campo existen dos dimensiones fundamentales:
la disciplinaria y la interdisciplinaria, entre las cuales existen problemas de varios
órdenes.
En la dimensión disciplinaria, pensamos que solo podemos señalar la
Lingüística y la Semiología, que abarcan respectivamente lo verbal y lo no verbal,
a las que habría que añadir lo paraverbal. La Lingüística Estructural saussureana,
al separar el funcionamiento del sistema lingüístico, como objeto de estudio, y
excluir las funciones, permitió al mismo tiempo la constitución de esta disciplina
moderna (que tuvo grande repercución en casi todas las ciencias sociales) pero
también impuso serias restricciones al desarrollo de las investigaciones lin-
güísticas, que subsisten hasta el momento: a) la consideración de los sistemas
lingüísticos como homogéneos, inmanentes etc.; b) la ausencia de la subjetividad
en el lenguaje, con excepción de algunos aportes como los de Bally, Benveniste,
Jakobson; c) la exclusión de los estudios lingüísticos de las otras dimensiones tan
importantes para entender el funcionamiento del lenguaje en su cabalidad. Tales
exclusiones serán disminuidas, eliminadas y cuestionadas por el desarrollo
significativo de las interdisciplinas.
En la dimensión interdisciplinaria, el desarrollo epistemológico es mucho más
complejo. Existen varias posiciones desde los mismos lingüistas del núcleo duro, que
ya empezaron desde décadas a romper los límites sistémicos rígidos, abrir caminos
para nuevas reflexiones. Por el espacio que tenemos, solo nos tendremos en dos
propuestas que nos parecen significativas.
140 Alfa. Sao Paulo, 36: 139-147, 1992
Para Paul Henry (1977) la Lingüística debe ubicarse necesariamente en un campo
complementario con la sociología y la psicología, en el cual el lenguaje ocupa un lugar
privilegiado, ya que asegura la articulación de lo psicológico y de lo sociológico, en
base principalmente al concepto de comunicación. A nuestro juicio, esta comple-
mentariedad debe ampliarse a otras ciencias sociales, como la antropología, ya que
la relación lengua - cultura siempre fue muy orgánica. Tal complementariedad, según
la propuesta de Paul Henry, permite redefinir el objeto de la Lingüística, el mismo
concepto de lengua, discutir la problemática del sujeto, en la que se entrecruzan lo
individual, lo social y lo universal.
En Halliday (1982), la complementariedad se plantea desde ángulos distintos y
se pueden establecer desde tres tipos de relaciones: a) la lengua como conocimiento;
b) la lengua como comportamiento y c) la lengua como arte. (p. 21)
En la realidad social codificada en el lenguaje existen dos aspectos
fundamentales que se materializan en su sistema semántico: a) el lenguaje como
medio de reflexión sobre las cosas, que constituye el componente ideacional del
significado y b) el lenguaje como medio de acción sobre las cosas, que constituye el
componente interpersonal. Con estos planteamientos, Halliday construye su objeto
considerando el lenguaje como una semiótica social, lo que tiene dos implicaciones:
a) implica interpretar el lenguaje dentro de un contexto socio-cultural, en el que la
misma cultura se interprete en términos semióticos y b) implica que el lenguaje no
consiste en oraciones, sino en textos, o discursos, entendidos como el intercambio de
significados en contextos de interacción comunicativa.
Nuestro planteamiento es que en el campo de las Ciencias del Lenguaje se
pueden observar dos niveles de interdisciplinariedad:
1. La interdisciplinariedad en primer grado: cuando se relaciona la lengua con
lo cultural, con lo social, con lo psicológico, con lo filosófico. De estas relaciones surgen
las primeras interdisciplinas, como son la etnolingüísüca, la psicolingüística, la
sociolinguística, la filosofía del lenguaje.
2. La interdisciplinariedad en segundo grado surge posteriormente, cuando las
articulaciones son mucho más complejas, porque se relacionan, al mismo tiempo, la
lengua con lo cultural, con lo social, lo psicológico, lo filosófico, y tal complejidad
alcanza los mismos objetos de estudio que se constituyen por ejemplo en la etnografía
dela comunicación, en la etmometodología, en lapragmalingüística, en el análisis del
discurso.
Para la mejor comprensión de nuestros planteamientos, sugerimos el siguiente
diagrama del campo de las Ciencias del Lenguaje, que no pretende ser exhaustivo,
sino que constituye más bien una propuesta abierta que siempre puede ser readecuada
y ampliada.
Alfa. São Paulo. 36: 139-147. 1992 141
Semiótica de
la cultura
Semiótica del de la lengua
cine, teatro, Semiología Lingüística
danza, objetos del texto
ativa
Semiótica narrativa /
Semiótica del signo
CAMPO DE LAS CIENCIAS DEL LENGUAJE
(VERBAL, NO VERBAL, PARAVERBAL)
Etnolingüística 1
• Filosofia de la comunicación
Sociolinguística —* Lingüística pragmática
Psicolingüística —• Psíconálisis y lenguaje
Filosofia del lenguaje • Análisis del discurso
Por lo expuesto y diagramado, se observa claramente un movimiento de
convergencia en el campo de las Ciencias del Lenguaje, en el cual se privilegia el
análisis de la dimensión pragmática, del uso, sobre los análisis sistêmicos. El avance
de las investigaciones pragmáticas tanto en los Estados Unidos, en Inglaterra, como
en Alemania, introdujo la necesidad de que los modelos de análisis lingüísticos
atomizados articularan los tres niveles, antes separados: el sintáctico, el semántico y
el pragmático. De este modo, queremos enfatizar, se observan cambios significativos
en los estudios del lenguaje, pues paralelamente a los análisis sistêmicos surgen los
análisis pragmáticos, lo que conlleva a estudiar el funcionamiento sistêmico en uso,
en la complejidad de las interaciones comunicativas.
Este cambio de enfoque genera grandes polémicas e intentos continuos de
descalificación porqué la lingüística sistêmica insiste en ser la tendencia hege-
mônica, en los estudios del lenguaje (sobre tal insistencia es interesante recordar los
brillantes planteamientos de Foucault, 1980, sobre la voluntad de verdad y la voluntad
de saber); sin embargo, para que la polémica sea productiva es necesario que los
diferentes especialistas se abran al debate y a la crítica constructiva. Pero, más allá
de la polémica se pasa a privilegiar el funcionamento sistêmico en la dimensión
pragmática, es decir, el sistema en uso. En este cambio epistemológico, podemos
destacar dos sentidos nucleares de lo pragmático: a) el lenguaje como acción, en el
sentido de los actos de habla, decir es hacer y b) el lenguaje en acción, como prácticas
lingüístico-discursivas.
142 Alfa, São Paulo, 36: 139-147, 1992
En consecuencia, la interdisciplinariedad se explica por una necesidad
epistemológica y socio-histórica para el desarrollo del conocimiento de los fenómenos
socio-culturales y lingüístico-discursivos.
En síntesis, del mismo modo como a inicios del siglo XX la Lingüística se sitúa
en la vanguardia de las ciencias sociales, el campo de las Ciencias del Lenguaje vuelve
a cumplir este mismo papel innovador, con el gran desarrollo de la interdis-
ciplinariedad, como hemos procurado evidenciar. Tal desarrollo incide en los distintos
tipos de eventos sobre las investigaciones lingüísticas, en los cuales se destaca ya
como una línea importante el análisis del discurso en sus diferentes modelos.
L a s materialidades discursivas y sus p r o b l e m á t i c a s
En primer lugar, es necesario exponer la definición de discurso de la cual
partimos, para ser coherentes con el planteamiento de las materialidades que lo
constituyen, porque sabemos que existen modelos propiamente lingüísticos de
análisis del discurso, en los cuales se reproducen las limitaciones de la Lingüística
Estructural que hemos señalado.
Una definición completa del discurso debe integrar, por lo menos, tres
dimensiones y relaciones:
1. La lingüistica-textual: el discurso constituye un conjunto transoracional en
donde funcionan reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas; esta dimensión
constituye la primera materialidad del discurso.
2. La relación discurso-extradiscurso: el funcionamiento discursivo se explica
por las condiciones de produción, circulación y recepción de los discursos. Para
analizar esta relación existen por lo menos tres propuestas, que no podemos desarrollar
en este espacio, pero sí lo que debemos señalar es que de esta relación se articulan
las materialidades que trabajamos.
3. Los discursos como prácticas discursivas: esta dimensión implica considerar
a los discursos como prácticas sociales peculiares, cuya peculiaridad está justamente
en sus diferentes materialidades. Al constituir la Escuela Francesa de Análisis del
Discurso, un objeto de estudio de carácter interdisciplinario, hace incuestionable
considerar las materialidades discursivas más allá de la materialidad lingüístico-tex-
tual. Sin embargo con esto no pretendemos descalificar los modelos que privilegian
una u otra materialidad, sino más bien nuestra argumentación se orienta a buscar una
apertura, una posibilidad de debate teórico-metodológico que debe ser crítico y
constructivo.
En esta definición, observamos el paso de la categoría de discurso a la de práctica
discursiva, lo que corrobora la proeminencia de la dimensión pragmática en las
investigaciones discursivas, en lo cual se opone a los análisis inmanentes de la
Alfa, Sao Paulo, 36: 139-147, 1992 143
semiótica narrativa y de algunos modelos de la lingüística textual, que ya en la década
del 80 empiezan a abrirse.
El cambio de categoría implica, por lo tanto, objetar argumentativamente los
modelos inmanentes de análisis del discurso, implica pensar a los discursos como
acontecimientos (en el sentido foucaultiano) que inciden de manera fundamental en
la producción y reproducción de la vida social, cultural, histórica. Las prácticas
discursivas son multidimensionales por las múltiplas materialidades que las
constituyen, aspecto importante para entender la constitución de los sujetos del
discurso como socio-histórico-culturales.
Los discursos presentan funcionamientos complejos, derivados de las múltiplas
materialidades que los constituyen: la materialidad lingüística, la comunicativo-prag-
mática, la cultural, la ideológica, la del poder, la cognoscitiva, la del simulacro, la del
inconsciente.
En este momento, no podemos desarrollar todos los aspectos que se pueden
desglosar de esta red intrincada de materialidades; solo nos limitamos a enunciar y
problematizar algunos puntos. Las contradicciones que atraviesan las sociedades
y las culturas también atraviesan estas diferentes materialidades. En consecuencia,
la contradicción existe no solo entre las diversas materialidades, sino dentro de una
misma dimensión, como puede ser la ideológica, que tiene como una de sus
características básicas el funcionamiento contradictorio.
En los modelos de análisis discursivo, se encuentra más comumente la
articulación de dos, tres o cuatro dimensiones. En efecto, el gran reto metodológico
consiste en que estas materialidades se tratan parcialmente en los diferentes modelos
analíticos. Esta situación implica enfrentar las siguientes dificultades: 1) la
construcción de um modelo hipotético que, de una manera u otra, pudiera dar cuenta
de todas las dimensiones mencionadas, y las pudiera integrar sin muchas tensiones
teóricas; 2) la aplicación y operatividad de tal modelo en los análisis concretos. En
efecto, estas reflexiones conducen a una propuesta sumamente condensadora de la
multidisciplinariedad y de la interdisciplinariedad que están presentes en las
materialidades discursivas. Sin embargo, algunos avances en este sentido solo se
pueden concretar a largo plazo, porque en la actualidad solo se encuentran
articulaciones de tres o cuatro materialidades. Los modelos que logran abarcar más
de tres materialidades y articularlas adecuadamente se enfrentan con el fascinante
problema de las contradicciones que funcionan en los dos niveles mencionados.
Metodológicamente, además, es necesario analizar como aparecen en los discursos
tales materiales, en cuales operaciones discursivas podemos analizar la dimensión
cultural, ideológica, del poder, entre otras.
Otro problema que hay que considerar es la homologación y/o diferencia entre
las distintas dimensiones, como por ejemplo, entre lo ideológico y lo cultural, entre lo
ideológico y el poder, entre lo cultural y lo cognoscitivo etc. Revisando los diferentes
autores que consideran estas articulaciones, encontramos algunos que las homologan
y otros que las diferencian. En Voloshinov (1976), se considera lo semiótico-discursivo
144 Alfa, São Paulo, 36: 139-147, 1992
como lo ideológico (en el sentido amplio y restringido) y que se producen interacciones
comunicativas; en Reznikov (1970), lo semiótico-discursivo se plantea como una
dimensión cognoscitiva y comunicativa; en Eco (1987), la cultura es analizada como
sistemas de significación y procesos de comunicación; en Bourdieu (1982), la
producción discursiva contiene una dimensión comunicativa y una dimensión del
poder; en Foucault (1980), las prácticas discursivas están constituidas por dos
materialidades, la del deseo y la del poder; y las diferentes posiciones podrían seguir
sin límites.
La concepción de las prácticas discursivas como prácticas socio-culturales
peculiares nos exige una serie de reflexiones:
1. La consideración de los discursos como prácticas eliminan analíticamente, no
así en el sentido común, la tajante separación entre lo dicho y lo hecho, ya que los
discursos son también hechos, acontecimientos. Esta separación subsiste en el
discurso social en general, pasando por los discursos cotidianos y llegando hasta el
político que la utiliza como estrategia discursiva de persuasión; la mayor o menor
eficacia, los grados de intervención de las prácticas discursivas cambian de acuerdo
a los tipos de discurso.
2. Las prácticas discursivas deben producir y reproducir, ya que toda práctica
socio-cultural es productiva y reproductiva. Las prácticas discursivas producen y
reproducen todas las materialidades que hemos señalado, en mayor o menor grado,
dependiendo del tipo de discurso; sin embargo, es importante destacar que las
prácticas discursivas no solo son reproductivas del orden dominante regido por la
lógica del poder y de la ideología, sino que se producen discursos alternativos.
3. Las contradicciones que existen, o pueden existir, entre las prácticas
discursivas y las otras prácticas socio-culturales constituyen otro punto importante
de reflexión. Esta contradicción circula ampliamente en el proverbio: "del dicho al
hecho hay mucho trecho". Esta contradicción que opera en el sentido común, y que
se conserva en la misma retórica política, introduce una interesante problemática:
¿ por qué, a pesar de tal contradicción aceptada colectivamente, existe, sin embargo,
la eficacia discursiva?, por ejemplo, la eficacia del discurso político, del religioso, del
histórico, del publicitario entre otros. En otras palabras, nos preguntamos qué ocurre
en la superficie discursiva, qué funcionamientos, mecanismos o dispositivos producen
la eficacia discursiva y permiten el funcionamiento de sus complejas materialidades,
y ocultan, minimizan o debilitan la contradicción señalada.
4. La naturalización de las prácticas dicursivas constituye otro fenómeno
importante que plantea Reboul (1980). Por este mecanismo, las prácticas discursivas
aparecen como naturales, en su función primaria que es la de comunicar, y logran
ocultar los otros funcionamientos como son los del poder, de la ideología, del
inconsciente. Por este mecanismo de naturalización, las prácticas discursivas emergen
y aparecen como lo que no son, como comunicativas, objetivas, neutrales, verdaderas,
ingenuas, sin ninguna perversión.
Alfa, Sao Paulo, 36: 139-147, 1992 145
Parafinalizar,nos parece importante introducir una reflexión sobre la producción
discursiva en torno al español en América y su desarrollo, en el sentido de que tales
producciones son y están sujetas a las materialidades que hemos expuesto, aunque
no se acepte explícitamente, aunque el pretendido discurso científico procure siempre
ocultar el juego del poder, de la ideología, haciendo emerger dos argumentos
supuestamente irrefutables: el de la verdad, el de la objetividad. A nuestro juicio,
replantear toda la producción discursiva que ha generado el evento sobre El medio
milenio del español en América en base a estas consideraciones posibilitaría aportes
significativos desde otros ángulos de reflexión.
HAIDAR, Julieta. As materialidades discursivas: um problema interdisciplinar. Alfa, São Paulo,
v. 36, p. 139-147, 1992.
• RESUMO: O artigo examina a interdisciplinaridade no campo da ciência da linguagem, a partir de urna
definição de discurso construída com base em vários desenvolvimentos teóricos e que abarca os pontos:
lingüístico-textual, a relação discurso-extradiscurso e os discursos como práticas sociais nas quais se
materializam vários funcionamentos.
• UNTTERMOS: Discurso; interdisciplinaridade; materialidade; linguagem; texto; práticas discursivas;
semiologia.
Referências bibliográficas
BORDIEU, P. Ce que parlei veut dire. Paris: Fayard, 1982.
ECO, U. Lector in fabula: la c o o p e r a c i ó n interpretativa en el texto narrativo. Barcelona: Lumen,
1987.
FOUCAULT, M . El orden del discurso. Barcelona: Tusquets, 1980.
HALLIDAY, M . A. K. El lenguaje como semiótica social. M é x i c o : FCC, 1982.
HENRY, P. Lemauvais outil. Paris: Klincksieck, 1977.
REZNIKOV, L. O. Semiótica y teoría del conocimiento. Madrid: A . C o r a z ó n , 1970.
REBOUL, O. Lenguaje e ideología. M é x i c o : FCC, 1980.
VOLOSHINOV, V. El signo ideológico y la füosoña del lenguaje. Buenos Aires: Nueva, 1976.
Bibliografia consultada
BAUDRILLARD, J. Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós, 1978.
BOUDIEU, P. Sociología y cultura. M é x i c o : Grijalbo, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
1990.
146 Alfa, São Paulo, 36: 139-147, 1992
DUCROT, O. Dire et ne pas dire: principes de s é m a n t i q u e linguistique. Paris: Hermann, 1980.
DUCROT, O., ANSCOMBRE, J. C. L'argumentation dans la langue. Bruxelles: Pierre M a r d a ç a ,
1983.
FOSSAERT, R. Les appareils. Paris: Seuil, 1973.
. Les structures idéologiques. Paris: Seuil, 1983.
GRIZE, J. B. De la logique à l'argumentation. G e n è v e : Droz, 1982.
HAIDAR, J. Discurso sindical y procesos de fetichización. M é x i c o : INAH, 1990.
. El estructuralismo. M é x i c o : Juan Pablos, 1990.
KERBRAT-ORECHION1, C.L'énondatión de la subjectivité dans le langage. Paris: A . Colin, 1980.
. L'implicite. Paris: A . Colin, 1986.
LOTMAN, J. J. Semiótica delà cultura. Madrid: C á t e d r a , 1976.
MA1NGUENAU, D. Introducción a los métodos de análisis del discurso. Buenos Aires: Hachette,
1976.
PÊCHEUX, M. Análisis automático del discurso. Madrid: Gredos, 1973.
. Les vérités de la palice. Paris: F. Maspero, 1975.
ROBIN, R. Histote et linguistique. Paris: A . Colin, 1973.
SCHAFF, A. Historia y verdad. M é x i c o : Grijalbo, 1974.
. Lenguaje y conocimiento. M é x i c o : Grijalbo, 1987.
THOMPSON, J. B. Studies in the theory of ideology. Berkeley: University of California Press, 1985.
VIGNAUX, G. L'argumentation. G e n è v e : Pion, 1976.
Alfa, Sâo Paulo, 36: 139-147, 1992 147
También podría gustarte
- Hacia una sociolingüística críticaDe EverandHacia una sociolingüística críticaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Ciapuscio de La Palabra Al Texto PDFDocumento285 páginasCiapuscio de La Palabra Al Texto PDFLaura MontoyaAún no hay calificaciones
- Teoría Lingüística (Apuntes)Documento144 páginasTeoría Lingüística (Apuntes)Robin HoodyAún no hay calificaciones
- El giro lingüístico: Hermenéutica y análisis del lenguajeDe EverandEl giro lingüístico: Hermenéutica y análisis del lenguajeCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Capítulo 1. Qué Gramática Enseñar, Qué Gramática AprenderDocumento13 páginasCapítulo 1. Qué Gramática Enseñar, Qué Gramática AprenderAlex SCAún no hay calificaciones
- Reconceptualizacion de La Lectura (... ) Gomez-PalacioDocumento17 páginasReconceptualizacion de La Lectura (... ) Gomez-Palaciobonfilia100% (3)
- 60 521 Discurso y Cambio Social Intro Cap 1Documento22 páginas60 521 Discurso y Cambio Social Intro Cap 1victoria castroAún no hay calificaciones
- Tendencias Lingüísticas ActualesDocumento4 páginasTendencias Lingüísticas ActualesSusanaAún no hay calificaciones
- 60,521, Discurso y Cambio Social (Intro, Cap. 1 y 2)Documento22 páginas60,521, Discurso y Cambio Social (Intro, Cap. 1 y 2)Luis Vega JaimeAún no hay calificaciones
- Artículo. Sobre La Naturaleza de La Investigación LingüísticaDocumento16 páginasArtículo. Sobre La Naturaleza de La Investigación LingüísticaRaymond RiveraAún no hay calificaciones
- Practico 1 (Martinez)Documento17 páginasPractico 1 (Martinez)Katy ParraAún no hay calificaciones
- ANÁLISIS DE DISCURSO Y EDUCACIÓN-Buenfil BurgosDocumento26 páginasANÁLISIS DE DISCURSO Y EDUCACIÓN-Buenfil BurgosdemiansamaelAún no hay calificaciones
- Haidar, Julieta. 2000. El Poder y Magia de La PalabraDocumento33 páginasHaidar, Julieta. 2000. El Poder y Magia de La PalabraBiankechi MiztontliAún no hay calificaciones
- Aproximación Sociolingüistica de La Traducción PDFDocumento36 páginasAproximación Sociolingüistica de La Traducción PDFVazquez ManuelAún no hay calificaciones
- Panorama de Los Paradigmas en LingüísticaDocumento12 páginasPanorama de Los Paradigmas en LingüísticanumbvzlaAún no hay calificaciones
- 1.3 Lo Social y EducativoDocumento18 páginas1.3 Lo Social y EducativoLaissa ManzoAún no hay calificaciones
- Fuente Histórica Lingüística y La Comunicología PDFDocumento26 páginasFuente Histórica Lingüística y La Comunicología PDFMayoira FloresAún no hay calificaciones
- Dora Riestra FichaDocumento7 páginasDora Riestra FichaAldana BobadillaAún no hay calificaciones
- Guillermo Soto - Perspectivas - para - La - Linguistica - Mas - All PDFDocumento50 páginasGuillermo Soto - Perspectivas - para - La - Linguistica - Mas - All PDFPhilipUrriaAún no hay calificaciones
- Buenfil Burgos Analisis Del Discurso y EducacionDocumento28 páginasBuenfil Burgos Analisis Del Discurso y EducacionSara Marilina AlvarezAún no hay calificaciones
- Aproximaciones A La SociolinguísticaDocumento15 páginasAproximaciones A La SociolinguísticaTammy AyelenAún no hay calificaciones
- El Análisis Del DiscursoDocumento5 páginasEl Análisis Del Discursosandra diazAún no hay calificaciones
- ANÁLISIS DE DISCURSO Y EDUCACIÓN Rosa Nidia Buenfil BurgosDocumento20 páginasANÁLISIS DE DISCURSO Y EDUCACIÓN Rosa Nidia Buenfil BurgosDani UrreaAún no hay calificaciones
- Bibliografia OralidadDocumento8 páginasBibliografia OralidadJavier Guerrero-Rivera100% (1)
- Dialnet ElTrabajoDeLaLengua 5073112Documento18 páginasDialnet ElTrabajoDeLaLengua 5073112Milton MedanAún no hay calificaciones
- 031 - Vasilachis de GialdinoDocumento41 páginas031 - Vasilachis de Gialdinonoesnatural100% (1)
- Análisis Del Discurso y Pedagogía - Nidia BuenfilDocumento20 páginasAnálisis Del Discurso y Pedagogía - Nidia BuenfilJennVelascoAún no hay calificaciones
- López, Bily. Filosofía Del Lenguaje 2019-2Documento7 páginasLópez, Bily. Filosofía Del Lenguaje 2019-2otakingdAún no hay calificaciones
- TEMA 4 DialectologíaDocumento3 páginasTEMA 4 DialectologíasforeroAún no hay calificaciones
- Reseña Del Capítulo 1Documento4 páginasReseña Del Capítulo 1daianaAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de La SociolingüísticaDocumento3 páginasEl Nacimiento de La SociolingüísticaPsikosis Cronica100% (1)
- CIAPUSCIO - Tipologias y Tipos TextualesDocumento97 páginasCIAPUSCIO - Tipologias y Tipos TextualesFaby ChazarretaAún no hay calificaciones
- Antropologia LinguisticaDocumento4 páginasAntropologia LinguisticaCarlos Roberto Bernal Guaygua100% (1)
- La Ontologia de La Lengua en La SociolinDocumento28 páginasLa Ontologia de La Lengua en La SociolinYsmenia GonzálezAún no hay calificaciones
- Duranti, A. .Etnografia Del Habla, Hacua Una Linguistica de La PraxisDocumento11 páginasDuranti, A. .Etnografia Del Habla, Hacua Una Linguistica de La PraxissaidsaurioAún no hay calificaciones
- Gimeno, F. 1983. Hacia Una Sociolinguistica HistoricaDocumento46 páginasGimeno, F. 1983. Hacia Una Sociolinguistica HistoricaBiankechi MiztontliAún no hay calificaciones
- Orlandi, E. Analisis Del DiscursoDocumento42 páginasOrlandi, E. Analisis Del DiscursoLorena TorresAún no hay calificaciones
- Dell Hymes (La Etnografia Del Habla)Documento11 páginasDell Hymes (La Etnografia Del Habla)john9012Aún no hay calificaciones
- Módulo #1. Introducción A Los Estudios de Lenguaje. Teorías Lingüísticas ParadigmáticasDocumento12 páginasMódulo #1. Introducción A Los Estudios de Lenguaje. Teorías Lingüísticas ParadigmáticasMauro MolinaAún no hay calificaciones
- Apuntes Variedades DefinitivosDocumento24 páginasApuntes Variedades DefinitivosIzzy NephilimTributeAún no hay calificaciones
- ALEGRE Tesis Doc CAP 2Documento50 páginasALEGRE Tesis Doc CAP 2Yamila AsselbornAún no hay calificaciones
- Tema 1Documento7 páginasTema 1Aida RamosAún no hay calificaciones
- FORMALISMO Y FUNCIONALISMO 2023docxDocumento8 páginasFORMALISMO Y FUNCIONALISMO 2023docxAna SubireAún no hay calificaciones
- UNIDAD 1 La Gramática Distintas CorrientesDocumento11 páginasUNIDAD 1 La Gramática Distintas CorrientesBeatriz IbarburuAún no hay calificaciones
- Iniguez Rueda Nueva EdicionDocumento31 páginasIniguez Rueda Nueva EdicionPaulinaAún no hay calificaciones
- Hacia Una Caracterización de Una Disciplina Casi Olvidada...Documento32 páginasHacia Una Caracterización de Una Disciplina Casi Olvidada...Mariana Rodríguez VelázquezAún no hay calificaciones
- Analisis Del Discurso 1Documento35 páginasAnalisis Del Discurso 1sofia amelia salvadorAún no hay calificaciones
- Sociolingüística: y Pragmática Del EspañolDocumento38 páginasSociolingüística: y Pragmática Del EspañolchofiraffaAún no hay calificaciones
- Resumen Primer ParcialDocumento11 páginasResumen Primer ParcialCamila PardoAún no hay calificaciones
- Capi 1Documento40 páginasCapi 1Iván H.A.Aún no hay calificaciones
- 42) Gutierrez - El - Analisis - Del - DiscursoDocumento16 páginas42) Gutierrez - El - Analisis - Del - DiscursoRaquel TorresAún no hay calificaciones
- La EtnolingüísticaDocumento32 páginasLa Etnolingüísticastrauss100100% (4)
- La Noción de Género en La Lingüística Sistémico Funcional y en La Lingüística TextualDocumento26 páginasLa Noción de Género en La Lingüística Sistémico Funcional y en La Lingüística TextualLuis Miguel PlatinAún no hay calificaciones
- Tarea 5 - Alejandra Torres - 5Documento5 páginasTarea 5 - Alejandra Torres - 5Alejandra TorresAún no hay calificaciones
- Funcionalismo y SociolingüísticaDocumento39 páginasFuncionalismo y SociolingüísticaAna SubireAún no hay calificaciones
- Análisis Del DiscursoDocumento17 páginasAnálisis Del DiscursoDaniel NahumAún no hay calificaciones
- Kerbrat Orecchioni Catherine - Esquema de La Comunicaciónde ComunicacionDocumento44 páginasKerbrat Orecchioni Catherine - Esquema de La Comunicaciónde ComunicacionLu Contreras100% (2)
- Besson y Canelas Trevisi para Una Pedagogía de La LenguaOralDocumento15 páginasBesson y Canelas Trevisi para Una Pedagogía de La LenguaOralMónicaRiccaAún no hay calificaciones
- El Perú a través de sus discursos: Oralidad, textos e imágenes desde una perspectiva semióticaDe EverandEl Perú a través de sus discursos: Oralidad, textos e imágenes desde una perspectiva semióticaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- El diálogo oral en el mundo hispanohablante: Estudios teóricos y aplicados.De EverandEl diálogo oral en el mundo hispanohablante: Estudios teóricos y aplicados.Aún no hay calificaciones
- Lengua medieval y tradiciones discursivas en la Península Ibérica: Descripción gramatical-pragmática histórica - metodologíaDe EverandLengua medieval y tradiciones discursivas en la Península Ibérica: Descripción gramatical-pragmática histórica - metodologíaAún no hay calificaciones
- Perspectivas sobre el significado: Desde lo biológico a lo socialDe EverandPerspectivas sobre el significado: Desde lo biológico a lo socialAún no hay calificaciones
- Epica HispanoamericanaDocumento12 páginasEpica Hispanoamericanaa.kadmel5280Aún no hay calificaciones
- ReseñaDocumento7 páginasReseñaa.kadmel5280Aún no hay calificaciones
- Judios Moros y CristianosDocumento12 páginasJudios Moros y Cristianosa.kadmel5280Aún no hay calificaciones
- Narrativas 33Documento150 páginasNarrativas 33a.kadmel5280100% (1)
- Símbolos y Metáforas en El Análisis de La CulturaDocumento10 páginasSímbolos y Metáforas en El Análisis de La Culturaa.kadmel5280Aún no hay calificaciones
- Linguistica y MusicaDocumento22 páginasLinguistica y Musicaa.kadmel5280Aún no hay calificaciones
- Tema, Motivo y TopicoDocumento6 páginasTema, Motivo y Topicoa.kadmel5280Aún no hay calificaciones
- El Proceso de Globalización Ezequiel.Documento23 páginasEl Proceso de Globalización Ezequiel.Sissi CisternaAún no hay calificaciones
- El Giro BiolingüísticoDocumento23 páginasEl Giro Biolingüísticoa.kadmel5280Aún no hay calificaciones
- Programa Lingüística II - 2023Documento10 páginasPrograma Lingüística II - 2023María Belén DesmontsAún no hay calificaciones
- 17 - Clases de Palabras Según La NGLEDocumento7 páginas17 - Clases de Palabras Según La NGLECami AyalaAún no hay calificaciones
- Expresiones Idiomáticas en Modo Imperativo Con Valor NegativoDocumento7 páginasExpresiones Idiomáticas en Modo Imperativo Con Valor NegativoVirginia BaldiniAún no hay calificaciones
- Artic Características Del Lenguaje en El Síndrome de DownDocumento23 páginasArtic Características Del Lenguaje en El Síndrome de DownErica ReynosoAún no hay calificaciones
- El Texto y Sus PropiedadesDocumento12 páginasEl Texto y Sus PropiedadesAlexandra Navarro YoveraAún no hay calificaciones
- DOC1 BlocDocumento9 páginasDOC1 BlocmartaAún no hay calificaciones
- Los Dos Principios Irrenunciables Del Análisis Funcional de La Conducta y Del Conductismo RadicalDocumento8 páginasLos Dos Principios Irrenunciables Del Análisis Funcional de La Conducta y Del Conductismo RadicalyoyomismitaAún no hay calificaciones
- PresentaciónDocumento26 páginasPresentaciónJasmin Vargas SolisAún no hay calificaciones
- 2.1 Arnáez MugaDocumento22 páginas2.1 Arnáez MugaGrisel Duran100% (1)
- Marco Semiotico de La CartografiaDocumento26 páginasMarco Semiotico de La CartografiaFernando Tovar BarragánAún no hay calificaciones
- El PronombreDocumento44 páginasEl PronombreEuler Mejia Ortiz100% (1)
- OnomatopeyaDocumento2 páginasOnomatopeyaKaren MuñosAún no hay calificaciones
- Cuadros de ConceptualizacionDocumento5 páginasCuadros de Conceptualizacionisabel lainezAún no hay calificaciones
- Distribución GratuitaDocumento37 páginasDistribución GratuitaenraAún no hay calificaciones
- Evaluacion Del Lenguaje Oral - Mayor - Libro - UnlockedDocumento107 páginasEvaluacion Del Lenguaje Oral - Mayor - Libro - UnlockedMalka SarmientoAún no hay calificaciones
- Adjetivo InglesDocumento2 páginasAdjetivo InglesCiber ExpressAún no hay calificaciones
- Resumen Lengua Tema 08Documento18 páginasResumen Lengua Tema 08juanAún no hay calificaciones
- Modulo Lengua Materna I - 2012Documento57 páginasModulo Lengua Materna I - 2012Paula Andre pelaezAún no hay calificaciones
- El Chat La Conversación EscritaDocumento90 páginasEl Chat La Conversación EscritaKarina BogantesAún no hay calificaciones
- F7 Texto AcadémicoDocumento21 páginasF7 Texto AcadémicoSheyla CamavilcaAún no hay calificaciones
- Teoría de La Relevancia - Sperber y WilsonDocumento3 páginasTeoría de La Relevancia - Sperber y WilsonAlejandra Posebón100% (1)
- Trabajo 15% La Importancia de La GramáticaDocumento2 páginasTrabajo 15% La Importancia de La GramáticaMaria Isabel CardenasAún no hay calificaciones
- GestualidadDocumento11 páginasGestualidadDulce María MartínezAún no hay calificaciones
- BETTETINI El Tiempo en La Expresion CinematograficaDocumento4 páginasBETTETINI El Tiempo en La Expresion Cinematograficafelipe sanchez ollerAún no hay calificaciones
- Tarea - Tarea Semana 2Documento12 páginasTarea - Tarea Semana 2DENIS QUIROZ VILCHEZAún no hay calificaciones
- Viviana MancovskyDocumento21 páginasViviana MancovskyJorge Eduardo SanchezAún no hay calificaciones
- Lectura Critica Plan de ÁreaDocumento142 páginasLectura Critica Plan de ÁreaSandra Milena Daza Barrera86% (7)
- Meta Pragmatic ADocumento57 páginasMeta Pragmatic Afuser_61100% (1)