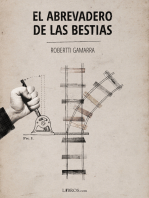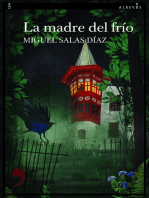Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ella - Juan Carlos Onetti
Cargado por
Sole Sambueza0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
87 vistas3 páginasEste relato de Juan Carlos Onetti describe los eventos que ocurren después de la muerte de "Ella", una figura poderosa y enigmática. Luego de su agonía y fallecimiento, la ciudad cierra sus puertas y ventanas en señal de luto. Un grupo de médicos se opone a que un embalsamador catalán trate el cuerpo, ya que creen que debe descomponerse. Mientras tanto, grandes multitudes se reúnen afuera del Ministerio donde yace el cuerpo, esperando poder ver por última vez su belleza "extraordinaria".
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste relato de Juan Carlos Onetti describe los eventos que ocurren después de la muerte de "Ella", una figura poderosa y enigmática. Luego de su agonía y fallecimiento, la ciudad cierra sus puertas y ventanas en señal de luto. Un grupo de médicos se opone a que un embalsamador catalán trate el cuerpo, ya que creen que debe descomponerse. Mientras tanto, grandes multitudes se reúnen afuera del Ministerio donde yace el cuerpo, esperando poder ver por última vez su belleza "extraordinaria".
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
87 vistas3 páginasElla - Juan Carlos Onetti
Cargado por
Sole SambuezaEste relato de Juan Carlos Onetti describe los eventos que ocurren después de la muerte de "Ella", una figura poderosa y enigmática. Luego de su agonía y fallecimiento, la ciudad cierra sus puertas y ventanas en señal de luto. Un grupo de médicos se opone a que un embalsamador catalán trate el cuerpo, ya que creen que debe descomponerse. Mientras tanto, grandes multitudes se reúnen afuera del Ministerio donde yace el cuerpo, esperando poder ver por última vez su belleza "extraordinaria".
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Juan Carlos Onetti
(Montevideo, 1909 - Madrid, 1994)
ELLA
Originalmente publicado en Cuentos completos (Alfaguara), 1994
CUANDO ELLA MURIÓ después de largas semanas de agonía y morfina, de esperanzas,
anuncios tristes desmentidos con violencia, el barrio norte cerró sus puertas y ventanas,
impuso silencio a su alegría festejada con champán. El más inteligente de ellos aventuró:
«Qué quieren que les diga. Para mí, y no suelo equivocarme, esto es como el principio del
fin».
Tantas cosas, pobres millonarios, les había hecho tragar Ella. Y lo triste era que Ella
había sido infinitamente más hermosa que las gordas señoras, sus esposas, todavía con
olor a bosta como dijo un argentino. Ahora también podían tragarse las sonrisas cordiales
con que habían acogido las órdenes y las humillaciones. Porque todos sentían, sin más
pruebas que discursos vociferados en la Plaza Mayor, que Ella era, en increíble realidad,
más peligrosa que las oscilaciones políticas, económicas y turbias, de Él, el mandatario
mandante, el que a todos nos mandaba.
Cuando al fin Ella murió, rematando esperanzas y deseos, estábamos a fin de julio;
en una fecha abundante en crueldades, en frío, viento, aguacero. De los cielos negros de
nubes y noche, caía una lluvia lenta, implacable, en agujas que amenazaban ser eternas.
Se desinteresaban de abrigos y pieles humanas para empapar sin dilaciones huesos y
tuétanos.
La humedad aumentaba el mal olor de las gastadas ropas de luto improvisado: casi
inmóviles, sin palabras porque su desdicha tenía un sólo culpable y éste no podía ser
nombrado aunque dueño del frío, de la lluvia, el viento y la desgracia.
Según la pequeña historia, tantas veces más próxima a la verdad que las escrita y
publicadas con H mayúscula, cinco médicos rodeaban la cama de la moribunda. Y los
cinco estaban de acuerdo en que la ciencia tiene sus límites.
Y en la planta baja, impaciente, paseándose, atendiendo las preguntas telefónicas
que le hacían los periodistas amigos o dadivosos, había otro hombre, tal vez también
médico, aunque esto no tenga la menor importancia.
Era un catalán, embalsamador de profesión conocida y llamado por Él desde hacía
un mes para evitar que el cuerpo de la enferma, siguiera el destino de toda carne.
Y había una lucha silenciosa pero tenaz entre los cinco de arriba y el solitario de
abajo. Porque si éste sólo creía con distracción en la Virgen de Montserrat, los de encima,
estaban divididos entre la de Luján, la de La Rioja, la de las Siete Llagas, entre la de San
Telmo y la del Socorro. Pero coincidían en lo fundamental, en la Santa Iglesia Apostólica
Romana. Y creían en los eructos dominicales de los curas.
Para cumplir lo contratado con Él, el embalsamador catalán tenía que aplicar una
primera inyección al cadáver media hora antes de ser decretado tal. Los pertinaces
creyentes del piso superior se oponían a toda intención de embalsamar, pese a que el
contratado catalán había repartido generoso pruebas indiscutibles de su talento.
Recuerdo la foto, en un folleto, de un niño muerto a los doce años, plácidamente colocado
en un sillón y luciendo un traje marinero impecable. Lo exhibían cada vez que la momia
hubiera tenido que cumplir años —él se burlaba, el tiempo no existía, sus mejillas seguían
rosadas y sus ojos de vidrio brillaban con malicia— cuando inexorablemente, cumplía una
fecha de muerto. Dos veces al año ocupaba el puesto de honor y los parientes que le iban
quedando —el tiempo existía— lo rodeaban tomando té con pasteles y alguna copita de
anís.
Se oponían a la primera e imprescindible inyección. Porque la Santa Fe que los
aunaba repartía almas para que escucharan eternamente música de ángeles que jamás
cambiarían de pentagrama —o tal vez sus cabecitas equívocas las hubieran grabado— o
para disfrutar suplicios nunca concebidos por un policía terrestre.
De modo que, cuando aquellos litros de morfina dejaron de respirar, se miraron
asintiendo y consultaron relojes. Eran las veinte en punto. Alguno encendió un cigarrillo,
otros rindieron sus fatigas a los sillones.
Ahora esperaban que la pudrición creciera, que alguna mosca verde, a pesar de la
estación, bajara para descansar en los labios abiertos. Porque la Santa Iglesia les
ordenaba respirar cadaverina, hediondez casi enseguida, y adivinar la fatigosa tarea de
siete generaciones de gusanos. Todo esto adecuado a los gustos de Dios que respetaban
y temían. Los minutos pasan pronto cuando un diplomado vela por su fe.
Emilio, el más obediente a las manifestaciones indudables de la Divinidad, dijo:
—Che, aumentá la calefacción.
Más tarde, resolvieron bajar para dar la noticia, triste y esperada.
Él estaba cenando y asintió con la cabeza. Luego agradeció los servicios prestados y
rogó que le fueran enviados los honorarios. Después señaló con un dedo a uno cualquiera
de los uniformados y le ordenó ordenar a las radios, primicia para la suya, que difundieran
la noticia.
Y quedó así, rehecha, corregida, discutida: «El Ministerio de Información y
Propaganda cumple con el doloroso deber de anunciar que a las veinte y veinticinco Ella
pasó a la inmortalidad».
El médico catalán subió los escalones de dos en dos, molestado por su pequeña
maleta. Preparó, la inyección y estuvo consternado palpando la frialdad del cuerpo.
Las puertas no se abrían y la multitud comenzó a porfiar y moverse. Los policías
dejaron de ofrecer vasitos de café enfriado y de inmediato aparecieron vendedores de
chorizos, de pasteles, de refrescos entibiados, de maníes, de frutas secas, de
chocolatines. Poco ganaron porque el primer contingente comenzó a llegar a las nueve de
la noche y provenía de barriadas desconocidas por los habitantes de la Gran Aldea, de
villas miseria, de ranchos de lata, de cajones de automóviles, de cuevas, de la tierra
misma, ya barro. Ensuciaron la ciudad silenciosos y sin inhibiciones, encendían velas en
cuanta concavidad ofrecieran las paredes de la avenida, en los mármoles de ascenso a
portales clausurados. A algunas llamas las respetaban las lluvias y el viento; a otras no.
Allí fijaban estampas o recortes de revistas y periódicos que reproducían infieles la belleza
extraordinaria de la difunta, ahora perdida para siempre.
A las diez de la mañana les permitieron avanzar unos metros cada media hora, y
pudieron atravesar la puerta del Ministerio, en grupos de cinco, empujados y golpeados,
los golpes preferidos por los milicos eran los rodillazos buscando lo ovarios, santo
remedio para la histeria.
A mediodía corrió la voz de cuadra en cuadra, metros y metros de cola de lento
avanzar: «Tiene la frente verde. Cierran para pintarla».
Y fue el rumor más aceptado porque, aunque mentiroso, encajaba a la perfección
para los miles y miles de necrófilos murmurantes y enlutados.
1994
También podría gustarte
- Onetti. EllaDocumento3 páginasOnetti. EllalucianomiglierinaAún no hay calificaciones
- Onetti, EllaDocumento3 páginasOnetti, EllamoriacansadaAún no hay calificaciones
- Juan Carlos Onetti - Ella PDFDocumento3 páginasJuan Carlos Onetti - Ella PDFJoseph IrwinAún no hay calificaciones
- Obras - Coleccion de Villiers de L'Isle AdamDe EverandObras - Coleccion de Villiers de L'Isle AdamAún no hay calificaciones
- Primo Levi. Si Esto Es Un Hombre. 1947-1-7Documento7 páginasPrimo Levi. Si Esto Es Un Hombre. 1947-1-7christelle Pérez PeláezAún no hay calificaciones
- En 1871Documento9 páginasEn 1871Matias SilveroAún no hay calificaciones
- Cuentos Hondurenos y Sus ActoresDocumento4 páginasCuentos Hondurenos y Sus Actorespipe042Aún no hay calificaciones
- Las Parcas Llegaron Con El VientoDocumento4 páginasLas Parcas Llegaron Con El VientoWalter Gerardo GreulachAún no hay calificaciones
- La TreguaDocumento3 páginasLa TreguaRUTH ZEGARRAAún no hay calificaciones
- Bernardo Berviski Villa-MiseriaDocumento119 páginasBernardo Berviski Villa-MiseriaLeron CosadAún no hay calificaciones
- El Ejército de los SonámbulosDe EverandEl Ejército de los SonámbulosJuan Manuel Salmerón ArjonaAún no hay calificaciones
- Muerte Contante Mas Ala Del Amor OnceDocumento9 páginasMuerte Contante Mas Ala Del Amor OnceOmaira Castellanos HernandezAún no hay calificaciones
- El Regalo de La PazDocumento8 páginasEl Regalo de La PazDarilinsosa Darilinso16Aún no hay calificaciones
- Dorelia Barahona - La Señorita FlorenciaDocumento4 páginasDorelia Barahona - La Señorita FlorenciaAntonio Díez Barroso100% (1)
- Cuando El Rey Era Niño de Las Memorias de Un GacetilleroDocumento277 páginasCuando El Rey Era Niño de Las Memorias de Un GacetilleroVictor SenaAún no hay calificaciones
- Hannes Wallrafen - El Mundo de García Márquez en Una Jornada en MacondoDocumento53 páginasHannes Wallrafen - El Mundo de García Márquez en Una Jornada en MacondoMauricio Vargas100% (1)
- RABAGO, Gabriela-2 Relatos de Ciencia Ficción ArgentinosDocumento11 páginasRABAGO, Gabriela-2 Relatos de Ciencia Ficción ArgentinosDavid Lopez NietoAún no hay calificaciones
- La Noche Boca ArribaDocumento16 páginasLa Noche Boca ArribaPablo Nuñez Galardo100% (1)
- Garcia Marquez, Gabriel - Muerte Constante Mas Alla Del AmorDocumento7 páginasGarcia Marquez, Gabriel - Muerte Constante Mas Alla Del AmorAnonymous c9JZmSAún no hay calificaciones
- Cuentos de Héctor TizónDocumento7 páginasCuentos de Héctor TizónCarlos MamaníAún no hay calificaciones
- La Noche Boca ArribaDocumento5 páginasLa Noche Boca ArribaAle Avalo0% (1)
- Pandemia - Gabriela Rábago PalafoxDocumento5 páginasPandemia - Gabriela Rábago PalafoxNELSON VERAAún no hay calificaciones
- La Isla de Los ResucitadosDocumento11 páginasLa Isla de Los ResucitadosLuciano BorgesAún no hay calificaciones
- El Día Que Murió en La Hoguera Jacques de MolayDocumento4 páginasEl Día Que Murió en La Hoguera Jacques de MolayrcalandriaAún no hay calificaciones
- Garcia Marquez. Muerte Constante Más Allá Del AmorDocumento7 páginasGarcia Marquez. Muerte Constante Más Allá Del AmorMariettihAún no hay calificaciones
- La Noche Boca ArribaDocumento4 páginasLa Noche Boca ArribaManuel VaccarezzaAún no hay calificaciones
- Cuento Los Diez ResponsosDocumento5 páginasCuento Los Diez ResponsosSisley Jesus Garcia Hernandez100% (1)
- La Noche BocarribaDocumento3 páginasLa Noche BocarribaMyroslava Silva BassoAún no hay calificaciones
- El Día Que Murió en La Hoguera Jacques de Molay, Último Gran Maestre TemplarioDocumento4 páginasEl Día Que Murió en La Hoguera Jacques de Molay, Último Gran Maestre TemplarioJosé Carlos BlancoAún no hay calificaciones
- Vicente Blasco Ibanez - La CondenadaDocumento4 páginasVicente Blasco Ibanez - La CondenadaLOLITAMARNAún no hay calificaciones
- Garcia Marquez Muerte Constante Mas Alla Del AmorDocumento7 páginasGarcia Marquez Muerte Constante Mas Alla Del AmorMaría Belén DíazAún no hay calificaciones
- Calisto VCDocumento230 páginasCalisto VCVíktor GabrielAún no hay calificaciones
- El Hijo de Casa - Dante LianoDocumento110 páginasEl Hijo de Casa - Dante LianoAlfred DiazAún no hay calificaciones
- Cuentos Pampa 2008 Tiro EchadoDocumento22 páginasCuentos Pampa 2008 Tiro EchadoJaime RojasAún no hay calificaciones
- Al Final Del Tunel - Miguel Angel CasauDocumento43 páginasAl Final Del Tunel - Miguel Angel CasauAnonymous HGOomkn69Aún no hay calificaciones
- Sinclair, Iain - White Chappell, Trazos Rojos (PDF)Documento173 páginasSinclair, Iain - White Chappell, Trazos Rojos (PDF)Joan Sebastián Araujo ArenasAún no hay calificaciones
- Kellerman Jonathan - El Teatro Del CarniceroDocumento1434 páginasKellerman Jonathan - El Teatro Del CarniceroIsabellapadronAún no hay calificaciones
- CarchiDocumento6 páginasCarchiKathleen OrtizAún no hay calificaciones
- Esclava de NadieDocumento331 páginasEsclava de Nadiejorge skrainkaAún no hay calificaciones
- Herbert George Wells - en El Pais de Los Ciegos PDFDocumento18 páginasHerbert George Wells - en El Pais de Los Ciegos PDFerjulio999Aún no hay calificaciones
- Sada Daniel La Cárcel PosmaDocumento12 páginasSada Daniel La Cárcel PosmaIvan Alejandro Laurence AndradeAún no hay calificaciones
- Avivando La LlamaDocumento207 páginasAvivando La Llamamvcr0% (1)
- Bajo Una Cúpula DoradaDocumento5 páginasBajo Una Cúpula DoradaCarlos Sanchez BlascoAún no hay calificaciones
- Una Jornada en Macondo (Fotografías)Documento53 páginasUna Jornada en Macondo (Fotografías)jorge ivan agudelo zuluagaAún no hay calificaciones
- LIBRO Trabajo Huellas de AnimalDocumento32 páginasLIBRO Trabajo Huellas de AnimalSabrina Cardona GonzálezAún no hay calificaciones
- EstereotopiaDocumento1 páginaEstereotopiaSole SambuezaAún no hay calificaciones
- Leyenda El Picaflor y El SapoDocumento1 páginaLeyenda El Picaflor y El SapoSole Sambueza100% (1)
- DamasoDocumento15 páginasDamasoSole SambuezaAún no hay calificaciones
- El Despecho Macho - José Amícola PDFDocumento10 páginasEl Despecho Macho - José Amícola PDFSole SambuezaAún no hay calificaciones
- La Poesia Como Una Forma de La EmpatiaDocumento12 páginasLa Poesia Como Una Forma de La EmpatiaSole SambuezaAún no hay calificaciones
- Taller Amor RománticoxDocumento1 páginaTaller Amor RománticoxSole SambuezaAún no hay calificaciones
- Existe Aún El Amor Verdadero Yaiza SaizDocumento3 páginasExiste Aún El Amor Verdadero Yaiza SaizSole SambuezaAún no hay calificaciones
- Argumentación Primera ParteDocumento6 páginasArgumentación Primera ParteSole SambuezaAún no hay calificaciones
- Oliverio Girondo CorpusDocumento13 páginasOliverio Girondo CorpusSole SambuezaAún no hay calificaciones
- Apuntes de La China IronDocumento5 páginasApuntes de La China IronSole Sambueza100% (2)
- POLIFONIA - Género DiscursivoDocumento3 páginasPOLIFONIA - Género DiscursivoSole SambuezaAún no hay calificaciones
- Dolto LA CAUSA DE LOS ADOLESCENTESDocumento7 páginasDolto LA CAUSA DE LOS ADOLESCENTESSole SambuezaAún no hay calificaciones
- Pensar La Relación Con El Otro - Dario SztajDocumento3 páginasPensar La Relación Con El Otro - Dario SztajSole SambuezaAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura AcademicoDocumento7 páginasInforme de Lectura AcademicoSole SambuezaAún no hay calificaciones