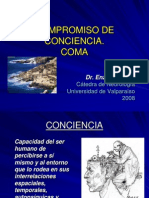Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
13.di Napoli PDF
13.di Napoli PDF
Cargado por
elcesarcnnTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
13.di Napoli PDF
13.di Napoli PDF
Cargado por
elcesarcnnCopyright:
Formatos disponibles
La construcción simbólica de las violencias en la escuela.
Un estudio socio-
educativo sobre las tipificaciones que los jóvenes de educación secundaria
producen acerca del “alumno violento”
Pablo di Napoli 1
1. Introducción
En el siguiente trabajo se presentan los resultados de una investigación realizada en el
marco de la Beca Estímulo, otorgada por la Universidad de Buenos Aires, que se llevó a cabo
durante el período mayo de 2009-octubre de 2010, dirigida por la Dra. Carina Kaplan y cir-
cunscrita en el proyecto UBACyT F014/08 “Desigualdad, violencias y escuela: dimensiones de
la socialización y la subjetivación” que ella también dirige.2
A lo largo de la historia de las ciencias sociales la violencia ha sido motivo de reflexión
sistemática convirtiéndose en un eje vertebrador de múltiples investigaciones. Sus análisis
se han enmarcado en distintos enfoques teóricos, contextos sociales y momentos históricos,
dándole así, una significación dinámica y polisémica. Por ello, para su comprensión es nece-
sario tener en cuenta la variedad de interpretaciones que le otorgan sentido en momentos y
espacios determinados.
Si bien la violencia ha atravesado la historia social, es menester no naturalizar el fenó-
meno como algo dada e inmutable, sino caracterizarlo dentro del sistema de relaciones que
le dan sentido (Castorina y Kaplan, 2006). Según Hernández “…la violencia es a la vez cam-
biante y permanente en su potencialidad y expresión, por lo cual para comprenderla hay que
aprehender su dinámica entre estos dos momentos y en los contextos de relaciones de tensión
social donde emerge” (2001: 64).
Bajo estos supuestos se considera que la violencia debe interpretarse como un fenómeno
relacional que irrumpe en configuraciones sociales situadas histórica y culturalmente. Según
Kaplan (2010), las percepciones e imágenes que tienen los individuos en torno a la violencia
se vinculan con una cierta sensibilidad de época. La autora define la sensibilidad como un
“modo peculiar en que cada sociedad de individuos comprende simbólicamente el mundo,
donde lo objetivo y lo subjetivo se imbrican necesariamente: percepciones, miradas, imáge-
nes, pasiones, sentimientos, creencias, concepciones y discursos” (2010: 1). Inmersos en una
red de interdependencias, los individuos expresan, comparten y cartografían sus percepcio-
nes, imágenes y sentimientos construyendo un orden social compartido.
1 Lic. en Sociología (UBA). Becario CONICET PG I con sede en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación (UBA). Docente de la materia “Teorías Sociológicas” del Dto.
de Educación (FFyL, UBA).
2 El equipo de investigación que dirige Kaplan viene trabajando la temática desde 2005 con el proyecto PICT 17339 “Las violencias en la escuela media: sentidos, practicas e
instituciones”; y actualmente continua en los proyectos: A) 20020100100616 “Los sentidos de la escuela para los jóvenes. Relaciones entre desigualdad, violencia y subjetividad”,
Programación Científica UBACyT 2011/2014. Resolución (CS) Nº 2657/11; B) 11220100100159 (PIP-CONICET): “La sensibilidad por la violencia y los sentidos de la existencia social
de los jóvenes. Un estudio de las percepciones de los estudiantes de educación secundaria de zonas urbanas periféricas”, Período 2011-2014. Todos los proyectos tienen sede en
el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
ANUARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 217
En la obra de Norbert Elias la cuestión de la violencia ha sido planteada con relación
al proceso civilizatorio en las sociedades occidentales. En su obra El proceso de la civilización
(1987) el autor da cuenta de cómo los cambios de la sociedad y la metamorfosis de las re-
laciones interhumanas que tienen lugar en la Modernidad modifican el comportamiento
social y el sistema emotivo del individuo. Con el monopolio de la violencia física por parte de
los estados modernos y el aumento de la diferenciación de funciones en el interior de estas
sociedades, se observa el establecimiento de estructuras de personalidad autoreguladas y
previsibles significando “…un cambio específico en toda la red relacional y, sobre todo, un
cambio de la organización de la violencia” (Elias, 1987: 528).
Las transformaciones estructurales acontecidas en las últimas cuatro décadas han reconfigu-
rado los lazos sociales y las experiencias de subjetivación de los individuos en el marco de nuevos
contextos sociales (Bauman, 1999; Sennett, 2006; Míguez e Isla, 2010). Robert Castel (1998) men-
ciona tres nuevos escenarios que socavaron los fundamentos de la sociedad salarial generando
procesos de marginación, exclusión y vulnerabilidad social: la desestabilización de los estables, la
precariedad laboral y habitacional y la reaparición de individuos calificados como supernumera-
rios dada su imposibilidad de acceder a relaciones reglamentadas de socialización.
En este contexto, los jóvenes son particularmente afectados. Dentro del seno familiar ven
a sus padres padecer la inestabilidad laboral, el desempleo y la exclusión social. Asimismo,
ellos experimentan una creciente dificultad para ingresar al mundo laboral e incorporarse
a las relaciones reglamentadas de trabajo (Castel, 1998). Por otro lado, los cambios en la
estructura familiar, ya sea por disrupciones o nuevas formas de composición, sumados a la
crisis habitacional, han generado nuevas formas de socialización y sociabilidad al interior del
seno familiar (Pegoraro, 2002).
La escuela ya no es un sistema selectivo por fuera sino en su interior mismo; ella los
acoge en su seno pero los estratifica dentro de él. Mientras algunos logran desarrollar una
trayectoria exitosa, otros se ven corroídos en el fracaso escolar o ven reducido su éxito al de-
valuarse las titulaciones obtenidas. La institución escolar ya no cumple con las expectativas
de ascenso social e ingreso al mundo laboral que décadas antes aseguraba a la mayoría de su
público (Dubet, 1998).
Si bien la familia, la escuela y la empresa siguen teniendo un rol preponderante como
instituciones de socialización, su eficacia se vio menguada teniendo que competir con otros
espacios. Inmersos en una cultura de lo aleatorio, en la cual el futuro es incierto, el presente
efímero y el pasado poco valorado, los jóvenes participan en espacios intermedios o alternativos
de socialización en los cuales construyen valores de referencia y modelan sus prácticas sociales
(Castel, 1998). Las culturas juveniles pueden considerarse como uno de estos espacios interme-
dios en donde los jóvenes toman al grupo de pertenencia como eje de referencia y se apropian
de prácticas culturales que los caractericen. Si bien el fenómeno de las culturas juveniles no
es reciente, estas se han transformado y resignificado en los nuevos escenarios. Urresti (2008),
desde la perspectiva de los consumos culturales, menciona el paso de las paleo a las neoculturas
juveniles. Por su parte, Pegoraro (2002) sostiene que a partir de los años 80, han adquirido una
mayor importancia para los jóvenes, la calle, los grupos de pares y los medios de comunicación.
Ahora bien, habida cuenta de las transformaciones estructurales producidas es preci-
so interrogarse por las mutaciones de las instituciones sociales y las prácticas culturales y,
consecuentemente, por los procesos y experiencias de subjetivación de los actores en los
218 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras
nuevos contextos de desigualdad y fragmentación social. Desde esta perspectiva elisiana,
Emilio Tenti Fanfani, sostiene que los contextos de desigualdad y exclusión social podrían
ser “…el caldo de cultivo de habitus psíquicos y de comportamientos inciviles que están
en la base de un proceso de involución o descivilización que puede llegar a constituir una
amenaza para la integración del todo social” (1999: 13). Bajo estos supuestos se podría
decir que en la actualidad existe una sensibilidad de época en la cual la violencia tiene
características específicas (Kaplan, 2010).
2. Jóvenes, violencia y escuela
En la actualidad, los jóvenes son uno de los sectores más afectados por la violencia ur-
bana. Ya sea como víctimas o victimarios, ellos aparecen como protagonistas de diversos
episodio. Reguillo (2006) sostiene que a partir de la segunda mitad de los 80 se comenzó a
percibir cómo se expande en esta población la violencia mortal. Pero ellos no son solo víctimas
de la violencia “material” sino también de la violencia “simbólica”. En ese mismo período se
produjo una operación semántica a través de la cual se empezó a percibir a los jóvenes como
“delincuentes” y “violentos” (Reguillo Cruz, 2000; Kessler, 2009). Violencia, delito, droga y
juventud son términos que se vinculan permanentemente. Continuamente se publican no-
ticias, y hasta secciones de los medios de comunicación, con títulos como “violencia juvenil”
o “ jóvenes delincuentes”. Este tipo de etiquetamientos es adjudicado fundamentalmente a
jóvenes pertenecientes a sectores populares que tienen conductas y expresiones que entran
en conflicto con el orden establecido y desbordan el modelo de juventud que se les tiene pre-
parado (Reguillo Cruz, 2000; Kaplan, 2009; Kessler, 2004, 2009).
La escuela no ha permanecido al margen de los acontecimientos descriptos. La incor-
poración de nuevos sectores y la polarización de la fragmentación social han destronado a
la institución escolar como santuario introduciéndose dentro de ella sujetos con diversas
experiencias de socialización (Dubet, 1998). Tiramonti sostiene que “la construcción de los
sentidos escolares en diálogo con la comunidad y la pérdida del referente universal de las
escuelas han transformado a estas últimas en un espacio donde se confrontan diferentes con-
cepciones del orden” (2004: 31). En consecuencia, la escuela ya no tiene la misma eficacia en
el proceso de transmisión de comportamientos autocoaccionados en los individuos.
En los últimos diez años en este país el tema de la violencia en la escuela ha adquirido
una peculiar relevancia despertando las miradas y preocupaciones de muchos actores socia-
les. En 2004, el caso de Junior, el chico que mató a varios de sus compañeros de colegio en
la ciudad de Carmen de Patagones, puso sobre el tapete la problemática marcando un antes
y un después en su visibilidad mediática. Al año siguiente, el Ministerio de Educación de la
Nación creó el Observatorio Nacional de Violencia en las Escuelas con el objetivo de monito-
rear, analizar y prevenir episodios y situaciones de violencia en la escuela.
Dentro del campo científico, se han multiplicado las investigaciones en torno a las vio-
lencias en la escuela. Contrariamente a la espectacularización que presentan los medios de
comunicación (Brener, 2009), la mayor parte de las investigaciones realizadas en este país
han demostrado que las violencias en la escuela en su mayoría son resultado de conflictos de
baja intensidad (Miguez y Tisnes, 2008) que se expresan en comportamientos denominados
ANUARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 219
inciviles (Kaplan, 2006, 2009; Adaszko y Kornblit, 2008; Ministerio de Educación, 2010).
García y Madriaza sostienen que la violencia escolar no debe interpretarse como la falta
de consideración hacia las normativas societales dominantes, sino pensarla a través del con-
flicto que persiste entre los llamados grupos antisociales y la sociedad entera como “…un con-
flicto entre sistemas normativos diversos, entre diversas éticas del quehacer social, que responden
a diferentes maneras de ver el mundo y regular sus acciones y hacerlas coherentes dentro de
cierto proyecto” (2005: 15). Por su parte, Duschatzky y Corea (2002) afirman que los hechos
violentos que suceden en la actualidad en el ámbito escolar dan cuanta de nuevas formas de
sociabilidad entre los jóvenes.
Para comprender el fenómeno en cuestión es necesario estudiar la dimensión simbólico-
subjetiva; particularmente la producción de sentidos de los jóvenes escolarizados en torno a las
violencias. ¿Qué tipo de sujeto es el que deviene en las condiciones configuracionales que se
describen? ¿Qué experiencias y percepciones construyen los jóvenes en torno a las violencias?
¿Cómo interpretan la categoría social de “alumno violento”?
Wieviorka encuentra un nexo interesante entre violencia y subjetividad. La violencia
puede cumplir un doble rol al ser a la vez, “…pérdida de sentido y construcción de sentido;
desubjetivización pero también subjetivización” (2006: 248). La violencia como negadora de
subjetividad es aquella que bloquea al sujeto, lo imposibilita de convertirse en actor y lo mar-
ca a través de una agresión física o simbólica. Sin embargo, en ciertas situaciones la violencia
es un medio a través del cual las personas logran otorgar sentido a sus experiencias. Por su
parte, Hernández sostiene que para comprender la violencia es necesario
(…) tomar en cuenta las significaciones que el sentido común le atribuye en los diferentes
contextos discursivos. Es este el que le otorga el sentido con su carga valorativa emocional
(negativa-positiva, legítima-ilegítima) a partir del cual se vive socialmente, al formar parte
del espacio relacional donde emerge. (2001: 65)
Existe así, una interrelación entre las experiencias subjetivas en torno a la violencia y
las condiciones objetivas en las cuales son producidas. Se focalizará en la “…lucha simbólica
en el interior del espacio escolar para caracterizar la violencia, para diferenciarla de la no
violencia, para responsabilizar a ciertos individuos y grupos” (Castorina y Kaplan, 2006: 25).
La vía de entrada por las representaciones sociales es un modo de acceso indirecto a las
operaciones de nominación y clasificación escolares, a la autopercepción y a las formas de so-
ciabilidad vinculadas con los fenómenos de la desigualdad y las violencias. Las clasificaciones o
tipificaciones que los estudiantes construyen son actos productivos que tienen efecto de reali-
dad e incidencia sobre las experiencias de subjetivación propias y de sus pares (Kaplan, 2008).
Las relaciones grupales de los estudiantes constituyen otro aspecto fértil para indagar
sobre la dimensión subjetiva. Según Elias (2003), la imagen del “nosotros” forma parte de
la imagen del “yo” que se pretende construir. Inmerso en una red de interdependencias el
sujeto no actúa solo a través de su individualidad sino que también se enmarca en distintos
grupos de pertenencia con los cuales se siente identificado.
En este marco surgen nuevos interrogantes acerca de: ¿cómo se construyen las identi-
dades de grupos de pares de la escuela? ¿Qué papel ocupa la violencia en las relaciones de
poder entre grupos de pares dentro y fuera de la escuela? ¿Cuáles son los efectos de la cons-
220 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras
trucción simbólica de la categoría de “alumno violento” en las relaciones de los estudiantes?
Las experiencias y percepciones que los estudiantes construyan sobre la violencia no solo
los marcará subjetivamente sino que también mediará en su relación con los otros. El acto de
nominar qué y quienes son violentos estructurará una sociodinámica relacional entre grupos
de pares que también desembocará en actos propiamente violentos.
La producción y uso de taxonomías sociales son un instrumento para distinguir y clasifi-
car diferentes individuos y grupos de individuos en el marco de relaciones de poder siempre
cambiantes. A través de estos actos se expresa el estado de relaciones de fuerza simbólica que
definen la identidad social, incluso legal de los agentes.
En los procesos de clasificación se conjugan signos de distinción y estigmatización. Di
Leo (2009) en su tesis doctoral sostiene que las prácticas discriminatorias de los estudiantes,
como una forma específica de violencia, se asocian con procesos de identificación/diferen-
ciación tanto individual como grupal a fin de marcar una distancia simbólica y/o física entre
unos y otros. En cuanto uno o más atributos por los cuales se define a una persona generan
descrédito en ella estos se transforman en un estigma, en cambio si aquellos la revalorizan
devienen en signos de distinción. El término “violento”, en tanto que adjetivación desacredi-
tante, puede convertirse en un estigma dentro del ámbito escolar. Asimismo, la construcción
simbólica de la categoría de “alumno violento” va más allá de los meros actos de violencia por
parte de ciertos alumnos, revela un sistema de clasificación objetivado en el cual se conjugan
otras categorías también estigmatizantes.
3. Hacia una definición de la violencia en la escuela
Como ya se mencionó, la palabra violencia expresa diversas acciones en diferentes espa-
cios y con distintos actores que le otorgan múltiples significados. Coincidiendo con Castorina
y Kaplan en que “...el científico social se encuentra con una ‘realidad preinterpretada’ por
los actores, con aquello que vivencian y ‘leen’ como actos violentos, incluso por él mismo en
cuanto partícipe cotidiano de la vida social...” (2009: 36); se considera necesario distinguir las
definiciones de violencia que circulan en el lenguaje cotidiano de los actores de aquellas que
se debaten en el marco del campo de la investigación científica (Castorina y Kaplan, 2006).
3. 1. Los debates en el campo científico
Como punto de partida se toma un principio de sistematización que no resulta exhaus-
tivo, esbozado por Charlot (2002) entre la violencia de, hacia y en la escuela que permite
apreciar las múltiples dimensiones del fenómeno. La violencia de la escuela se vincula con la
violencia institucional, la dominación simbólica que está presente en la génesis de la escue-
la y que alude a ciertas formas de organización, sistemas de sanción y prácticas educativas
estigmatizantes. Bourdieu ha sido un asiduo estudioso de este tema principalmente en la
década de los 70. La violencia hacia la escuela, es aquella que está dirigida hacia sus actores
(personal no docente, profesores y directivos) y símbolos materias (infraestructura escolar).
Estos actos reflejan formas de rechazo encarnadas en actos de vandalismo, transgresiones a
las normas institucionales y agresiones al personal. Willis ha sido uno de los referentes que
ANUARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 221
trabajo desde esta perspectiva. Por último, la violencia en la escuela expresa la irrupción en
su seno de la violencia social producto de conflictos externos a ella. Ejemplos característicos
son los conflictos entre grupos barriales, narcotraficantes y las maras que toman a la escuela
como un escenario más para el enfrentamiento.
El Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas retoma esta última acepción de
Charlot para diferenciarla del término “violencia escolar”, el cual haría referencia a los hechos
que se producen “en el marco de los vínculos propios de la comunidad educativa…” (2008: 10).
Por su parte, Noel (2008b) critica la adjetivación “escolar” debido a que en su interior esconde
una imputación hacia la escuela como responsable (parcial o total) de los hechos violentos que
suceden en ella. Sin embargo, también advierte los riesgos de situarse en el punto opuesto en
el cual la escuela es considerada una caja de resonancia de conflictos sociales ajenos a ella. Para
Kaplan (2006) es posible reconocer formas específicas de violencia en las instituciones esco-
lares que, si bien no son un correlato directo de los mecanismos más amplios de desigualdad
social y educativa, no pueden abordarse independientemente de estos.
Otro punto de debate dentro del campo científico es el grado de amplitud de la defi-
nición de violencia utilizado en las distintas investigaciones. Un primer tipo de definición
(restringida) considera como violentas todas aquellas acciones que transgreden los códigos
legales. Este tipo de definición es utilizada mayoritariamente en relevamientos e investiga-
ciones de alcance nacional realizados por organismos estatales. En Estados Unidos, a través
del Centro Nacional de Estadística Educativa (NCES)3 y del Bureau de Estadísticas de Justi-
cia (BJS)4 se realizan relevamientos sobre: a) victimización de los estudiantes en la escuela
(NCES); b) indicadores de crimen y seguridad escolar (BJS) y c) encuesta de escuelas sobre
crimen y seguridad (NCES).5 Otro caso es el de Francia, donde el Ministerio de Educación
realiza un relevamiento anual mediante la encuesta SIVIS.6
El segundo tipo de definición utilizada es aquella que incluye, además de las acciones
ya mencionadas, otras que sin ser ilegales son vividas como violentas por las víctimas. Debar-
bieux define este tipo de comportamientos como incivilidades en tanto que
(…) no son forzosamente penalizables, e implican una amenaza contra el orden estable-
cido, trasgrediendo los códigos elementales de la vida en sociedad, el código de las bue-
nas costumbres. Estos son intolerables por el sentimiento de no respeto que inducen sobre
quien los sufre… (Debarbieux, 1997: 19).
Varias investigaciones como la de Debarbieux (1996) en Francia, Abramovay (2002) en
Brasil y Kaplan (2006, 2009), Miguez (2008), y el Observatorio Argentino de Violencia en las
Escuelas (2010) en la Argentina, se enmarcan dentro de esta perspectiva.
3 The National Center for Education Statistics (NCES). Esta entidad Federal se encarga de recolectar, analizar y reportar información estadística acerca de la educación en los EE.UU.
y otras naciones.
4 Bureau of Justice Statistics (BJS). Esta entidad federal se encarga de colectar, analizar publicar y diseminar información estadística acerca del crimen.
5 Para una mayor profundización de estos relevamientos se puede consultar: Kaplan, C. y García, S. (2006). “Las violencias en la escuela, en el mundo. Un mapa de los estudios
socioeducativos”, en Kaplan, C.. (dir.). Violencias en plural. Sociología de las violencias en la escuela. Buenos Aires, Miño y Dávila, pp. 105-204.
6 La encuesta SIVIS (sistema de Información y Vigilancia sobre la Seguridad escolar). Con el objetivo de homogeneizar la recogida de datos y restringir los criterios de apreciación
“…es necesario que se cumpla al menos una de las condiciones siguientes: motivación de carácter discriminatorio, uso de un arma, utilización de la coacción o la amenaza, acto
que haya implicado cuidados médicos o causado un perjuicio financiero importante, que haya sido puesto en conocimiento de la policía, la gendarmería o la justicia, o que sea
susceptible de dar lugar a la presentación de una denuncia o a un consejo de disciplina.” (Documento de trabajo en el marco del Simposio “Violencia en las escuelas. Investiga-
ciones, resultados y políticas de abordaje y prevención en Francia y Argentina”. Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la Presidencia
de la Nación, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Programa EUROsocial Educación. Ciudad Autónoma de Buenos Aire, 14 de octubre de 2009.)
222 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras
El equipo de investigación de Kornblit distingue dos tipos de violencia en la escuela a
partir de otro componente que no es la transgresión de códigos legales sino el uso de la fuer-
za física. La violencia en sentido estricto o propiamente dicha sería aquella que “…remite al
uso de la fuerza para ejercer el poder o la dominación…” (2008: 74); mientras que dentro del
hostigamiento, se incluyen las actitudes de transgresión a las normas internas de la institución
escolar y las incivilidades que infringen las normas de convivencia.
El término hostigamiento o bulliyng tiene una fuerte impronta en los estudios sobre la
temática (generalmente de corte psicosocial) con un amplio desarrollo en España y algu-
nos países de Latinoamérica. La palabra bulliying fue empleado por Dan Olweus en su libro
Conductas de acoso y amenaza entre escolares (1998). Allí el autor define la situación de acoso e
intimidación y de la víctima de la siguiente forma: “Un alumno es agredido o se convierte en
víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas
que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos” (p. 25). Las acciones negativas deben enten-
derse como acciones que intentan causar daño a otra persona y la situación de acoso es pro-
ducto de una relación de poder asimétrica donde estas acciones son repetidas y se prolongan
en el tiempo. Los actores principales de estas situaciones son el agresor y la víctima y se trata
de indagar sobre las motivaciones del primero y las secuelas en el segundo. Dentro de este
enfoque se le presta escasa atención a los conflictos intermitentes, o sea aquellos que no se
repiten de la misma forma ni con los mismos protagonistas, que suceden en la escuela y que
últimamente llaman la atención de las autoridades educativas.
En la presente investigación se parte de un enfoque socioeducativo y se adopta la defini-
ción amplia de violencia (que incluye las incivilidades) para estudiar la violencia en la escuela
y específicamente la construcción simbólica de la categoría de “alumno violento”.
3. 2. Las percepciones de los actores
Desde la perspectiva de los actores también se observa que las definiciones de violencia
en torno a sus percepciones varían de un grupo a otro y de un espacio a otro. Debarbieux
(1996), en sus estudios sobre los liceos franceses, concluye que los sujetos de sectores sociales
desfavorecidos son quienes están más expuestos a la violencia, tanto a nivel de lo percibido,
como de lo que efectivamente experimentan. Por su parte, Cardia (1997) en Brasil, afirma
que los individuos de esos sectores, que estarían en contacto con situaciones de violencia de
manera más habitual, manifestarían una naturalización en relación a las situaciones o actos
de violencia. En la Argentina, Miguez y Tisnes (2008) consideran que el grado de integración
social de los estudiantes está asociado a la experiencia subjetiva de la violencia en un doble
proceso. Generalmente, es sobre el porcentaje de alumnos con problemas de integración con
sus compañeros donde se manifiesta la mayor cantidad de situaciones violentas, pero tam-
bién es este grupo el más propenso a sentir como amenazantes ciertas situaciones que otros
estudiantes toman como comunes.
Según Noel (2008a), en las escuelas de barrios populares donde realizó sus investiga-
ciones, lo que los agentes institucionales (docentes, directivos, u otros agentes del sistema
escolar) consideran violento, rara vez puede ser nominado como tal para los destinatarios
del sistema educativo (alumnos y padres). Esto se debe a las diferencias en los procesos
de socialización y regímenes de sociabilidad que produjeron una línea divisoria “…entre
ANUARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 223
aquellos actores que atravesaron o fueron testigos del proceso de ascenso social interge-
neracional y los que fueron socializados en el marco de un proceso de creciente deterioro
socioeconómico que hizo trizas cualquier expectativa o proyecto de ascenso social sosteni-
do” (2008a: 118).
Particularmente, este equipo de investigación plantea como hipótesis sustantiva surgida
de indagaciones empíricas que el sinsentido de la existencia individual de los jóvenes puede
ser uno de los componentes interpretativos de los comportamientos asociados con la violen-
cia (Kaplan, 2009).
4. Objetivos
Objetivo general
El proyecto de Beca de Estímulo tuvo como objetivo general caracterizar y comprender
las tipificaciones acerca del “alumno violento” que construyen los jóvenes de educación se-
cundaria de escuelas urbanas de gestión estatal en la provincia de Buenos Aires.
Objetivos específicos
a) Caracterizar las concepciones de los estudiantes en torno a la violencia social y a la violen-
cia en el ámbito escolar.
b) Indagar en las argumentaciones expresadas por los estudiantes para dar cuenta de los
comportamientos nominados como violentos.
c) Identificar los modos de adjetivación utilizados por los estudiantes para nominar a sus
pares en relación con la violencia.
A través del trabajo teórico y de campo se han formulado hipótesis sustantivas sobre los
sentidos que construyen los jóvenes acerca del “alumno violento” y sus potenciales efectos
simbólicos.
5. Metodología de trabajo
La presente investigación se enmarca en el programa de la sociología reflexiva y com-
prensiva que se propone efectuar una ruptura epistemológica frente a la dicotomía sujeto-
objeto situándose en una concepción dialéctica de la realidad histórico-social.
Se planteó una investigación de carácter exploratorio a través de un diálogo permanente
entre teoría y empírea; y dada la naturaleza del problema de investigación se escogió una
metodología de tipo cualitativa.
En el análisis del mundo escolar es preciso dar cuenta de la dialéctica entre las constric-
ciones y probabilidades objetivas y las esperanzas y posibilidades subjetivas. Así, tiene sentido
referirse a los procesos de socialización y subjetivación en la singularidad de las instituciones
escolares. Junto con la existencia de constricciones externas, se torna necesaria la compren-
sión profunda de las consecuencias personales que han tenido las transformaciones cultura-
224 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras
les del nuevo capitalismo para dar cuenta de quiénes son y cómo son nominados los jóvenes
alumnos que habitan hoy las instituciones escolares (Kaplan, 2008). Se parte, entonces, del
supuesto de que existe una dimensión simbólico-subjetiva de la desigualdad y las violencias
que es preciso estudiar y caracterizar (Kaplan, 2009).
El universo de estudio son los estudiantes de educación secundaria que asisten a escuelas
públicas urbanas de gestión estatal en la provincia de Buenos Aires. La selección de los estu-
diantes a entrevistar se realizó a través de un muestreo intencional (no probabilístico) basado
en supuestos teóricos y la accesibilidad por parte del becario a las escuelas. La elección de espa-
cios urbanos se justifica debido a que la literatura académica (Debarbieux, 1997; Carra y Sicot,
1997; Wacquant, 2000) y las propias investigaciones (Kaplan, 2006, 2009) advierten que el
problema de las violencias en la escuela se encuentra ligado predominantemente a este tipo de
ámbitos. La técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista en profundidad (Piovani,
2007) considerada adecuada para indagar en las percepciones y aproximarse a una compren-
sión de los significados que los actores construyen sobre sus acciones y situaciones que viven.
En un primer momento se llevó a cabo un relevamiento de investigaciones referidas a la
violencia en la escuela y, específicamente, aquellas que centraban su búsqueda y análisis en
las tipificaciones sobre los comportamientos y grupos violentos y sobre la categoría de “alum-
no violento”, desde una perspectiva socioeducativa. Las investigaciones y publicaciones del
equipo UBACyT, que cuenta con una vasta trayectoria de estudio en la temática y de la cual
se desprenden las principales hipótesis y supuestos de la investigación exploratoria propuesta
para la beca, han sido el punto de partida y el motor de búsqueda para elaborar el estado del
arte. Entre las producciones, se destacan las siguientes:
• Kaplan, C. (dir.) (2006). Violencias en plural. Sociología de las violencias en la escuela.
Buenos Aires, Miño y Dávila.
• Kaplan, C. (dir.) (2009). Violencia escolar bajo sospecha. Buenos Aires, Miño y Dávila.
Se sistematizaron los trabajos de investigación de Debarbieux (1996), Abramovay (2005),
Kornblit (2008), Miguez (2008), Noel (2008) y del Observatorio Argentino de las Violencias
en las Escuelas (2008 y 2010) sobre la definición conceptual de la violencia en la escuela y
sobre cómo esta es percibida por los estudiantes. Respecto a los vínculos entre los grupo de
pares, se tomaron como referencia las investigaciones de Duschatzky y Corea (2002), Kessler
(2004), Pegoraro (2002) y Reguillo Cruz (2000).
Simultáneamente se profundizó en las lecturas de las obras de Pierre Bourdieu, Nor-
bert Elias y Michael Wieviorka como referentes del marco teórico. Siguiendo a Wieviorka se
interpretó la violencia como desubjetivización pero también como subjetivización. El modelo
teórico de la figuración de “Establecidos y marginados” que describe Elias se utilizó para estudiar
las relaciones entre grupo de pares, así como también los procesos de estigmatización. Respecto
de este último punto, Goffman constituyó un aporte central. Asimismo, los conceptos de
taxonomía, tipificación, hexis corporal y distinción desarrollados por Bourdieu fueron relevantes
para indagar e interpretar la construcción simbólica de la categoría de “alumno violento”
que fabrica la escuela en el marco más amplio de los fenómenos de nominación social.
En un segundo momento, pero sin abandonar el primero, se procedió a realizar el traba-
jo de campo que consistió en dieciséis entrevistas a estudiantes de dos escuelas de educación
ANUARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 225
secundaria de la provincia de Buenos Aires. Nueve entrevistas se hicieron en una escuela de
la ciudad de La Plata a alumnos de 4to. año de la ESB. La segunda escuela seleccionada tam-
bién era de La Plata pero, debido a las huelgas docentes que se sucedieron durante los meses
de trabajo de campo, se tuvo que cambiar esa escuela por una de similares características.
Así se contactó una escuela de la localidad de Lomas de Zamora donde se realizaron las seis
entrevistas restantes a alumnos de 2do. y 3er. año de la ESB.
El elegir alumnos de diferentes años tuvo como intención observar si existen diferencias
en las concepciones sobre la violencia entre alumnos recién ingresados al secundario y aque-
llos que ya lo están terminando. Estudios como el realizado por el Observatorio Argentino
de Violencias en la Escuela (2008) aseguran que en el nivel primario existe una mayor visibi-
lidad de la violencia que en nivel secundario, e investigaciones como la de Mauricio García y
Pablo Madriaza (2005) y el estudio de la Defensoría del Pueblo de España (2007) sostienen
que la violencia aparece más en los primeros años del secundario y va descendiendo a lo lar-
go de los años.
Respecto al instrumento de recolección de datos se construyó una guía de entrevista
con cinco ejes. En primer lugar, se preguntó sobre la visión de la violencia dentro de la
sociedad y, específicamente, en el propio barrio. Con este eje se buscaba saber que concep-
ción y percepciones sobre la violencia poseían los entrevistados y qué tipo de experiencia
habían tenido (relatos sobre situaciones violentas y/o experiencias de victimización en el
barrio). En segundo lugar, se indagó sobre la relación de los estudiantes entre sí y en torno
a la existencia de diferentes grupos de pares. Con ello se pretendía rastrear los diferentes
grupos que existían dentro de la escuela y las características de los mismos (gustos estéti-
cos, actividades, etc.). En tercer lugar, se les preguntó sobre los comportamientos violentos
que ellos consideraban que sucedían en la escuela. En esta misma línea se les presentó un
listado con “situaciones comentadas por otros estudiantes” y se les pidió que las identifi-
caran. Este listado fue construido en base a las categorías situacionales presentadas en la
encuestas de la investigación del equipo de Carina Kaplan (2009), del relevamiento del
Observatorio Argentino de Violencias en la Escuela (2008), de otras investigaciones releva-
das y de testimonios publicados en los diarios.
Se les preguntó cuáles de ellas sucedían en la escuela y cuáles consideraban violentas.
De esta forma se trató de rastrear experiencias de victimización y profundizar sobre senti-
dos que los estudiantes le adjudicaban a estos tipos de comportamientos. En un cuarto eje
se trató de indagar sobre los juicios morales que los estudiantes tenían sobre la violencia,
preguntandoles sobre beneficios y perjuicios de su utilización, sobre la efectividad del uso de
la fuerza física o el diálogo, etc. Por último, se les preguntó específicamente sobre los alum-
nos violentos tratando de logar algún tipo de caracterización. Además de estos cinco ejes
se hicieron algunas preguntas sobre su trayectoria escolar (antigüedad dentro del colegio y
repetición de años) y sobre el oficio y nivel educativo de los padres.
La guía de entrevista fue probada con dos estudiantes secundarios de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y luego rediseñada para su aplicación definitiva. De los dieciséis
estudiantes entrevistados siete eran mujeres y nueve hombres; nueve de ellos se encontraban
cursando el cuarto año de la ESB, tres el tercer año y otros cuatro el segundo año. A su vez,
seis de ellos habían repetido al menos un año escolar.
226 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras
6. Las formas de la violencia
En la sociedad, y específicamente en el ámbito escolar, circulan diversas definiciones, so-
bre la violencia que se entrecruzan en un proceso intersubjetivo donde es permanentemente
resignificada. Las distancias tanto generacionales como sociales generan que los docentes,
padres y alumnos no conciban la violencia de la misma manera.
Para analizar la violencia en la escuela es fundamental indagar cuáles son las percepciones
que los jóvenes escolarizados tienen sobre la violencia social y cómo la experimentan. Sus respues-
tas y relatos no solo indican qué actos o prácticas consideran violentos sino que también muestran
los sentidos que ellos construyen sobre ella y los factores y ámbitos con los que la vinculan.
A partir de las entrevistas realizadas con los estudiantes secundarios se pudieron recons-
truir tres dimensiones de la violencia en base a las situaciones violentas que ellos perciben
dentro de la sociedad y específicamente en su escuela.
a) Violencia física
Aquí se alude a las formas de violencia donde el cuerpo es el locus. Los testimonios de
los estudiantes refieren a piñas, agresiones físicas, peleas, golpear al otro.
b) Violencia verbal
Esta dimensión se vincula al uso de frases o palabras discriminatorias que se vivencian
como heridas. Los estudiantes mencionaron cuatro situaciones diferentes: faltas de respeto,
amenazas, burlas e insultos. Los siguientes fragmentos de entrevista aluden a las dos prime-
ras situaciones: las “burlas” y los “insultos” presentan una característica particular. Existen
límites a través de los cuales estos dichos pueden pasar de ser inofensivos a ser violentos. El
primer punto responde al grado de confianza entre los participantes. El segundo se vincula
con el fin de la “burla” o el “insulto”. Si lo que se busca es hacer un mal y/o se discrimina ya
se transforma en una forma de violencia.
c) Violencia como autodestrucción
Esta dimensión alude a aquellas situaciones en las cuales el individuo se perjudica a sí
mismo o sale dañado. Específicamente fueron estudiantes mujeres quienes hablaron de esta
forma de violencia.
Esta primera aproximación sobre qué entienden o qué significa la violencia para los es-
tudiantes no solo ofrece diferentes perspectivas sobre sus percepciones sino también conecta
con ciertos ambientes y circunstancias en donde acontecen situaciones violentas.
7. La relaciones entre los estudiantes en la escuela
En el seno de la institución escolar se despliegan relaciones de poder entre los estudian-
tes (que exceden al ámbito escolar) en donde la violencia adquiere un papel particular. Las
tensiones y conflictos grupales pueden canalizarse a través de situaciones violentas concretas
pero también en una lucha simbólica (que no deja de ser violenta) por establecer quiénes son
nominados como violentos. La construcción, consolidación y reconocimiento de las identida-
des sociales conforman un proceso de lucha en el cual la violencia es una parte constitutiva.
ANUARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 227
Los sentidos que los estudiantes construyen respecto a los actos de violencia que aconte-
cen en la escuela constituyen un elemento de análisis en torno a las relaciones que mantienen
entre sí. A través de sus argumentaciones que exponen sobre por qué ciertos alumnos se com-
portan de forma violenta, los estudiantes van construyendo imágenes de los distintos grupos
de pares con los cuales interactúan día a día.
7. 1. La figuración entre “nosotros” los establecidos y “ellos” los marginados
En los testimonios de los estudiantes se pudo observar la construcción de dos imáge-
nes distintas en torno a un “nosotros” y a un “ellos”. Muchas veces ese “él” o “ellos” era una
persona o grupo no deseado con el cual se experimentaban rivalidades o sentimientos de
amenaza.
Aquí se formuló la hipótesis de que la violencia se constituye en un parámetro para deli-
mitar los ejes de agrupamientos entre los estudiantes. Específicamente, el ser tipificado como
violento o no violento resulta un atributo de identificación/diferenciación entre los grupos
de pares dentro de la escuela. A través de sus percepciones en torno a la violencia los estu-
diantes construyen una imagen de un “nosotros” no violento y un “ellos” violento.
A través del relato de los estudiantes no solo se puede rastrear la construcción simbólica
del “alumno violento” sino que, al interior de la taxonomía, se pueden encontrar matices de
sentidos que atraviesan las relaciones de poder de los estudiantes entre sí. La lucha simbó-
lica se desarrolla en dos niveles, uno en torno al reconocimiento de ser o parecer violento y
el segundo respecto del significado que implicar ser catalogado como violento (prestigio o
descrédito, distinción o estigmatización).
En términos elisianos se podría hablar del despliegue de una sociodinámica de la es-
tigmatización entre grupos “establecidos” y grupos “marginados” (Elias, 2003) dentro de la
configuración escolar. Esta figuración expresa un desequilibrio de poder entre un grupo de
estudiantes que justifica su posición a través de una superioridad basada en ser buenos, tranqui-
los, normales y no violentos; y la estigmatización hacia estudiantes tipificados como inferiores al
caracterizarlos como poco normales, portadores de mala fama, quilomberos y violentos.
7. 2. Los significados de comportarse violentamente
En los relatos de los estudiantes se distinguen dos sentidos, que se imbrican mutuamen-
te, sobre los comportamientos tipificados como violentos. Al primer argumento se lo denomi-
na ser violento, mientras que el segundo hace referencia a hacerse el violento.
Ser violento no implica una esencia innata sino la existencia de condiciones objetivas y
experiencias subjetivas que llevan a los jóvenes a comportarse de forma violenta. Por el relato
de los estudiantes parecería que el “verdadero” violento es aquel que por disposiciones que
van más allá de su persona se encamina hacia comportamientos violentos (por ejemplo, el
entorno familiar).
En cambio, el parecer o hacerse el violento tendría un sentido más estratégico en el entra-
mado de relaciones de grupos de pares. Aquí el comportarse de esa forma implicaría una
decisión voluntaria que busca algún tipo de rédito como la obtención de respeto o prestigio
entre sus pares.
228 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras
Desde ya que los alumnos que fueron tipificados como violentos por la mayoría de los en-
trevistados no necesariamente se consideran a sí mismos como tales. Para ellos sus prácticas
no se fundamentan en la violencia sino en su “aguante” o en el “bancársela”. Sin embargo, en
muchas ocasiones son conscientes de la forma en que son nominados por sus pares.
7. 3. Adjetivos violentos
A lo largo de los relatos de los estudiantes se encontraron cinco adjetivos que sintetizan
los sinónimos utilizados por ellos para nombrar y caracterizar a los alumnos considerados
violentos: ignorantes, inmaduros, quilomberos, villeros y cancheros. Carina Kaplan (2008) sostiene
que los sinónimos son adjetivaciones o atribuciones con un contenido expreso y otro oculto.
En una simple palabra u expresión se puede condensar una carga de significados que defi-
nen no solo a la persona etiquetada sino que también desvela la matriz ideológica de quien
aplica la etiqueta. Los juicios no solo canalizan la experiencia subjetiva (racional y/o emocio-
nal) del individuo que los ejecuta sino que también están mediados por la matriz social en la
cual se encuentra inmerso ese sujeto. A través de las adjetivaciones utilizadas no solo se buscó
marcar los bordes de la categoría de “alumno violento” sino también desentrañar los sentidos
ocultos que habitan dentro de ella.
8. Conclusión
La construcción simbólica de la categoría de “alumno violento” va más allá del mero compor-
tamiento violento. La apariencia física, su rendimiento escolar y la moral están en la base de
su constitución. El cuerpo, y específicamente la cara, es el atributo privilegiado para discri-
minar a estos estudiantes. El llevarse materias, o no, el ser un buen o mal alumno es otra de
las características a través de las cuales se los estigmatiza escolarmente. Por último, y en el
trasfondo de las dos características anteriores, subyacen los juicios morales de los entrevista-
dos. Los “alumnos violentos” son considerados como malos y anormales. En su cara o en sus
notas se puede comprobar empíricamente su no normalidad.
El uso de adjetivos como sinónimos para nominar a las personas tiene una significación
mucho más amplia de la que aparenta tener. Detrás de los términos utilizados por los jóvenes
existe una matriz simbólica que les otorga sentido. Las taxonomías que utilizan para caracte-
rizar a los “alumnos violentos” responden a la doxa dominante invisibilizada.
En este proceso de etiquetamiento se manifiesta una lucha simbólica por el reconocimien-
to y la jerarquización de los sujetos que atraviesan las subjetividades de los protagonistas. La
violencia opera en dos niveles. La violencia como atributo y como acto, la violencia como adjeti-
vo y como verbo. Al tipificarlos como “alumnos violentos”, el grupo de estudiantes “establecido”
ejerce sobre el grupo de estudiantes “marginado” una violencia simbólica a través de la cual se
los estigmatiza. La adjetivación de “violento”, en tanto que estigma social, se transforma en sí
misma en un acto que violenta y niega la subjetividad del grupo “marginado”.
Sin embargo, puede suceder que a partir de la negación de la subjetividad surjan expre-
siones de violencia por parte del grupo “marginado” que contribuyan a resignificar algunos
atributos por los cuales se los caracterizaba y los transformen en positivos. Aquí la violencia
opera como constructora de subjetividad (Wieviorka, 2006). Ella, en tanto que acto y atri-
ANUARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 229
buto, puede conformar un carisma grupal a través del cual se reconozcan los miembros del
grupo denominado “marginal”.
Bibliografía
Abramovay, M. (2005). “Victimización en las escuelas. Ambiente escolar, robos y agresiones físicas”,
Revista mexicana de investigación educativa, vol. 10, Nº 26, pp. 833-864.
Adaszko, A. y Kornblit, A. M. (2008). “Clima social escolar y violencia entre alumnos”, en Miguez, D.
(comp.). Violencias y conflictos en las escuelas. Buenos Aires, Paidós.
Argentina, Ministerio de Educación, Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas (2008).
García, M. (coord.). Violencia en las escuelas: un relevamiento desde la mirada de los alumnos. Buenos
Aires.
Argentina, Ministerio de Educación, Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas (2010).
García, M. (coord.). Violencia en las escuelas: un relevamiento desde la mirada de los alumnos II. Buenos
Aires.
Bauman, Z. (1999). La globalización: consecuencias humanas. México, Fondo de Cultura Económica.
Bourdieu, P. (1985). “Describir y prescribir”, en ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lin-
güísticos. Madrid, Akal/Universitaria.
----------. (1991). La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus.
Bourdieu, P. y Saint Martin, M. (1998). “Las categorías del juicio profesoral”, Propuesta Educativa Nº
19, año 9. Buenos Aires, FLACSO, pp. 4-18.
Bourdieu, P. y colab. (2000). La miseria del mundo. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Brener, G. (2009). “Violencia y escuela como espectáculo. La relación medios-sociedad”, en Kaplan,
C. (dir.). Violencia escolar bajo sospecha. Buenos Aires, Miño y Dávila.
Cardia, N. (1997). “A violência urbana e a escola”, en Contemporaneidade e Educação. Revista semestral
tematica de Ciencias Sociais e Educaçao. año II, set. Nº 2, pp. 26-69. Violencia e vida escolar.
Eloisa Guimaraes, E. y Paiva, E. (orgs.).
Carra, C. y Sicot, F. (1997). “Une autre perspective sur les violences scolaires; l’expérience de
victimation”, en Charlot, B. y Emin, J. C. (coords.). Violences à l’école. État des savoirs. París, Armand
Colin.
Castel R. (1998). “La lógica de la exclusión social”, en Bustelo E. y Minujin, A. (comps.). Todos entran.
Buenos Aires, UNICEF Argentina/Santillana.
Castorina J. A. y Kaplan C. (2006). “Violencias en la escuela: una reconstrucción crítica del concepto”,
en Kaplan, C. (comp.). Violencias en plural. Sociología de las violencias en la escuela. Buenos Aires,
Miño y Dávila.
----------. (2009). “Civilización, violencia y escuela. Nuevos problemas y enfoques para la investigación
educativa”, en Kaplan, C. (dir.). Violencia escolar bajo sospecha. Buenos Aires, Miño y Davila, pp 29-54.
Charlot, B. (2002). “A violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa questão”,
Sociologias, Porto Alegre, año 4, Nº 8, julio/diciembre, pp. 432-443.
Debarbieux, E. (1996). La Violence en Milieu Scolaire 1. État des lieux. París, ESF.
Debarbieux, E.; Dupuch A. y Montoya Y. (1997). “Pour en finir avec le handicap socio-violent”, en
Charlot, B. y Emin, J., C. (coords.). Violences à l’école. État des savoirs. París, Armand Colin.
Di Leo, P. (2009). “Subjetividades, violencias y climas sociales escolares. Un análisis de sus vinculaciones con
experiencias de promoción de la salud en escuelas medias públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, Tesis doctoral en Ciencias Sociales, inédita. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires.
230 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras
Dubet, F. y Martuccelli, D. (1998). En la escuela. Sociología de la experiencia escolar. Buenos Aires, Losada.
Duschatzky, S. y Corea, C. (2002). Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las insti-
tuciones. Buenos Aires, Paidós.
Elias, N. (1987). El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Fondo de Cultu-
ra Económica.
----------. (2003). “Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros”, Reis, Nº 104, pp.
219-255.
García, M., y Madriaza, P. (2005). “Sentido y sinsentido de la violencia escolar. Análisis cualitativo del
discurso de estudiantes chilenos”, Psykhe, vol. 14, Nº 1, pp. 165-180, Santiago de Chile.
Goffman, E. (2006). Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires, Amorrortu.
----------. (2009). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires, Amorrortu.
Hernández, T. (2001). “Des-cubriendo la violencia”, en Briceño-León, R. (comp.). Violencia, sociedad y
justicia en América Latina. Buenos Aires, CLACSO.
Kaplan, C. (1992). Buenos y malos alumnos. Descripciones que predicen. Buenos Aires, Aique.
----------. (dir.) (2006). Violencias en plural. Sociología de las violencias en la escuela. Buenos Aires, Miño y
Dávila.
Kaplan, C. y García, S. (2006). “Las violencias en la escuela, en el mundo. Un mapa de los estudios
socioeducativos”, en Kaplan, C. (dir.). Violencias en plural. Sociología de las violencias en la escuela.
Buenos Aires, Miño y Dávila, pp. 105-204.
----------. (2008). Talentos, dones e inteligencias. El fracaso escolar no es un destino. Buenos Aires, Colihue.
----------. (dir.) (2009). Violencia escolar bajo sospecha. Buenos Aires, Miño y Dávila.
----------. (2010). La sensibilidad por la violencia como experiencia cultural y educativa en sociedades de desigual-
dad. El caso de los jóvenes (en prensa).
Kessler, G. (2004). Sociología del delito amateur. Buenos Aires, Paidós.
Kornblit, A. L. (2008). Violencia escolar y climas sociales. Buenos Aires, Biblos.
Miguez, D. (comp.) (2008). Violencias y conflictos en las escuelas. Buenos Aires, Paidós.
Miguez, D. y Tisnes A. (2008). “Midiendo la violencia en las escuelas argentinas”, en Miguez, D.
(comp.). Violencias y conflictos en las escuelas. Buenos Aires, Paidós.
Miguez, D. e Islas, A. (2010). Entre la inseguridad y el temor. Instantáneas de la sociedad actual. Buenos
Aires, Paidós.
Ministerio de Educación de Francia (2009). Documento de trabajo en el marco del Simposio “Vio-
lencia en las escuelas. Investigaciones, resultados y políticas de abordaje y prevención en Francia
y Argentina”. Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación
de la Presidencia de la Nación, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Programa
EUROsocial Educación. Ciudad Autónoma de Buenos Aire, 14 de octubre de 2009.
Noel, G. (2008a). “Versiones de la violencia. Las representaciones nativas de la violencia y su recons-
trucción analítica en las escuelas de barrios populares urbanos”, Propuesta Educativa, Nº 30, pp.
101-108.
----------. (2008b). “La autoridad ausente. Violencia y autoridad en escuelas de barrios populares”, en
Miguez, D. (comp.). Violencias y conflictos en las escuelas, Buenos Aires, Paidós.
Pegoraro, J. (2002). “Notas sobre jóvenes portadores de la violencia juvenil en el marco de las socieda-
des post-industriales”, Sociologias, Porto Alegre, año 4, Nº 8, julio/diciembre, pp. 276-317.
Piovani I. (2007). “La entrevista en profundidad”, en Marradi, A.; Archenti, N. y Piovani, I. Metodolo-
gía de las ciencias sociales. Buenos Aires, Emecé.
ANUARIO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 231
Reguillo Cruz, R. (2000). Emergencia de culturas juveniles: estrategias del desencanto. Buenos Aires, Norma.
Disponible en: http://www.oie.org.ar/edumedia/pdfs/T03_Docu7_Emergenciadeculturasjuveniles_
Cruz.pdf. Última fecha de consulta: 27/10/10.
----------. (2006). “Cartografía de las violencias juveniles. Escenarios, fronteras y desbordes”, en Mi-
radas interdisciplinarias sobre la violencia en las escuelas. Buenos Aires, Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
Sennett R. (2006). La cultura en el nuevo capitalismo. Barcelona, Anagrama.
Tenti Fanfani, E. (1999). “Civilización y descivilización. Norbert Elias y Pierre Bourdieu intérpretes
de la cuestión social contemporánea”, Revista Sociedad Nº 14. Buenos Aires, Facultad de Ciencias
Sociales, UBA.
Tiramonti, G. (2004). “La fragmentación educativa y los cambios en los factores de estratificación”,
en Tiramonti G. (comp.). La trama de la desigualdad educativa. Mutaciones recientes en la escuela me-
dia. Buenos Aires, Manantial.
Urresti, M. (2008). “Nuevos procesos culturales, subjetividades adolescentes emergentes y experien-
cia escolar”, en Tenti Fanfani, E. (comp.). Nuevos temas en la agenda de política educativa. Buenos
Aires, Siglo XXI.
Wacquant, L. (2000). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires, Manantial.
Wieviorka, M. (2006). “La violencia: destrucción y constitución del sujeto”, Espacio abierto, junio, vol.
15, Nº 1-2, pp. 239-248.
Willis, P. (1988). Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera.
Madrid, Akal.
232 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Letras
También podría gustarte
- Diseno de Un Proyecto para La Prevencion y Sensibilizacion PDFDocumento59 páginasDiseno de Un Proyecto para La Prevencion y Sensibilizacion PDFflorencia hidalgoAún no hay calificaciones
- Articulo Fragilidad Del Anciano en EspañolDocumento7 páginasArticulo Fragilidad Del Anciano en Españolangie huertasAún no hay calificaciones
- EspejitoDocumento6 páginasEspejitoNELIAHERRERAAún no hay calificaciones
- Epilepsia SDocumento57 páginasEpilepsia SAivree DreowoneAún no hay calificaciones
- La Sexualidad en El Adulto MayorDocumento9 páginasLa Sexualidad en El Adulto MayorAbraham 54100% (1)
- DeshidratacionDocumento10 páginasDeshidratacionSarita San LuisAún no hay calificaciones
- TIPOs de Estudio de EpidemiologiaDocumento41 páginasTIPOs de Estudio de EpidemiologiamachumbawataAún no hay calificaciones
- Fertilidad Humana PDFDocumento20 páginasFertilidad Humana PDFSarara Villegas 21100% (1)
- Fisiología Humana - Metabolismo Del Hierro - 2016Documento64 páginasFisiología Humana - Metabolismo Del Hierro - 2016Fiorella Alessandra Flores GamaAún no hay calificaciones
- Medicina Griega PDFDocumento12 páginasMedicina Griega PDFGregorio HouseAún no hay calificaciones
- Monografía Final de Postgrado de Ayurveda 2013Documento15 páginasMonografía Final de Postgrado de Ayurveda 2013Cecilia Robles100% (1)
- La EutanasiaDocumento23 páginasLa EutanasiaGabriela Yenny Mamani PariAún no hay calificaciones
- Sistema Reproductor Femenino PCDocumento17 páginasSistema Reproductor Femenino PCJuan Z Pérez SAún no hay calificaciones
- Fisiopatologia GastricaDocumento58 páginasFisiopatologia GastricaalexandraAún no hay calificaciones
- Factores Que Influyen en Las Barreras FisiológicasDocumento2 páginasFactores Que Influyen en Las Barreras FisiológicasNataly MendozaAún no hay calificaciones
- Monografia Cambios FisiologicosDocumento6 páginasMonografia Cambios FisiologicosKarol Stephanie Bello FuenmayorAún no hay calificaciones
- Crioglobulinemia PDFDocumento3 páginasCrioglobulinemia PDFMaurizio Torres Torres RosasAún no hay calificaciones
- Examen NeurológicoDocumento14 páginasExamen NeurológicoKy Gs0% (1)
- Historia Clinica - ApendicitisDocumento8 páginasHistoria Clinica - ApendicitisGuillermo MuñozAún no hay calificaciones
- La Mujer Ecuatoriana en La SociedadDocumento12 páginasLa Mujer Ecuatoriana en La SociedadGustavo Quelal75% (4)
- Radiológico Del Aparato Genital FemeninoDocumento6 páginasRadiológico Del Aparato Genital FemeninoEsteban CuevasAún no hay calificaciones
- Grupos SanguineosDocumento4 páginasGrupos SanguineosSantiago FragosoAún no hay calificaciones
- Tuberculosis PulmonarDocumento10 páginasTuberculosis PulmonarJAMMILETH LENNY SALVATIERRA GUTIERREZAún no hay calificaciones
- Alimentacion A Partir de Los 6 Meses Hasta Los 2 Años.Documento10 páginasAlimentacion A Partir de Los 6 Meses Hasta Los 2 Años.rossuaicaAún no hay calificaciones
- CASO Nº1 Daniela TapiaDocumento4 páginasCASO Nº1 Daniela TapiaDaniela TapiaAún no hay calificaciones
- Caso Clínico Gastroenteritis 1Documento37 páginasCaso Clínico Gastroenteritis 1Betsy Rocio Colque MamaniAún no hay calificaciones
- Alergia B LactamicosDocumento14 páginasAlergia B LactamicosRobertoSilvaDoñaAún no hay calificaciones
- Métodos de Tratamiento Utilizados para La Leucemia.Documento15 páginasMétodos de Tratamiento Utilizados para La Leucemia.Ariel MoralesAún no hay calificaciones
- Modelo BiopsicosocialDocumento2 páginasModelo BiopsicosocialCristhian CálizAún no hay calificaciones
- Saberes MédicosDocumento1 páginaSaberes MédicosNapo LeónAún no hay calificaciones
- Shock SépticoDocumento13 páginasShock SépticoJesus CanelonAún no hay calificaciones
- Sexualidad EvolutivaDocumento24 páginasSexualidad EvolutivaAnonymous DqkSEyOAún no hay calificaciones
- Obstruccion Intestinal PediatriaDocumento7 páginasObstruccion Intestinal PediatriaDome HerreraAún no hay calificaciones
- Escoliosis Idiopatica - PPT (Read-Only) PDFDocumento6 páginasEscoliosis Idiopatica - PPT (Read-Only) PDFnebuloosAún no hay calificaciones
- Cuestionario Salud MentalDocumento23 páginasCuestionario Salud MentalAna MalizaAún no hay calificaciones
- Principales Problemas en La AdolescenciaDocumento6 páginasPrincipales Problemas en La AdolescenciazaiAún no hay calificaciones
- AmenorreaDocumento6 páginasAmenorreaMarito LzAún no hay calificaciones
- Oclusión Intestinal - F.bonillaDocumento8 páginasOclusión Intestinal - F.bonillaYicel RestrepoAún no hay calificaciones
- RGE PediatraDocumento21 páginasRGE PediatraGissel Katherine GuamánAún no hay calificaciones
- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc)Documento38 páginasEnfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc)RalyAún no hay calificaciones
- Caso Clinico de DengueDocumento2 páginasCaso Clinico de DengueJulia ItzelAún no hay calificaciones
- Compromiso de Conciencia y ComaDocumento53 páginasCompromiso de Conciencia y ComaRodrigo MartinezAún no hay calificaciones
- Componente Normativo Materno CONASA PDFDocumento83 páginasComponente Normativo Materno CONASA PDFJosselin ZambranoAún no hay calificaciones
- Patología PancreáticaDocumento154 páginasPatología PancreáticacarkargonalAún no hay calificaciones
- Radiografia de AbdomenDocumento69 páginasRadiografia de Abdomencheskubee1100% (2)
- CASO CLINICO 5 PreinternadoDocumento6 páginasCASO CLINICO 5 PreinternadoKatherine RiveraAún no hay calificaciones
- Informe Estadistico Defuncion - 2012Documento4 páginasInforme Estadistico Defuncion - 2012Showpato Squad100% (1)
- AutismoDocumento2 páginasAutismoEsthela FloresAún no hay calificaciones
- Helicobater Pylori 1-5 CorrectoDocumento50 páginasHelicobater Pylori 1-5 Correctoangelruiz1990Aún no hay calificaciones
- Paul BrocaDocumento2 páginasPaul BrocaMariaPaulaAvilaAún no hay calificaciones
- Sexualidad y EmbarazoDocumento2 páginasSexualidad y EmbarazoFlor Katherine Gaspar AnccasiAún no hay calificaciones
- Causas y Tipos de Anomalías GenéticasDocumento3 páginasCausas y Tipos de Anomalías GenéticasJefry CarabaliAún no hay calificaciones
- Examen GinecoobstetricoDocumento12 páginasExamen GinecoobstetricoWendy Samaniego MojicaAún no hay calificaciones
- Biografia NICOLAS ANDRYDocumento2 páginasBiografia NICOLAS ANDRYEunice's AlbumAún no hay calificaciones
- Signos y Sintomas Aparato Reproductor M - FDocumento27 páginasSignos y Sintomas Aparato Reproductor M - Fbangtanlucia56Aún no hay calificaciones
- Medicina Interna Ii Cirrosis HepaticaDocumento56 páginasMedicina Interna Ii Cirrosis HepaticaRafael SavioAún no hay calificaciones
- Identidad Social Jovenes - Kossoy, Alicia PDFDocumento15 páginasIdentidad Social Jovenes - Kossoy, Alicia PDFNorma Angélica GómezAún no hay calificaciones
- JuventudesDocumento10 páginasJuventudesSofia Rojas TravainiAún no hay calificaciones
- El Estigma Del Alumno ViolentoDocumento18 páginasEl Estigma Del Alumno Violentoerick garciaAún no hay calificaciones
- Conflictos y Violencias en La Escuela.Documento4 páginasConflictos y Violencias en La Escuela.Andrea ReynagaAún no hay calificaciones