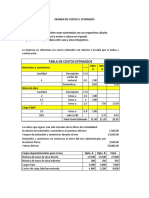Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Precarizacion Laboral. Carlos Peñaloza
Precarizacion Laboral. Carlos Peñaloza
Cargado por
Jenny Porras0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas10 páginasTítulo original
PRECARIZACION LABORAL. CARLOS PEÑALOZA.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas10 páginasPrecarizacion Laboral. Carlos Peñaloza
Precarizacion Laboral. Carlos Peñaloza
Cargado por
Jenny PorrasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Universidad Nacional Experimental de los Llanos
Occidentales
“Ezequiel Zamora” – UNELLEZ.
San Cristóbal – Estado Táchira.
La precarización laboral en Venezuela
Autor: Carlos Eduardo Peñaloza García
C.I: V.-16.539.939.
Correo: eduardopg77@gmail.com
San Cristóbal, junio de 2019
El devenir histórico del Derecho Laboral ha estado marcado por el esfuerzo
dirigido establecer normas que provean al trabajador una adecuada protección
en un contexto donde se presenta como el débil jurídico. Esta larga serie de
luchas y conflictos en pro de un trabajo decente como una aspiración legítima
de las personas, se manifiesta en múltiples aspectos como: la posibilidad de
acceder a un empleo productivo y estable, cuya contraprestación sea un justo
ingreso, que se desarrolle bajo estándares de seguridad en el medio ambiente
de trabajo, que respete la libertad de organizarse colectivamente, y asegure
una adecuada protección social para el trabajador y su familia, coadyuvando
al desarrollo integral, en un marco de igualdad.
Esta aspiración fue expresada en la en la 87a Conferencia Internacional
del Trabajo (1999), definiéndolo como "el trabajo productivo en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos
y que cuenta con remuneración adecuada y protección social" (Organización
Internacional del Trabajo, OIT, 1999), convirtiéndose en un objetivo transversal
de la Organización, para cuyo cumplimiento se fijaron cuatro pilares del
Programa de Trabajo Decente: creación de empleo, protección social,
derechos en el trabajo y diálogo social. Se trata de una noción integrada por
componentes como el trabajo productivo, protección de derechos, ingresos
adecuados, debida protección social, presencia del tripartismo y dialogo social:
(ídem).
Asimismo, Organización de las Naciones Unidas acoge tales pilares en
el seno de su Asamblea General (2015), incluyéndolos en su Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible. Además de ello, ha sido abordado en foros tan
significativos como el G20, G7, Unión Europea y múltiples organismos
multilaterales y regionales, reafirmando el importante papel que tiene el trabajo
decente para lograr una globalización justa, desarrollo sostenible y la
reducción la pobreza.
Se trata de un concepto cargado de un espíritu integrador, ético y de
justicia social. El trabajo decente es una expresión que alude al debe ser, al
ideal de condiciones y características mínimas que debe reunir un buen
empleo. No se trata de un concepto estático, sino que lleva intrínseco
dinamismo propio, puesto que se encuentra en constante transformación y
construcción para hacer frente a aquellas tendencias flexibilizadoras que
buscan eludir tal imperativo. Al respecto, Gálvez, Gutiérrez y Palencia (2011)
afirman que:
En síntesis, la OIT, al hablar de trabajo decente, se refiere al
conjunto de oportunidades y capacidades que los individuos tienen
derecho de alcanzar en la sociedad para poder tener acceso a la
equidad, la libertad, la seguridad y la dignidad, un conjunto de
derechos sociales cuya responsabilidad real es de la sociedad.
El efectivo logro del trabajo decente envuelve una lucha por la dignidad
humana. Su paradigma se sustenta en que el trabajo no es una mercancía,
por tanto el sello particular que cada persona le imprime a su trabajo es
considerado mucho más valioso que el capital, siendo fuente de estabilidad
personal, familiar y social, crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, y por ende de paz social.
En franca contraposición al trabajo decente, encontramos el trabajo
precario, como fenómeno multidimensional en un escenario laboral flexible,
marcado por la competitividad y sobrevivencia de las unidades económicas, lo
que trajo como consecuencia una pérdida de la esfera de protección integral
debida de los trabajadores. Se trata de la utilización de una serie de
modalidades que generan una pérdida de calidad de trabajo, lo que trae
consecuencias directas en la disminución de la calidad de vida de los
trabajadores y sus familias.
De manera reiterada, la OIT ha afirmado que la precariedad no solo
viene caracterizada por un aumento en las tasas de subempleo, “sino por la
denegación generalizada de los derechos del trabajo y la protección social”
(2016, p.7) que incluye además del empleo no registrado, dimensiones de
precariedad como “…temporalidad de los empleos y contratos, la forma de
determinación de salarios, las condiciones laborales, la protección legal
referida a despidos injustos, las prácticas laborales no aceptables, la falta de
protección de la seguridad social y los bajos ingresos.” (OIT, 2013, p. 22). En
este sentido, Perolló (2014, p. 188) afirma que:
La OIT define el empleo precario como una suma de las siguientes
manifestaciones: empleo no registrado, subcontrataciones, trabajo
estacional, trabajo por contrato, trabajo a domicilio, trabajo
clandestino o no declarado, “así como otros diferentes arreglos
similares empleados principalmente en los países en desarrollo”
(Galin y otros,1991). La precarización se produce por el aumento de
contrataciones temporales, aumentos de las subcontrataciones de
mano de obra a empresas especializadas en la colocación de mano
de obra, asociándose el grado de precariedad a la inestabilidad del
vínculo laboral, a los bajos salarios que se perciben y en muchos
caso al acceso restringido a las prestaciones sociales que la ley
establece (OIT, 1999).
En este orden y dirección De Lara (2018, p. 174) afirma que la
precariedad en el trabajo “…es el conjunto de condiciones que determinan una
situación de desventaja o desigualdad, incluida tanto la temporalidad como
otros conceptos que están vinculados…” entre los cuales se pueden incluir
diferencias salariales en base a la edad, dificultad para obtener promociones,
exceso de horas de trabajo, dificultad para acceder a formación y cualificación,
inestabilidad e inseguridad, falta de seguridad e higiene en el medio ambiente
de trabajo, renuncia al libre ejercicio de derechos laborales, entre otros.
Por su parte, Dasten (2014, p. 150) sostiene que la precariedad laboral
usualmente se asocia al deterioro de las condiciones laborales, inestabilidad e
inseguridad laboral, vulnerabilidad del trabajador ante la expansión de las
relaciones no formales, consolidándose un área de desprotección donde las
leyes no protegen al trabajador, un ilusorio derecho a sindicalizarse, entre
otros.
De manera general, la precariedad es contraria a la estabilidad y
seguridad que caracteriza el trabajo decente. En este sentido, Herrador y
Rivera (2010) sostienen que la precariedad de un trabajo se puede
circunscribir a situaciones como la inestabilidad e inseguridad del empleo,
condiciones de trabajo inadecuadas, e Indefensión y vulnerabilidad.
En primer lugar, la inestabilidad e inseguridad hace referencia a la
temporalidad (flexibilidad externa) en el empleo, pudiendo presentarse
periodos de desempleo, empleo a tiempo determinado e indeterminado, que
afecta a trabajadores a tiempo parcial, completo y por cuenta propia, aunque
generalmente se encuentra asociado a contratos a tiempo indeterminado
generándose incertidumbre en torno a la estabilidad laboral, dado que el
empleador puede dar por terminada la relación de trabajo unilateralmente en
cualquier caso, sin asumir los costos legalmente asociados a este tipo de
terminación.
En segundo lugar, encontramos las condiciones inadecuadas de trabajo
(flexibilidad interna), relacionados con aspectos como bajos salarios o con
tendencia a la baja, una excesiva movilidad tanto funcional como geográfica,
inadecuada seguridad e higiene en el medio laboral, enorme flexibilidad en
horarios y prolongadas jornadas de trabajo, entre otros.
En tercer lugar, se observa una elevada indefensión y vulnerabilidad en
las empresas, manifestándose en una baja protección social, desprovista de
garantías y derechos, con una concentración y excesiva dependencia del
poder del empleador frente a un trabajador cuyo empleo es la única forma de
responder a sus necesidades de supervivencia.
Es importante resaltar, que la precariedad presenta una dimensión dual,
tanto objetiva como subjetiva, que según palabras de Perolló (ob cit., p. 189)
“…significa que un trabajador precario no es sólo aquel que está en una
situación de precariedad atendiendo a indicadores susceptibles de ser
medidos y verificados, sino también aquel que se siente precario.”.
De las anteriores consideraciones, se puede extraer las características
asociadas al trabajo precario, cuyo rasgo más distintivo es la inestabilidad e
incertidumbre en torno a la duración de la relación laboral, lo que trae como
consecuencia una imprecisión en relación en el nivel de ingreso, generalmente
será bajo e insuficiente para la satisfacción de las necesidades del trabajador
y su familia. Por otra parte, encontramos extensas jornadas de trabajo (más
allá de lo permitido), así como imposibilidad de gozar de protección social, y
un ilusorio acceso a los derechos de sindicalización.
Se trata de un fenómeno multifactorial que encuentra sus orígenes en
la globalización, la flexibilización de normas de índole laboral, la temporalidad
en las relaciones de trabajo, los avances tecnológicos y la crisis económica a
nivel mundial. En efecto, la globalización ha venido a trastocar todos los
aspectos de la vida, por tanto las relaciones de trabajo no le han sido ajenas,
pues al deslocalizar la producción hacia países con mano de obra más barata,
éstos se ven obligados a mejorar su productividad, aumentando el número de
empleos con menor calificación, y por ende la precariedad, todo ello en aras
de una mayor competitividad y rentabilidad.
Conjuntamente con la globalización, hemos asistido a una flexibilización
de las normas reguladoras del Derecho del Trabajo, en pro de contrataciones
atípicas cuya elasticidad trae como consecuencia un estado de desprotección
al trabajador, intensificando la precariedad del empleo. La flexibilización se
manifiesta en diversos ángulos, principalmente en la temporalidad de las
relaciones laborales, atentando contra el principio de estabilidad y
generándose incertidumbre en torno a ella, así como también en torno a la
terminación unilateral de la relación por parte del empleador, en vista de la
existencia de disposiciones que se traducen en menores costos para el
empleador, pero sumamente perjudiciales para el trabajador.
Esta inconveniente flexibilización se vio agudizada por la crisis
económica mundial, la cual obligó a una gran cantidad de países a adoptar
regímenes más laxos en el tema, so pena de quedarse atrás en la coyuntura
económica. Aunado a ello, la imparable carrera tecnológica, amenaza con
dejar atrás a trabajadores cuya mano de obra cuenta con menor calificación.
Todo ello, ha llevado a una dualidad en el mercado laboral,
encontrándose por una parte aquellos que gozan de un trabajo calificado como
decente, y por otra los trabajadores que se encuentran en situación de
precariedad, trayendo como consecuencia una exclusión social de éstos
últimos, quienes se ven imposibilitados de acceder a básicas condiciones de
vida (alimentación, vivienda, salud, seguridad social, desarrollo personal y
familiar), sumidos en un espiral de pobreza, desigualdad social, inseguridad,
incertidumbre, imprevisión, desempleo e incluso sufrimiento psicológico.
Hechas las consideraciones anteriores, en necesario abordar la
compleja situación venezolana, particular por demás, caracterizada una
severa crisis política, económica y social. En primer lugar, debemos hacer de
presente que la legislación laboral venezolana es altamente proteccionista
(incluso excesiva en algunos casos) lo cual se ve reflejado tanto en las
disposiciones consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV, 2000), como aquellas contenidas en el Decreto con rango,
valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras (LOTTT, 2012), Reglamento Parcial del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras, sobre el Tiempo de Trabajo (2013), así como la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT,
2005), y su Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005), los cuales se encuentran
en sintonía con el logro del trabajo decente.
El país lleva años sumergido en una creciente inflación, ingresando
desde octubre de 2017 en una hiperinflación desbordada, lo cual ha
pulverizado los sucesivos aumentos del salario mínimo decretados por el
ejecutivos Nacional, por tanto el salario no cumple el requisito de suficiencia
que debe caracterizar el mismo, que permita al trabajador y a su familia llevar
una vida digna, lo que se refleja en los últimos cálculos del Centro de
Documentación y Análisis Social (Cendas), publicados en mayo de 2019,
según los cuales una familia de cinco integrantes requiere unos 48 salarios
mínimos para adquirir la canasta básica.
Se trata de datos muy dicientes de la situación de precariedad en que
se encuentra el trabajador venezolano, cuyo sueldo devengado no le alanza
ni siquiera para alimentarse de manera adecuada (muestra de ello son los
altos índices de desnutrición que presenta actualmente la población), y mucho
menos aspirar a cubrir otras necesidades, que si bien son consideradas
básicas, en este momento se encuentran fuera del círculo de supervivencia en
que se encuentra sumido.
Además de ello, el Ejecutivo Nacional estableció un régimen de
inamovilidad laboral desde el año 2002, a través del decreto de prórrogas
sucesivas que se encuentran vigentes hasta el año 2020. En este particular, si
bien, durante un largo tiempo era una tarea casi imposible para un empleador
privado lograr una calificación de despido, la insuficiencia del salario y un
elevado número de migrantes (según la Agencia de la ONU para los
Refugiados ya es de cuatro millones) ha hecho que las empresas se queden
sin trabajadores, asistiendo a un escenario donde es el trabajador quien
fundamentalmente se ve obligado a dar por terminada la relación de trabajo,
ante la precariedad de condiciones, pues paradójicamente resulta más costoso
continuar en su trabajo que renunciar al mismo.
Por tanto no basta con una legislación laboral tuitiva, cuando las
políticas estatales en materia laboral a los fines de asegurar un empleo
decente, no se corresponden con la realidad económica y social del país,
consolidándose un régimen de exclusión social, ante lo cual el régimen
gubernamental a los fines de justificar tal precariedad, se concentra en un
discurso ideológico enfatizándose en valores extraeconómicos como la familia,
la patria, entre otros.
Referencias
Dasten, Julián V. (2014). La precariedad laboral, modernidad y modernización
capitalista: Una contribución al debate desde América Latina. Trabajo y
Sociedad, 23, 147-168. Recuperado en 07 de junio de 2019, de
http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/23%20JULIAN%20Dasten%20p
recariedad%20laboral.pdf
Gálvez Santillán, Elizabeth, Gutiérrez Garza, Esthela, & Picazzo Palencia,
Esteban. (2011). El trabajo decente: nuevo paradigma para el
fortalecimiento de los derechos sociales. Revista mexicana de sociología,
73(1), 73-104. Recuperado en 11 de junio de 2019, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
25032011000100003&lng=es&tlng=es.
Herrador B., Félix, y Rivera A., Joaquín M. (2010). Reflexiones sobre el
fenómeno de la precariedad laboral. Revista del Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Economía y Sociología, 86, 75-89. Recuperado en 7 de junio
de 2019, de
http://www.mitramiss.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revi
sta/anyo2010/Revista_Trabajo_86.pdf
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (1999). "Trabajo decente".
Memoria del Director General a la 87ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo. Ginebra. Recuperado en 11 de junio de 2019, de
https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2013). Informalidad laboral en
Argentina: segmentos críticos y políticas para la formalización / Fabio
Bertranou, Luis Casanova. Buenos Aires, Oficina de País de la OIT para la
Argentina. Recuperado en 11 de junio de 2019, de
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
buenos_aires/documents/publication/wcms_234705.pdf
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2016) Perspectivas sociales y
del empleo en el mundo. Tendencias 2016, Ginebra. Recuperado en 11 de
junio de 2019, de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--
-dcomm/---publ/documents/publication/wcms_443505.pdf
Perelló G., Nancy. (2014). Trabajo decente y trabajo precario. Caso
Venezuela. Revista Gaceta Laboral, 20(3), 181 – 197. Recuperado en 7 de
junio de 2019, de https://www.redalyc.org/pdf/336/33638674001.pdf
Salvia, A., y Tissera, S. (2002). Heterogeneidad y precarización de los hogares
asalariados en Argentina durante la década del noventa. Ecuador Debate,
56, 109-126. Recuperado en 11 de junio de 2019, de
https://www.aacademica.org/agustin.salvia/150.pdf
También podría gustarte
- Ejemplo de Ejercicios de Horas ExtrasDocumento2 páginasEjemplo de Ejercicios de Horas Extrasdeivis chamoro33% (3)
- Matriz de AusentismoDocumento50 páginasMatriz de AusentismoKelly MarquezAún no hay calificaciones
- Práctica Componentes CompensaciónDocumento1 páginaPráctica Componentes CompensaciónERIDANIA UREÑAAún no hay calificaciones
- EnsayoDocumento7 páginasEnsayoJenny PorrasAún no hay calificaciones
- ContenidoDocumento17 páginasContenidoJenny PorrasAún no hay calificaciones
- Ley de ISLR PDFDocumento112 páginasLey de ISLR PDFJenny PorrasAún no hay calificaciones
- Examen de Costos EstimadosDocumento2 páginasExamen de Costos EstimadosJenny PorrasAún no hay calificaciones
- Introduccion A La AuditoriaDocumento26 páginasIntroduccion A La AuditoriaJenny PorrasAún no hay calificaciones
- Empresas de SaludDocumento17 páginasEmpresas de SaludJenny Porras100% (1)
- Contabilidades EspecialesDocumento25 páginasContabilidades EspecialesJenny PorrasAún no hay calificaciones
- Ensayo de Estados FinancierosDocumento5 páginasEnsayo de Estados FinancierosJenny Porras100% (1)
- Sentencia No. 455-2012Documento4 páginasSentencia No. 455-2012Edwin Enrique Salmeron SamayoaAún no hay calificaciones
- El Salario y Horas Extras - Administración de NóminasDocumento11 páginasEl Salario y Horas Extras - Administración de NóminasJhoanaAún no hay calificaciones
- Tabulador CIVDocumento2 páginasTabulador CIVJorge Luis Quintero SieglettAún no hay calificaciones
- Bolivia Salario y Remuneracion Media Nominal y Real A Sep de 2016Documento6 páginasBolivia Salario y Remuneracion Media Nominal y Real A Sep de 2016Erlan Ventura CondoriAún no hay calificaciones
- Sesion 3Documento3 páginasSesion 3Jeisson IbañezAún no hay calificaciones
- Verifica C I On Depo Stu Laci OnesDocumento127 páginasVerifica C I On Depo Stu Laci OnesNilda ZambranoAún no hay calificaciones
- Instituto Minusvalido Astur Sal Regina Sureda Ochoa 3300-701367-3Documento1 páginaInstituto Minusvalido Astur Sal Regina Sureda Ochoa 3300-701367-3reginaempleo55Aún no hay calificaciones
- Cuadro de Antecedentes AdriDocumento4 páginasCuadro de Antecedentes AdriYulieth Chavez JiménezAún no hay calificaciones
- Tipos de ContratosDocumento2 páginasTipos de ContratosGiuseppe González FernándezAún no hay calificaciones
- Sistema de Gestion Integrado Codigo: Hs-Hseq-Ac-001: ¿Que en Un Accidente Laboral?Documento2 páginasSistema de Gestion Integrado Codigo: Hs-Hseq-Ac-001: ¿Que en Un Accidente Laboral?Edward Andres Diaz JaraAún no hay calificaciones
- Iii.-Mano de ObraDocumento12 páginasIii.-Mano de Obrafrancisco fabian monroyAún no hay calificaciones
- Taller de Conceptos BasicosDocumento14 páginasTaller de Conceptos Basicossandra lilianaAún no hay calificaciones
- Ejercicios NominasDocumento4 páginasEjercicios NominasDavid_gAún no hay calificaciones
- Rejilla de Conceptos CSTDocumento4 páginasRejilla de Conceptos CSTdarioAún no hay calificaciones
- LIQUIDACIoN Luz Marina Yande Basto - 202403131010215828consultaDocumento37 páginasLIQUIDACIoN Luz Marina Yande Basto - 202403131010215828consultaJuan David Valenciano LosadaAún no hay calificaciones
- CUNDINAMARCADocumento2 páginasCUNDINAMARCADaniela Millan AngelAún no hay calificaciones
- Apendice+6 GuiallenadoReciboNominaDocumento7 páginasApendice+6 GuiallenadoReciboNominaGab carrilloAún no hay calificaciones
- Escrito Inicial Demanda de Segovia Gabriel C: Abans Recursos Humanos S.R.L., Rappi Arg S.A.S. y Clicoh Express S.A.S. S: DespidoDocumento90 páginasEscrito Inicial Demanda de Segovia Gabriel C: Abans Recursos Humanos S.R.L., Rappi Arg S.A.S. y Clicoh Express S.A.S. S: DespidoDr. BELLINIAún no hay calificaciones
- La Revolución Industrial y Las Relaciones Laborales Tarea 1Documento5 páginasLa Revolución Industrial y Las Relaciones Laborales Tarea 1Hendrik RodriguezAún no hay calificaciones
- Presentación CROCDocumento28 páginasPresentación CROCANTONIO JARQUINAún no hay calificaciones
- Aprende Como Liquidar La Prima de Servicios en Junio Del 2022Documento15 páginasAprende Como Liquidar La Prima de Servicios en Junio Del 2022Cardenas ErneiAún no hay calificaciones
- NRC 2065 Act 3 Grupo 4 LidagarciagarciaDocumento8 páginasNRC 2065 Act 3 Grupo 4 LidagarciagarciaLizeth GarcíaAún no hay calificaciones
- Modelo Practico Liquidacion LaboralDocumento8 páginasModelo Practico Liquidacion LaboralCésar Agustin FalchettoAún no hay calificaciones
- Ejercicio Realizado en Clase Elizabeth JimenezDocumento17 páginasEjercicio Realizado en Clase Elizabeth JimenezNELLY ELIZABETH JIMENEZ JIMENEZAún no hay calificaciones
- Parcial - Escenario 4 - PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - DERECHO COMERCIAL Y LABORAL - (GRUPO B09)Documento9 páginasParcial - Escenario 4 - PRIMER BLOQUE-TEORICO - PRACTICO - DERECHO COMERCIAL Y LABORAL - (GRUPO B09)Johana DelacruzAún no hay calificaciones
- Actividad 3 NominaDocumento14 páginasActividad 3 NominaLUIS CUELLARAún no hay calificaciones
- La HuelgaDocumento7 páginasLa HuelgafaniaAún no hay calificaciones