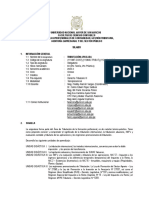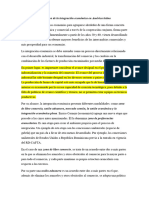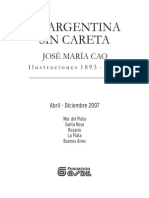Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mario Vargas Llosa
Cargado por
Alfonso Soto Hernández0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
48 vistas5 páginasmvll
Título original
mario vargas llosa
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentomvll
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
48 vistas5 páginasMario Vargas Llosa
Cargado por
Alfonso Soto Hernándezmvll
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
MARIO VARGAS LLOSA - LAS CULTURAS Y LA GLOBALIZACION
UNO de los argumentos más frecuentes contra la globalización -se lo
escuchó en los alborotos contestatarios de Seattle, Davos y Bangkok- es el
siguiente:
La desaparición de las fronteras nacionales y el establecimiento de un
mundo interconectado por los mercados internacionales infligirá un golpe
de muerte a las culturas regionales y nacionales, a las tradiciones,
costumbres, mitologías y patrones de comportamiento que determinan la
identidad cultural de cada comunidad o país. Incapaces de resistir la
invasión de productos culturales de los países desarrollados -o, mejor
dicho, del superpoder, de los Estados Unidos-, que, inevitablemente,
acompañan como una estela a las grandes trasnacionales, la cultura
norteamericana (algunos arrogantes la llaman la "subcultura") terminará
por imponerse, uniformizando al mundo entero, y aniquilando la rica
floración de diversas culturas que todavía ostenta. De este modo, todos
los demás pueblos, y no sólo los pequeños y débiles, perderán su identidad
-vale decir, su alma- y pasarán a ser los colonizados del siglo XXI,
epígonos, zombies o caricaturas modelados según los patrones culturales
del nuevo imperialismo, que, además de reinar sobre el planeta gracias a
sus capitales, técnicas, poderío militar y conocimientos científicos,
impondrá a los demás su lengua, sus maneras de pensar, de creer, de
divertirse y de soñar.
Esta pesadilla o utopía negativa, de un mundo que, en razón de la
globalización, habrá perdido su diversidad lingüística y cultural y sido
igualado culturalmente por los Estados Unidos, no es, como algunos creen,
patrimonio exclusivo de minorías políticas de extrema izquierda,
nostálgicas del marxismo, del maoísmo y del guevarismo tercermundista, un
delirio de persecución atizado por el odio y el rencor hacia el gigante
norteamericano. Se manifiesta también en países desarrollados y de alta
cultura, y la comparten sectores políticos de izquierda, de centro y de
derecha. El caso tal vez más notorio sea el de Francia, donde
periódicamente se realizan campañas por los gobiernos, de diverso signo
ideológico, en defensa de la "identidad cultural" francesa, supuestamente
amenazada por la globalización. Un vasto abanico de intelectuales y
políticos se alarman con la posibilidad de que la tierra que produjo a
Montaigne, Descartes, Racine, Baudelaire, fue árbitro de la moda en el
vestir, en el pensar, en el pintar, en el comer y en todos los dominios
del espíritu, pueda ser invadida por los McDonald's, los Pizza Huts, los
Kentucky Fried Chicken, el rock y el rap, las películas de Hollywood, los
blue jeans, los sneakers y los polo shirts. Este temor ha hecho, por
ejemplo, que en Francia se subsidie masivamente a la industria
cinematográfica local y que haya frecuentes campañas exigiendo un sistema
de cuotas que obligue a los cines a exhibir un determinado número de
películas nacionales y a limitar el de las películas importadas de los
Estados Unidos. Asimismo, ésta es la razón por la que se han dictado
severas disposiciones municipales (aunque, a juzgar por lo que ve el
transeúnte por las calles de París, no son muy respetadas) penalizando con
severas multas los anuncios publicitarios que desnacionalicen con
anglicismos la lengua de Molière. Y no olvidemos que José Bové, el
granjero convertido en cruzado contra la malbouffe (el mal comer), que
destruyó un McDonald's, se ha convertido poco menos que en un héroe
popular en Francia.
Aunque creo que el argumento cultural contra la globalización no es
aceptable, conviene reconocer que, en el fondo de él yace una verdad
incuestionable. El mundo en el que vamos a vivir en el siglo que comienza
va a ser mucho menos pintoresco, impregnado de menos color local, que el
que dejamos atrás. Fiestas, vestidos, costumbres, ceremonias, ritos y
creencias que en el pasado dieron a la humanidad su frondosa variedad
folclórica y etnológica van desapareciendo, o confinándose en sectores muy
minoritarios, en tanto que el grueso de la sociedad los abandona y adopta
otros, más adecuados a la realidad de nuestro tiempo. Éste es un proceso
que experimentan, unos más rápido, otros más despacio, todos los países de
la Tierra. Pero, no por obra de la globalización, sino de la
modernización, de la que aquélla es efecto, no causa. Se puede lamentar,
desde luego, que esto ocurra, y sentir nostalgia por el eclipse de formas
de vida del pasado que, sobre todo vistas desde la cómoda perspectiva del
presente, nos parecen llenas de gracia, originalidad y color. Lo que no
creo que se pueda es evitarlo. Ni siquiera los países como Cuba o Corea
del Norte, que, temerosos de que la apertura destruya los regímenes
totalitarios que los gobiernan, se cierran sobre sí mismos y oponen toda
clase de censuras y prohibiciones a la modernidad, consiguen impedir que
ésta vaya infiltrándose en ellos y socave poco a poco su llamada
"identidad cultural". En teoría, sí, tal vez, un país podría conservarla,
a condición de que, como ocurre con ciertas remotas tribus del África o la
Amazonía, decida vivir en un aislamiento total, cortando toda forma de
intercambio con el resto de las naciones y practicando la autosuficiencia.
La identidad cultural así conservada retrocedería a esa sociedad a los
niveles de vida del hombre prehistórico.
Es verdad, la modernización hace desaparecer muchas formas de vida
tradicionales, pero, al mismo tiempo, abre oportunidades y constituye, a
grandes rasgos, un gran paso adelante para el conjunto de la sociedad. Es
por eso que, en contra a veces de lo que sus dirigentes o intelectuales
tradicionalistas quisieran, los pueblos, cuando pueden elegir libremente,
optan por ella, sin la menor ambigüedad.
En verdad, el alegato a favor de la "identidad cultural" en contra de la
globalización, delata una concepción inmovilista de la cultura que no
tiene el menor fundamento histórico. ¿Qué culturas se han mantenido
idénticas a sí mismas a lo largo del tiempo? Para dar con ellas hay que ir
a buscarlas entre las pequeñas comunidades primitivas mágico-religiosas,
de seres que viven en cavernas, adoran al trueno y a la fiera, y, debido a
su primitivismo, son cada vez más vulnerables a la explotación y el
exterminio. Todas las otras, sobre todo las que tienen derecho a ser
llamadas modernas -es decir, vivas-, han ido evolucionando hasta ser un
reflejo remoto de lo que fueron apenas dos o tres generaciones atrás. Ése
es, precisamente, el caso de países como Francia, España e Inglaterra,
donde, sólo en el último medio siglo, los cambios han sido tan profundos y
espectaculares, que, hoy, un Proust, un García Lorca y una Virginia Woolf,
apenas reconocerían las sociedades donde nacieron, y cuyas obras ayudaron
tanto a renovar.
La noción de "identidad cultural" es peligrosa, porque, desde el punto de
vista social, representa un artificio de dudosa consistencia conceptual,
y, desde el político, un peligro para la más preciosa conquista humana,
que es la libertad. Desde luego, no niego que un conjunto de personas que
hablan la misma lengua, han nacido y viven en el mismo territorio,
afrontan los mismos problemas y practican la misma religión y las mismas
costumbres, tenga características comunes. Pero ese denominador colectivo
no puede definir cabalmente a cada una de ellas, aboliendo, o relegando a
un segundo plano desdeñable, lo que cada miembro del grupo tiene de
específico, la suma de atributos y rasgos particulares que lo diferencian
de los otros. El concepto de identidad, cuando no se emplea en una escala
exclusivamente individual y aspira a representar a un conglomerado, es
reductor y deshumanizador, un pase mágico-ideológico de signo colectivista
que abstrae todo lo que hay de original y creativo en el ser humano,
aquello que no le ha sido impuesto por la herencia ni por el medio
geográfico, ni por la presión social, sino que resulta de su capacidad
para resistir esas influencias y contrarrestarlas con actos libres, de
invención personal.
En verdad, la noción de identidad colectiva es una ficción ideológica,
cimiento del nacionalismo, que, para muchos etnólogos y antropólogos, ni
siquiera entre las comunidades más arcaicas representa una verdad. Pues,
por importantes que para la defensa del grupo sean las costumbres y
creencias practicadas en común, el margen de iniciativa y de creación
entre sus miembros para emanciparse del conjunto es siempre grande y las
diferencias individuales prevalecen sobre los rasgos colectivos cuando se
examina a los individuos en sus propios términos y no como meros
epifenómenos de la colectividad. Precisamente, una de las grandes ventajas
de la globalización, es que ella extiende de manera radical las
posibilidades de que cada ciudadano de este planeta interconectado -la
patria de todos- construya su propia identidad cultural, de acuerdo a sus
preferencias y motivaciones íntimas y mediante acciones voluntariamente
decididas. Pues, ahora, ya no está obligado, como en el pasado y todavía
en muchos lugares en el presente, a acatar la identidad que, recluyéndolo
en un campo de concentración del que es imposible escapar, le imponen la
lengua, la nación, la Iglesia, las costumbres, etcétera, del medio en que
nació. En este sentido, la globalización debe ser bienvenida porque amplía
de manera notable el horizonte de la libertad individual.
El temor a la americanización del planeta tiene mucho más de paranoia
ideológica que de realidad. No hay duda, claro está, de que, con la
globalización, el impulso del idioma inglés, que ha pasado a ser, como el
latín en la Edad Media, la lengua general de nuestro tiempo, proseguirá su
marcha ascendente, pues ella es un instrumento indispensable de las
comunicaciones y transacciones internacionales. ¿Significa esto que el
desarrollo del inglés tendrá lugar en menoscabo de las otras grandes
lenguas de cultura? En absoluto. La verdad es más bien la contraria. El
desvanecimiento de las fronteras y la perspectiva de un mundo
interdependiente se ha convertido en un incentivo para que las nuevas
generaciones traten de aprender y asimilar otras culturas (que ahora
podrán hacer suyas, si lo quieren), por afición, pero también por
necesidad, pues hablar varias lenguas y moverse con desenvoltura en
culturas diferentes es una credencial valiosísima para el éxito
profesional en nuestro tiempo. Quisiera citar, como ejemplo de lo que
digo, el caso del español. Hace medio siglo, los hispanohablantes éramos
todavía una comunidad poco menos que encerrada en sí misma, que se
proyectaba de manera muy limitada fuera de nuestros tradicionales confines
lingüísticos. Hoy, en cambio, muestra una pujanza y un dinamismo
crecientes, y tiende a ganar cabeceras de playa y a veces vastos
asentamientos, en los cinco continentes. Que en Estados Unidos haya en la
actualidad entre 25 y 30 millones de hispanohablantes, por ejemplo,
explica que los dos candidatos, el gobernador Bush y el vicepresidente
Gore, hagan sus campañas presidenciales no sólo en inglés, también en
español.
¿Cuántos millones de jóvenes de ambos sexos, en todo el globo, se han
puesto, gracias a los retos de la globalización, a aprender japonés,
alemán, mandarín, cantonés, árabe, ruso o francés? Muchísimos, desde
luego, y ésta es una tendencia de nuestra época que, afortunadamente, sólo
puede incrementarse en los años venideros. Por eso, la mejor política para
la defensa de la cultura y la lengua propias, es promoverlas a lo largo y
a lo ancho del nuevo mundo en que vivimos, en vez de empeñarse en la
ingenua pretensión de vacunarlas contra la amenaza del inglés. Quienes
proponen este remedio, aunque hablen mucho de cultura, suelen ser gentes
incultas, que disfrazan su verdadera vocación: el nacionalismo. Y si hay
algo reñido con la cultura, que es siempre de propensión universal, es esa
visión parroquiana, excluyente y confusa que la perspectiva nacionalista
imprime a la vida cultural. La más admirable lección que las culturas nos
imparten es hacernos saber que ellas no necesitan ser protegidas por
burócratas, ni comisarios, ni confinadas dentro de barrotes, ni aisladas
por aduanas, para mantenerse vivas y lozanas, porque ello, más bien, las
folcloriza y las marchita. Las culturas necesitan vivir en libertad,
expuestas al cotejo continuo con culturas diferentes, gracias a lo cual se
renuevan y enriquecen, y evolucionan y adaptan a la fluencia continua de
la vida. En la antigüedad, el latín no mató al griego, por el contrario la
originalidad artística y la profundidad intelectual de la cultura helénica
impregnaron de manera indeleble la civilización romana y, a través de
ella, los poemas de Homero, y la filosofía de Platón y Aristóteles,
llegaron al mundo entero. La globalización no va a desaparecer a las
culturas locales; todo lo que haya en ellas de valioso y digno de
sobrevivir encontrará en el marco de la apertura mundial un terreno
propicio para germinar.
En un célebre ensayo, Notas para la definición de la cultura, T. S. Eliot
predijo que la humanidad del futuro vería un renacimiento de las culturas
locales y regionales, y su profecía pareció entonces bastante aventurada.
Sin embargo, la globalización probablemente la convierta en una realidad
del siglo XXI, y hay que alegrarse de ello. Un renacimiento de las
pequeñas culturas locales devolverá a la humanidad esa rica multiplicidad
de comportamientos y expresiones, que -es algo que suele olvidarse o, más
bien, que se evita recordar por las graves connotaciones morales que
tiene- a partir de fines del siglo XVIII y, sobre todo, en el XIX, el
Estado-nación aniquiló, y a veces en el sentido no metafórico sino literal
de la palabra, para crear las llamadas identidades culturales
nacionales.Éstas se forjaron a sangre y fuego muchas veces, prohibiendo la
enseñanza y las publicaciones de idiomas vernáculos, o la práctica de
religiones y costumbres que disentían de las proclamadas como idóneas para
la Nación, de modo que, en la gran mayoría de países del mundo, el
Estado-nación consistió en una forzada imposición de una cultura dominante
sobre otras, más débiles o minoritarias, que fueron reprimidas y abolidas
de la vida oficial. Pero, contrariamente a lo que piensan esos temerosos
de la globalización, no es tan fácil borrar del mapa a las culturas, por
pequeñas que sean, si tienen detrás de ellas una rica tradición que las
respalde, y un pueblo que, aunque sea en secreto, las practique. Y lo
vamos viendo, en estos días, en que, gracias al debilitamiento de la
rigidez que caracterizaba al Estado-nación, las olvidadas, marginadas o
silenciadas culturas locales, comienzan a renacer y dar señales de una
vida a veces muy dinámica, en el gran concierto de este planeta
globalizado.
Está ocurriendo en Europa, por doquier. Y quizás valga la pena subrayar el
caso de España, por el vigor que tiene en él este renacer de las culturas
regionales. Durante los cuarenta años de la dictadura de Franco, ellas
estuvieron reprimidas y casi sin oportunidades para expresarse, condenadas
poco menos que a la clandestinidad. Pero, con la democracia, la libertad
llegó también para el libre desarrollo de la rica diversidad cultural
española, y, en el régimen de las autonomías imperante, ellas han tenido
un extraordinario auge, en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco,
principalmente, pero, también, en el resto del país. Desde luego, no hay
que confundir este renacimiento cultural regional, positivo y
enriquecedor, con el fenómeno del nacionalismo, fuente de problemas y una
seria amenaza para la cultura de la libertad.
La globalización plantea muchos retos, de índole política, jurídica,
administrativa, sin duda. Y ella, si no viene acompañada de la
mundialización y profundización de la democracia -la legalidad y la
libertad-, puede traer también serios perjuicios, facilitando, por
ejemplo, la internacionalización del terrorismo y de los sindicatos del
crimen. Pero, comparados a los beneficios y oportunidades que ella trae,
sobre todo para las sociedades pobres y atrasadas que requieren quemar
etapas a fin de alcanzar niveles de vida dignos para los pueblos, aquellos
retos, en vez de desalentarnos, deberían animarnos a enfrentarlos con
entusiasmo e imaginación. Y con el convencimiento de que nunca antes, en
la larga historia de la civilización humana, hemos tenido tantos recursos
intelectuales, científicos y económicos como ahora para luchar contra los
males atávicos: el hambre, la guerra, los prejuicios y la opresión.
También podría gustarte
- Medio siglo de historia del cooperativismo financiero colombianoDe EverandMedio siglo de historia del cooperativismo financiero colombianoAún no hay calificaciones
- La Cultura y La GlobalizaciónDocumento7 páginasLa Cultura y La GlobalizaciónAraceli Mendoza AlorAún no hay calificaciones
- Activos y Pasivos FinancierosDocumento40 páginasActivos y Pasivos FinancierosCésar Sánchez VallejoAún no hay calificaciones
- Ley de Control Interno de Entidades Del EstadoDocumento23 páginasLey de Control Interno de Entidades Del EstadoAdriel VillenaAún no hay calificaciones
- Banco de PreguntasDocumento2 páginasBanco de PreguntasalexAún no hay calificaciones
- Crisis Financieras InternacionalesDocumento3 páginasCrisis Financieras InternacionaleschristianAún no hay calificaciones
- Modelos Económicos y Financieros Con ExcelDocumento2 páginasModelos Económicos y Financieros Con ExcelArqNatanaelAún no hay calificaciones
- Desarrollo ComunidadDocumento8 páginasDesarrollo ComunidadCarlos OrtizAún no hay calificaciones
- Practica de Partida DobleDocumento7 páginasPractica de Partida DobleDuley BlancoAún no hay calificaciones
- VENTAJASDocumento5 páginasVENTAJASAlvaroPerezAún no hay calificaciones
- Desafios Del Entorno LaboralDocumento5 páginasDesafios Del Entorno LaboralKarla SosaAún no hay calificaciones
- Ventajas y Desventajas de La GlobalizaciónDocumento2 páginasVentajas y Desventajas de La GlobalizaciónEVER MOSQUERA SALAZAR100% (2)
- Viabilidad Financiera - Costos y GastosDocumento4 páginasViabilidad Financiera - Costos y GastosstefanyAún no hay calificaciones
- Cuestionario Ley SarbanesDocumento8 páginasCuestionario Ley Sarbaneslorena suarezAún no hay calificaciones
- Funciones y Beneficios Del FMI y Del BM A La Economía.Documento9 páginasFunciones y Beneficios Del FMI y Del BM A La Economía.AlbertoGarciaAún no hay calificaciones
- Caso Practico - Caja y BancosDocumento1 páginaCaso Practico - Caja y BancosSTANLEYAún no hay calificaciones
- 256 DERECHO EMPRESARIAL Mecanismos de Integracion Empresarial PDFDocumento4 páginas256 DERECHO EMPRESARIAL Mecanismos de Integracion Empresarial PDFMiguel A C Ch100% (1)
- Derecho Financiero y Tributario PDFDocumento5 páginasDerecho Financiero y Tributario PDFOmar AranaAún no hay calificaciones
- Libro Inventarios y Balances-2018-Centro de Idiomas La Chola JacintaDocumento48 páginasLibro Inventarios y Balances-2018-Centro de Idiomas La Chola JacintaBeto GalSaAún no hay calificaciones
- Practica Calificada N°1Documento1 páginaPractica Calificada N°1Liz Zapata LachiraAún no hay calificaciones
- CLASESDocumento153 páginasCLASESSTANLEYAún no hay calificaciones
- Doctrina ContableDocumento12 páginasDoctrina ContableKlinsman Yeltsin F-tAún no hay calificaciones
- Grupo #3 Crecimiento y DesarrolloDocumento3 páginasGrupo #3 Crecimiento y DesarrollorafaelsisAún no hay calificaciones
- Resumen Examen Derecho TributarioDocumento16 páginasResumen Examen Derecho TributarioFrancisca Constanza Harvez SanchezAún no hay calificaciones
- Etapas Del Sondeo de MercadoDocumento1 páginaEtapas Del Sondeo de MercadoJohnny Jara100% (1)
- Ética de Máximos y Ética de Mínimos - Gómez Heras 2002 Revisado 2017Documento11 páginasÉtica de Máximos y Ética de Mínimos - Gómez Heras 2002 Revisado 2017juanpablomonroyAún no hay calificaciones
- Tarea 1. Historia de La BancaDocumento2 páginasTarea 1. Historia de La BancaLaura María PadillaAún no hay calificaciones
- Organismos Financieros InternacionalesDocumento23 páginasOrganismos Financieros Internacionalessantiago pedroAún no hay calificaciones
- FMI y Banco MundialDocumento5 páginasFMI y Banco MundialLyManuel Reyes OrihuelaAún no hay calificaciones
- Análisis Modelo de Negocio de FacebookDocumento1 páginaAnálisis Modelo de Negocio de FacebookChristian DuboAún no hay calificaciones
- Practica #02 Derecho Comercial IDocumento5 páginasPractica #02 Derecho Comercial IJesus Percy Garro EspinozaAún no hay calificaciones
- RC - 314 - 2015 - CG - Directiva - Gestión de Sociedades de Auditoría PDFDocumento20 páginasRC - 314 - 2015 - CG - Directiva - Gestión de Sociedades de Auditoría PDFAnonymous yEmGgU0JhNAún no hay calificaciones
- Capitulo 14 La Politica FiscalDocumento29 páginasCapitulo 14 La Politica FiscalAngel Hidalgo0% (1)
- 1 Resumen Condiciones Previas para El Impulso InicialDocumento4 páginas1 Resumen Condiciones Previas para El Impulso InicialmaspormasAún no hay calificaciones
- Evaluacion, Clasificacion Del Deudor Y ProvisionesDocumento19 páginasEvaluacion, Clasificacion Del Deudor Y ProvisionesvivianaAún no hay calificaciones
- Libro Diario en Formato simplificado-GUAGUITADocumento28 páginasLibro Diario en Formato simplificado-GUAGUITAAnonymous mc66g3KKXfAún no hay calificaciones
- La Crisis Financiera Internacional Del 2008Documento13 páginasLa Crisis Financiera Internacional Del 2008Erland A GuevaraAún no hay calificaciones
- Actividades MercantilesDocumento3 páginasActividades MercantilesmarthaAún no hay calificaciones
- Modulo Ii Flujo de Caja EjercicioDocumento2 páginasModulo Ii Flujo de Caja EjercicioAnonymous Y8Em4XyAún no hay calificaciones
- Empujar y TirarDocumento1 páginaEmpujar y TirarPaola Fuenzalida SotoAún no hay calificaciones
- Paper 4 - Contratos Asociativos PDFDocumento7 páginasPaper 4 - Contratos Asociativos PDFFiore CopertariAún no hay calificaciones
- Tributacion Aplicada 2022-IIDocumento11 páginasTributacion Aplicada 2022-IIOriol LaderaAún no hay calificaciones
- Sistema Bancario TrabajoDocumento23 páginasSistema Bancario TrabajoMariaVictoriaLinarezAún no hay calificaciones
- Perspectiva de La Integración Económica en América LatinaDocumento6 páginasPerspectiva de La Integración Económica en América LatinaSeline GonzaAún no hay calificaciones
- Crisis Financieras InternacionalesDocumento16 páginasCrisis Financieras InternacionalesCirce CirceAún no hay calificaciones
- Activo DiferidoDocumento9 páginasActivo DiferidoRoberto CaceresAún no hay calificaciones
- Análisis de Competencias Matrices BCGDocumento41 páginasAnálisis de Competencias Matrices BCGJani zuñigaAún no hay calificaciones
- Deuda ExternaDocumento43 páginasDeuda ExternajohannaAún no hay calificaciones
- Contrato Arrendamiento Vehiculo Entre Arrendador Persona Juridica y Arrendatario Persona FisicaDocumento0 páginasContrato Arrendamiento Vehiculo Entre Arrendador Persona Juridica y Arrendatario Persona FisicaDaniel Yáñez AlvaradoAún no hay calificaciones
- Tasa LiborDocumento2 páginasTasa LiborRuben Dario Aliendre MartinezAún no hay calificaciones
- PetroleoDocumento44 páginasPetroleojimatoj885Aún no hay calificaciones
- 2018 Trib 18 Informes Relevantes SunatDocumento144 páginas2018 Trib 18 Informes Relevantes SunatEmerson Melendez Lopez100% (1)
- Los Paradigmas Financieros en Tiempos de CirisDocumento7 páginasLos Paradigmas Financieros en Tiempos de CirisCarlos Carson100% (2)
- Caja Muni..Documento28 páginasCaja Muni..C Liliana MezaAún no hay calificaciones
- PleDocumento44 páginasPleLisset Leiva EspinozaAún no hay calificaciones
- Politica y Economia de Asiria y BabiloniaDocumento4 páginasPolitica y Economia de Asiria y BabiloniaEmoxitaPexoxaPleytezAún no hay calificaciones
- Gestion Estrategica en El Sector Público PeruanoDocumento4 páginasGestion Estrategica en El Sector Público PeruanohdpaucarAún no hay calificaciones
- Práctica 05 de Partida DobleDocumento4 páginasPráctica 05 de Partida DobleYonel Delgado RequejoAún no hay calificaciones
- Monografía de Ingeniería Económica y Finanzas GDocumento20 páginasMonografía de Ingeniería Económica y Finanzas GLuis Enrique Yactayo SullerAún no hay calificaciones
- Las Culturas y La GlobalizaciónDocumento5 páginasLas Culturas y La Globalizaciónrocitla12Aún no hay calificaciones
- Ley de Salud de La Ciudad de Mexico 1Documento81 páginasLey de Salud de La Ciudad de Mexico 1Alfonso Soto HernándezAún no hay calificaciones
- Ley de Educacion de La CDMX 2.3Documento45 páginasLey de Educacion de La CDMX 2.3Alfonso Soto HernándezAún no hay calificaciones
- Ley de Participacion Ciudadana de La CDMX.2Documento59 páginasLey de Participacion Ciudadana de La CDMX.2Alfonso Soto HernándezAún no hay calificaciones
- Codigo Fiscal de La CDMX 3.3Documento702 páginasCodigo Fiscal de La CDMX 3.3Alfonso Soto HernándezAún no hay calificaciones
- Ley Natural Tomás de AquinoDocumento42 páginasLey Natural Tomás de AquinoAlfonso Soto Hernández100% (1)
- Sobre Naturaleza, Persona Humana y Ley Natural en Tomas de Aquino PDFDocumento180 páginasSobre Naturaleza, Persona Humana y Ley Natural en Tomas de Aquino PDFAlfonso Soto HernándezAún no hay calificaciones
- Tomás de Aquino Ante La Ley Natural (Dikayosine)Documento51 páginasTomás de Aquino Ante La Ley Natural (Dikayosine)Alfonso Soto HernándezAún no hay calificaciones
- Hombres Personas y JuecesDocumento29 páginasHombres Personas y JuecesAlfonso Soto HernándezAún no hay calificaciones
- Historia y Derecho NaturalDocumento74 páginasHistoria y Derecho NaturalAlfonso Soto HernándezAún no hay calificaciones
- Estudios Jurídicos en Homenaje Al Profesor Alejandro Guzmán BritoDocumento30 páginasEstudios Jurídicos en Homenaje Al Profesor Alejandro Guzmán BritoAlfonso Soto HernándezAún no hay calificaciones
- El Positivismo Jurídico A Examen. Estudios en Homenaje A José Delgado PintoDocumento28 páginasEl Positivismo Jurídico A Examen. Estudios en Homenaje A José Delgado PintoAlfonso Soto HernándezAún no hay calificaciones
- Poesia de OctubreDocumento9 páginasPoesia de OctubreliliAún no hay calificaciones
- Inframundos Nonoalco Tlatelolco y La Pla PDFDocumento19 páginasInframundos Nonoalco Tlatelolco y La Pla PDFeisraAún no hay calificaciones
- Julio Neveleff y Graciela Di Iorio. La Argentina Sin Careta. José María Cao.Documento111 páginasJulio Neveleff y Graciela Di Iorio. La Argentina Sin Careta. José María Cao.Miguel Ángel Maydana OchoaAún no hay calificaciones
- Cuentos Con Pictogramas (Francisco Conde)Documento59 páginasCuentos Con Pictogramas (Francisco Conde)S Alexandra CondeAún no hay calificaciones
- Ballenas - Fichas de Animales en National GeographicDocumento18 páginasBallenas - Fichas de Animales en National GeographicEmerthon Javier Laguna GalloAún no hay calificaciones
- Castellanos Santiago - en El Final de Roma (CA 455-480)Documento28 páginasCastellanos Santiago - en El Final de Roma (CA 455-480)yeswecarmAún no hay calificaciones
- DistopíaDocumento7 páginasDistopíavickie_castro100% (1)
- Sermonario Semana Joven 2020Documento80 páginasSermonario Semana Joven 2020para desargarAún no hay calificaciones
- Salmos 13Documento1 páginaSalmos 13Angel NoaAún no hay calificaciones
- Restauración de La Iglesia San Agustín de ToledoDocumento3 páginasRestauración de La Iglesia San Agustín de ToledoElizabeth VelascoAún no hay calificaciones
- Guía 1º MedioDocumento8 páginasGuía 1º MedioCarolina Arellano Ganga50% (2)
- El Olor de La ColmenaDocumento7 páginasEl Olor de La ColmenaDarwin Anderson GAún no hay calificaciones
- Sur y Orígenes Dos Revistas Latinoamericanas Del Si. XXDocumento101 páginasSur y Orígenes Dos Revistas Latinoamericanas Del Si. XXFrancy Lili100% (1)
- Observaciones Exodo 9.1-7Documento7 páginasObservaciones Exodo 9.1-7jhmonzonAún no hay calificaciones
- Madison Sex Shop MarbellaDocumento2 páginasMadison Sex Shop Marbellasexshopvibradores8Aún no hay calificaciones
- Análisis de Cuentos Del Rey BurguésDocumento1 páginaAnálisis de Cuentos Del Rey BurguésAlberto BrenesAún no hay calificaciones
- Cabina Inter Serie 7000Documento479 páginasCabina Inter Serie 7000Luis Angel Condori Morales90% (30)
- Tema 3 Fernando Chueca GoitaDocumento21 páginasTema 3 Fernando Chueca GoitaGabriel Coca MéridaAún no hay calificaciones
- Te Imaginas Lo Que Dios Puede Hacer Cuando Tu Dejas Que Te UseDocumento2 páginasTe Imaginas Lo Que Dios Puede Hacer Cuando Tu Dejas Que Te UseNestor MendezAún no hay calificaciones
- Plan Anual Artes VisualesDocumento9 páginasPlan Anual Artes VisualesZack Zack ManolinAún no hay calificaciones
- Viajes de Pablo A JerusalenDocumento2 páginasViajes de Pablo A JerusalenLulo feegonAún no hay calificaciones
- Jhon TrabajoDocumento9 páginasJhon TrabajoDey ArrietaAún no hay calificaciones
- Índice Canciones FolkloreDocumento4 páginasÍndice Canciones Folkloreewhf weGJOAún no hay calificaciones
- Acumulador 420 DDocumento3 páginasAcumulador 420 DGuido MoisesAún no hay calificaciones
- Teclas BlenderDocumento5 páginasTeclas BlenderJesús Miguel Mora LaorgaAún no hay calificaciones
- Fabián Casas - Horla City y Otros. Toda La Poesía 1990-2010Documento105 páginasFabián Casas - Horla City y Otros. Toda La Poesía 1990-2010Giovanni Bello100% (3)
- Orden de LecturaDocumento3 páginasOrden de Lecturaandres CAMPUZANOAún no hay calificaciones
- Costa Rica Gastronomía Tradicional - Zona Sur PDFDocumento150 páginasCosta Rica Gastronomía Tradicional - Zona Sur PDFCira Sinclair100% (1)
- La Doncella Sin Manos (Versiones Del Cuento Popukar)Documento13 páginasLa Doncella Sin Manos (Versiones Del Cuento Popukar)Belial Von HohenheimAún no hay calificaciones
- 6to EVALUACION SUMATIVADocumento11 páginas6to EVALUACION SUMATIVAVelly CalderonAún no hay calificaciones