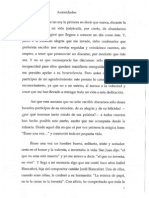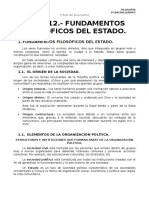Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Eterno Infantil de Michael Ende
Cargado por
David Alejandro Londoño0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
158 vistas19 páginasEl eterno infantil michael ende
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEl eterno infantil michael ende
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
158 vistas19 páginasEl Eterno Infantil de Michael Ende
Cargado por
David Alejandro LondoñoEl eterno infantil michael ende
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 19
SOBRE EL ETERNO INFANTIL”, DE
MICHAEL ENDE
Sobre el eterno infantil
(Conferencia en Tokio)
“Distinguidas señoras, señores:
¡Minasama!
¿Por qué se escribe para los niños? Así reza el tema de este congreso y
estoy seguro de que en los próximos días escucharemos muchas cosas
interesantes y sustanciosas al respecto. Pero yo no soy un estudioso de la
literatura, ni un filósofo de la cultura, no soy tan siquiera un verdadero
experto en literatura internacional infantil y juvenil, por eso todo lo que
yo pueda decirles no pretende tener validez general sino que será
únicamente mi respuesta personal a la pregunta planteada. Tampoco
tengo experiencia como orador, soy sólo un narrador de historias.
Permítanme por ello comenzar con una pequeña historia. Su autor es el
escritor alemán Gustav Meyrink, o en cualquier caso fue él quien la
escribió por primera vez.
Sobre una piedra grande y lisa bailaba cada día, cuando brillaba el sol, a
una hora determinada, un ciempiés. Los otros animales venían de lejos
para contemplarle cuando, a su manera inimitable llena de encanto,
trazaba sus lazos y sus espirales, mientras su cuerpo fulguraba a la luz y
brillaba como si estuviese hecho de piedras preciosas. Era un placer
mirarle y todos los animales encomiaban su arte y su gracia. Sin
embargo, el ciempiés no bailaba para conseguir la fama y la admiración
de los demás. Apenas echaba de ver a sus espectadores, tan ensimismado
estaba en su danza.
Pero he aquí que vivía cerca de él, bajo las raíces de un árbol, un sapo
grande y gordo, y a éste le irritaba lo que hacía el ciempiés. Ya fuese
porque tenía envidia de su gracia y su fama, ya fuese porque estaba en
contra de actividades inútiles como la danza, lo cierto es que había
decidido aguarle la fiesta al ciempiés. Pero eso, por otra parte, no era tan
fácil, pues lo que él no quería era exponerse a las críticas y reproches de
los demás animales. Estuvo reflexionando largo tiempo y un día le vino
una idea grandiosa, y escribió al ciempiés una carta que decía más o
menos lo siguiente:
«¡Oh tú, admirable, maestro en el danzar armonioso y en los
complicados lazos y espirales! Yo sólo soy una cosita pobre, húmeda,
viscosa, y no tengo más que cuatro patas pesadas y torpes. Por eso te
admiro sobremanera a ti, que consigues mover con tan maravilloso
orden tus cien pies. Me gustaría tanto aprender un poquito de ti. Por eso
dime, admirable maestro: cuando empiezas a bailar ¿mueves primero el
primer pie izquierdo y luego el número noventa y nueve de la derecha?
¿O comienzas por el número cien de la izquierda y echas después el
número cincuenta y tres de la derecha, moviendo después el tercero de la
izquierda y luego el número setenta y dos de la derecha? ¿O lo haces al
revés? Explica, por favor, a este ser tan pobre, húmedo, viscoso, con
sólo cuatro patas, cómo te las ingenias, para que yo, indigno y reptante
bicho, aprenda a moverme con un poquitín de gracia.»
El sapo colocó la carta sobre la piedra bañada por el sol y cuando el
ciempiés llegó para bailar, allí la encontró y la leyó. Comenzó entonces a
reflexionar sobre cómo lo hacía. Movió un pie, luego el otro, tratando de
recordar cómo lo había hecho hasta entonces. Y comprobó que no lo
sabía. Y no pudo hacer el menor movimiento. Estaba allí, inmóvil, y
pensaba, pensaba, y movía tímidamente alguna de sus cien patas, pero lo
que ya no podía era bailar. En efecto: lo de bailar había pasado a la
historia.
Yo, naturalmente, no quiero compararme en modo alguno con tan gran
artista como el ciempiés: la modestia me lo impide. Y mucho menos
pretendo poner en relación, ni remotamente, a nuestros amables y
distinguidos anfitriones con el alevoso sapo: eso lo exige la amistad y la
buena educación. Y sin embargo quiero confesarles sinceramente que me
pasó algo semejante a lo del ciempiés cuando me enteré del tema sobre
el que tenía que hablarles a ustedes aquí:
¿Por qué se escribe para los niños?
Sí, ¿cuál será el motivo? Aquí estoy yo desde entonces moviendo
tímidamente -para quedarnos en el símil del ciempiés- a veces esta pata,
a veces esta otra, y no estoy en absoluto seguro de que lo haya sabido
alguna vez. Lo único que espero es reconquistar, con los pensamientos
que voy a exponer, mi despreocupación originaria. Y, con toda
seguridad, no puedo responder por otros, sino sólo por mí.
Así que: ¿por qué escribo yo para los niños?
Ya aquí me quedo parado y compruebo que, para poder continuar, tengo
que plantearme la pregunta de otra manera, pues en el fondo yo no
escribo en absoluto para los niños. Quiero decir que, mientras escribo,
no pienso nunca en los niños, no reflexiono sobre cómo he de
expresarme para que me entiendan los niños, no elijo o desecho un tema
porque éste sea o no sea apropiado para niños. En el mejor de los casos
podría decir que escribo los libros que me habría gustado leer de niño.
Esta fórmula suena bien, pero no corresponde del todo a la verdad, pues
tampoco escribo recordando o reflexionando sobre mi propia
adolescencia. El niño que fui una vez sigue hoy viviendo en mí, no hay
un abismo -el del paso a la edad adulta- que me separe de él, en el fondo
me siento como el mismo que era entonces. Llegado a este punto estoy
viendo con mi mirada interior a más de un psicólogo que frunce el
entrecejo y murmura: ése nunca ha llegado a la edad adulta.
Lo cual se tiene hoy por gravísima falta.
Bueno, qué se le va a hacer, lo admito, seguramente nunca he llegado a
ser de verdad una persona adulta. Durante toda mi vida he procurado no
convertirme en lo que hoy día llamamos adulto de verdad, o sea, ese ser
mutilado, desencantado, banal, ilustrado, que existe en un mundo
desencantado, banal, ilustrado, el mundo de los llamados hechos. Y me
acojo aquí a las palabras de un gran poeta francés: cuando hemos dejado
definitivamente de ser niños, ya hemos muerto.
Yo creo que en toda persona que todavía no se ha vuelto completamente
banal, completamente a-creativa, sigue vivo ese niño. Creo que los
grandes filósofos y pensadores no han hecho otra cosa que replantearse
las viejísimas preguntas de los niños: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy
en el mundo? ¿Adónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? Creo que las
obras de los grandes escritores, artistas y músicos tienen su origen en el
juego del eterno y divino niño que hay en ellos: ese niño que,
prescindiendo totalmente de la edad exterior, vive en nosotros, ya
tengamos nueve o noventa años; ese niño que nunca pierde la capacidad
de asombrarse, de preguntar, de entusiasmarse; ese niño en nosotros, tan
vulnerable y desamparado, que sufre y que busca consuelo y esperanza;
ese niño en nosotros que constituye, hasta nuestro último día de vida,
nuestro futuro.
Si se me permite, quisiera asociar a las palabras de Goethe del «eterno
femenino», con toda la modestia que hace al caso, el eterno infantil sin
el cual el hombre deja de ser hombre.
Para ese niño en mí y en todos nosotros cuento yo mis historias, pues
¿por quién o por qué valdría la pena hacer cualquier cosa?
No son, por tanto, miras pedagógicas o didácticas las que impulsan mi
labor. EI haber elegido la forma que pueden ustedes ver en mis libros
tiene exclusivamente razones artísticas y poéticas. Si ustedes quieren
contar determinados hechos maravillosos, tienen que describir el mundo
de tal manera que tales hechos sean posibles y probables en él. Esto, por
su parte, es cuestión del tono de voz, del estilo.
Cuando en los cuadros de Marc Chagall sobrevuelan parejas de
enamorados los tejados de París; cuando sobre el tejado de una choza
hay una carnero que toca el violín; cuando los ángeles hablan con los
mendigos como con sus iguales, todo ello es plausible -y en Chagall es
más que plausible, es incontestable realidad- porque la manera como nos
cuenta esas cosas el pintor da con el tono exacto del eterno infantil. Y el
eterno infantil en nosotros reacciona porque sabe -más allá de toda
inteligencia racional exterior- que existe todo eso, que eso es incluso
más real que toda la realidad de acá.
Es, sin embargo, característico de nuestra situación espiritual actual que,
hablando de un pintor como Chagall, se haya comentado -incluso en
ambientes de críticos y expertos de arte- que pese a todo se trata de
«auténtica» pintura, o sea, de pintura seria; pero si un escritor o poeta se
atreve a presentar en sus libros un mundo maravilloso infantil similar,
entonces se le cuelga la etiqueta -todavía peyorativa- de «autor de libros
infantiles». Ello quiere decir que los libros infantiles son un género
inferior de literatura -si es que se los incluye en la literatura-, que
cultivan únicamente personas que carecen de suficiente talento para ser
verdaderos escritores. Ahora bien, esa opinión -lamentablemente muy
extendida aún- sólo pone en evidencia los conocimientos artísticos
deplorablemente escasos de quienes tienen tal opinión y son además tan
necios como para exponerla en público. ¡Pero basta ya! Hoy no quiero
caer en la polémica. Lo he hecho bastante en otro lugar y seguramente
no faltará ocasión de ello en el futuro.
Volvamos, pues, a nuestro tema. Una vez que he explicado -de modo
relativamente comprensible, espero- en qué sentido yo no escribo para
niños, aún queda por responder la pregunta de por qué escribo.
Pues bien, tradicionalmente hay dos respuestas de poetas y escritores a
esta pregunta, una por así decir misteriosa y una por así decir razonada.
La respuesta misteriosa reza mas o menos así: «Un escritor tiene que
escribir. Una orden interior, una vocación numinosa le impulsan a ello.
Moriría si no pudiese escribir».
La explicación por así decir razonada reza así: «El arte y la literatura
tienen justificación sólo si ejercen una función clarificadora. Su misión
es hacer reproducciones de la realidad con el fin de transformar esa
realidad. Un escritor, por tanto, tiene que ser una especie de maestro de
su público».
Ahora bien, para confesárselo a ustedes ya de entrada con toda claridad:
para mí, la existencia del artista y del escritor no es ni misteriosa ni
razonada. Ambas respuestas, aunque parezcan proceder de posiciones
totalmente opuestas, tienen sin embargo algo en común: son el resultado
de un pensamiento burgués, es decir, de un pensamiento para el que lo
razonable no se concibe de otra manera que como equivalente de lo útil.
De lo contrario, se trata de un fenómeno patológico.
Miren ustedes, distinguidos oyentes, la primera respuesta, la misteriosa,
por así decir, convierte al escritor en una especie de neurótico obsesivo,
en una persona que, en razón de una enigmática maldición o de una
gracia especial, se halla bajo la obsesión interior de tener que expresarse
a sí mismo. En el caso más feliz se le declara genio, es decir, se libera
uno de la incómoda pregunta que plantea su existencia haciendo de él un
hombre especial, un poseso o un carismático, en cualquier caso un
anormal que de alguna manera, si bien lejana, está emparentado con los
santos y los locos. Por consiguiente, un escritor así no tiene que aspirar a
hacerse comprensible por su público sino que el público tiene la
obligación de entender al escritor. No quiero nombrar a nadie aquí -a
ustedes ya se les ocurrirán bastantes nombres-, pero en cualquier caso
creo que una gran parte de nuestro actual quehacer literario, en todas las
partes del mundo, está basado en esta manera de pensar. Ejércitos
enteros de expertos en literatura se afanan analizando e interpretando
tales obras, y nos explican lo que quería decirnos realmente el poeta. A
mí, ya durante la época escolar, siempre me venía espontáneamente la
pregunta de por qué el poeta no lo había dicho, si era eso lo que quería
decir. Por lo visto -así pensaba yo entonces- los escritores son personas
completamente incapaces de expresarse con claridad y necesitan un
intérprete que haga inteligible su balbuceo.
La otra, la respuesta por así decir razonada a la pregunta de por qué se
escribe, tiene aún más difusión y curiosamente está considerada -por
más que sea típico producto del siglo XIX- como progresista.
Especialmente en mi país, en Alemania, durante los treinta años que
siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial, la totalidad de la vida
literaria estaba marcada por el afán verdaderamente angustioso de ver
todo, absolutamente todo, bajo el aspecto crítico-social, político,
emancipatorio o, de una manera u otra, clarificador. El escritor que
quería ser tomado medianamente en serio en los ambientes culturales
oficiales tenía que llevar a cabo sin falta los correspondientes y
obligatorios ejercicios. Todo género de literatura que no se consideraba
socialmente relevante pasaba ya a priori por ser literatura de evasión, o
sea, de huida de la realidad y, en consecuencia, totalmente rechazable. El
escritor, se decía, era la conciencia de la nación. Y como la conciencia,
naturalmente, sólo tiene una función plausible cuando es una conciencia
con remordimientos, nuestros escritores se superaban unos a otros
formulando acusaciones, denunciando abusos, criticando la sociedad, la
cultura, la situación social, las personas. Cada vez se iba cayendo en una
vorágine más y más profunda de negatividad, de ira, de amargura, de
tedio. Quien no seguía esa corriente pasaba por superficial o por tonto.
El criterio decisivo por el que se juzgaba a un escritor era el llamado
mensaje que contenían sus libros. Sólo eso era objeto de discusión.
Sobre eso se pueden escribir a maravilla artículos y ensayos, y anti-
artículos, y réplicas, en una palabra, mantener en funcionamiento todo el
ruidoso aparato de la fanfarronería intelectual.
El escritor estaba por así decir ante un imaginario tribunal de justicia, ya
fuese como fiscal del Estado o como defensor y abogado, y su libro, su
pieza teatral, su poema tenían que probar algo: una culpa, un hecho
social, un desarrollo histórico. Esa prueba era después examinada con
vistas a su carácter conclusivo, era refutada, se presentaban pruebas en
contra, que eran refutadas a su vez, en resumen, se veía toda la literatura
desde una única perspectiva, la del argumento. Esto valía también para
el libro infantil y hasta para los libros ilustrados.
Por favor les pido, señoras y señores, que no me entiendan mal. Con esta
exposición algo polémica no quiero decir en absoluto que yo considere
innecesaria o superflua toda esta corriente literaria. No lo es. Es y ha
sido siempre una parte necesaria e importante de la literatura universal.
Lo que yo ataco decididamente es ese rabioso dogmatismo que
propugnaban y siguen propugnando los representantes de tal literatura.
Mediante esa funesta unilateralidad, a muchos escritores cuyo punto
fuerte no es la argumentación se les priva literalmente del aire que
respiran. ¿Y no son precisamente las mayores obras de la literatura
universal las que están más allá de toda argumentación? La Odisea y la
Ilíada, Las mil y una noches, Don Quijote de La Mancha, nuestros
cuentos populares, el Fausto, las grandes novelas de Balzac o
Dostoievski, los dramas y las comedias de Shakespeare: todas ellas ni
prueban ni refutan nada. Son algo. Presentan mundos pero no explican el
mundo.
Una cosa es defender valores y otra crear o renovar valores ¿De qué
sirve toda la argumentación crítico-social contra el envenenamiento y
destrucción de la naturaleza si, en el fondo, el árbol como tal ya no nos
dice nada? Pero un poeta que, con una poesía, me hace vivir la belleza
de un árbol, la fraternidad de ese ser misterioso, pasa por ser anacrónico,
una reliquia casi ridícula del pasado, mientras que el autor que escribe
un furioso panfleto contra la destrucción del medio ambiente, aunque
para él personalmente el monte no sea más que la base biológico-
química de nuestra propia vida, es tenido por una persona progresista e
incluso valiente.
Los valores no existen por sí solos, no son por así decir innatos y obvios,
sino que los valores tienen que ser creados y constantemente renovados,
para que existan. Toda crítica social parte de un valor común, el valor
del hombre. La misión de los poetas es crear y recrear ese valor: cada
uno a su manera, cada uno en su época y su cultura. Si no lo hacen, ese
valor pierde rapidísimamente color y perfil, pierde realidad, y la
consecuencia es el salvajismo y la brutalidad. Los escritores y artistas
que se complacen en degradar y destruir cada vez más, en nombre de un
muy dudoso amor a la verdad, el valor del hombre puede que tengan
mucho éxito en nuestra actual civilización del puro intelectualismo, pero
lo que están haciendo, en realidad, es destruir la base sobre la que ellos
mismos descansan.
Y con esto he llegado al punto de mis reflexiones en que he de sacar el
gato del saco, como se dice en alemán, o sea, en que tengo que decir
claramente por qué escribo. Quizás noten ustedes, señoras y señores, que
estoy vacilando, y eso tiene su razón de ser, pues soy consciente de que
todo lo que pueda decir en relación con esta cuestión es diametralmente
opuesto a lo que hoy se considera importante y acertado. Quiero, no
obstante, intentarlo.
Seguramente conocen ustedes la célebre frase de Friedrich Nietzsche:
«En cada hombre hay escondido un niño que quiere jugar». Yo quisiera
tomarme la libertad de enmendar un poco esta frase de aquel gran
despreciador de las mujeres y decir, «En cada persona hay escondido un
niño que quiere jugar».
Lo confieso, pues, sin avergonzarme: el impulso verdadero, real, que me
mueve mientras escribo es el placer del juego, libre y espontáneo, de la
imaginación. Para mí, el trabajar en un libro es cada vez un nuevo viaje
cuya meta no conozco, una aventura que me enfrenta con dificultades
que yo no conocía antes, una aventura que hace surgir en mí vivencias,
pensamientos, ocurrencias de las que yo nada sabía y al final de la cual
me he convertido en otro distinto del que era al principio. Tal juego sólo
se puede llevar a cabo sin un plan preconcebido, pues quien quiera saber
o planificar por anticipado a dónde le llevará tal aventura está
impidiendo de esa manera que suceda tal cosa.
Cuando yo, por ejemplo, escribía La historia interminable y había
iniciado, junto con Bastian, mi pequeño protagonista, el largo y
aventurero viaje por Fantasía, no sabía en absoluto dónde iba a estar la
salida de Fantasía que nos posibilitaría a ambos el regreso a la realidad
exterior. Tuve que acompañar a Bastian de etapa en etapa y más de una
vez perdí la esperanza de que existiese siquiera tal salida. Pero yo me
repetía a mí mismo constantemente: Fantasía no es una trampa. Confiaba
en que la solución se presentaría en el momento adecuado, si yo me
atenía con honradez y firmeza a las reglas de juego establecidas por mí
mismo. Esa inseguridad me torturaba a veces hasta el punto de acabar
totalmente agotado y desanimado. Con esa historia he luchado,
literalmente, por salvar la piel. Esto puede parecer exagerado, pero todo
aquel que conozca ese género de proceso creador comprenderá cómo
hay que entender esta confesión. Sólo en el penúltimo capítulo, y
verdaderamente sólo entonces -cuando Bastian depone ante Atreyu el
signo de la emperatriz infantil, renunciando así a todo lo de Fantasía- vi
yo también con claridad que ese signo era al mismo tiempo la salida que
permitía regresar al mundo de los hombres.
¿Qué es, en definitiva, ese juego libre, creador? ¿No es un mero
pasatiempo, un lujo intelectual? ¿O es una de las más hondas
necesidades de la vida humana, algo sin lo cual el hombre deja de ser
hombre? Yo podría desplegar aquí, ante ustedes, una larga lista de
contundentes testimonios de muchos siglos y muchas culturas,
testimonios que ensalzan el juego desprovisto de finalidad como
verdadero campo de la libertad y dignidad humanas: empezando con el
Ion de Platón y terminando con la célebre frase de Picasso: «Yo no
busco. Encuentro». Hasta el Creador de este nuestro mundo jugó cuando
creó la naturaleza, pues nadie podrá convencerme jamás de que la
infinita variedad de formas y colores del mundo de los animales, plantas
y piedras ha surgido únicamente por la imperiosa necesidad de
sobrevivir y adaptarse. Pero no quiero desarrollar ante ustedes,
distinguidos oyentes, una filosofía del juego. Eso llevaría de seguro muy
lejos, y ni el lugar ni la hora son los adecuados. Sin embargo, quisiera
llamarles la atención sobre una única cosa curiosa del juego, por
parecerme importante en nuestro contexto.
El juego, si sigue siendo juego de verdad, no puede nunca moralizar. Es,
en su esencia, amoral, es decir, está fuera de todas las categorías
morales. Piensen en el juego de ajedrez, en los juegos de circo, en los
juegos infantiles: nunca es cuestión de moralidad mientras que la
totalidad de los participantes se atengan a las reglas del juego, o sea,
mientras el juego siga siendo juego. Quien no se atiene a las reglas
destruye ese carácter lúdico, por entremezclar los planos.
Voy a intentar hacer comprensible lo que estoy diciendo con un drástico
ejemplo: si van ustedes por la calle y ven que en la acera de enfrente un
tipo está apaleando a una mujer, se encuentran ustedes instantáneamente
ante una situación que exige una decisión moral. Pueden ustedes tratar
de buscar ayuda, pueden ir allí ustedes mismos para prestar socorro a la
mujer, pueden también hacer como si no hubiesen visto nada y continuar
su camino: en cualquier caso, han tomado una decisión moral, buena o
menos buena. Pero si están en el teatro viendo cómo Otelo estrangula a
Desdémona, sería extremadamente ridículo que se precipitaran ustedes
al escenario para impedírselo. No sólo no hace falta que ustedes
intervengan, sino que, al contrario, en cierto sentido incluso están
disfrutando el crimen. Saben que se trata de una representación, de un
juego, que lo que está pasando tiene lugar en lo imaginario y que por eso
lo bueno y lo malo están igualmente justificados. En lo que dure la
representación, ustedes están exentos de cualquier obligación moral. En
eso justamente estriba la vivencia de la libertad, en el placer que procura
el arte. Y entiendo arte aquí como la forma más elevada de juego.
Ahora bien, yo entiendo perfectamente, por supuesto, que a mucha gente
el punto de vista que aquí defiendo les pueda parecer casi blasfemo.
Vivimos en un mundo amenazado por la bomba atómica, un mundo en
que ha habido y sigue habiendo en gran medida dictaduras y campos de
concentración, un mundo en que existen la injusticia social y la
explotación, en que parecen aumentar a diario la agresividad y la
brutalidad, el abuso de la droga y todo género de deterioro psíquico: ¿y
en ese mundo el arte y la poesía, justamente esos dos, se van a sustraer a
todo imperativo moral? ¿Van a limitarse a ser un juego desprovisto de
intencionalidad? ¡No podrá afirmarse en serio tal cosa! Sería puro
cinismo.
Pues bien, lo que estoy diciendo es tan poco cínico y tan poco blasfemo
como el comportamiento de un médico que durante una guerra o
epidemia intenta sanar a los enfermos, salvar a los heridos, consolar a
los moribundos. Si es un buen médico, no intentará aleccionar o mejorar
la conducta de sus pacientes, intentará simplemente curarlos.
Miren ustedes, señoras y señores: vivimos en un siglo ideológico en que
cada uno trata de imponer al otro sus opiniones y puntos de vista,
convencerle, apabullarle con argumentos. Todos discursean a todos, y en
la algarabía general muchas veces se pierden justamente las cosas sobre
las que se doctora con tanto ahínco. Una de esas cosas es el hecho de
que el arte y la poesía tienen fundamentalmente una finalidad
terapéutica. Pues el arte verdadero, la poesía verdadera, nacen siempre
de la totalidad de cabeza, corazón y sentidos, y restablecen esa totalidad
en los hombres que tienen acceso a ellas, o sea, devuelven la salud,
sanan a los hombres. Cuando ustedes regresan de un buen concierto, no
ha aumentado su inteligencia, pero han tenido una experiencia que ha
restablecido su totalidad, en ustedes ha sanado algo que antes estaba
perturbado, separado.
Pienso, llegado a este punto, en un titiritero ruso a quien tuve una vez el
honor de conocer. Aquel hombre había estado durante años en un campo
de concentración nacionalsocialista. A base de diminutas sobras de puré
de patatas, se había ido modelando poco a poco una serie de marionetas
con las que, si no había cerca ningún guardián, les representaba cuentos
a los niños. Hacía reír a los niños. También les representaba su propio
destino, y hasta su muerte. Más tarde iban a él muchos reclusos en edad
adulta y jugaba con ellos a lo mismo. Con frecuencia, en la noche
anterior a la ejecución, les hacía a los condenados a muerte un juego de
marionetas sobre lo que iba a sucederles. Y el modo como lo hacía
devolvía a esas personas el sentimiento de la propia dignidad. Morían,
pero morían de otra manera, con más serenidad, algunos incluso más
consolados.
Puede uno preguntarse, indudablemente, de qué les sirvió todo eso a
aquellas personas. Pero yo no plantearía así la pregunta. Para mí, aquel
titiritero era un hombre de gran valentía y un verdadero artista.
Esa totalidad de cabeza, corazón y sentidos, que sólo nos puede regalar
el juego carente de intencionalidad ¿qué otra cosa es, según su más
honda esencia, sino belleza?
Sobre esta mutua relación entre juego libre y belleza escribió Friedrich
Schiller su célebre ensayo Cartas sobre la educación estética del hombre.
Nunca, ni antes ni después, se ha dicho nada más lúcido sobre el tema, y
mejor le iría, sin duda ninguna, al arte y a la literatura actuales si más
personas a las que atañe esta cuestión se tomaran la molestia de leer a
fondo esa obra.
En la cima de sus reflexiones y como una especie de resumen lógico de
sus ideas escribe allí Schiller la frase siguiente, extrañamente paradójica:
«El hombre debe jugar sólo con la belleza, pero con la belleza sólo debe
jugar».
¿Qué significa esto? El valor del juego libre -y por tanto también del arte
y de la poesía, que constituyen para Schiller la forma más elevada de
juego- viene determinado por su belleza. Pues la belleza -¡y sólo ella!-
ennoblece y redime al hombre y lo libera de todas las constricciones de
la naturaleza y de las leyes espirituales y morales. La belleza libera al
hombre y en ello reside al mismo tiempo para Schiller el más elevado
valor moral. Pero, continúa diciendo, sólo allí, sólo en el juego libre,
puede tener validez absoluta esa norma de la belleza. Arrancada de ese
contexto del juego, la exigencia radical de belleza se volvería
necesariamente inhumana.
Un medicamento que, debidamente aplicado, puede devolver la salud al
hombre puede convertirse siempre, si se abusa de él, en droga que
destruye al hombre. En la misma medida en que sería absurdo introducir
categorías morales en el juego libre, sería nocivo convertir las normas
estéticas en fundamento de decisiones de la vida diaria. El fallo que
emite un juez ha de ser justo. Es irrelevante si es bello o no. Un
resultado de la investigación científica ha de ser verdadero. Su belleza
no tiene la menor importancia. La decisión de un político debe estar
impulsada por el sentido de la responsabilidad frente a los ciudadanos.
¡Adónde íbamos a parar si los poderosos se dejasen llevar en sus
decisiones por categorías estéticas! Más pronto o más tarde acabarían
comportándose como el emperador Nerón, que prendió fuego a la ciudad
de Roma con el fin de tener un escenario espectacular para recitar sus
poemas.
Ahora bien, nuestra actual vida cultural y espiritual tiende, más que
cualquier otra de las anteriores, a confundir todas las categorías en lugar
de a distinguir unas de otras. Lo que se preferiría es tener una única llave
maestra que abriera todas las puertas. Debido a esa comodidad en el
pensar se ha abandonado y olvidado la cuestión de la belleza. La
discusión sobre una obra moderna de arte, una representación teatral, un
libro, gira fundamentalmente en torno a lo que dice, si es original, si es
nueva -¡sobre todo ha de ser nueva!-, pero prácticamente nunca es objeto
de discusión el hecho de si es o no bella. Entonces, lógicamente, una
gran parte de nuestra literatura y arte modernos ni siquiera reivindica tal
cosa. La belleza ya ni siquiera constituye una aspiración.
¿A qué se debe eso?
La belleza es, por su misma esencia, trascendente. No es abarcable
únicamente por el lado de acá. No es objetivable, o sea, no es posible
medirla, pesarla o contarla. La belleza, para que sea percibida, necesita
personas capaces de ello. ¿Es por eso sólo una vivencia subjetiva? El
pensamiento materialista sólo puede comprobar que todas las culturas
del mundo, todos los siglos, e incluso cada una de las generaciones, han
desarrollado distintos conceptos de belleza, tan diferentes en ocasiones
que llegan a ser totalmente contrapuestos. ¿Dónde está entonces el
elemento común? Como el pensamiento formado en el empirismo de la
ciencia no podía reconocer ese elemento común, toda la cuestión de la
belleza se vio relativizada. Bello es -eso se dijo- lo que se considera en
su momento como tal. La belleza de por sí no existe.
Peor aún: se llegó a hacer la absurda afirmación de que la belleza era
una especie de embellecimiento encubridor, o sea, un amable embuste
con el que se intenta velar, minimizar o incluso recubrir totalmente la
vileza y brutalidad de nuestro mundo. ¡Cuando lo que ante todo se
quería tener era veracidad! Se quería representar lo intolerable como
intolerable, lo vil como vil, lo brutal como brutal. Así, en nombre de una
exigencia mal entendida de veracidad, lo repugnante queda
prácticamente declarado norma artística y poética. Entre ciertos críticos
y grupos artísticos nació un auténtico culto a la fealdad. El hecho de que
ni Homero ni Dante, ni Goya ni Grunewald, hubiesen prescindido en sus
obras de lo horrible e insoportable, el hecho de que no encubriesen nada
y que, sin embargo, transformasen todo en belleza, eso ya no se
comprendió.
¿Y el público, la gente? Permanecían en silencio, intimidados y
acongojados. Pues una gran parte del periodismo cultural quería
convencerles de que, si lo que esperaban era belleza, formaban parte de
la burguesía reaccionaria. Así que se encogían de hombros y se
sometían, pues ¿a quién le agrada ser tenido por reaccionario? Tal
intimidación dura hasta hoy. Pero así y todo, en la mayoría de la gente,
sigue habiendo hoy -y quizás incluso más que nunca- una nostalgia, casi
una verdadera sed de belleza. Yo creo que los hombres nada agradecen
tanto como el que les ofrezcan un poquito de belleza. Esto es aplicable a
los niños más aún que a las personas mayores. Y si se les priva de esa
belleza, entonces echan mano del sucedáneo, del sustitutivo, del kitsch,
para calmar la sed.
He dicho que la belleza es, por su misma esencia, trascendente, o sea,
que no es abarcable únicamente del lado de acá. Es, por así decir, un
reflejo luminoso que proviene de otros universos y que ilumina el
nuestro transformando el sentido de todas las cosas. La esencia de la
belleza es lo misterioso y lo maravilloso. Las banalidades de este mundo
se convierten, a su luz, en revelaciones de otra realidad de la que todos
venimos y a la que todos retornaremos, y que todos añoramos a lo largo
de nuestra vida aunque la hayamos olvidado.
El escritor francés André Breton escribió en su Manifiesto del
surrealismo: «Lo maravilloso siempre es bello. E incluso sólo lo
maravilloso es bello».
Señoras y señores: les ruego que consideren una vez hasta qué punto
hemos conseguido los hombres modernos desencantar nuestro mundo,
despojarlo de todos sus misterios y milagros, echarlo a perder mediante
la explicación racional. Observemos juntos por un instante la visión del
mundo que hoy tiene todo hombre moderno instruido y que, ya desde la
escuela, se inculca a todos los niños.
Así que, alguna vez, en alguna parte, en algún rincón perdido del
universo, hubo una gran nebulosa de hidrógeno que -no se sabe por qué-
empezó a girar. Poco a poco se fue formando una serie de grumos de
materia que rodaban en torno a un sol común. Al cabo de algunos miles
de millones de años y bajo la influencia de los rayos cósmicos, surgió en
uno de esos grumos de materia una primera célula de albúmina que
empezó a reproducirse. En el transcurso, nuevamente, de inimaginables
períodos de tiempo, esa célula albuminosa se desarrolló más y más -
siempre por la necesidad de adaptarse y por la selección natural- hasta
que finalmente salió el hombre. Ese hombre era al principio tonto y
supersticioso, la naturaleza que le rodeaba se la imaginaba él poblada de
seres misteriosos, de elfos, ondinas, enanos, y seres semejantes, creía
que en las estrellas y más arriba de ellas vivían seres divinos, e incluso
los veneraba y les dirigía oraciones, pensaba que debía estar agradecido
a su madre tierra por todo lo que le regalaba, y sobre todo estaba
convencido de poseer un alma inmortal. Hoy sabemos que todo eso no
son sino enternecedores desatinos. El alma del hombre no constituye
otra cosa que la suma de todos los procesos electroquímicos del cerebro
y del sistema nervioso. Precisamente mediante ese género de
pensamiento, ilustrado, libre de valoraciones, hemos logrado dominar
poco a poco la naturaleza y convertirla en esclava sin voluntad propia. Y
caso de que la humanidad no ponga fin prematuramente, mediante una
guerra atómica, a la vida que hay sobre este grumo de materia llamado
tierra, ese sistema seguirá rodando otro par de millones o de miles de
millones de años hasta que, conforme a las leyes de la entropía, muera
alguna vez por efecto del frío o del calor. En el tenebroso silencio
cósmico que reinará después, toda la historia de la humanidad, con sus
sufrimientos y sus triunfos, con sus civilizaciones y guerras, con sus
santos, genios y locos, no habrá sido otra cosa que un diminuto
intervalo, apenas perceptible, en una inmensa y gigantesca serie de
sucesos formidables pero absurdos.
Les ruego, señoras y señores, que tengan verdaderamente presente todo
el desconsuelo, toda la banalidad de tal visión del mundo. A mí, por lo
menos, no me asombra que la gente, sobre todo la gente joven, que
acepta esta visión del mundo como la entera verdad, cuando en sus vidas
surge la menor dificultad se metan una bala en la cabeza o se aniquilen a
sí mismos con drogas. De semejante visión del mundo ya no pueden
resultar valores morales, religiosos ni estéticos. Todo -incluso la más
insignificante función vital- se vuelve, dentro de una tal concepción,
aberrante y absurdo.
Va siendo hora de contraponer a esa visión del mundo otra que devuelva
al mundo su sacrosanto misterio y al hombre su dignidad. En esa tarea,
los artistas, poetas y escritores habrán de tener una participación
importante, pues su labor consiste en prestar a la vida encanto y
misterio.
Y aquí llego al cuarto y último punto de mis reflexiones. Yo debía dar
una explicación de por qué escribo para los niños o de por qué escribo,
sin más. Mi primera respuesta ha sido el libre juego de la imaginación.
De él resultó la norma de la belleza. La belleza, a su vez, nos llevó a lo
maravilloso v misterioso. Si se me permite llamar a estos tres conceptos,
por así decir, los puntos cardinales de mi paisaje poético, todavía falta el
cuarto, que es el humor.
Miren ustedes: todo lo que he dicho hasta ahora podría inducirle a uno a
establecer una especie de dogmática, podría hacer del escritor algo así
como un gurú de su público, un maestro esotérico de sus lectores. Ello
significaría, sin embargo, que ejercería su influencia con medios que no
son exclusivamente artísticos. De ese modo se convertiría sólo en
propagandista de su mensaje, un propagandista que utiliza la poesía
como una especie de envoltorio. Y eso exactamente es lo que había que
evitar.
De ello le salva a uno, exclusivamente, el humor.
Tampoco del humor se puede dar una definición exhaustiva, como es
natural. Tampoco a él se le puede medir o cuantificar, y menos aún
experimentar. El humor se sustrae a cualquier intención. El humor no
puede ser nunca fanático ni dogmático. Es siempre humano y amable. Es
esa actitud de conciencia que nos da la posibilidad de admitir sin
amargura la propia insuficiencia y no tomarla tan en serio. Y también
tomar nota con una sonrisa de las insuficiencias de los demás. El humor
no es idéntico a la sabiduría pero es un pariente cercano de ella.
Los inventores del humor son, creo, los judíos. Y ello tiene su razón de
ser. En la mayor parte de las otras culturas se es o idealista o realista. Si
se es idealista, se dirige la mirada sólo a lo esencial, a lo sublime, a lo
divino. Se pasan por alto las molestas banalidades de la vida. Pero si se
es realista, sólo se ve la miseria del mundo y se tiene por ilusión todo lo
que es más elevado. Los judíos han aprendido en una larga y dolorosa
historia a mantener bien agarrados los dos extremos. Viven en esa
tensión entre arriba y abajo y la soportan con su famosa tozudez. Saben
cuán dolorosos pueden ser los pies planos y saben del Dios eterno. Y
consiguen, con toda modestia, plantarse con sus pies planos ante el trono
de Dios. Y ése es el verdadero humor.
Y puesto que aquí queremos hablar sobre todo de literatura para niños o
para el niño que hay en todos nosotros: seguro que no les digo a ustedes
nada nuevo si añado que los niños para nada son tan receptivos como
para el auténtico humor, pues éste les dice que se pueden tener y cometer
faltas, más aún, que se nos quiere precisamente a causa de nuestras
faltas. Y así creo que la curva nos lleva, de modo imperceptible y por sí
sola, a nuestro punto de partida, al juego libre y desprovisto de finalidad.
El ciempiés puede danzar de nuevo.
Muchas gracias. ¡Domo arigato gosaimashita!”.
[Michael Ende, “Cuaderno de Apuntes”]
Eskerrik asko a: http://endeland.blogspot.com.es/
También podría gustarte
- Rally 2Documento15 páginasRally 2edgarAún no hay calificaciones
- Oír Entre LíneasDocumento12 páginasOír Entre LíneasmcoloviniAún no hay calificaciones
- Me Gusta El Futbol - Johan Cruyff PDFDocumento32 páginasMe Gusta El Futbol - Johan Cruyff PDFJuan Pablo Celi SabandoAún no hay calificaciones
- Las 23 Palabras para Definir Sentimientos InexplicablesDocumento2 páginasLas 23 Palabras para Definir Sentimientos InexplicablesOriela Andrea Tello RomeroAún no hay calificaciones
- Ejemplario Gloria FuertesDocumento4 páginasEjemplario Gloria Fuertesicanogar100% (1)
- Ward Moore - El Holandes Errante (1951)Documento4 páginasWard Moore - El Holandes Errante (1951)Ivan BerlotAún no hay calificaciones
- El Gran Tamerlan de PersiaDocumento1 páginaEl Gran Tamerlan de PersiaGermánBerziAún no hay calificaciones
- Plantilla Elaboracio N Rutinas de EntrenamientoDocumento1 páginaPlantilla Elaboracio N Rutinas de Entrenamientonaa taaAún no hay calificaciones
- Refranes ChilenosDocumento116 páginasRefranes ChilenosVictor Hugo FigueroaAún no hay calificaciones
- Michael Ende - La Naturaleza de Los DeseosDocumento5 páginasMichael Ende - La Naturaleza de Los Deseosadriantorquis2041Aún no hay calificaciones
- Rubrica para Evaluar ResenasDocumento2 páginasRubrica para Evaluar ResenasGabriela SaavedraAún no hay calificaciones
- DAILANDocumento16 páginasDAILANGloria TejerinaAún no hay calificaciones
- Canto de PrimaveraDocumento1 páginaCanto de PrimaveraAnonymous b1OlgM8FAún no hay calificaciones
- CONACULTA-Mx. - La Lectura Frente A Relaciones InterculturalesDocumento58 páginasCONACULTA-Mx. - La Lectura Frente A Relaciones Interculturalesfranciscocepedalopez4107Aún no hay calificaciones
- Gonzalo Senestrari - Adiós, Humanidad (Autor Desconocido)Documento90 páginasGonzalo Senestrari - Adiós, Humanidad (Autor Desconocido)Milagros Ontivero100% (1)
- Baralt Rafael Maria - Escritos en ProsaDocumento71 páginasBaralt Rafael Maria - Escritos en ProsaPortuon LopesAún no hay calificaciones
- Otros 100 Cuentos PequeñitosDocumento32 páginasOtros 100 Cuentos PequeñitosLauraManceraCuestaAún no hay calificaciones
- Amira de La Rosa 1Documento1 páginaAmira de La Rosa 1Jose Tomas Cristancho Herrera100% (2)
- El Libro y Sus MundosDocumento170 páginasEl Libro y Sus MundosAlfonso MartínezAún no hay calificaciones
- Rastro de Un Sueno - Hermann Hesse PDFDocumento113 páginasRastro de Un Sueno - Hermann Hesse PDFalbeiro sanchez aguirre100% (1)
- Cómo Escribir Una Reseña CinematográficaDocumento5 páginasCómo Escribir Una Reseña CinematográficaFiorella LópezAún no hay calificaciones
- Gonzalo Rojas - Requiem de La Mariposa PDFDocumento182 páginasGonzalo Rojas - Requiem de La Mariposa PDFFelipe Ignacio Diaz Toloza100% (2)
- Cuentos para ReflexionarDocumento6 páginasCuentos para Reflexionartrinity14Aún no hay calificaciones
- La Rosa de Los VientosDocumento5 páginasLa Rosa de Los VientosmanuelaromeroduranAún no hay calificaciones
- Los Géneros Literarios Más LeídosDocumento9 páginasLos Géneros Literarios Más LeídosValen Torres RAún no hay calificaciones
- El Hombre PequeñitoDocumento212 páginasEl Hombre PequeñitoMassimiliano RanoiaAún no hay calificaciones
- Anécdotas LiterariasDocumento8 páginasAnécdotas LiterariasPedro Cardoza RamirezAún no hay calificaciones
- Mas Vale Tardes.... Antología de Poesía Del Grupo Literario Tardes de La Biblioteca SarmientoDocumento204 páginasMas Vale Tardes.... Antología de Poesía Del Grupo Literario Tardes de La Biblioteca SarmientoJosé Luis ColombiniAún no hay calificaciones
- El Coronel No Tiene Quien Le EscribaDocumento43 páginasEl Coronel No Tiene Quien Le EscribaPATRICIAAún no hay calificaciones
- Una Merienda de LocosDocumento11 páginasUna Merienda de LocosJulieta ArtiguesAún no hay calificaciones
- Lawrence DurrellDocumento7 páginasLawrence DurrellChristiancamilogilAún no hay calificaciones
- Libros Infantile SDocumento115 páginasLibros Infantile SWILLYS STEVEN ACOSTA CORTESAún no hay calificaciones
- 50 Cuentos Con AutorDocumento4 páginas50 Cuentos Con AutorLeo KbreraAún no hay calificaciones
- 229 Aspectos Del Duelo en La Literatura PDFDocumento18 páginas229 Aspectos Del Duelo en La Literatura PDFLauraValeriaAún no hay calificaciones
- Las Moscas - Horacio QuirogaDocumento3 páginasLas Moscas - Horacio QuirogaSTRADAAún no hay calificaciones
- Leonel LienlafDocumento6 páginasLeonel LienlafYenny PobleteAún no hay calificaciones
- Por Qué Escribo para NiñosDocumento14 páginasPor Qué Escribo para NiñosRubén Silva100% (1)
- Sobre El Eterno Infantil-Michael EndeDocumento10 páginasSobre El Eterno Infantil-Michael EndePaula AxolotlAún no hay calificaciones
- Dos Textos de Ema WolfDocumento26 páginasDos Textos de Ema WolfSeño Liliana GAún no hay calificaciones
- Luis Antonio de Villena - El Mal MundoDocumento532 páginasLuis Antonio de Villena - El Mal MundoGraham Nort Lina100% (1)
- Antoniorrobles - El Cuento InfantilDocumento12 páginasAntoniorrobles - El Cuento InfantilSybella Antonucci AntonucciAún no hay calificaciones
- AUTOBIOGRAFIA Albalucia AngelDocumento4 páginasAUTOBIOGRAFIA Albalucia Angelsoportexiber startexAún no hay calificaciones
- Un par de zapatos viejos en el techo de la escuelaDe EverandUn par de zapatos viejos en el techo de la escuelaAún no hay calificaciones
- Se Comio El Lobo A Caperucita Seis Conferencias para Mayores Con Temas de Literatura Infantil 0 PDFDocumento150 páginasSe Comio El Lobo A Caperucita Seis Conferencias para Mayores Con Temas de Literatura Infantil 0 PDFAlejandra RamirezAún no hay calificaciones
- Cuentos-Jorge Alejandro Vargas PradoDocumento64 páginasCuentos-Jorge Alejandro Vargas PradosieteesquinasAún no hay calificaciones
- Reflexiones Sobre Su Obra Cuaderno de Literatura 4Documento36 páginasReflexiones Sobre Su Obra Cuaderno de Literatura 4Matias MachadoAún no hay calificaciones
- Miguel Cané - JuveniliaDocumento48 páginasMiguel Cané - JuveniliaPatricio G.Aún no hay calificaciones
- Orfebrería, Sirenas y PapayasDocumento62 páginasOrfebrería, Sirenas y PapayasDiego FidalgoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Taller de Escritura Pablo RamosDocumento73 páginasCuadernillo Taller de Escritura Pablo RamosEstebanAún no hay calificaciones
- Gustavo RoldánDocumento20 páginasGustavo RoldánJosefa Antonia BelcastroAún no hay calificaciones
- Despertares, Diálogo Mayéutico para Jóvenes PensadoresDocumento196 páginasDespertares, Diálogo Mayéutico para Jóvenes PensadoresLuis Alejandro Garcia Struck100% (2)
- Schweblin - Un Paseo Por La ImaginaciónDocumento12 páginasSchweblin - Un Paseo Por La ImaginaciónDaianaAún no hay calificaciones
- Discurso de Ana María Matute. Premio Cervantes A La FicciónDocumento10 páginasDiscurso de Ana María Matute. Premio Cervantes A La FicciónEleazar Narváez BelloAún no hay calificaciones
- Carta CervantinaDocumento5 páginasCarta CervantinaMercedes Ruiz100% (1)
- Eloy Sánchez RosilloDocumento12 páginasEloy Sánchez RosillonadieAún no hay calificaciones
- Antología Poética - Rosario CastellanosDocumento30 páginasAntología Poética - Rosario CastellanosLuis Miguel MontesAún no hay calificaciones
- Discurso Íntegro Anamaría Matute Aceptación Premio Cervantes 2011Documento9 páginasDiscurso Íntegro Anamaría Matute Aceptación Premio Cervantes 2011tarifabeachAún no hay calificaciones
- H.Lerner Cap. 1 Qué Es Un Psicoanálisis Contemporáneo. "Más Allá de Las Neurosis. La Práctica Psicoanalítica Convulsionada"Documento8 páginasH.Lerner Cap. 1 Qué Es Un Psicoanálisis Contemporáneo. "Más Allá de Las Neurosis. La Práctica Psicoanalítica Convulsionada"David Alejandro LondoñoAún no hay calificaciones
- 2024 02 26 LIS Convite e Programacao InglesDocumento7 páginas2024 02 26 LIS Convite e Programacao InglesDavid Alejandro LondoñoAún no hay calificaciones
- Medicina Integral Ken WilberDocumento26 páginasMedicina Integral Ken WilberDavid Alejandro LondoñoAún no hay calificaciones
- Hornstein, A Partir de Freud en "Lecturas de Freud"Documento20 páginasHornstein, A Partir de Freud en "Lecturas de Freud"David Alejandro LondoñoAún no hay calificaciones
- Cierres, Cortes, Despedidas y Retiradas.Documento8 páginasCierres, Cortes, Despedidas y Retiradas.David Alejandro LondoñoAún no hay calificaciones
- La Voz de La Inteligencia en La Sesión de AyahuascaDocumento7 páginasLa Voz de La Inteligencia en La Sesión de AyahuascaDavid Alejandro Londoño100% (1)
- Pronunciamiento de Autoridades Indigenas ColombianasDocumento3 páginasPronunciamiento de Autoridades Indigenas ColombianasDavid Alejandro LondoñoAún no hay calificaciones
- Teorico RodulfoDocumento6 páginasTeorico RodulfoDavid Alejandro LondoñoAún no hay calificaciones
- Carta A Un Joven Terapeuta - CalligarisDocumento8 páginasCarta A Un Joven Terapeuta - CalligarisDavid Alejandro Londoño100% (1)
- Máster en Psicoterapia de Base Antropológica (Online)Documento28 páginasMáster en Psicoterapia de Base Antropológica (Online)David Alejandro LondoñoAún no hay calificaciones
- Antropologia AdiccionesDocumento12 páginasAntropologia AdiccionesDavid Alejandro LondoñoAún no hay calificaciones
- Psicoanalisis Aplicado Al Tratamiento de Adicciones PDFDocumento244 páginasPsicoanalisis Aplicado Al Tratamiento de Adicciones PDFPedro B Parra100% (1)
- Como Acercarse A La Filosofía León OlivéDocumento80 páginasComo Acercarse A La Filosofía León OlivéVero Apple50% (6)
- Se Desenmascara A La Rebelión PDFDocumento5 páginasSe Desenmascara A La Rebelión PDFpurrusAún no hay calificaciones
- Herencia Biológica y CulturalDocumento10 páginasHerencia Biológica y CulturalJuanCarlosTorresAún no hay calificaciones
- Revista Cultura 16Documento214 páginasRevista Cultura 16bibliotecalejandrinaAún no hay calificaciones
- TEMA 12 FilosofiaDocumento7 páginasTEMA 12 FilosofiaMaría José Casado100% (1)
- Estudio de Modelo Organizacional Colaborativo para La Innovación Empresarial 2015Documento157 páginasEstudio de Modelo Organizacional Colaborativo para La Innovación Empresarial 2015Javiera Vargas MorenoAún no hay calificaciones
- Test para Identificar A Un Niño ÍndigoDocumento11 páginasTest para Identificar A Un Niño ÍndigocinthytaAún no hay calificaciones
- La Comunicación Es El Proceso de Transmisión y Recepción de IdeasDocumento13 páginasLa Comunicación Es El Proceso de Transmisión y Recepción de IdeasAdf Lloclle100% (2)
- Escuelas LiterariasDocumento184 páginasEscuelas LiterariasHeri GamarraAún no hay calificaciones
- Fred Botting - GothicDocumento16 páginasFred Botting - GothicJuliana Victoria RegisAún no hay calificaciones
- Todos Educamos Mal Unos Peor Que OtrosDocumento5 páginasTodos Educamos Mal Unos Peor Que OtroshucasoAún no hay calificaciones
- El Mapa Del EmperadorDocumento31 páginasEl Mapa Del EmperadorMatias AlcantaraAún no hay calificaciones
- Hegel y La FormaciónDocumento10 páginasHegel y La FormaciónCarlosSantamariaMuñozAún no hay calificaciones
- Resumen Del Libro La Psicologia Del MexicanoDocumento7 páginasResumen Del Libro La Psicologia Del Mexicanothalia_26887841100% (2)
- El Niño FidencioDocumento61 páginasEl Niño FidencioAnna Victoria Contreras Escobedo100% (1)
- El Nuevo Debate Sobre El DesarrolloDocumento9 páginasEl Nuevo Debate Sobre El DesarrolloBrian ParksAún no hay calificaciones
- Vicente Beltran Anglada - La Creacion de Las RazasDocumento11 páginasVicente Beltran Anglada - La Creacion de Las RazasAlejandro SanssoniAún no hay calificaciones
- Blogger PlantillasDocumento7 páginasBlogger PlantillasMilaRodriguezAún no hay calificaciones
- Portafolio Final Wha Etica ProfesionalDocumento95 páginasPortafolio Final Wha Etica ProfesionalAngel WhaAún no hay calificaciones
- DGB - Libro Ética y Valores 2015 - Bloque 2Documento18 páginasDGB - Libro Ética y Valores 2015 - Bloque 2Diego Sánchez AguilarAún no hay calificaciones
- La Pérdida de Lo SagradoDocumento7 páginasLa Pérdida de Lo Sagradoteologia1418Aún no hay calificaciones
- El Desapego Mini-LibroDocumento19 páginasEl Desapego Mini-LibroOscar ADS100% (7)
- 94808774Documento56 páginas94808774MariaJoseTucciAún no hay calificaciones
- Atkinson William - La Psicologia Del ExitoDocumento92 páginasAtkinson William - La Psicologia Del ExitoNpiahov100% (1)
- Divini Redemptoris - Pio XLDocumento25 páginasDivini Redemptoris - Pio XLQuidam RVAún no hay calificaciones
- AntecedentesDocumento3 páginasAntecedentesFatima VegaAún no hay calificaciones
- Robles-Repensar La Religión PDFDocumento190 páginasRobles-Repensar La Religión PDFmpme1964100% (1)
- LEYES Y 12 PASOS de Los Neuroticos AnonimosDocumento62 páginasLEYES Y 12 PASOS de Los Neuroticos Anonimosdhlexpress86% (7)
- Juana PDFDocumento133 páginasJuana PDFPatricia OliveraAún no hay calificaciones
- ANNIE BESANT - Hacia El TemploDocumento47 páginasANNIE BESANT - Hacia El TemploNeo PranaAún no hay calificaciones