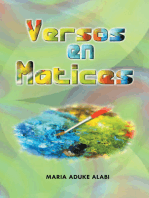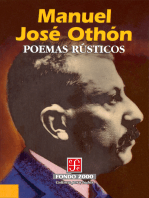Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Vidalita Montañesa
La Vidalita Montañesa
Cargado por
Maria MesaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Vidalita Montañesa
La Vidalita Montañesa
Cargado por
Maria MesaCopyright:
Formatos disponibles
LA VIDALITA MONTAÑESA
(por Joaquín González)
He dicho alguna vez que las músicas de los montañeses tienen una tristeza
profunda; sus cantos son quejas lastimeras de amores desgraciados, de deseos no
satisfechos, de anhelos indefinidos que se traducen en endechas tan sentidas como
primitiva es su expresión. Las noches se pueblan de esos cantares oídos a largas
distancias, acompañados por el tamborcito, que sostienen con la mano izquierda,
mientras con la derecha golpean el parche, arrancándole ecos como de gemidos
lúgubres. Es la vidalita provinciana en la que el gaucho enamorado, de inspiración
natural y fecunda, traduce las vagas sensaciones despertadas en su alma por la
constante lucha de la vida, la influencia de los llanos solitarios, de las montañas
invencibles y el fuego salvaje de su sangre tropical.
Me he adormecido muchas veces al rumor de esos cantos lejanos que parecen descender
de las alturas, como despedidas dolientes de una raza que se pierde, ignorada,
inculta, olvidada, y se refugia en medio de las peñas como en último baluarte,
repudiada por una civilización que no tiene para ella ocupación activa. Desterrada
dentro de la patria, se esfuerza por volver al seno de la naturaleza que la vio
nacer; y las horas mortales de su abandono, girando eternamente como los astros,
engendran en sus hijos esa íntima tristeza reflejada en los ojos negros, en las
creaciones de su fantasía y en los tonos y sentido de sus canciones.
Fatigados de luchar en vano con la selva centenaria, con la roca impenetrable y con
la tierra estéril, abandonan su energía a las sensaciones físicas que adormecen y
matan la actividad psicológica; o concentrados en sí mismos, van ahondando ese
ignoto pesar que forma el fondo de sus concepciones poéticas. La vidalita de los
Andes es el yaraví primitivo, es el triste de la pampa de Santos Vega, es la trova
doliente de todos los pueblos que aún conservan la savia de la tierra; la canta el
pastor en el bosque, el campero en las faldas de los cerros, el labrador que guía
la yunta de bueyes bajo los rayos del sol, la mujer que maneja el telar, el niño
que juega en las arenas del arroyo y el arriero impasible que atraviesa la llanura
desolada.
La vidalita tiene su escenario y sus espectadores: es todo un rasgo distintivo de
aquellas costumbres casi indígenas, y como el canto de ciertas aves, aparece en la
estación propicia. Es cuando los bosques de algarrobos comienzan a despedir sus
frutos amarillos de excitante sabor, y cuando el coyoyo, de largo y monótono grito,
adormece los desiertos valles y los llanos interiores. Entonces ya se comienza a
descolgar del clavo los tambores que durmieron un año, cubiertos de polvo, bajo el
techo del rancho de quincha; se busca cintas para adornarlos, se pone en tensión la
piel sonora y se invita a los vecinos, los compañeros de siempre, para las
serenatas, allí donde ya se tiene preparada la aloja espumante, y donde concurren
las muchachas engalanadas y donosas como los árboles nuevos. Ya llega el grupo de
cantores, anunciando con suaves sonidos, como a manera de saludo, que van a cantar
en su puerta. El tambor bate entonces el acompañamiento, y los dúos quejumbrosos
hienden el aire sereno de las noches de estío.
Escucharlos de lejos, es gozar de la impresión perfecta; porque la escena prosaica,
el conjunto grosero formado en derredor, y la cercanía de aquellas voces rudas pero
intensas, destruyen el encanto que la distancia sólo crea, como la más admirable
orquesta se convierte en un estruendo que ensordece, si el observador se sitúa en
medio de ella. El espacio purifica los sonidos, les separa lo tosco y lo áspero,
pero para transmitir la esencia, la nota limpia, el tono simple, la melodía aérea
que vuela sobre la onda liviana, dejando percibir las palabras, de la dulce poesía
campesina por encima de los árboles y las rocas. Le prestan ayuda el silencio de
los valles, la repercusión lejana del eco, y esa arrobadora influencia de las
noches solemnes, en medio de la naturaleza solitaria. Todo allí es armónico y de
efectos combinados: la música es un accidente de la tierra misma, es la expresión
de su vida, es una vibración de su espíritu. Por eso la impresión de la belleza
resulta del sitio y de la hora aparentes, del aspecto del cielo que invita a
idealizar con aquellos astros como llamas, cuyos movimientos parecen más vivos, y
con las mil voces ocultas que parecen un coro lejano de aquel canto.
Hay en el alma de aquellos poetas un veneno lento que va obscureciéndoles la vida,
nublando sus concepciones, y hace que a medida que dilatan su canción, vaya siendo
más dolorida y sollozante: y se ha visto alguna vez un cantor que, en medio de su
trova, la suspendía para sentarse a llorar desesperado; preguntadle por qué: él no
lo sabe, pero siente ansias de llorar; asoman lágrimas y corren por la mejilla
tostada ahogando la voz robusta. Por eso cuando empieza la extraña serenata, bebe
con desenfreno el fermentado líquido de la velada, porque la música despierta los
sentimientos dormidos, que asoman con llanto y le incitan a la embriaguez.
Un poeta nacional ha sentido estos dolores íntimos del corazón argentino, y ha dado
en versos de fuego la causa general de esta ansia febril de embriagar los sentidos,
que devora a nuestros gauchos:
Bebo porque en el fondo de mí mismo
Tengo algo que matar o adormecer:
y es ese algo desconocido, no analizado, lo que por sí solo llevaría al filósofo a
descubrimientos sorprendentes. Pero analizarlo es perderse en una noche sin
estrellas, en una gruta sin fondo. ¿Quién podrá encontrar la entrada misteriosa de
aquel mundo que sólo en rugidos de coraje, en lamentos de pena, o en cantos
báquicos se manifiesta, y se llama el alma del gaucho? ¿Qué disector maravilloso
podría percibir las fibras que llevan a aquel obscuro laberinto donde tan raros
fenómenos se presienten? No; no turbemos su quietud y su inconsciente dolor, y
oigamos en las noches de luna, con los ojos cerrados, medio adormecidos, la armonía
errante de su vidalita desgarradora, perdida en los senos ignotos de las montañas;
contemplemos la obra, sin estudiar al artista; dejemos al filósofo investigando la
fuente misteriosa de esas lacrimor rerum, y sigamos con el poeta nuestra
peregrinación por los reinos de la belleza. Tiempo hay en la vida para acariciar
las ideas que nos hacen sufrir... Pasemos, pues.
Fuente: Mis montañas de Joaquín González
[Se permite la reproducción citando Ratacruel.galeon.com como fuente]
También podría gustarte
- Ortiz, Juan L - El Angel InclinadoDocumento29 páginasOrtiz, Juan L - El Angel Inclinadolunalucita100% (1)
- Selección de PoesíaDocumento62 páginasSelección de PoesíaJuan Mateo R. CineastaAún no hay calificaciones
- CASO PRACTICO ImportacionDocumento4 páginasCASO PRACTICO Importacionramirez_cruz100% (1)
- Vidalita Montañesa - Joaquin v. GonzalezDocumento2 páginasVidalita Montañesa - Joaquin v. GonzalezSantiagogiordanoAún no hay calificaciones
- Fábulas NativasDocumento25 páginasFábulas NativasnicosuarezAún no hay calificaciones
- Atahualpa Yupanqui - El Dolor y El Ritmo en La Pampa, La Selva y La Montaña (1935)Documento3 páginasAtahualpa Yupanqui - El Dolor y El Ritmo en La Pampa, La Selva y La Montaña (1935)Matias ArmandolaAún no hay calificaciones
- Poema A SolasDocumento11 páginasPoema A SolasElizabeth Bechara OspinaAún no hay calificaciones
- Olegario Victor Andrade - Poemas Líricos PDFDocumento17 páginasOlegario Victor Andrade - Poemas Líricos PDFProfesor PepeAún no hay calificaciones
- Carnaval de TambobambaDocumento3 páginasCarnaval de TambobambaFreddy Poma IngaAún no hay calificaciones
- La Inquietud Del Rosal (1916)Documento133 páginasLa Inquietud Del Rosal (1916)Scorpio EstudioAún no hay calificaciones
- Algunas Anotaciones para El Comentario deDocumento4 páginasAlgunas Anotaciones para El Comentario deazuleasAún no hay calificaciones
- Carnaval de TambobambaDocumento3 páginasCarnaval de Tambobamba43118033Aún no hay calificaciones
- Poesía ColombianaDocumento72 páginasPoesía ColombianaAlvaro mangelAún no hay calificaciones
- Carn Tambo BambaDocumento6 páginasCarn Tambo BambaLiam PalaciosAún no hay calificaciones
- Paul Verlaine - PoemasDocumento27 páginasPaul Verlaine - PoemasDavi AraújoAún no hay calificaciones
- Guitarra Negra - Luis Alberto SpinettaDocumento172 páginasGuitarra Negra - Luis Alberto SpinettaSebastián Diez Cáceres100% (1)
- Antología Poética: Vicente Wenceslao QuerolDocumento217 páginasAntología Poética: Vicente Wenceslao QuerolTheo Guggiana Bravi100% (1)
- Poemas de Porfirio Barba JacobDocumento14 páginasPoemas de Porfirio Barba JacobYülieth LópězAún no hay calificaciones
- Guillermo Valencia Sus Mejores POemasDocumento88 páginasGuillermo Valencia Sus Mejores POemasJulian BecerraAún no hay calificaciones
- Plaza Prohibida - María Meleck Vivanco - PoesíaDocumento74 páginasPlaza Prohibida - María Meleck Vivanco - PoesíaPedro Antonio González Espinoza100% (1)
- Entrega 5Documento7 páginasEntrega 5Mariano Moreno Capilla del MonteAún no hay calificaciones
- Poemas de Juan PeñaDocumento5 páginasPoemas de Juan PeñajuanpejimAún no hay calificaciones
- Paul Verlaine PoemasDocumento28 páginasPaul Verlaine Poemasgdesk0100% (1)
- El Modernismo T8Documento16 páginasEl Modernismo T8xavihurrierAún no hay calificaciones
- A La NocheDocumento5 páginasA La Nochethewhitep0nyAún no hay calificaciones
- Arturo Borda El Loco TOMO 3 PDFDocumento690 páginasArturo Borda El Loco TOMO 3 PDFAngel Q. Flores100% (2)
- Arguedas, José María. El Carnaval de TambobambaDocumento3 páginasArguedas, José María. El Carnaval de TambobambaDiego AlbertoAún no hay calificaciones
- Juan Lubertino OrtizDocumento50 páginasJuan Lubertino OrtizmanukoloAún no hay calificaciones
- Dossier Poesia y Experiencia Humana 2Documento27 páginasDossier Poesia y Experiencia Humana 2Maite Arnold BihanAún no hay calificaciones
- Selección de Poemas Del Movimiento MovernistaDocumento19 páginasSelección de Poemas Del Movimiento MovernistaVictor MeneguzziAún no hay calificaciones
- La Capital de Eca de QueirosDocumento2 páginasLa Capital de Eca de QueirosIván DellepianeAún no hay calificaciones
- Selección de Poemas de Juan L OrtizDocumento157 páginasSelección de Poemas de Juan L Ortizlperez_1108240% (1)
- Preludio A La Siesta de Un FaunoDocumento4 páginasPreludio A La Siesta de Un Faunouisoone0% (1)
- Poemas Jose Rosas MorenoDocumento6 páginasPoemas Jose Rosas MorenoLuisAragonAún no hay calificaciones
- 4 Poesías de Pío BarojaDocumento8 páginas4 Poesías de Pío Barojaएलेक्स विगोAún no hay calificaciones
- Antología Poesía Romántica EuropeaDocumento7 páginasAntología Poesía Romántica EuropeaAna InfanteAún no hay calificaciones
- Clase 2 Castellano 5to Año Momento IiDocumento8 páginasClase 2 Castellano 5to Año Momento IiPanDii Panda100% (1)
- Vivanco La Moneda AnimalDocumento41 páginasVivanco La Moneda AnimalPROBAún no hay calificaciones
- Poemas GuatemaltecosDocumento27 páginasPoemas GuatemaltecosRudy OrtizAún no hay calificaciones
- Antología San JuanDocumento2 páginasAntología San JuanAna ParodiAún no hay calificaciones
- San Juan y El Siglo XXDocumento13 páginasSan Juan y El Siglo XXRafael Garvía SegorbeAún no hay calificaciones
- Biblioteca Del Soneto AutoresDocumento146 páginasBiblioteca Del Soneto AutoresluizascAún no hay calificaciones
- Poemas Arquà Loco, Safo, Keats, Bronte, Verlaine, Glà Ck.Documento6 páginasPoemas Arquà Loco, Safo, Keats, Bronte, Verlaine, Glà Ck.Daniela Villavicencio SaenzAún no hay calificaciones
- Fidelo Un Personaje MíticoDocumento22 páginasFidelo Un Personaje MíticoMaximiliano Yaguas RamosAún no hay calificaciones
- Espino Alfredo - Jicaras TristesDocumento95 páginasEspino Alfredo - Jicaras TristesCarmen González Huguet50% (4)
- Mito de Orfeo y EurídiceDocumento4 páginasMito de Orfeo y EurídiceEmanuelReyesAún no hay calificaciones
- Modesto Parera - Espuma y RocioDocumento60 páginasModesto Parera - Espuma y Rociogatoman76Aún no hay calificaciones
- Poemas PiedraDocumento11 páginasPoemas PiedraSilvia ChumbitaAún no hay calificaciones
- Atahualpa Yupanqui Aires IndiosDocumento11 páginasAtahualpa Yupanqui Aires Indioslogan08200850% (2)
- Justo Jorge PadrónDocumento10 páginasJusto Jorge PadrónRoberto EscañoAún no hay calificaciones
- Canciones para el camino: Poesía escogida 1974-2019De EverandCanciones para el camino: Poesía escogida 1974-2019Aún no hay calificaciones
- Dolçor ëd la Mort Enamorà: Poesìe ëmbracijate 'nta l'àima.: Poesía en dos vías, #3De EverandDolçor ëd la Mort Enamorà: Poesìe ëmbracijate 'nta l'àima.: Poesía en dos vías, #3Aún no hay calificaciones
- Literatura y Afectos en La Cultura ArgentinaDocumento158 páginasLiteratura y Afectos en La Cultura ArgentinaMaria MesaAún no hay calificaciones
- Armonía SomersDocumento6 páginasArmonía SomersMaria MesaAún no hay calificaciones
- Primigenios Del UniversoDocumento3 páginasPrimigenios Del UniversoMaria MesaAún no hay calificaciones
- Canciones de Zitarrosa IDocumento4 páginasCanciones de Zitarrosa IMaria MesaAún no hay calificaciones
- Cinco MilongasDocumento3 páginasCinco MilongasMaria MesaAún no hay calificaciones
- Cinco MilongasDocumento3 páginasCinco MilongasMaria MesaAún no hay calificaciones
- Tangos y MilongasDocumento7 páginasTangos y MilongasMaria MesaAún no hay calificaciones
- Alfredo Zitarrosa o El Amor HeridoDocumento7 páginasAlfredo Zitarrosa o El Amor HeridoMaria MesaAún no hay calificaciones
- Divertido Origen de La Palabra SquenumDocumento2 páginasDivertido Origen de La Palabra SquenumMaria MesaAún no hay calificaciones
- Szymborska Wislawa - Instante Dos Puntos PDFDocumento70 páginasSzymborska Wislawa - Instante Dos Puntos PDFMaria MesaAún no hay calificaciones
- Szymborska Wislawa - Instante Dos Puntos PDFDocumento70 páginasSzymborska Wislawa - Instante Dos Puntos PDFMaria MesaAún no hay calificaciones
- 263 1373 1 PB Artículo Claudia AmézquitaDocumento39 páginas263 1373 1 PB Artículo Claudia AmézquitaClaudia AmezquitaAún no hay calificaciones
- Tesis Maestria EstructuraasDocumento18 páginasTesis Maestria EstructuraasYino Fernandez CataroAún no hay calificaciones
- Infografia Sobre Hba1cDocumento1 páginaInfografia Sobre Hba1capayan1965Aún no hay calificaciones
- Medicamentos SDocumento17 páginasMedicamentos Sliz ortegaAún no hay calificaciones
- Procesos de Decisión ImpresionDocumento3 páginasProcesos de Decisión ImpresionJUAN ESTEBAN SUAREZ MORENOAún no hay calificaciones
- Marihuana SintéticaDocumento35 páginasMarihuana SintéticaANGEL SANTIAGO GARAY MOREYRAAún no hay calificaciones
- Análisis de Modulación Dimensional de La Casa TuboDocumento39 páginasAnálisis de Modulación Dimensional de La Casa TuboSantiago GómezAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Dinamica de Poblaciones de PecesDocumento87 páginasIntroduccion A La Dinamica de Poblaciones de Pecesrgavilanb91739Aún no hay calificaciones
- Concejos para Paradas de BusDocumento3 páginasConcejos para Paradas de BusCarlos Solis GarateAún no hay calificaciones
- Mecanica de Banco Automotriz PDFDocumento90 páginasMecanica de Banco Automotriz PDFLesther Coloch GonzálezAún no hay calificaciones
- Informe de LaboratorioDocumento3 páginasInforme de LaboratorioJosué Tanta SandovalAún no hay calificaciones
- Guia EpidemiologiaDocumento9 páginasGuia EpidemiologiaMar alcalaAún no hay calificaciones
- El PáncreasDocumento10 páginasEl PáncreasFernando PerezAún no hay calificaciones
- Transporte MultimodalDocumento39 páginasTransporte MultimodalJoshua WebbAún no hay calificaciones
- Monografia AnaliticaDocumento11 páginasMonografia AnaliticaMatias Henriquez FuentesAún no hay calificaciones
- Romance Revista Popular Hispanoamericana Ano I Num 14 15 de Agosto de 1940 847029Documento24 páginasRomance Revista Popular Hispanoamericana Ano I Num 14 15 de Agosto de 1940 847029Erick Gonzalo Padilla SinchiAún no hay calificaciones
- Sesion 12Documento35 páginasSesion 12Olga Sanchez AmadoAún no hay calificaciones
- Goldstein - 8 - Ed - Cas Goldstein 8 EdDocumento24 páginasGoldstein - 8 - Ed - Cas Goldstein 8 EdLa Mujer de Negro100% (1)
- Después de Un Año Sin TiDocumento212 páginasDespués de Un Año Sin TicamilaAún no hay calificaciones
- Cadenas Productivas AgroforestalesDocumento3 páginasCadenas Productivas AgroforestalesKevin Zambrano33% (3)
- Mapa PancreasDocumento1 páginaMapa PancreasNicole UriosoAún no hay calificaciones
- Terminología MédicaDocumento6 páginasTerminología MédicaWilfredo ArrivillagaAún no hay calificaciones
- Marcela Lagarde Define A La Identidad Personal Enfatizando El Carácter Activo Del Sujeto en Su ElaboraciónDocumento8 páginasMarcela Lagarde Define A La Identidad Personal Enfatizando El Carácter Activo Del Sujeto en Su ElaboraciónRobert Palomo VelazquezAún no hay calificaciones
- TPS - Lean Manufacturing Equipo 3 PDFDocumento47 páginasTPS - Lean Manufacturing Equipo 3 PDFRamon GalvanAún no hay calificaciones
- Exposicion de BiorremediacionDocumento37 páginasExposicion de BiorremediacionAbraham Antonio Rangel Ochoa100% (1)
- Actividad 1 Paula MedinaDocumento5 páginasActividad 1 Paula MedinaPaula Andrea Medina SierraAún no hay calificaciones
- Sabes Lo Que Es La AnemiaDocumento2 páginasSabes Lo Que Es La AnemiaPatricia Violeta Muro EscurraAún no hay calificaciones
- El AlcoholismoDocumento8 páginasEl AlcoholismoSarai Ursula PAREJA VIVANCOSAún no hay calificaciones
- Algebra ProposicionalDocumento2 páginasAlgebra ProposicionalAracely CayoAún no hay calificaciones