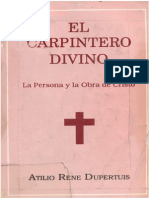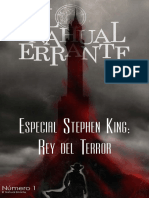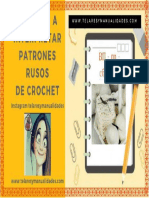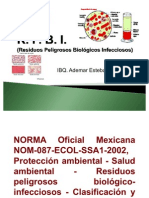Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apunte Psicosis Jullien
Apunte Psicosis Jullien
Cargado por
M.J0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas5 páginasTítulo original
apunte psicosis jullien.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas5 páginasApunte Psicosis Jullien
Apunte Psicosis Jullien
Cargado por
M.JCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
“PSICOSIS” (Philippe Julien)
Un tal Jacques Lacan no dejaría de poner en cuestión el sentido oficial de las definiciones: psicosis,
perversión, neurosis.
La institución analítica juzgó insoportable esa actitud, y Lacan fue excluido de ella en 1963. Pero a
partir del año siguiente relanzó a los suyos, al punto de hacerles esta confesión, el 29 de mayo de
1964: «La verdad es lo que corre detrás de la verdad, y ahí corro yo, ahílos llevo, como los perros de
Acteón, tras de mí. Cuando haya encontrado el escondite de la diosa, me convertiré sin duda en
ciervo y ustedes podrán devorarme, pero aún tenemos algo de tiempo ante nosotros»
1. Una Paranoia Común:
a) ¿Qué nociones separaron a la Paranoia de la Demencia?
Lacan, como lo había hecho Freud en el caso de la histeria, pervierte como hereje la significación de
palabras de origen psiquiátrico. En efecto, si la locura no es ni un déficit ni una disociación de
funciones, tiene, entonces, mucho que enseñarnos; saca a relucir lo que está presente en la llamada
persona normal, y por eso concierne a cualquier hijo de vecino. Es lo que Lacan mostró, muy en
particular, para las denominaciones de paranoia y psicosis, la primera antes de 1953, la segunda a
partir de ese mismo año, con la invención de RSI.
Tomemos la noción de paranoia. ¡Psicosis paranoica, dicen! ¿No es el tema de la tesis de 1932 del
joven Lacan? Pero la senda desbrozada por él consistió en desanudar ese lazo, para enlazar el
calificativo de paranoico con el concepto de conocimiento.
Por su lado Kraepelin y Genil-Perrin habían separado la paranoia de la demencia para definir con
ella un carácter, una personalidad o una constitución según estos cuatro rasgos: fatuidad,
desconfianza, raciocinio, marginalidad.
b) ¿Qué identificación propone Lacan con la Paranoia?
En lo que respecta a Lacan, su invención primera, destinada a sorprender -antes de la de RSI (real,
simbólico, imaginario) en 1953-, fue efectuar otra identificación, al ligar paranoia y conocimiento. Y
así, como consecuencia, la psicosis, lejos de ser paranoica, ¿no aparecería con el delirio a partir de
una falta de paranoia? Pregunta que tendremos que responder. En efecto, el trabajo del análisis no
consiste únicamente en escuchar, sino en fundar un saber teórico a partir de la escucha. Trabajo
incesante que recusa el saber establecido.
c) ¿Qué disyunción efectúa Lacan con la Paranoia?
De ese modo, desde 1931 Lacan comienza a efectuar una disyunción entre psicosis y paranoia. En
su artículo «Structure des psychoses paranoiaques», distingue con claridad lo que llamamos
constitución o personalidad paranoica de los delirios de interpretación o los delirios pasionales.
Del mismo modo, un año después, en 1932, mientras escribe su tesis sobre la psicosis paranoica,
tropieza con esta dificultad:
«En esta enferma, nada nos permite hablar de una disposición congénita y ni siquiera adquirida, que
se exprese en los rasgos definidos de la constitución paranoica».
En rigor, podríamos hablar de una disposición adquirida, «Secundaria con respecto a la eclosión
delirante». Pero lo decisivo de la psicosis está en otra parte.
Entonces, ¿cómo puede hablarse aún de psicosis paranoica? Lacan responderá dando una nueva
definición de esa «paranoia» de Aimée: Paranoia de autocastigo. Se apoya en la comprobación de
que el delirio desaparece en ella cuando la encierran, y ve en ese hecho una relación de causa a
efecto: ¡un castigo exitoso! Pura hipótesis, «pescante», dirá en 1966,4 que abandonará más
adelante; veremos cómo.
En el apres-coup, en 1966, al presentar sus Escritos, Lacan señalará que introdujo la noción de
«conocimiento paranoico» con su tesis de 1932 sobre Aimée. Del mismo modo, en 1975, en su
presentación de la traducción de las Memorias de Schreber, hablará de su tesis de 1932 como «una
fase de nuestra reflexión que fue en principio la de un psiquiatra, armada del tema del conocimiento
paranoico». En efecto, la significación de lo que va a desarrollar de 1936 a 1951 está sin duda en la
tesis de 1932, y tomará el nombre de conocimiento paranoico» para distinguirlo claramente del
delirio psicótico.
d) ¿Qué es el conocimiento?
El argumento se presenta así: el conocimiento es esencialmente del orden de la visión; la bipolaridad
vidente-visto es de orden paranoico. Ahora bien, el yo humano se constituye por identificación gracias
a la visión del objeto y de acuerdo con la misma bipolaridad. El yo tiene, por lo tanto, una estructura
paranoica, o no es.
Retomemos los distintos elementos de esta proposición. El conocimiento no es ni palabra de verdad
ni demostración de un saber. Es evidencia del ver en la luz de los ojos del espíritu. Heidegger, a
quien Lacan llamaba su amigo, reconoció esta tradicional afinidad del conocimiento con lo especular,
el espectáculo, lo especulativo. Así, escribía lo siguiente:
«Los griegos, especialmente en la época de Platón, concibieron el conocer como una especie de
visión y de contemplación». Esto proviene de la interpretación que hacen del ser:
«Porque "ser" enuncia: presencia y consistencia, la visión, el hecho de ver, es particularmente apto
para dilucidar la percepción de la presencia y la consistencia»
La filosofía interroga sobre ese don maravilloso de la intuición de la presencia: ¿qué es activo, ¿qué
es pasivo, el ojo del espíritu o el objeto visto? Hay bipolaridad. Hay ante todo actividad del objeto:
esta toca, impresiona la tabula rasa del espíritu que recibe. Pero ver, a cambio, es ob-jetivar, poner
delante, ahí, a distancia sobre el cuadro del mundo. No es absorber, asimilar, sino acoger ob-jetando:
registro como fuera de mí la presencia del objeto que se revela a mis ojos. Ahora bien, en razón de
ese doble movimiento, el conocimiento es por si paranoico, a diferencia de la verdad o el saber. Eso
es exactamente lo que comprueba Lacan con respecto a la formación del yo, en la medida en que
su principio fundador es de orden visual.
e) ¿Cuáles son los 5 rasgos del conocimiento paranoico?
El conocimiento paranoico
¿Por qué caminos llegó Lacan a ese punto? Para definir este conocimiento, debemos distinguir cinco
rasgos fundamentales.
Visibilidad
Según el estadio del espejo presentado en Marienbad en 1936, la mirada del niño entre los ocho y
los dieciocho meses hace que la imago del cuerpo del otro funde la imagen unificada del cuerpo
propio más allá de su fragmentación. La imago del semejante, de la madre, del hermano, anticipa la
motricidad futura del niño en cuanto nacido prematuramente. Así, en 1938 Lacan inventa la noción
de complejo de intrusión, que debe situarse entre los dos complejos propiamente freudianos: el de
destete y el de Edipo.
Unidad y fijeza
La intrusión del semejante funda la unidad del yo del ego en su narcisismo de objeto unificado. Hay
una confusión entre identificación y amor a sí mismo. Confusión que debe mantenerse en favor de
la estabilidad de la personalidad. En efecto, el conocimiento humano está bajo el signo ESTA [STA]
por el estancamiento [stagnation] de las formas corporales: estructura «que constituye el yo y los
objetos con atributos de permanencia, identidad y sustancialidad». Tal es el ego:
«La estabilidad [stabilité] de la posición [station] vertical, el prestigio de la estatura, la solemnidad de
los estatutos, proporcionan el modelo de la identificación en la cual el ego encuentra su punto de
partida (starting point) y dejan su huella para siempre».
Francoise Dolto dirá de igual modo: «Hay que falicizarse la imagen del cuerpo; si no, naturalmente
no podemos permanecer sentados, nos caemos al suelo».
El olvido de sí mismo
Esa es la estructura paranoica del yo: «El sujeto se a sí mismo y acusa al otro». 12 Se desconoce,
como puede advertirse con facilidad en el transitivismo del niño: «¡No soy yo, es él!». Del mismo
modo, Alcestes y el «alma bella» según Hegel desconocen su participación en el mal que no dejan
de denunciar.
El objeto del deseo
El conocimiento paranoico instituye la tríada imagina del otro, el yo y el objeto. El Interés por -ese
objeto nace a partir del deseo del otro por él. Así, «una alteridad primitiva se incluye en el objeto, en
la medida en que este es primitivamente el objeto de rivalidad y competencia. Solo interesa en tanto
objeto del deseo del otro».13 De tal modo, competición, rivalidad, competencia y celos son la génesis
y el arquetipo de los sentimientos sociales.
Un doble movimiento
Ahora bien, el rasgo decisivo y pese a ello problemático de esta paranoia es el mantenimiento de
una bipolaridad irreductible. Tenemos a la vez:
- inclusión con captura, fascinación, alienación en la imagen del otro por identificación y;
-exclusión reciproca: “¡o tu o yo!”
Cada polo remite sin cesar a su contrario, a imagen de los puerco espines de Schopenhauer:
demasiado lejanos (¡hay que incluirlos!), demasiado cercanos (¡hay que excluirlos!). Hay reciprocidad
de privación: ¡yo te excluyo y tú me excluyes!
Estos cinco rasgos del conocimiento paranoico, desarrollados poco a poco por Lacan desde
1931hasta1951, definen con exactitud lo que a partir de 1953 llamará relación imaginaria, ni
simbólica, ni real.
2. Una relación demasiado poco paranoica:
a) ¿De qué tres casos habla Lacan y en qué épocas para demostrar “La relación demasiado
poco Paranoica”?
Hemos visto que el conocimiento paranoico implicaba cinco rasgos específicos. Ahora bien, puede
suceder que el último sea deficiente: hay inclusión con captura de la imagen del otro, pero la exclusión
recíproca está ausente. Ese · fue uno de descubrimientos fundamentales de Lacan ¿Psicosis sin
delirio o prepsicosis? ¿Borderline o falso self! De una u otra forma, hay una falla en la paranoia
común, un defecto de la relación imaginaria. Lacan lo presentó con tres casos: en 1932, 1965 y 1976.
Caso Aimée (1932), caso Lol V Stein (1965), James Joyce (1976).
3. Psicosis y Modernidad: consideremos la primera contradicción: ¿qué pasó entre 1932 y 1956,
para que Lacan llegara a decir este último año exactamente lo contrario de lo que afirmaba en su
tesis de 1932?
a) ¿Qué muestra Lacan en “Acerca de una Causalidad Psíquica”?
La originalidad de la tesis de 1932 sobre la psicosis paranoica consistió en situarse en la línea de
Dilthey (1833- 1911), que fundó la antropología separándola de cualquier metafísica, así como en la
de Jaspers (1883-1969), que opuso las ciencias «puras» que «explican» (erkladren) a las causas y
las ciencias humanas que «Comprenden» (verstehen) según el sentido.
Lacan define entonces su método de lectura:
l. La relación de comprensión concierne a la «personalidad», concebida como la unidad de un
desarrollo regular y orientado. Esta relación es posible si se opta por una psicogénesis de los
fenómenos manifiestos.
2. El acontecimiento que surge se llama «proceso psíquico», y se opone directamente al desarrollo
de la personalidad. Pero este mismo elemento, nuevo y heterogéneo, se introduce en la
personalidad, que efectúa entonces una nueva síntesis según relaciones de comprensión. 2 3. Si el
proceso psíquico, al contrario, se mantiene en su oposición, el desequilibrio se agrava, razón por la
cual se entiende que algún día se produzca un pasaje a la psicosis. Pero, ¿por qué? No a causa de
trastornos orgánicos o acontecimientos de la historia; “estos nos no muestran más que el
desencadenamiento del proceso mórbido”. El verdadero origen es el de una «anomalía psíquica
anterior», que debe definirse como un “trastorno psicogénico” de la personalidad.
Todo debe comprenderse de acuerdo con la potencialidad de un dinamismo interior e inmanente. Así
en el caso de Aimée, ese trastorno anterior es un “conflicto moral” con su hermana, procedente de
una fijación antigua en el complejo fraterno.
Ahora bien, en su seminario de 1955-1956 sobre las psicosis, Lacan dirá precisamente todo lo
contrario: nada de psicogénesis de la psicosis ni de relaciones de comprensión; el proceso psíquico
es «una concepción falaz». Del mismo modo, «el verstehen es la apertura a todas las confusiones”.
Jaspers se aleja y Freud se acerca, con la noción de inconsciente como puro efecto de lenguaje, sin
presuponer un dinamismo o un proceso: «La naturaleza del erklaren es el retorno al significante como
único fundamento de toda estructuración científica concebible.
En 1946, en «Acerca de la causalidad psíquica», Lacan muestra que la locura es un problema de
identificación y que esta sólo se realiza a partir de ese afuera social que es la imagen del otro.
En 1947, por último, al hablar de su experiencia inglesa de los grupos con Bion y Rickmann,
protestará vigorosamente contra su antigua posición:
«¿Es lícito porfiar aún en la psicogénesis de los trastornos mentales, cuando la estadística ha
mostrado una vez más el sorprendente fenómeno de la reducción, durante la guerra, de los casos
de enfermedades mentales, tanto entre los civiles como en el ejército?
b) ¿Cuál es la nueva Nosografía? Hacer el esquema.
Lacan presenta una nueva nosografía que va a determinar la orientación de su investigación por el
lado de lo simbólico en el momento en que acaba de distinguirlo con claridad de lo imaginario y lo
real. En efecto, el deseo del hombre encuentra su sentido en el deseo del otro, porque «Su primer
objeto es ser reconocido por el otro». Ese es sin duda el destino del ser humano. Lacan lo aprendió
de Hegel:
“El ser humano solo se constituye en función de un deseo referido a otro deseo; es decir, a fin de
cuentas, de un deseo de reconocimiento”
Y he aquí que Lacan lo retoma ahora exactamente en el Discurso de Roma:
«Para ser satisfecho en el hombre, ese deseo mismo exige ser reconocido, por el acuerdo de la
palabra o la lucha de prestigio, en el símbolo o en lo imaginario»
Y esa es la apuesta misma del psicoanálisis: «Nuestro camino es la experiencia intersubjetiva en la
cual ese deseo se hace reconocer» . Y Lacan concluye: «Se advierte por ello que el problema es el
de las relaciones de la palabra y el lenguaje en el sujeto».
Allí está el problema, porque la relación entre palabra y lenguaje difiere según los casos, en lo
concerniente a la realización de un reconocimiento intersubjetivo. Y a partir de esa diferencia se
engendra una nueva nosografía. Si el lenguaje es el enunciado colectivo en una sociedad y la palabra
es la enunciación de un sujeto, encontramos estas tres posibilidades:
Estructura Lenguaje
Locura sin palabra
Neurosis Y palabra
Hombre Moderno O palabra
La primera es la que llamamos Locura desde siempre: el sujeto está en el lenguaje, pero no habla si
se entiende por ello el intento de hacerse reconocer por y en la propia lengua. La segunda es la
neurosis; gracias al retorno de lo reprimido que son las formaciones del inconsciente, lenguaje y
palabra se encuentran, se dialectizan y se ponen en marcha el uno a la otra.
Pero lo decisivo es la invención de una tercera paradoja, en la cual está atrapado el hombre moderno.
La novedad de la actitud de Lacan radica en salir de la psiquiatría, es decir, de una nosografia general
e intemporal, cuya ambición sería definir un psiquismo humano en todo momento y todo lugar. Es
preciso tomar en cuenta la historicidad del ser humano. Y por eso Lacan adopta un acento
típicamente heideggeriano para describir al hombre moderno, mostrando semejanza de esta
situación con la alienación de la locura», debido a que tanto en una como en otra, «más que hablar,
el sujeto es hablado». ¿De qué manera? Por una antinomia entre lenguaje y la palabra, de modo tal
que se yuxtaponen sin encontrarse.
c) ¿Qué separación estaría en juego en Psicoanálisis?
Esa es la verdadera cuestión: ¿Qué separación está en juego en el psicoanálisis? ¿Es este cómplice
de una separación segregativa que el conocimiento paranoico del yo instaura contra la ciencia? ¿Una
separación en beneficio de un yo fuerte? Este interrogante es ineludible para los psicoanalistas;
coincide con el que planteamos en el capítulo anterior acerca de la exclusión recíproca. Para
responderlo, es preciso partir de esta nueva nosografía de Lacan; pues ella abre en 1953 un sendero
que va a subvertir la denominación de psicosis. En efecto, dos años después, en su seminario Las
psicosis, Lacan introduce una analogía entre estado pre psicótico y situación del hombre moderno.
Y así resulta claro que el nacimiento del psicoanálisis en tal o cual cultura sólo es posible en la
modernidad; aquel «es intrínsecamente sincrónico de la ciencia moderna». Por ello, podemos decir
que sólo el pasaje del hombre moderno a la «psicosis» da origen a una demanda de análisis.
También podría gustarte
- El Carpintero Divino Atilio DupertuisDocumento201 páginasEl Carpintero Divino Atilio DupertuisClaudio Hernán Pérez Barría57% (7)
- Buho Con Vestido Espanol PDFDocumento10 páginasBuho Con Vestido Espanol PDFJuana Maria Ortiz TovarAún no hay calificaciones
- Amigurumi CalaveraDocumento2 páginasAmigurumi CalaveraAna Maria Tobar OspinaAún no hay calificaciones
- Amigumis StoreDocumento46 páginasAmigumis StoreIsabel Gonzales ChungaAún no hay calificaciones
- I'm Glad My Mom Died (Español)Documento188 páginasI'm Glad My Mom Died (Español)Andrea AgredaAún no hay calificaciones
- SuperHeroes Marvel &DCDocumento32 páginasSuperHeroes Marvel &DCkaris2723Aún no hay calificaciones
- AA - VV. - Fe Cristiana y Sociedad Moderna (T. 5)Documento93 páginasAA - VV. - Fe Cristiana y Sociedad Moderna (T. 5)Luciana100% (1)
- Extracted Muñeca Con Bolso Versión 1Documento13 páginasExtracted Muñeca Con Bolso Versión 1Tomas Rodriguez salasAún no hay calificaciones
- Cada Personaje de Winnie The Pooh Representa Una Enfermedad MentalDocumento21 páginasCada Personaje de Winnie The Pooh Representa Una Enfermedad MentalGayosso Arellano MaricruzAún no hay calificaciones
- Goku Muñeco Esp - ZombierogumiDocumento4 páginasGoku Muñeco Esp - ZombierogumiGabriela Duarte KarasiakAún no hay calificaciones
- Galamigurumis El Hilo Del Genio Beethoven Amigurumi, Patrón - GalamigurumisDocumento1 páginaGalamigurumis El Hilo Del Genio Beethoven Amigurumi, Patrón - GalamigurumisAriiadniita SanchezAún no hay calificaciones
- Lengua: Cuadernillo para Segundo AñoDocumento74 páginasLengua: Cuadernillo para Segundo AñoGisee GigiiAún no hay calificaciones
- Llavero Mini MuñecaDocumento4 páginasLlavero Mini MuñecaJulyKamilo100% (1)
- El Nahual Errante #1 Especial Stephen King: Rey Del TerrorDocumento33 páginasEl Nahual Errante #1 Especial Stephen King: Rey Del TerrorEl Nahual ErranteAún no hay calificaciones
- Bailarina - Askina - Español-1Documento14 páginasBailarina - Askina - Español-1grislainne salinasAún no hay calificaciones
- Taller de PlastilinaDocumento1 páginaTaller de PlastilinaOlga MorcilloAún no hay calificaciones
- La Libertad Según FrommDocumento4 páginasLa Libertad Según Frommsaz2010100% (1)
- Aprende A Interpretar Patrones Rusos de CrochetDocumento4 páginasAprende A Interpretar Patrones Rusos de CrochetMaria Isabel San German CruzAún no hay calificaciones
- Pack Digital Bufandas y Cuellos Crochet 5Documento1 páginaPack Digital Bufandas y Cuellos Crochet 5mustakitaly21100% (1)
- Hellinger - Hombre y MujerDocumento26 páginasHellinger - Hombre y MujerVeronica Lopez100% (2)
- Douma y Schreuder. Parte1Documento138 páginasDouma y Schreuder. Parte1Juan Pablo MiganiAún no hay calificaciones
- Perro TEODocumento12 páginasPerro TEOKaren Viviana Espinosa CoralAún no hay calificaciones
- Bender 2da VersionDocumento18 páginasBender 2da VersionM.JAún no hay calificaciones
- Instructivo 2024 Completo - 231027 - 180610Documento37 páginasInstructivo 2024 Completo - 231027 - 180610Maria Elisa De Velasco100% (1)
- Comic Madre Ursula 1Documento1 páginaComic Madre Ursula 1ursulablogAún no hay calificaciones
- Neurosis, Psicosis y PerversionDocumento3 páginasNeurosis, Psicosis y PerversionEli Laura Lara Olivares100% (6)
- Qué Son Las EndorfinasDocumento7 páginasQué Son Las EndorfinasCarlosAún no hay calificaciones
- Lineamientos Básicos de La Terapia CognitivaDocumento12 páginasLineamientos Básicos de La Terapia CognitivaM.J100% (3)
- Serpiente AmigurumiDocumento7 páginasSerpiente Amigurumialex6969Aún no hay calificaciones
- Kaplan Estado y Globalizacion LCDocumento452 páginasKaplan Estado y Globalizacion LCcristinathm100% (1)
- El Problema de La Edad (Vigotsky)Documento15 páginasEl Problema de La Edad (Vigotsky)Rafael Alberto Morales GalvanAún no hay calificaciones
- Cantos de LeopardiDocumento28 páginasCantos de LeopardiManuel PaezAún no hay calificaciones
- Atlas Greulich y Pyle PDFDocumento67 páginasAtlas Greulich y Pyle PDFAlina Maria Voicu100% (1)
- Guia de Estudio Literatura Universal Quinto Ano PrepaDocumento3 páginasGuia de Estudio Literatura Universal Quinto Ano PrepaDafne JiménezAún no hay calificaciones
- Catálogo Ruedamares CONABIP - 1Documento31 páginasCatálogo Ruedamares CONABIP - 1Mercedes MAún no hay calificaciones
- Resúmenes PsicodiagnosticoDocumento103 páginasResúmenes PsicodiagnosticoM.JAún no hay calificaciones
- Paraná: Agenda Semana Santa CompletaDocumento20 páginasParaná: Agenda Semana Santa CompletaUNO ENTRE RÍOSAún no hay calificaciones
- Tp-Machuca SocioDocumento9 páginasTp-Machuca SocioSergio DominguezAún no hay calificaciones
- La Erotomanía en La Clínica de La PsicosisDocumento73 páginasLa Erotomanía en La Clínica de La PsicosisSilvana KallusAún no hay calificaciones
- Resumen PurvesDocumento64 páginasResumen PurvesBrigitte MaldonadoAún no hay calificaciones
- Bojack Horseman - FilosofiaDocumento8 páginasBojack Horseman - Filosofiasofia CamposAún no hay calificaciones
- El Hilo de PlataDocumento226 páginasEl Hilo de PlataCesar100% (1)
- ZombieTown Rules (Spanish)Documento20 páginasZombieTown Rules (Spanish)Warehouse Steward100% (1)
- Capitulo 22. Lipomas EspinalesDocumento13 páginasCapitulo 22. Lipomas EspinalesNaim Calil67% (3)
- Análisis Yocasta de Liliana HekerDocumento6 páginasAnálisis Yocasta de Liliana HekermarialauradolagarayAún no hay calificaciones
- Noche Estrellada Vicent Van GoghDocumento4 páginasNoche Estrellada Vicent Van GoghJUAN GONZALEZ AMADOAún no hay calificaciones
- Jorge El CuriosoDocumento2 páginasJorge El CuriosoBryan FloresAún no hay calificaciones
- EstrellaDocumento26 páginasEstrellaM Lourdes LópezAún no hay calificaciones
- Psicología Ana Lía Kornblit-8-13Documento6 páginasPsicología Ana Lía Kornblit-8-13DaianaNiniAún no hay calificaciones
- Cuadro Materialismo VS EspiritualismoDocumento1 páginaCuadro Materialismo VS EspiritualismoVirgilio HernandezAún no hay calificaciones
- Mi Vecino TotoroDocumento5 páginasMi Vecino TotororadgAún no hay calificaciones
- Ensayo de La Película XXYDocumento18 páginasEnsayo de La Película XXYxiomara arroyaveAún no hay calificaciones
- Triptico Del DaltonismoDocumento4 páginasTriptico Del DaltonismoLupitha MendozaAún no hay calificaciones
- Ctejidas - Co-Galería 31 Fotos de Capas y Ponchos para Niñas A CrochetDocumento31 páginasCtejidas - Co-Galería 31 Fotos de Capas y Ponchos para Niñas A Crochetapolline karissaAún no hay calificaciones
- 621-2013-11-21-4. PsicostasisDocumento10 páginas621-2013-11-21-4. PsicostasisConsultas clasesAún no hay calificaciones
- Manifestaciones Clinicas y Diagnostico de Embarazo PrecozDocumento48 páginasManifestaciones Clinicas y Diagnostico de Embarazo PrecozKaren Lima Soller PriAún no hay calificaciones
- AdverbioDocumento12 páginasAdverbioAlberto CristóbalAún no hay calificaciones
- Autismo y Sindrome de AspergeDocumento16 páginasAutismo y Sindrome de AspergeLorena Castañeda PrietoAún no hay calificaciones
- Brahma GuptaDocumento2 páginasBrahma GuptaAntonioJoseR.M100% (1)
- Patron Girasol LILYS AQPDocumento8 páginasPatron Girasol LILYS AQPjaviera467jkiloAún no hay calificaciones
- Humanismo Filosófico Vs Humanismo PasicológicoDocumento7 páginasHumanismo Filosófico Vs Humanismo PasicológicoKevin Sergio Ataucuri TorricoAún no hay calificaciones
- Actividad 4 Reseña de GuasónDocumento5 páginasActividad 4 Reseña de GuasónEmmnuel Padilla GonzalezAún no hay calificaciones
- Articulo de OpinionDocumento1 páginaArticulo de OpinionEliana Catalina Ramirez GonzalezAún no hay calificaciones
- Storyboard ACT. La Persona EquivocadaDocumento7 páginasStoryboard ACT. La Persona EquivocadavillegasjjjAún no hay calificaciones
- Proyecto TungaDocumento1 páginaProyecto TungaCande RiosAún no hay calificaciones
- Análisis de Película: El Viaje de ChihiroDocumento3 páginasAnálisis de Película: El Viaje de Chihiroanahi garciaAún no hay calificaciones
- Tricotin Como HacerloDocumento4 páginasTricotin Como HacerloMaría DíazAún no hay calificaciones
- La ViolenciaDocumento7 páginasLa ViolenciaRosa EstherAún no hay calificaciones
- Norma 157Documento17 páginasNorma 157Raul Veyna HurtadoAún no hay calificaciones
- Estrategias Psicoterapeuticas Informe PsicológicoDocumento4 páginasEstrategias Psicoterapeuticas Informe PsicológicoM.JAún no hay calificaciones
- Agulló - La Evaluación de Las Competencias en Contextos No Formales Dispositivos e Instrumentos de Evaluación PDFDocumento19 páginasAgulló - La Evaluación de Las Competencias en Contextos No Formales Dispositivos e Instrumentos de Evaluación PDFM.JAún no hay calificaciones
- Artículo de Investigacion de Una Perspectiva Humanista ExistencialDocumento16 páginasArtículo de Investigacion de Una Perspectiva Humanista ExistencialM.JAún no hay calificaciones
- Terapia CognitivaDocumento16 páginasTerapia CognitivaM.J0% (1)
- Ambito Laboral Celener Tomo II Parte 4 Cap 1 y 2Documento8 páginasAmbito Laboral Celener Tomo II Parte 4 Cap 1 y 2M.JAún no hay calificaciones
- Psicologia Del TrabajoDocumento72 páginasPsicologia Del TrabajoM.JAún no hay calificaciones
- Bibliografia y Guia de Preguntas ComunicacionDocumento2 páginasBibliografia y Guia de Preguntas ComunicacionM.JAún no hay calificaciones
- Desarollo Del Cambio Estratégico - Por LevyDocumento4 páginasDesarollo Del Cambio Estratégico - Por LevyM.JAún no hay calificaciones
- LECCIÓN 1.1 Referentes Antropológicos y Sociológicos en La Identidad Social de La PersonaDocumento22 páginasLECCIÓN 1.1 Referentes Antropológicos y Sociológicos en La Identidad Social de La PersonaRaul VelisAún no hay calificaciones
- La Psicología Del Desarrollo (Medina)Documento6 páginasLa Psicología Del Desarrollo (Medina)Bruno Leonardo SannaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Humano Un Campo en Evolución PermanenteDocumento2 páginasDesarrollo Humano Un Campo en Evolución PermanenteTasha Nadeshico50% (2)
- Criopreservación 1.Documento4 páginasCriopreservación 1.Anghela Gabriela Ramirez OrtegaAún no hay calificaciones
- CIDES-UMSA Umbrales #36 WebDocumento285 páginasCIDES-UMSA Umbrales #36 WebSebas JimenezAún no hay calificaciones
- Shivaismo y VedantaDocumento16 páginasShivaismo y VedantaGiovanni mendezAún no hay calificaciones
- Construcción Del Dogma CristológicoDocumento16 páginasConstrucción Del Dogma CristológicoContreras NillAún no hay calificaciones
- 7 Profecias MayasDocumento17 páginas7 Profecias Mayasshila6901Aún no hay calificaciones
- Reflexion Es Sobre La Muerte El Sabio Con Marco AurelioDocumento4 páginasReflexion Es Sobre La Muerte El Sabio Con Marco AurelioIrbin EspinozaAún no hay calificaciones
- Monografia-Pensamiento GRUPO IIIDocumento12 páginasMonografia-Pensamiento GRUPO IIIOctavio Villacrez OlascoagaAún no hay calificaciones
- El Origen y Ramificaciòn de Las Lenguas PDFDocumento7 páginasEl Origen y Ramificaciòn de Las Lenguas PDFPatty LopezAún no hay calificaciones
- Espacio BarrocoDocumento13 páginasEspacio BarrocoDJOSSUEAún no hay calificaciones
- GUIA INTEGRADA DE ETICA Y RELIGION DEL GRADO 6º Semana Del 18 de Septiembre Al 23 de OctubreDocumento6 páginasGUIA INTEGRADA DE ETICA Y RELIGION DEL GRADO 6º Semana Del 18 de Septiembre Al 23 de OctubreErika Patricia Perez CaroAún no hay calificaciones
- Identidad Cultural AntropologiaDocumento47 páginasIdentidad Cultural AntropologiaDavid Alcahuaman100% (1)
- Métodos y Técnicas de EstudiosDocumento8 páginasMétodos y Técnicas de EstudiosLuis VerazaAún no hay calificaciones
- Daniela Sthefanía Jaramillo CastroDocumento125 páginasDaniela Sthefanía Jaramillo CastroCamila PinzonAún no hay calificaciones
- Guia Paleolitico y NeoliticoDocumento7 páginasGuia Paleolitico y NeoliticoMarco Antonio Ureta AlvarezAún no hay calificaciones
- Rpbi 22, 25Documento38 páginasRpbi 22, 25Ademar EstebanAún no hay calificaciones
- Transhumanism oDocumento40 páginasTranshumanism oJOSÉ MANUEL SILVERO A.Aún no hay calificaciones
- Análisis Personal Del Texto Elogio de La DificultadDocumento2 páginasAnálisis Personal Del Texto Elogio de La DificultadSebas Botero87% (23)
- Sílabo Preistap 2Documento6 páginasSílabo Preistap 2Marcia Ortega SipionAún no hay calificaciones
- 4 Cosmos y PensamientoDocumento48 páginas4 Cosmos y PensamientoGerson RodriguezAún no hay calificaciones
- Enfoque HolisticoDocumento9 páginasEnfoque HolisticoNaldy TamoAún no hay calificaciones
- El Corazon Del Hombre1Documento8 páginasEl Corazon Del Hombre1Omar Abdi Bolaños CoyocAún no hay calificaciones