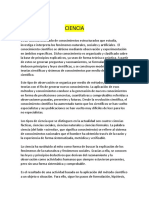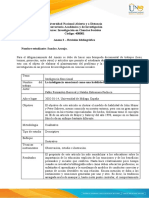Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resumen
Resumen
Cargado por
Alexito MurilloTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Resumen
Resumen
Cargado por
Alexito MurilloCopyright:
Formatos disponibles
HALLIDAY, Fred: Las relaciones internacionales y sus debates. Edit.
Centro de Investigación Para la Paz (CIP-FUHEM). Madrid,
2006.
La era de lo internacional. El estudio de las relaciones internacionales tendría su ascenso a finales
del siglo XX y a inicio del siglo XXI. Este ascenso habría de expresarse no sólo en el número
creciente de instituciones dedicadas a dichos estudios, sino también en la apertura de tales estudios
a la interdisciplinariedad/transdisciplinariedad del conocimiento. El creciente interés por los
asuntos internacionales se encuentra asociado a los procesos económicos, políticos y sociales de la
globalización. De acuerdo con ello, el desarrollo del campo teórico muestra una cierta recuperación del
pensamiento político clásico en torno a la revisión crítica de sus nociones, conceptos y categorías -
que desde 1920 habrían orientado la disciplina- replanteando con ello todos sus marcos históricos y
teóricos generales: la particular constitución interna de la disciplina, su relación externa con la generalidad de las
ciencias de la sociedad y la dinámica de los acontecimientos económicos, sociales y políticos globales constituyen entonces
círculos concéntricos a través de los cuales se va transformando el estudio de las relaciones internacionales. (F.
Halliday: 2006; 5-7)
* El estudio de las relaciones internacionales: “(…) se puede considerar el
aumento de los estudios sobre relaciones internacionales, como el de todas las ciencias sociales,
un producto del cambio en tres círculos concéntricos: el central, y más claro de ellos, es la
disciplina en sí, sus debates, sus cambios en cuento a ideas dominantes o ‘paradigmas’, y a
agenda de investigación que establece y en la que trabaja. El segundo es el clima general de las
ciencias sociales y la vida intelectual en general, que de forma abierta, en el caso de los
conceptos o debates que toma prestados, y de forma encubierta, a través de la ósmosis más
amplia y la formulación del pensamiento en una época concreta, determina las preocupaciones
e ideas de una ciencia social determinada. El tercero es el mundo de los sucesos en sí que,
aunque no de forma inmediata, si determinan con el paso del tiempo la trayectoria de la ciencia
social, ya sea al obligar a los autores a explicar el curso de los acontecimientos o al inducirlos a
proporcionar teorías que sirvan para legitimar y considerar inevitables las formas de poder y de
conflicto que predominan en una determinada época.” (F. Halliday: 2006; 6-7).
Las relaciones internacionales y las ciencias sociales. Las relaciones internacionales como
disciplina científica tradicional han tenido como objeto de estudio las relaciones entre los Estados.
Dichas relaciones han sido captadas a partir de fenómenos tales como la guerra, el poder, la
intersección de intereses militares y económicos, las migraciones, etc. Sin embargo, el campo de
estudio de las relaciones internacionales en la contemporaneidad ha ido incorporando
progresivamente elementos de la geografía política tales como la distribución del espacio y la
ubicación de los recursos. Del mismo modo, ha incorporado aquella reflexión teórica sobre la
condición humana que habría caracterizado al pensamiento político clásico así como los problemas
relacionados con la ecología y el nacionalismo. Estas incorporaciones muestran entonces cómo el
campo disciplinar de las relaciones internacionales -al igual que la generalidad del campo de las ciencias de la
sociedad- evoluciona en la medida en que va encontrando nuevos problemas cuyas fuentes de resolución aparecen en la
intersección con otras disciplinas científicas y filosóficas de los asuntos sociales. (F. Halliday: 2006; 7-8)
* El estudio de las relaciones internacionales: “El desarrollo, pasado y futuro, del
estudio académico de las relaciones internacionales es, por tanto, parte del desarrollo de la
ciencia social, en sí mismo un reflejo de desafíos y cambios más generales de la sociedad
moderna y de nuestro mundo moderno. Lo que parece una reflexión independiente, objetiva,
sobre un área determinada naturalmente no es tan imparcial y atemporal como podría parecer.
No estamos ocupándonos de un objeto o contenido fijos: igual que sucede con las naciones, la
cuestión no es si se está produciendo un cambio, o si los cambios de fronteras o del comercio
exterior son deseables, sino qué aspectos del pasado pueden y deben preservarse y cuál es la
mejor forma de gestionar estos cambios e interacciones. Del mismo modo, la relación de este
estudio académico con cuestiones políticas en el mundo exterior sin deseables.” (F. Halliday:
2006; 8).
Las funciones de la ciencia social. Las relaciones internacionales deben ser sopesadas del
mismo modo que las demás ciencias de la sociedad, esto es, de cara a los problemas que plantea el
fenómeno social. De acuerdo con ello, es posible sostener cuatro criterios que justifican la
existencia de las relaciones internacionales como disciplina científica: 1) es una disciplina que puede
desarrollarse a partir de la formación de la mente contribuyendo así a la claridad del pensamiento; 2) es
una disciplina que permite la transmisión de un cuerpo de teoría redimensionando con ello nuestra
valoración de los hechos sociales; 3) es una disciplina que representa un área concreta de pericia
profesional en los campos de la organización internacional y la política exterior y; 4) es una disciplina
que proporciona solución a cuestiones contemporáneas contribuyendo a la discusión y formulación de la
política pública. Por todos estos criterios y por la importancia de la discusión sobre la globalización
para las ciencias de la sociedad, la efervescencia teórica y la diversidad del debate conceptual se han
convertido en las características más notorias de la disciplina. Sin embargo, en los EEUU el debate
sobre la disciplina se encuentra marcado por la disputa entre el neorrealismo y el neoliberalismo así
como en Europa proliferan los enfoques de cooperación internacional, neomarxista y cosmopolita.
En ambos casos, también aparecen enfoques heterodoxos como el feminismo, los estudios
medioambientales y la filosofía utópica. La variedad de perspectivas derivadas de todos estos
enfoques ha provocado la emergencia de ciertos problemas a propósito del método más adecuado
para la investigación de las relaciones internacionales. En primer lugar, algunos consideran que la
relatividad de los discursos posmodernos no permite a la disciplina avanzar en lo que respecta a la
precisión conceptual y metodológica. En segundo lugar, existen otros que sostienen que el
predominio del análisis cuantitativo impide el desarrollo de su componente cualitativa. Y en tercer lugar,
se ha producido reflexiones en torno a cómo el desprecio de la teoría ha convertido la disciplina en un
ejercicio periodístico sin profundidad conceptual. (F. Halliday: 2006; 8-14)
El final de la guerra fría. Las relaciones internacionales como disciplina científica no solo se ha
ido reestructurando por causa de factores internos, sino también por causa de factores externos
tales como: a) el hundimiento del comunismo y sus consecuencias; b) la crisis del Estado-Nación como
principal actor del orden internacional y; c) la guerra de los EEUU frente al terrorismo internacional.
Vistos en retrospectiva, estos factores no pueden entenderse obviando la importancia de la Guerra
Fría para las relaciones internacionales contemporáneas. En efecto, este período de la historia
reciente no sólo posicionó en el ámbito académico el realismo político de E.H. Carr, Raymond Aron y
Martin Wight sino que, además, la amenaza de guerra nuclear incrementó la importancia de las
relaciones internacionales en el ámbito universitario. Tras ello, el hundimiento del comunismo puso
sobre la mesa los problemas relacionados con el nacionalismo, la migración, la proliferación de
armas y la secesión. Sin embargo, en este contexto varios expertos han advertido un retroceso del
orden internacional en lo relativo a la autodeterminación de los pueblos y el riesgo de confrontaciones bélicas
entre las potencias mundiales. (F. Halliday: 2006; 14-16)
* El hundimiento del comunismo: “El fracaso del comunismo fue en diversos aspectos
un fracaso internacional: primero, el fracaso al no lograr difundirlo en todo el mundo y la
perdida de optimismo y legitimidad consiguientes; luego el fracaso por no poder crear un
sistema de alianzas efectivo para rivalizar con el de Occidente; después la erosión gradual, y
cada vez más visible, de la competitividad, civil y militar, con Occidente. AL final, el
comunismo se hundió no porque fracasara en ningún sentido absoluto –sus pueblos no
estaban, en general, ni en rebelión ni muriéndose de hambre- sino por la percepción de que no
competía, y de que no tenía ninguna perspectiva a largo plazo de competir con éxito, con
Occidente.” (F. Halliday: 2006; 15).
El debate sobre el Estado: globalización y derechos individuales. Algunos considerarían
que nos encontramos en un sistema internacional completamente nuevo: la globalización. Este nuevo
sistema tomaría consistencia a partir de las relaciones entre el Estado-Nación, el poder económico y
las tendencias sociales. En el sistema global el Estado-Nación dejaría de ser concebido como una
unidad política cerrada y pasaría a ser visto como un entramado de relaciones atravesado por un
sinnúmero de estructuras globales y transnacionales. Sin embargo y contrariamente a lo que piensan
algunos expertos, el proceso globalizador no ha reemplazado a los Estados-Nacionales como actores
principales del escenario internacional pues estos no cesan de reafirmar sus propios intereses aún al
interior de las organizaciones supranacionales. La dimensión ética de las relaciones internacionales –
relativa a los juicios sobre le guerra, la intervención y los derechos humanos- también caracteriza la
reflexión sobre el nuevo sistema internacional. En efecto, tras conflictos como los de Irak, Somalia,
Haití y la ex Yugoslavia, se han intensificado las discusiones sobre el reconocimiento del individuo
frente al Estado y de las éticas comunitarias frente a una ética universal. De acuerdo con lo anterior,
la reflexión sobre la globalización como nuevo sistema internacional ha generado debates cuya
naturaleza anuncia profundas transformaciones de las relaciones internacionales como disciplina
científica. (F. Halliday: 2006; 16-18)
El 11-S y la reconfiguración del orden mundial. El fin de la guerra fría y el avance de la
globalización han dejado ver un nuevo problema cuya importancia para la ciencia de las relaciones
internacionales resulta indiscutible: el terrorismo fundamentalista islámico surgido a partir de los atentados
perpetrados el 11 de septiembre de 2001 contra los EEUU. Cada uno de los paradigmas de la disciplina
ofrecería una lectura particular de las intervenciones de los norteamericanos en Afganistán e Irak: a)
los realistas señalaron la supremacía del Estado en los asuntos de seguridad internacional; b) los
liberales defendieron el respeto a las instituciones internacionales como medios de cooperación para
hacer frente al terrorismo; c) los marxistas asociaron los hechos al conjunto de contradicciones del
capitalismo avanzado; d) las feministas atribuyeron lo sucedido al machismo característico del mundo
islámico y; los postmodernistas se limitaron a señalar las transformaciones del despliegue militar. Sin
embargo, surgieron numerosos problemas teóricos relativos a la explicación. En primer lugar, se
discutiría si los factores que explicarían la confrontación entre los EE.UU y Al Qaeda estarían
asociados a elementos religiosos o a elementos modernos. En segundo lugar, se discutiría sobre el
carácter internacional o transnacional del movimiento islámico. En tercer lugar, se debatiría sobre la
naturaleza del poder, la política exterior de los EE.UU y el miedo en las relaciones internacionales.
Y en cuarto lugar, las discusiones sobre tradición/modernidad, internacional/transnacional y poder-
miedo relativas al nuevo orden internacional, los especialistas se vieron obligados no sólo a
investigar con una mayor profundidad histórica sino que, además, tuvieron que incorporar la
dimensión cultural a la configuración objetual de sus estudios. (F. Halliday: 2006; 18-20)
Temas y desafíos. Por un lado, entre los temas que son y serán de relevancia para el desarrollo
de las relaciones internacionales como disciplina científica pueden enunciarse: 1) la economía
política internacional; 2) los problemas de seguridad; 3) el nacionalismo; 4) la intervención
humanitaria; 5) la creación de instituciones de gobernanza global; 6) la relación de la democracia
con la paz; 7) la ecología, la migración y las comunicaciones como problemáticas transnacionales y;
8) la crisis demográfica y civilizatoria. Y por otro, los desafíos teóricos y metodológicos que quedan
confiados al desarrollo de las relaciones internacionales como disciplina científica son
principalmente tres. En primer lugar, será necesario garantizar la existencia de un pluralismo teórico y
metodológico capaz de conjurar todo enclaustramiento de los paradigmas que pueda inhibir el
desarrollo de la disciplina. En segundo lugar, la sociología histórica –ya sea de corte weberiano o
marxista- habrá de arrojar nuevas luces sobre el nexo entre lo nacional y lo internacional, el papel de
la cultura en el sistema internacional y la periodización histórica de este sistema. Y en tercer lugar, el
feminismo habrá de contribuir a la reconceptualización de la seguridad, el interés nacional, los
derechos humanos, la guerra y el nacionalismo. De acuerdo con lo anterior, los factores de evolución de
las relaciones internacionales como disciplina científica no podrán ser analizados sin tomar en
cuenta la evolución interna de la disciplina, la transformación de las otras disciplinas sociales y el
devenir de la historia mundial. Las directrices que habrán de orientar esta evolución de la disciplina
pueden resumirse en: 1) todo desarrollo teórico ha de tener un componente sustantivo; 2) resulta
imprescindible una reflexión sobre la filosofía de las ciencias sociales; 3) debe profundizarse la
dimensión histórica de los análisis y; 4) debe recuperarse la discusión sobre los problemas éticos
propuestos por los problemas estudiados. (F. Halliday: 2006; 20-24)
* Autonomía de las relaciones internacionales: “Para que la teoría de las relaciones
internacionales haga su tarea y participe en el mundo en general de otras ciencias sociales y en
el debate público, esta autonomía disciplinaria debe ser reconocida, respetada y preservada.
Entonces la ciencia de las relaciones internacionales podrá desempeñar un papel adecuado,
reuniendo tres condiciones que cualquier ciencia social necesita para establecer y promover esa
autonomía e integridad: primero, debe hacer bien su propio trabajo y no debe caer presa de la
moda metodológica y la inversión epistemológica; en segundo lugar, aquellos con los que
interactúe deben respetar esa autonomía, como la disciplina de las relaciones internacionales
debe respetar la suya, sea académica o no; y por último, las relaciones internacionales y sus
interlocutores lejanos y cercanos, todos, deben conservar cierto grado de duda estratégica
sobre sí misma y aceptar que para muchas cuestiones, algunas clásicas, otras suscitadas por
sucesos o tendencias intelectuales recientes, no tenemos todavía, ninguno de nosotros,
respuestas claras. La autonomía teórica, el respeto mutuo y un mínimo continuo de modestia,
duda e investigación intelectual son los requisitos saludables para el estudio saludable de lo
internacional, como de muchas otras cosas del mundo moderno.” (F. Halliday: 2006; 24-25).
También podría gustarte
- Dialéctica de Las Fuerzas Productivas y de Las Relaciones de Producción.Documento4 páginasDialéctica de Las Fuerzas Productivas y de Las Relaciones de Producción.jceazuay7571100% (3)
- Ensayo Sobre La Importancia Del EstadoDocumento2 páginasEnsayo Sobre La Importancia Del EstadoJeronimo Guerrero Vinasco100% (1)
- Inestabilidad, Incertidumbre y Autonomía Restringida RESUMENDocumento42 páginasInestabilidad, Incertidumbre y Autonomía Restringida RESUMENWalter Israel Juarez Lorenzo100% (1)
- Antología de La Democracia EcuatorianaDocumento2 páginasAntología de La Democracia EcuatorianaFranklin Sánchez Camacho100% (2)
- RESUMEN SARTORI Partidos y S.partidosDocumento23 páginasRESUMEN SARTORI Partidos y S.partidosflorazu_lAún no hay calificaciones
- El Poder Autónomo Del Estado (Michael Mann) Resumen CipolDocumento7 páginasEl Poder Autónomo Del Estado (Michael Mann) Resumen CipolMatias Isla100% (1)
- Lasswell Harold La Orientacion Hacia Las Politicas PDFDocumento15 páginasLasswell Harold La Orientacion Hacia Las Politicas PDFRocio Fernanda AlbornozAún no hay calificaciones
- Bernard Manin - Metamorfosis Del Gobierno Representativo. ResumenDocumento20 páginasBernard Manin - Metamorfosis Del Gobierno Representativo. ResumenLucas GiorgiottiAún no hay calificaciones
- 3 - HOLLOWAY - Fundamentos Teóricos para Una Crítica Marxista de La Administración Pública - John HollowayDocumento4 páginas3 - HOLLOWAY - Fundamentos Teóricos para Una Crítica Marxista de La Administración Pública - John HollowayNaìr SantanaAún no hay calificaciones
- Análisis Del Libro La Argumentación Administrativa de C. Hood y M. JacksonDocumento17 páginasAnálisis Del Libro La Argumentación Administrativa de C. Hood y M. JacksonJonathan Camilo Zamudio LopezAún no hay calificaciones
- Resumen - Karl Marx (1875) "Crítica Del Programa de Gotha"Documento5 páginasResumen - Karl Marx (1875) "Crítica Del Programa de Gotha"ReySalmon100% (1)
- U2 ForesterDocumento3 páginasU2 Foresterpar4987Aún no hay calificaciones
- Partidos y Sistemas de Partidos. BartoliniDocumento4 páginasPartidos y Sistemas de Partidos. BartoliniMFGMAún no hay calificaciones
- Atilio BorónDocumento3 páginasAtilio BorónMariana Soledad RomeroAún no hay calificaciones
- Reconocimiento de BeligeranciaDocumento4 páginasReconocimiento de Beligeranciaseat_santillanAún no hay calificaciones
- Resumen-Origen y Fundamentos de Norberto BobbioDocumento4 páginasResumen-Origen y Fundamentos de Norberto BobbioMeli4444Aún no hay calificaciones
- Sìntesis Documental - Estado BourdieuDocumento2 páginasSìntesis Documental - Estado BourdieuIngrid RinconAún no hay calificaciones
- Reseña Semana 5 HISTORIA POLITICA DE ECUADORDocumento2 páginasReseña Semana 5 HISTORIA POLITICA DE ECUADORboris freireAún no hay calificaciones
- Declaración de CocoyocDocumento9 páginasDeclaración de CocoyocDaniel PerugachiAún no hay calificaciones
- Ingenieria Electoral Cap1Documento63 páginasIngenieria Electoral Cap1Wilmer SuárezAún no hay calificaciones
- La Formación Del Estado Argentino. Orden, Progreso y Organización Nacional. (Oscar Oszlak)Documento3 páginasLa Formación Del Estado Argentino. Orden, Progreso y Organización Nacional. (Oscar Oszlak)PaulinaCardozoAún no hay calificaciones
- Ensayo Pelicula Dictadura Perfecta SubrayadoDocumento4 páginasEnsayo Pelicula Dictadura Perfecta SubrayadoGerson Moisés Góngora Can100% (1)
- Osvaldo Sunkel El Desarrollo Latinoamericano y La Teoria Del DesarrolloDocumento13 páginasOsvaldo Sunkel El Desarrollo Latinoamericano y La Teoria Del DesarrolloKaren Tatiana Rodriguez0% (1)
- Definición de Derecho Internacional Público Definición de Derecho Internacional PúblicoDocumento13 páginasDefinición de Derecho Internacional Público Definición de Derecho Internacional PúblicoYesenia HernandezAún no hay calificaciones
- Escasez y EficienciaDocumento11 páginasEscasez y EficienciaCristian AndradeAún no hay calificaciones
- Codigo Civil Libro 1 ResumenDocumento4 páginasCodigo Civil Libro 1 ResumenElizabeth Madrigal AlcantarAún no hay calificaciones
- La Administración Pública Un Enfoque Desde La Teoría Del Estado y Los Derechos Humanos (23 55)Documento37 páginasLa Administración Pública Un Enfoque Desde La Teoría Del Estado y Los Derechos Humanos (23 55)EsnedaAún no hay calificaciones
- Resumen Levitsky & WayDocumento2 páginasResumen Levitsky & Wayvladimirov350% (4)
- Sartori Cap 5, 6, 7Documento5 páginasSartori Cap 5, 6, 7María Fernanda Neme50% (2)
- Caso NotariaDocumento3 páginasCaso Notaria104 derecho ULPAún no hay calificaciones
- El Estado Intervencionista en La Argentina-DirieDocumento34 páginasEl Estado Intervencionista en La Argentina-DirieLocoGattiAún no hay calificaciones
- Actividad 2 Analisis EconomicoDocumento5 páginasActividad 2 Analisis EconomicoBelen Rocabado MartinezAún no hay calificaciones
- José VanegasDocumento143 páginasJosé VanegasDaniel NomezkyAún no hay calificaciones
- Análisis Jurisprudencial Sent C-182-10Documento5 páginasAnálisis Jurisprudencial Sent C-182-10anon_110239306Aún no hay calificaciones
- Cuestionario para Examen EconomiaDocumento3 páginasCuestionario para Examen EconomiaDennis Ayosha GarciaAún no hay calificaciones
- Conclusion Sobre El Texto La Llamada Acumulacion OriginariaDocumento2 páginasConclusion Sobre El Texto La Llamada Acumulacion OriginariaJuanPablo100% (1)
- Los Orígenes de La Nacionalidad HispanoamericanaDocumento3 páginasLos Orígenes de La Nacionalidad HispanoamericanaAngelodionisos AmenAún no hay calificaciones
- Libertad y Desarrollo Capítulo 3Documento4 páginasLibertad y Desarrollo Capítulo 3Fredy Illaconza Quispe0% (1)
- Analisis de Sentencia C-122 Del 2012Documento3 páginasAnalisis de Sentencia C-122 Del 2012Jorge Andric Araujo ArizaAún no hay calificaciones
- Cuestionario RápidoDocumento2 páginasCuestionario RápidoAleAún no hay calificaciones
- Gutierrez Ashley 2017. Conformacion Del Estado Nacion.Documento2 páginasGutierrez Ashley 2017. Conformacion Del Estado Nacion.Ashley Gutierrez BalcazarAún no hay calificaciones
- Resumen Jean BodinDocumento2 páginasResumen Jean BodinAndrés LR0% (1)
- Los Principios Del Gobierno RepresentativoDocumento7 páginasLos Principios Del Gobierno RepresentativoAnaAún no hay calificaciones
- Cinco Tesis Del Populismo DusselDocumento4 páginasCinco Tesis Del Populismo DusselCamilo Mendoza0% (1)
- Constitucionalismo SocialDocumento4 páginasConstitucionalismo SocialSabrina GiampieriAún no hay calificaciones
- 3-B. Resumen. Mainwaring - Presidencialismo y Democracia en America LatinaDocumento4 páginas3-B. Resumen. Mainwaring - Presidencialismo y Democracia en America Latinatimonet09Aún no hay calificaciones
- Unlam SOCIOLOGIA Lic. Mario GrecoDocumento4 páginasUnlam SOCIOLOGIA Lic. Mario GrecoEsteban abraldesAún no hay calificaciones
- G Pasquino Gobierno DivididoDocumento4 páginasG Pasquino Gobierno DivididoIngrid UrrutiaAún no hay calificaciones
- Resumen e Historia de La Hacienda PúblicaDocumento13 páginasResumen e Historia de La Hacienda PúblicaNicoroco01Aún no hay calificaciones
- Teoría General Del Derecho Internacional Público. PDocumento35 páginasTeoría General Del Derecho Internacional Público. PNicolás Bosich100% (6)
- ReseñasDocumento6 páginasReseñasboris freireAún no hay calificaciones
- Carré de MalbergDocumento5 páginasCarré de MalbergIly Hernandez MartinAún no hay calificaciones
- A1 - ALGC - LT - Derecho MercantilDocumento3 páginasA1 - ALGC - LT - Derecho MercantilLaura FigueroaAún no hay calificaciones
- Derecho-Compañía de Economía MixtaDocumento31 páginasDerecho-Compañía de Economía MixtaMonik Nieves100% (1)
- Resumen Ley Organica de Regulación y Control Del Poder de MercadoDocumento2 páginasResumen Ley Organica de Regulación y Control Del Poder de MercadoRomina :DAún no hay calificaciones
- Resumen, Robert A.Dahl - Diez Textos Básicos Capítulo 3Documento3 páginasResumen, Robert A.Dahl - Diez Textos Básicos Capítulo 3Hernández Javiera67% (3)
- Ensayo Sobre "Discurso de Acusación en El Tribunal Militar Internacional de Núremberg"Documento5 páginasEnsayo Sobre "Discurso de Acusación en El Tribunal Militar Internacional de Núremberg"Mateo SebastianAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia Sobre El Precedente Horizontal y VerticalDocumento2 páginasJurisprudencia Sobre El Precedente Horizontal y VerticalIslandia VergelAún no hay calificaciones
- 3.03.03.05 - Resumen Largo Morgenthau - Politica Entre Las NacionesDocumento16 páginas3.03.03.05 - Resumen Largo Morgenthau - Politica Entre Las NacionesNahuel100% (2)
- Concepto y tipos de ley en la Constitución colombianaDe EverandConcepto y tipos de ley en la Constitución colombianaAún no hay calificaciones
- Reseña HallidayDocumento3 páginasReseña HallidayAlejandra PérezAún no hay calificaciones
- El Concepto de Ideología. F. EstenssoroDocumento2 páginasEl Concepto de Ideología. F. EstenssoroJésuve Jésuve100% (1)
- El Fin Del Siglo. A. NegriDocumento4 páginasEl Fin Del Siglo. A. NegriJésuve JésuveAún no hay calificaciones
- Documento Accion Colectiva. Leopoldo Múnera Ruíz.Documento10 páginasDocumento Accion Colectiva. Leopoldo Múnera Ruíz.Jésuve JésuveAún no hay calificaciones
- Atlas Etnologia Dieter HallerDocumento301 páginasAtlas Etnologia Dieter HallerJésuve Jésuve100% (2)
- Terrorismo de Estado y Justicia. Ernesto Garzón ValdésDocumento16 páginasTerrorismo de Estado y Justicia. Ernesto Garzón ValdésJésuve JésuveAún no hay calificaciones
- Certificado ICFESDocumento2 páginasCertificado ICFESJésuve JésuveAún no hay calificaciones
- Smad, Arma Leta. William RozoDocumento5 páginasSmad, Arma Leta. William RozoJésuve JésuveAún no hay calificaciones
- 05 - King PDFDocumento19 páginas05 - King PDFFotocopiadora CecsoAún no hay calificaciones
- Secuencia Segundo TBC 22Documento53 páginasSecuencia Segundo TBC 22Magaly arzola vargasAún no hay calificaciones
- La Epistemología en La Investigación PDFDocumento6 páginasLa Epistemología en La Investigación PDFgirl-12Aún no hay calificaciones
- Igual Puede Gustarle PDFDocumento11 páginasIgual Puede Gustarle PDFJaime Blanco PozoAún no hay calificaciones
- RESUMENDocumento22 páginasRESUMENYe BarottoAún no hay calificaciones
- Investigación MicrosocialDocumento17 páginasInvestigación MicrosocialMynor MartínezAún no hay calificaciones
- Entrega FinalDocumento6 páginasEntrega FinalSantiago GallegoAún no hay calificaciones
- Lectura 3 Vasco Tres Estilos de Trabajo en Ciencias Sociales (Vasco) PDFDocumento9 páginasLectura 3 Vasco Tres Estilos de Trabajo en Ciencias Sociales (Vasco) PDFMaleja AcostaAún no hay calificaciones
- Investigación Cualitativa en America LatinaDocumento15 páginasInvestigación Cualitativa en America Latinadidactica.sanpedroAún no hay calificaciones
- Parcial 1 de HumanidadesDocumento5 páginasParcial 1 de HumanidadesAlejandro RosendoAún no hay calificaciones
- 2223 2516 Ridu 16 01 E1555Documento12 páginas2223 2516 Ridu 16 01 E1555luis alaraconAún no hay calificaciones
- El Concepto de Explicación en Las Ciencias Sociales PDFDocumento24 páginasEl Concepto de Explicación en Las Ciencias Sociales PDFMarcphAún no hay calificaciones
- EJE3Documento1253 páginasEJE3Hugo MartinezAún no hay calificaciones
- Guba Lincoln ParadigmasDocumento21 páginasGuba Lincoln ParadigmasyolaimakrivasrAún no hay calificaciones
- Ciencias Auxiliares de Las Ciencias SocialesDocumento6 páginasCiencias Auxiliares de Las Ciencias SocialesYamilet IxchopAún no hay calificaciones
- Tarea 1. Sociologia JuridicaDocumento12 páginasTarea 1. Sociologia Juridicaarii saavedraAún no hay calificaciones
- Lectura Introd Criminologia 2023-24Documento10 páginasLectura Introd Criminologia 2023-24victorAún no hay calificaciones
- Metodologia de La InvestigacionDocumento5 páginasMetodologia de La Investigacionsaymar mendozaAún no hay calificaciones
- Constructivismo Martin RetamozoDocumento31 páginasConstructivismo Martin RetamozoCarmelo Martínez ContrerasAún no hay calificaciones
- Ciencias Faticas y FormalesDocumento4 páginasCiencias Faticas y FormalesGOMEZ GOMEZ GEORGINA MERITAún no hay calificaciones
- Cecilia Díaz Méndez Hábitos Alimentarios de LosDocumento2 páginasCecilia Díaz Méndez Hábitos Alimentarios de LosJorge Cazas AsllaniAún no hay calificaciones
- Ensayo de La CienciaDocumento5 páginasEnsayo de La CienciaLuis Enrique100% (1)
- Anexo 2 - 1-Revisión BibliográficaDocumento2 páginasAnexo 2 - 1-Revisión BibliográficaMarqueza ManchegoAún no hay calificaciones
- Ciencias SocialesDocumento3 páginasCiencias SocialesYasmin PuelloAún no hay calificaciones
- Malla Curricular SocialesDocumento22 páginasMalla Curricular SocialesSebas FuentesAún no hay calificaciones
- Informe de Las Ciencias SocialesDocumento2 páginasInforme de Las Ciencias SocialesJean MejiaAún no hay calificaciones
- Hermenéutica y Acción (Ficha de Cátedra)Documento4 páginasHermenéutica y Acción (Ficha de Cátedra)Martín FuentesAún no hay calificaciones
- Por Los Rincones. Antología de Método CualitativoDocumento35 páginasPor Los Rincones. Antología de Método CualitativoNirvana VC0% (2)