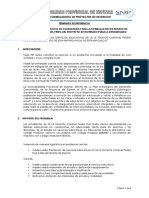Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
563 2292 1 PB PDF
563 2292 1 PB PDF
Cargado por
Danillo1351Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
563 2292 1 PB PDF
563 2292 1 PB PDF
Cargado por
Danillo1351Copyright:
Formatos disponibles
LA LECTURA COMO EXPERIENCIA DE FORMACIÓN
Stella Serrano de Moreno,
Postgrado de Lectura y Escritura
Universidad de Los Andes, Mérida
Para los jóvenes, el libro es más importante que el audiovisual,
en tanto que es una puerta abierta a la ensoñación,
en que permite elaborar un mundo propio,
dar forma a la experiencia. Michele Petit (1999).
Tener la fortuna de participar en el seminario Educar en Babel. Lenguaje,
pluralidad y discontinuidad, dirigido por el Dr. Jorge Larrosa, catedrático de
la Universidad de Barcelona, España, desarrollado en el marco del Doctorado
en Educación de la Universidad de Los Andes, me planteó nuevos desafíos en
el campo del conocimiento. Movilizó mis ideas y representaciones respecto a
una serie de constructos sobre los que descansa mi idea de educación y de
enseñanza y del papel del lenguaje, de la lectura, la escritura y el habla para
pensar y aprender.
En el transcurrir de las reflexiones filosóficas sobre estos temas, uno de los
planteamiento que fundamentalmente causó en mí inquietudes y me generó
nuevas interrogantes es el pensar la lectura desde una nueva perspectiva,
desde aquella que la hace trascendente como experiencia de formación, es
decir, como experiencia humana irremplazable. Este trabajo plantea estas
inquietudes y reflexiones sobre el tema La lectura como experiencia .
Me es útil pensar la lectura como experiencia de formación y la formación
como lectura al mismo tiempo. La lectura como experiencia, en tanto formación
implica pensarla como la actividad del lector que tiene que ver con lo que el
lector es, apreciarla como esa actividad que nos transforma, que nos permite
cuestionar lo que somos y lo que pensamos, que nos permite mirarnos dentro
de nosotros mismos para saber quiénes somos y que, por tanto, nos permite
cambiar y re-construir, al mismo tiempo, nuestro ser.
La idea de lectura como experiencia de formación me aporta una nueva
mirada acerca de este proceso, quizás una mirada más profunda, más aguda,
más trascendente sobre lo que para mí significa leer. Entender la lectura
como experiencia me conduce a reflexionar acerca de ¿Qué es la experiencia y
cómo la he entendido? ¿Qué es la lectura como experiencia? ¿Cuál es su
significación? En un sentido general, experiencia es lo que queda dentro de
nosotros una vez vividos acontecimientos significativos, que han marcado
nuestra vida, bien sea en sentido positivo o negativo. En el caso de la lectura,
la experiencia es un acontecimiento que sucede internamente en nuestro
pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad, que nos moviliza de
tal forma, que nos permite reorganizar nuestra experiencia de vida ya existente
y, otorgar así sentido a lo que nos pasa para construir nuestra propia
identidad, el sentido de quiénes somos, proyectar nuestro destino y
comprender las acciones de los demás. Por lo tanto, la experiencia nos hace
ser otros, nos transforma.
Comparto con Larrosa (1998) su visión de experiencia al concebirla como
“... lo que nos pasa mientras leemos”, en tanto al leer experimentamos nuevas
sensaciones, nuevas ideas, nuevos sentimientos o nos cuestionamos respecto
a lo que creemos o pensamos o practicamos o nos conmovemos frente a lo
que leemos o reflexionamos, también respecto a lo que somos o respecto a
nuestras concepciones y creencias o modos de ver las cosas o bien evocamos
otras experiencias o recuerdos, todo lo cual nos conduce a una
transformación. En este sentido, esta visión de experiencia en la lectura,
construida desde la visión de Larrosa, introduce nuevos y múltiples matices
respecto a lo que es la lectura para mí, a lo que hasta ahora ha significado,
convirtiéndose en sí misma en experiencia.
Larrosa (1998), sin embargo, distingue “la lectura por experiencia” de “la
lectura para adquirir conocimientos”. Según el autor, después de esta lectura
“... sabemos algo que antes no sabíamos, tenemos algo que antes no
teníamos, pero nosotros somos los mismos que antes, nada nos ha modificado.
Y esto no tiene que ver con lo que sea el conocimiento, sino con el modo como
nosotros lo definimos” (p. 16).
Desde nuestra perspectiva, no percibimos una distinción tan marcada
entre estos dos tipos de lectura: la cognoscitiva y la que surge y se convierte
en experiencia. Creemos que la frontera entre ellas es más bien borrosa, casi
imperceptible. Por esta razón, me propongo en este breve ensayo, reflexionar
acerca de algunas ideas que me permiten acercarme a una comprensión más
amplia de la lectura como experiencia y, por tanto, hacer más legible esa
distinción entre la lectura cognoscitiva y la lectura por la experiencia.
Durante mucho tiempo hemos concebido la lectura como comprensión,
como construcción de significados, como la posibilidad de darle sentido al
texto, como medio para adquirir conocimientos, conocimientos que provienen
de los significados construidos. Pero ¿Qué sucede en nosotros cuando
adquirimos conocimientos por medio de la lectura? ¿Nos cambia? ¿Nos
transforma? ¿Nos hace ser distintos o seguimos siendo los mismos? Para
Larrosa (1996), la lectura como formación no se reduce a la idea de medio para
adquirir conocimientos (p. 16). Si bien es cierto que leer no puede reducirse a
la idea de medio, me pregunto ¿Por qué la lectura que es experiencia, que es
formación no puede surgir de la lectura para el conocimiento?, o dicho de otro
modo, ¿Por qué la lectura realizada como conocimiento no puede
transformarse en experiencia?
Pensamos que la actividad de lectura que se realiza con el propósito de
aprender, de construir el conocimiento, de acceder al amplio mundo del saber,
también puede constituirse y devenir en experiencia verdadera, en experiencia
que nos hace distintos. Pero ¿Cómo es que esto sucede?. Si por experiencia
entendemos “... lo que nos pasa” (Larrosa, 1998, p. 18), cuando leemos para
adquirir conocimientos, para aprender, también podemos hacer que esta
lectura se convierta en una experiencia que nos cambia, que nos transforma.
Pero creo que sólo esto puede suceder si el propio individuo como lector se
abre a esta posibilidad de dejarse cambiar, de experimentar, de gozar y evocar,
de reflexionar, de conmoverse o de cuestionar. Si esto sucede, la lectura puede
verdaderamente convertirse en un acontecimiento que nos afecte en lo propio,
en el que no somos simplemente espectadores, sino en un acontecimiento de
aprendizaje, desde el cual reaparecemos transformados.
Si bien es verdad que no siempre cuando leemos para acceder al
conocimiento, esa lectura que realizamos es experiencia, es formación; es bien
cierto que debemos intentar que lo sea, que debemos realizar el mayor
esfuerzo para que sea experiencia vital, para tratar de conseguir el goce
trascendente, de manera que sea el camino hacia la realización humana y
espiritual. Debemos procurar ir hacia esa búsqueda del conocimiento por la
experiencia, de ese conocimiento que sea experiencia y que se resuelve en
formación o en desenvolvimiento de nuestro ser.
Así, la lectura cognoscitiva, aquella que realizamos como conocimiento
puede llegar a ser también experiencia. Por eso la distinción entre leer para el
conocimiento y leer por la experiencia es difusa, puesto que sus límites muchas
veces se confunden. Yo creo que hay situaciones en que leemos para la
búsqueda del conocimiento, leemos para aprender, de cuya experiencia
surgimos siendo distintos por lo que pensamos, evocamos, valoramos o
sentimos; por lo que sucede o nos pasa en el interior de nuestra conciencia. Y,
en ese caso, la lectura es una actividad esencialmente formativa,
legítimamente liberadora. Esta idea me conduce a afirmar que no debe
establecerse oposición entre ambas lecturas. Tanto la lectura para el
conocimiento, como la lectura por experiencia, pueden desarrollar el
pensamiento, pero también permiten abrir las puertas al espacio de la
ensoñación y, ambos espacios, nos ofrecen posibilidades de ser distintos. Bien
lo afirma Petit (1999) “... la lectura instructiva y la que induce a la ensoñación,
ambas, la una junto con la otra, suscitan el pensamiento, el cual pide
esparcimiento, rodeos; pasos fuera del camino” (p. 27).
La lectura que realiza el individuo en su proceso educativo debe tender
hacia esa búsqueda de cambio, si no hay cambio en el individuo no existe
nada, no hay formación. Así mismo, la lectura que propiciamos los educadores
durante la actividad educativa, para que el estudiante acceda al conocimiento y
a la información, ha de centrarse en este indeclinable propósito: contribuir a la
formación y transformación del individuo, de modo de contar con seres
humanos que no sólo sepan mucho, entendido “el saber” como algo exterior a
su ser, sino que puedan experimentar nuevas sensaciones, nuevas
reflexiones, nuevas ideas, que aprecien la realidad y se conmuevan en lo
más íntimo, de forma que sepan atribuir sentido a la realidad experimentada.
Comparto con Larrosa (1998) su pensamiento cuando expresa: “Pensar la
lectura como formación supone cancelar esa frontera entre lo que sabemos y
lo que somos, entre lo que pasa (y que podemos conocer) y lo que nos pasa
(como algo a lo que debemos atribuir un sentido en relación a nosotros
mismos)” (p. 19).
Creo que la lectura que realizamos para adquirir conocimientos se
convierte en formación y en experiencia verdadera ‘en ese algo que nos pasa’
cuando al leer como lectores llegamos a establecer una relación íntima entre
nuestros pensamientos, valores y creencias y la información que el texto nos
aporta. De esa relación que busca que el texto nos dé qué pensar, surgen
nuevos pensamientos, que nos indican que sabemos algo, algo que nos pasa,
todo lo cual deviene en experiencia. En tanto sé algo, algo me pasa y ese
pasarme algo es experiencia. Siempre y cuando, compartiendo la visión de
Larrosa, esa relación entre el texto y mi subjetividad se constituya en un
acontecimiento trascendente, en una situación que me transforma. Por eso,
afirma Larrosa (2000), “... después de la lectura, lo importante no es lo que
nosotros sepamos del texto o lo que nosotros pensemos del texto, sino lo que
con el texto o contra el texto, o a partir del texto, nosotros somos capaces de
pensar” (p. 141).
Esta forma de concebir la lectura nos propone una visión más profunda
acerca de cómo comprenderla en la vida escolar, de cómo percibirla en el
marco de la formación, en el marco del aprendizaje. Visión, que en definitiva
me conduce a cuestionar la práctica escolar de la lectura y, en consecuencia, a
formularme varias interrogantes: ¿Cómo la persona que lee debe abordar la
lectura? ¿Con qué actitud? ¿Precisa la lectura por experiencia de condiciones
especiales? ¿Cuáles serían? ¿Dentro de esas condiciones se debe considerar
al docente? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su papel en esta actividad?
Es necesario que los niños y jóvenes vivan y experimenten la lectura como
una actividad que les permite experimentar un mundo nuevo de experiencias,
de la que puede surgir alguna situación que da rienda suelta a la imaginación, a
la reflexión, al cuestionamiento o a ideas conjugadas con la fantasía. En fin, un
conjunto de vivencias inesperadas, pero significativas para quien está leyendo,
de donde podrían surgir nuevas elaboraciones, vinculadas a sus
pensamientos e ideas y no ajenas a su conciencia. Para el lector, esto significa
entablar con el texto una relación abierta, adoptando una actitud de escucha,
de modo que él pueda encontrar respuestas a sus inquietudes o plantearse
otras nuevas, o preguntar, admirarse o reflexionar, percibiendo las ideas como
experiencias que dejan huella en su conciencia. Esto significa que leer no es
buscar lo que el texto dice sino lo que el texto piensa.
Por eso, para Larrosa (2000)
Leer es escuchar, más allá de lo que el texto dice, lo que el texto
alberga. Leer no es apropiarse de lo dicho sino recogerse en la
intimidad de lo que le da qué decir a lo dicho. Y demorarse en
ello. Entrar en el texto es morar y demorarse en lo no dicho de lo
dicho. Por eso leer es traer lo dicho a la proximidad de lo que
queda por decir, traer lo pensado a la proximidad de lo que queda
por pensar, traer lo respondido a la proximidad de lo que queda
por preguntar (p.141).
Esta forma de abordar la lectura ayudará a niños y jóvenes lectores a
comprender sus atractivos particulares que la distinguen de otros modos de
esparcimiento. Comprenderán que la lectura es un instrumento que los ayuda
en su construcción y desarrollo como personas, que les permite conocer
lugares desconocidos e imaginar otros mundos posibles, y como afirma Petit
(2000):
Se comprende que la lectura los ayude a soñar, a encontrar un
sentido, a encontrar movilidad en el tablero de la sociedad, a
encontrar la distancia que da el sentido del humor, y a pensar, en
estos tiempos en que escasea el pensamiento.... Asimismo, la
lectura de libros puede ayudar a los jóvenes a ser un poco más
sujetos de su propia vida, y no solamente objetos de discursos
represivos o paternalistas” (p. 18).
Respecto a la segunda interrogante: ¿qué condiciones debe tener ese
momento de lectura? ¿Serán necesarias algunas condiciones o acaso ninguna,
o acaso sólo es preciso el establecimiento de una relación íntima, profunda con
el texto?, pero, ¿cómo acercarnos a esa relación íntima con el texto, en la que
de ella no surja mera información, sino una experiencia de formación que nos
transforma en lo íntimo de nuestras convicciones e ideas?. Para Larrosa
(1998), la condición especial para que la lectura como experiencia sea
formación es que “esa relación que establecemos con el texto sea de escucha
y no de apropiación” (p. 20). ¿Qué significado tiene este planteamiento?
Significa implicarse en la lectura con libertad, sin ataduras y sin prejuicios.
Con disposición para encontrarse con textos, con autores y con ideas
desconocidas y hasta opuestas a su pensamiento. Estar dispuesto a oír lo que
no sabe, lo que no quiere, lo que no comparte. Estar dispuesto a pensar más
allá de lo dicho, a penetrar en lo desconocido, a franquear dificultades, a
percibir y a sentir de manera distinta, estar dispuesto a transformarse.
Heidegger, citado por Larrosa (1998), define la experiencia de esa
relación de escucha:
“ ... hacer una experiencia con algo significa que algo nos acaece,
nos alcanza; que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos
transforma. (...) “hacer” significa aquí: sufrir, padecer, tomar lo
que nos alcanza receptivamente, aceptar en la medida que nos
sometemos a ello. (...) Nosotros podemos ser transformados por
tales experiencias, de un día para otro o en el transcurso del
tiempo” (p. 20).
Otro idea que quisiera destacar también al considerar la lectura como
experiencia y sus condiciones es que la escuela no puede ir, cada vez que se
proponen situaciones de lectura, tras la búsqueda de la experiencia como algo
predeterminado. Esto significa que la experiencia no se planifica, no se
prevé, no se anticipa, es un acontecimiento que sucede cuando menos lo
esperamos. Lo que podemos hacer en el caso de la escuela, es como señala
Larrosa (1998) “cuidar que se den determinadas condiciones de posibilidad:
sólo cuando confluye el texto adecuado, el momento adecuado, la sensibilidad
adecuada, la lectura es experiencia” (p.29). De esta manera, debemos cuidar
que la lectura ocurra dentro de ciertas condiciones de posibilidad, a fin de que
la actividad de lectura se constituya en experiencia para quienes participan.
Pero, puede suceder que esa actividad sea experiencia para unos y no para
otros, porque la experiencia no sólo depende de condiciones externas,
depende quizás, en gran parte, de las condiciones internas de cada individuo,
de cada lector, de su disposición, de lo que moviliza la lectura internamente en
él/ella como lector/a, de sus experiencias pasadas, de sus sentimientos y de
sus sensibilidad. Es por esta razón que la experiencia no será la misma ni para
todos aquellos que la realizan, ni para el mismo lector cuando la realiza en
diferentes momentos, aquí yace su diferencia, que la hace diversa y múltiple a
la vez, imposible de reducirla. Estas notas permiten caracterizar la experiencia
de la lectura como imprevisible, debido a que de antemano no se puede
disponer la experiencia o proyectar qué sucederá o pre-ver el resultado de lo
que sucederá. Tiene entonces, una dimensión de incertidumbre, puesto que no
puede anticiparse el resultado que se alcanzará, es más bien “...una apertura
hacia lo desconocido, hacia lo que no es posible anticipar y pre-ver” (Larrosa,
p. 29).
Teniendo claro que el profesor juega un papel decisivo en la escuela y en
las experiencias que ésta ejerce, entonces, en esta reflexión no puedo dejar
de preguntarme ¿qué debe hacer el docente? ¿cuál es su papel en esta
actividad?, o, más concretamente, siendo yo docente de lectura, no puedo,
bajo ningún concepto, dejar de interrogarme ¿cómo puedo yo como profesora
proporcionar a mis estudiantes eventos de lectura para aprender, en los que
cada actividad, cada texto que se aborda constituya experiencia de formación
que deja huella en la conciencia de cada uno? ¿cómo hacer para que cada
situación de lectura sea un acontecimiento significativo para cada aprendiz?
¿cómo debe ser la relación que el estudiante establece con el texto, con el
conocimiento, con las ideas de ese autor ausente, omnipresente, que se
actualiza cuando lee?.
Después de las lecturas y reflexiones surgidas al calor del seminario,
pienso que es vital que el profesor, en primer lugar, se muestre como lector,
pero no como el que sabe del texto, sino que muestre su experiencia, y esto
no es más que mostrarse como escucha de un texto y de su autor, es decir,
mostrarse ante sus estudiantes con una actitud de apertura, de indagación, de
cuestionamiento, de inquietud frente al texto y sus ideas. Debe mostrar a sus
alumnos una forma de relacionarse con el texto, una forma de atención, una
actitud de admiración, de vivencia, de diálogo, de mostrarse sorprendido.
Colocar su experiencia junto a las experiencias de sus estudiantes a fin de
hacer que la lectura como experiencia sea posible. El profesor que da a leer
textos y que convoca a sus alumnos a la lectura, que los invita en una actitud
de compartir vivencias con apertura, mostrando su experiencia está
enseñando.
De esta forma, enseñar supone, como señala Heidegger “dejar aprender”;
es decir, permitir que sea el estudiante como lector quien experimente la
lectura por lo que ella significa, permitirle a cada estudiante que sea él mismo
quien experimente, descubra, viva experiencias, sin imposiciones por el
docente, sin que el lector esté obligado a construir sentido del texto por
mandato del docente, ni menos aún el sentido que el docente quiere, sino
aquel sentido que, quizás, aún distinto, es el que por sus experiencias estuvo
en capacidad de construir, pero que le es significativo, porque es el resultado
de “la lectura” que él como lector hizo del pensamiento, de las ideas del autor.
El “dejar aprender” de Heidegger, no es no hacer nada, sino que como Larrosa
(1998) lo afirma “es un hacer mucho más difícil y mucho más exigente que
enseñar lo que ya se sabe. Es un hacer que requiere humildad y silencio”
(p.34). En ese “dejar aprender”, lo importante es dejar al sujeto lector que se
acerque al texto con actitud abierta, que lea, que escuche al texto, que
comparta con él sus vivencias e inquietudes y que reconstruya su propio
sentido, surgido de su relación íntima y personal. Sólo así, la lectura como
experiencia puede ser posible para el niño y el joven.
Este modo de caracterizar la experiencia de la lectura para aprehenderla en
su sentido más amplio, ha enriquecido mi visión sobre este proceso, por
cuanto me ha permitido reflexionar sobre la lectura como experiencia de
formación, como medio para que nuestros alumnos elaboren su subjetividad. A
la vez me ha llevado a cuestionar cómo la pedagogía y los enfoques
tecnológicos de la enseñaza han reducido la posibilidad de que la lectura se
constituya en experiencia diversa y plural para cada lector. La pedagogía de la
lectura ha intentado convertirla en un conjunto de objetivos preestablecidos,
que deben alcanzarse, mediante la aplicación de un conjunto de técnicas o
estrategias previstas con anterioridad, dentro de la idea de que si se cumplen
es posible alcanzar el resultado ya prescrito. He descubierto con claridad que la
lectura entonces no puede pedagogizarse, convirtiéndola en una secuencia de
pasos que definen el método para aprenderla. Por el contrario, creo que en el
aula, debemos recuperar el valor de la lectura para los niños, adolescentes y
jóvenes, alejándola de toda práctica que no signifique para ellos experiencia
verdadera.
Esta reflexión sobre la despedagogización de la lectura me introduce en
otro punto sobre el cual quiero detenerme a meditar, y es el de la lectura
como comprensión de un significado. Esta concepción de lectura como
comprensión de las ideas aportadas por el texto nos ha llevado a entender esta
actividad como reproductora de sentido, del sentido que en alguna medida el
autor intenta comunicar. Esta idea es la que prevalece en la práctica escolar
de la lectura, lo que hace que el profesor requiera de todos los estudiantes la
construcción de un sentido, sobre todo, de aquel que él como docente ha
elaborado, buscando que se acerque, en alguna medida, al intentado por el
autor, como si el significado estuviera predeterminado, sin que en esa
construcción no influyera el sujeto lector en sus múltiples dimensiones. Como si
en esa construcción o interpretación no participara un sujeto, cada sujeto
diferente de los otros, pero diferente en cada momento que transcurre, con
una mirada distinta, con una concepción distinta y con una forma de ver el
mundo y la vida también distinta, que hace que podamos hacer múltiples
lecturas de ese texto en un tiempo y un espacio dados y en circunstancias
particulares. Esto nos da la idea de discontinuidad de la lectura, en la que es
necesario que los maestros de lectura acepten como válidas las distintas
interpretaciones que cada uno hacemos de lo que leemos porque en ellas va
nuestra visión de la vida, nuestra sensibilidad y nuestras valoraciones. La
lectura es una actividad discontinua. Es discontinua en tanto la lectura es un
acto de verdadera creación, un acto del pensamiento, un acto de libertad.
Para concluir, quiero señalar que las reflexiones realizadas en torno a la
lectura como experiencia y sus posibilidades en la educación me condujeron a
reflexionar sobre la idea de fecundidad, de la fecundidad del “dar a leer”, del
“dar la palabra”, de la fecundidad en la educación y en la formación fundada en
las posibilidades del diálogo y de la mediación. La idea de fecundidad
expresada magistralmente por Levinas en la idea: “Un ser capaz de otro
destino que el suyo es un ser fecundo” nos coloca frente a un nuevo desafío
en la labor que realizamos como formadores y en el que la lectura como
experiencia de formación es esencial; desafío que nos ubica frente al porvenir
quizás marcado por la incertidumbre, pero que nos invita como docentes a
actuar con libertad, con amplitud de pensamiento y con actitud crítica, a fin
contribuir a la creación de condiciones para hacer posible una educación
fundada en la pluralidad, la diversidad y la libertad como voluntad y como
creación, a fin de contribuir, como afirma Larrosa a “Formar seres capaces de
otro destino, capaces de otra vida, capaces de otro tiempo, con un
pensamiento capaz de otro pensamiento....” (p.34)
BIBLIOGRAFÍA
Larrosa, J. (1998) La experiencia de la lectura. Estudios sobre Literatura y
Formación. Barcelona: Editorial Laertes.
Larrosa, J. (2000) Pedagogía Profana. Estudios sobre lenguaje,
subjetividad y formación. Buenos Aires: Novedades Educativas.
Larrosa, J. (2001) Notas tomadas de las disertaciones del profesor en el
Seminario del Doctorado en Educación, ULA: Educar en Babel. Lenguaje,
pluralidad y discontinuidad.
Petit, M. (1999) Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. México:
Fondo de Cultura Económica.
También podría gustarte
- Manual EsmidaDocumento48 páginasManual EsmidaSara Durantez Fernandez100% (5)
- Hospitalé. El Escuchar y El Hablar en El Aula.Documento19 páginasHospitalé. El Escuchar y El Hablar en El Aula.Sil GallardoAún no hay calificaciones
- Enriquez Aranda M. M. La Literatura ComparadaDocumento0 páginasEnriquez Aranda M. M. La Literatura Comparadagerardo_munoz,lopezAún no hay calificaciones
- Memorias de Mi PatriaDocumento2 páginasMemorias de Mi PatriaADRIANA50% (2)
- Teorías de Las Variantes Sexuales de Fernando BiancoDocumento4 páginasTeorías de Las Variantes Sexuales de Fernando BiancoTimy00100% (1)
- Normas Básicas de La Auditoría LaboralDocumento12 páginasNormas Básicas de La Auditoría Laboralaldo_25000Aún no hay calificaciones
- Eco y BarthesDocumento13 páginasEco y BartheslucianaAún no hay calificaciones
- Resolucion de Problemas - Alvarado PDFDocumento6 páginasResolucion de Problemas - Alvarado PDFFacu NietoAún no hay calificaciones
- La SimioticaDocumento1 páginaLa SimioticaZtephanié EthAún no hay calificaciones
- Andruetto - Hacia Una Literatura Sin AdjetivosDocumento8 páginasAndruetto - Hacia Una Literatura Sin AdjetivosGustavo WalterAún no hay calificaciones
- CUESTA Didactica de La Lengua y Trabajo DocenteDocumento24 páginasCUESTA Didactica de La Lengua y Trabajo DocenteMatias PerlaAún no hay calificaciones
- Escritura e Invención en La Escuela. Espacios para La Lectura Cap 1Documento22 páginasEscritura e Invención en La Escuela. Espacios para La Lectura Cap 1Muriel PresnoAún no hay calificaciones
- Recursos Intertextuales Del Popol Vuh en Las Leyendas de GuatemalaDocumento10 páginasRecursos Intertextuales Del Popol Vuh en Las Leyendas de GuatemalaPamela PerezAún no hay calificaciones
- Nuevas Tecnologias y Escrituras Emilia FerreiroDocumento8 páginasNuevas Tecnologias y Escrituras Emilia FerreirokeialenAún no hay calificaciones
- Bajour (2010) Conversación LiterariaDocumento15 páginasBajour (2010) Conversación Literariamayra alejandra gomezAún no hay calificaciones
- Ciapuscio 1Documento23 páginasCiapuscio 1María Stefania CarrizoAún no hay calificaciones
- Talleres de Escritura: de Grafein A Expresion 1Documento13 páginasTalleres de Escritura: de Grafein A Expresion 1Alexander Mikhail KirinAún no hay calificaciones
- Capitulo Activados Literatura 4 Reversible CONTRATAPA PAG 1, 12 y 13 - 7222015 - 122224 PDFDocumento4 páginasCapitulo Activados Literatura 4 Reversible CONTRATAPA PAG 1, 12 y 13 - 7222015 - 122224 PDFTati TatinAún no hay calificaciones
- Gietz - Tesina - La Oración Como Contenido de LenguaDocumento100 páginasGietz - Tesina - La Oración Como Contenido de LenguaGiuli Spizzo100% (1)
- De La Práctica Social A La Práctica EscolarDocumento112 páginasDe La Práctica Social A La Práctica EscolarNadia AmadAún no hay calificaciones
- Biolinguistics, Biolingüística, Joel Armando Zavala TovarDocumento10 páginasBiolinguistics, Biolingüística, Joel Armando Zavala TovarJoe TovarAún no hay calificaciones
- Programa de Linguistica y Gramatica IIDocumento6 páginasPrograma de Linguistica y Gramatica IIVanesa Ramos González RGAún no hay calificaciones
- W. BenjaminDocumento18 páginasW. BenjaminLandysh ZiyatdínovaAún no hay calificaciones
- Violeta Demonte - La Gramática Descriptiva y La Necesidad de La GramáticaDocumento23 páginasVioleta Demonte - La Gramática Descriptiva y La Necesidad de La GramáticaKaren Madsen BejaresAún no hay calificaciones
- Talleres Grafein PDFDocumento13 páginasTalleres Grafein PDFAna HernandezAún no hay calificaciones
- 5 - Martinez Solis - La Situacion de EnunciacionDocumento17 páginas5 - Martinez Solis - La Situacion de Enunciaciondavid moreno100% (1)
- Anuario 26Documento316 páginasAnuario 26analia rodriguezAún no hay calificaciones
- Alees Modulo 2 Clase 1Documento24 páginasAlees Modulo 2 Clase 1Sabrina CardozoAún no hay calificaciones
- Prácticas y Residencias Gloria EdelsteinDocumento11 páginasPrácticas y Residencias Gloria EdelsteinElena Beatriz De RosaAún no hay calificaciones
- Léxico, Gramática y Texto Mabel Giammatteo y Hilda Albano.Documento22 páginasLéxico, Gramática y Texto Mabel Giammatteo y Hilda Albano.Mariana Colman33% (3)
- Seminario de Alfabetización Inicial en Lectura, Escritura y Literatura (2018) Tramo IDocumento2 páginasSeminario de Alfabetización Inicial en Lectura, Escritura y Literatura (2018) Tramo IWER100% (1)
- RAE Casamiglia y TusonDocumento4 páginasRAE Casamiglia y TusonVillamil YinethoAún no hay calificaciones
- Programa 2020 Didáctica de La Lengua y La Literatura IIDocumento11 páginasPrograma 2020 Didáctica de La Lengua y La Literatura IIVirginia GuerraAún no hay calificaciones
- La Literatura Infantil en La Escuela ColomerDocumento8 páginasLa Literatura Infantil en La Escuela ColomerNataliaFz0% (1)
- Dialogismo y PolifoníaDocumento4 páginasDialogismo y PolifoníaManuelAlbertoVargasHernandezAún no hay calificaciones
- Módulo #1. Introducción A Los Estudios de Lenguaje. Teorías Lingüísticas ParadigmáticasDocumento12 páginasMódulo #1. Introducción A Los Estudios de Lenguaje. Teorías Lingüísticas ParadigmáticasMauro MolinaAún no hay calificaciones
- Razonamiento Gramatical D. RiestraDocumento10 páginasRazonamiento Gramatical D. RiestraIgnacio Martínez MuñozAún no hay calificaciones
- Alvarado y Silvestri - La Lectura y La EscrituraDocumento25 páginasAlvarado y Silvestri - La Lectura y La EscrituraMel Carrizo100% (1)
- MISERIA-cuento Del Segundo SombraDocumento8 páginasMISERIA-cuento Del Segundo SombraecorvalanAún no hay calificaciones
- EllibroalbumenargentinaDocumento5 páginasEllibroalbumenargentinapamelaAún no hay calificaciones
- Sobre La Ensenanza de La Literatura-CanoDocumento22 páginasSobre La Ensenanza de La Literatura-CanoAntonellaAún no hay calificaciones
- Eco. El Lector Modelo PDFDocumento12 páginasEco. El Lector Modelo PDFMaia GVAún no hay calificaciones
- Puntuación en Saludos y Despedidas Epistolares - 7qa4 PDFDocumento2 páginasPuntuación en Saludos y Despedidas Epistolares - 7qa4 PDFAlba p.Aún no hay calificaciones
- 4° Progresión TemáticaDocumento4 páginas4° Progresión TemáticaMiss.Estephanie Villanueva Perez100% (1)
- GiammatteoDocumento9 páginasGiammatteoAlpAún no hay calificaciones
- Borges y La IntertextualidadDocumento8 páginasBorges y La IntertextualidadChio Pilar FernándezAún no hay calificaciones
- Guia MasulloDocumento5 páginasGuia MasulloMartina LopezAún no hay calificaciones
- Marta Marin Capitulo 1Documento4 páginasMarta Marin Capitulo 1Lucas VélizAún no hay calificaciones
- Bombini Gustavo Vidas de ProfesoresDocumento6 páginasBombini Gustavo Vidas de ProfesoresOrnela LizaldeAún no hay calificaciones
- Qué Imagen Tengo de Mí Como Escritor oDocumento2 páginasQué Imagen Tengo de Mí Como Escritor oAlejandro GonzalezAún no hay calificaciones
- Distintos Enfoques para La Enseñanza de La LENGUADocumento25 páginasDistintos Enfoques para La Enseñanza de La LENGUALORENA VARELA100% (1)
- Gramática - Cátedra A - Prof. KuguelDocumento14 páginasGramática - Cátedra A - Prof. KuguelmarumarulanAún no hay calificaciones
- Blanco Del Moral, Pablo Secuencia Didáctica Sobre El Microrrelato PDFDocumento69 páginasBlanco Del Moral, Pablo Secuencia Didáctica Sobre El Microrrelato PDFanon_134257681Aún no hay calificaciones
- Segmentación de Las Formas VerbalesDocumento4 páginasSegmentación de Las Formas VerbalesMiguel Calleja de la PuenteAún no hay calificaciones
- Gerbaudo, La Literatura y Otras Formas Del Arte en La Escuela SecundariaDocumento25 páginasGerbaudo, La Literatura y Otras Formas Del Arte en La Escuela Secundariaanon_809284331Aún no hay calificaciones
- Martínez Fernández, José - HuellaDocumento2 páginasMartínez Fernández, José - HuellaDiego RomeroAún no hay calificaciones
- Albaladejo, T. "Retórica, Comunicación, Interdiscursividad"Documento27 páginasAlbaladejo, T. "Retórica, Comunicación, Interdiscursividad"RoAún no hay calificaciones
- 02 MONTES Graciela El Corral de La Infancia Buenos Aires Libros Del Quirquincho 1990 PDFDocumento9 páginas02 MONTES Graciela El Corral de La Infancia Buenos Aires Libros Del Quirquincho 1990 PDFAnavi SánchezAún no hay calificaciones
- La Etnografía Como Modelo de Investigación en EducaciónDocumento19 páginasLa Etnografía Como Modelo de Investigación en EducaciónIsa PérezAún no hay calificaciones
- MenéndezDocumento9 páginasMenéndezLeila OvandoAún no hay calificaciones
- Educación Pedagogía y DidácticaDocumento32 páginasEducación Pedagogía y DidácticaJann GarciaAún no hay calificaciones
- Ees 1 - Cuadernillo de Actividades 6 - Clase 1Documento3 páginasEes 1 - Cuadernillo de Actividades 6 - Clase 1Eric EsainAún no hay calificaciones
- Capitulo 7 - Equipo #4Documento37 páginasCapitulo 7 - Equipo #4Paola ZarcoAún no hay calificaciones
- Adecuaciones CurricularesDocumento9 páginasAdecuaciones CurricularesStephanie Andrea Mora RiveraAún no hay calificaciones
- Pepe Grillo, Una Voz Interna EJE 2Documento14 páginasPepe Grillo, Una Voz Interna EJE 2Natalia BastidasAún no hay calificaciones
- Modelo Gavilan - Redes SocialesDocumento5 páginasModelo Gavilan - Redes SocialesDiana AndradeAún no hay calificaciones
- EJERCITARIO-sustantivos PluralizaciónDocumento3 páginasEJERCITARIO-sustantivos PluralizaciónKarina AguirreAún no hay calificaciones
- Denuncia Hebe SejasDocumento3 páginasDenuncia Hebe SejasAngel Israel Rodriguez VAún no hay calificaciones
- Conquista y El Reconocimiento de La DignidadDocumento10 páginasConquista y El Reconocimiento de La DignidadDeybis Hurtado EAún no hay calificaciones
- Tema04 PE PDFDocumento8 páginasTema04 PE PDFMar ADGG0408Aún no hay calificaciones
- ¿Qué Es La Asertividad?Documento1 página¿Qué Es La Asertividad?ludwingAún no hay calificaciones
- Primer Bloque-Teorico - Practico - Virtual - Métodos de Investigación en Ciencias Sociales - (Grupo b01)Documento2 páginasPrimer Bloque-Teorico - Practico - Virtual - Métodos de Investigación en Ciencias Sociales - (Grupo b01)andres vidalAún no hay calificaciones
- DownloadDocumento8 páginasDownloadIvan Carlos Ñahui MartinezAún no hay calificaciones
- Toma de Decisiones y Solución de Problemas en AdministraciónDocumento36 páginasToma de Decisiones y Solución de Problemas en AdministraciónpalomaAún no hay calificaciones
- La Magia CeltaDocumento11 páginasLa Magia CeltamiyunexusAún no hay calificaciones
- Qué Es La CulturaDocumento17 páginasQué Es La CulturaMarfer VenegasAún no hay calificaciones
- Triptico Estados FinancierosDocumento2 páginasTriptico Estados FinancierosKatya Gonzalez50% (2)
- Fundamentos y Principios ContablesDocumento73 páginasFundamentos y Principios ContablesJHOANNA SANCHEZ82% (11)
- Tarea Piense para Obtener Un CambioDocumento17 páginasTarea Piense para Obtener Un CambiofranciscoAún no hay calificaciones
- Parmenides - Fragmentos Del Poema de Ser (PDF)Documento5 páginasParmenides - Fragmentos Del Poema de Ser (PDF)api-197506280% (1)
- Ejemplo de Informe PFT Test de Frustración de RosenzweigDocumento2 páginasEjemplo de Informe PFT Test de Frustración de RosenzweigEdgar Rolando Larios Cabrera100% (2)
- Álvaro Reyes PDFDocumento3 páginasÁlvaro Reyes PDFNahuel Velardez100% (2)
- Varios Ejerc Practicos PDFDocumento52 páginasVarios Ejerc Practicos PDFEva PerezAún no hay calificaciones
- Capitulo 23Documento6 páginasCapitulo 23chicho6404Aún no hay calificaciones
- Ensayo Pensamiento Pedagógico - Ciro EspinozaDocumento9 páginasEnsayo Pensamiento Pedagógico - Ciro EspinozaCiro Espinoza MontesAún no hay calificaciones
- Culturas y Civilizaciones PDFDocumento2 páginasCulturas y Civilizaciones PDFgabrielAún no hay calificaciones