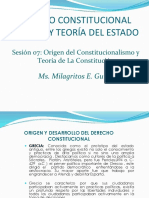Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reseña de Homo Videns PDF
Reseña de Homo Videns PDF
Cargado por
Angel Arizapana GutierrezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reseña de Homo Videns PDF
Reseña de Homo Videns PDF
Cargado por
Angel Arizapana GutierrezCopyright:
Formatos disponibles
Revista Latinoamericana de Estudios
Educativos (México)
ISSN: 0185-1284
cee@cee.edu.mx
Centro de Estudios Educativos, A.C.
México
Tornero, Angélica
Reseña de " Homo Videns. La sociedad teledirigida" de Sartori, Giovanni
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXVIII, núm. 4, trimestre, 1998, pp.
215-218
Centro de Estudios Educativos, A.C.
Distrito Federal, México
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27028411
Cómo citar el artículo
Número completo
Sistema de Información Científica
Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
LIBROS
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), Vol. XXVIII, Núms. 3 y 4, pp. 215-218
SARTORI, GIOVANNI. Homo Videns. La sociedad teledirigida, México, Tau-
rus, 1998, p. 159.
La televisión parece haber invadido la intimidad de muchos de los habitan-
tes de este globo terráqueo. Hoy, después de no más de setenta años de
existir apenas incipientemente, este medio de comunicación de masas se ha
apoderado de una parte importante del tiempo de las personas, casi sin
excepción.
Este –desde cierta perspectiva– formidable invento ha revolucionado
las formas de socialización, pero no sólo eso; incluso –y esta es la tesis que
defiende Giovanni Sartori en el libro que se presenta–, ha intervenido en la
manera tradicional de construir el pensamiento.
En Homo videns, el autor profundiza en un punto central: “[...] la tele-
visión modifica radicalmente y empobrece el aparato cognoscitivo del homo
sapiens” (p. 17). Según Sartori, este homo sapiens, formado como tal me-
diante el lenguaje verbal y fundamentalmente con la escritura, se convierte,
por medio de su exposición continua a las imágenes, en un homo videns
incapaz de desarrollar procesos cognoscitivos, concretamente la capacidad
de abstracción.
En la primera parte del libro, se habla del video-niño, una nueva espe-
cie que pulula ya sobre este planeta, que pierde paulatinamente sus faculta-
des de homo sapiens, dado que la televisión modifica la naturaleza de la
comunicación, “pues traslada del contexto de la palabra (impresa o radio-
transmitida) al contexto de la imagen” (p. 35), lo que supone una diferencia
radical. Mientras la palabra es símbolo y debe entenderse –y, desde luego,
interpretarse– de acuerdo con el código aprendido, la imagen se ve y, para
verla, dice Sartori, “basta con poseer el sentido de la vista, basta con no ser
ciegos”. (p. 35).
Esta nueva manera de enterarse de lo que sucede, sin necesidad de
leer y, por lo tanto, de entender, de realizar un esfuerzo de traducción de los
signos lingüísticos al significado, crea un nuevo tipo de ser humano. Gene-
216 REVISTA LATINOAMERICANA . . . VOL. XXVIII, Núms. 3 y 4 1998
ralmente, dice el autor, se critica a este medio por su capacidad de generar
conductas lesivas, sobre todo, en los niños y en los jóvenes; se le critica por
el exceso de violencia que transmite, entre otras disposiciones anímicas.
Pero darse cuenta de que los contenidos de la televisión son nocivos, no es
suficiente. El niño está expuesto a la televisión desde sus primeros años de
infancia; es mediante la escuela que recibe su impronta educacional inicial y
está centrada en imágenes. La preocupación fundamental consiste en saber
qué clase de ser humano, desde el punto de vista epistemológico, se está
formando mediante la larga exposición a la televisión, sobre todo en edades
anteriores a la adquisición de las habilidades de la lectoescritura; incluso del
habla misma.
Para apoyar esta tesis, el autor afirma que el avance del homo sapiens
hacia el entendimiento se debe a su capacidad de abstracción, lograda me-
diante la adquisición del lenguaje verbal. “[...]todo el saber del homo sapiens,
dice el autor, se desarrolla en la esfera de un mundus intelligibilis (de con-
ceptos y de concepciones mentales) que no es en modo alguno el mundus
sensibilis, el mundo percibido por nuestros sentidos. Y la cuestión es ésta:
la televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en
el ictu oculi, en un regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce
imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad
de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender” (p. 47). Una
persona que pierde la capacidad de abstracción es eo ipso incapaz de
racionalidad; pérdida que supone la destrucción de los constructos, y su-
puestamente de la realidad, elaborados por el homo sapiens.
En la segunda parte del libro, el autor reflexiona sobre la relación entre
la televisión y la formación de la opinión pública. Mientras que la escritura,
como medio de la noticia o el editorial del periódico, permitía el intercambio
de opiniones entre los lectores y la formación de “la opinión” en “cascada”, la
televisión no permite esta aproximación, ya que la autoridad, antes bien de-
finida, se disemina. La imagen ahora es la portadora de la realidad –creo en
lo que veo– y, por lo tanto, eso que veo es la verdad. Se acabaron los líderes
de opinión intermedios y se dio paso a una “multiplicidad de autoridades
cognitivas que establecen de forma diferente para cada uno de nosotros en
quién debemos creer, quién es digno de crédito y quién no lo es” (p. 71). Se
trata de una opinión “hetero-dirigida”, que conduce a un vacío de opinión.
Para el autor, la televisión no crea opinión pública sino que reproduce
su mismidad; es decir, sus mecanismos autorreferenciales. Además, consi-
dera falaz pensar que este medio fortalece la democracia, ya que el juego de
LIBROS 217
debates políticos no mueve a la gente en términos de los contenidos sino de
las imágenes que los líderes proyectan. La decisiones están basadas en el
gusto y en la emocionalidad ante la imagen, y no en racionalidad de la oferta
política del partido.
Si bien el autor fundamenta su hipótesis central, los seguidores de la
nueva cultura iconográfica argumentarían un dejo de conservadurismo en
Sartori, que recoge, con nostalgia, a la cultura de la Ilustración, basada funda-
mentalmente en la razón, en el logos y en el triunfo de la escritura como
forma de comunicación.
Habría que leer las tesis de los defensores de los media para tener otra
versión sobre los hechos. Por ejemplo, Gianni Vattimo ha expuesto, en La
sociedad transparente (1990), que la difusión del mensaje televisivo, de manera
ampliada, permite la socialización del conocimiento de una manera más
democrática. Para Vattimo, los medios de comunicación de masas permiten
que las sociedades se transparenten de tal forma que cualquier televidente,
desde cualquier punto del planeta, se entere de que su hacer no existe
como dado, sino como dándose y que hay la posibilidad de escoger.
Otro defensor, desde una perspectiva distinta, de los nuevos medios
(la cibernética, sobre todo), Nicholas Negroponte, opina, en su libro El mun-
do digital (1995), que en este mundo, “el que recibe puede elaborar la infor-
mación ‘reseteándola’ como quiera, con lo que el control formal sobre el
mensaje se individualiza [...]”. Para Sartori este razonamiento es falaz, ya
que la mayor parte de la gente no está preparada para recibir las imágenes
cibernéticas de esta manera y, más bien, tendería a perder el sentido de
realidad y a confundir el mundo virtual con el real, provocando frustración,
entre otras cosas.
Al igual que la de Sartori, en estas tesis, el análisis se ubica en la
realidad de occidente, de Europa, alejada, se ha dicho ya lo suficiente, de lo
que se vive en los países de América Latina. Por una parte, la lectura nunca
ha sido, y mucho menos la escritura, una habilidad desarrollada de manera
generalizada entre las poblaciones latinoamericanas. La habilidad de la lec-
tura de comprensión ha sido un beneficio de muy pocos. Por otra parte, es
más fácil que el abanico de posibilidades que ofrece la televisión confunda a
la gente, a que ésta, de pronto, sienta que ha vivido en una trampa, entre
valores heredados y normatividades inexplicables, de la que quiere, debe y
puede salirse para encontrar su libertad.
Sartori reconoce que no todos los habitantes del planeta, antes de la
llegada de la televisión, formaban parte de las filas de los ilustrados. Pero,
dice –con tono contundente y una reflexión truncada y, por esto, cuestiona-
218 REVISTA LATINOAMERICANA . . . VOL. XXVIII, Núms. 3 y 4 1998
ble– que hasta antes de la llegada de los instrumentos de comunicación de
masas los “grandes números” estaban dispersos, y por ello mismo eran muy
irrelevantes” (p. 145). Es decir, aunque los “pobres de espíritu” han existido
siempre, en el pasado “no contaban –estaban neutralizados por su propia
dispersión– mientras que hoy se encuentran, y reuniéndose, se multiplican
y se potencian (p. 146), poniendo en riesgo a la sociedad en general.
Ante este oscuro panorama mediático, el autor sugiere se tome con-
ciencia en el hogar para evitar que los niños continúen con esta pérdida
paulatina de la capacidad de abstracción. Y en cuanto a la escuela, ésta
debe tomar cartas en el asunto, por ejemplo, vetando las televisiones y las
computadoras en las aulas, permitiendo sólo el adiestramiento técnico en
este sentido, afirma el autor.
Giovanni Sartori ofrece en este libro reflexiones audaces en relación
con los medios de comunicación de masas e invita a los distintos actores
sociales a imaginar soluciones que eviten la consolidación de esta especie
de ser humano neoprimitivo: el homo videns.
Angélica Tornero
También podría gustarte
- G Programa - Paz Guerra Cruells, Acusada de BullyingDocumento14 páginasG Programa - Paz Guerra Cruells, Acusada de Bullyingbakan6950% (4)
- Tarea2 MiguelDocumento7 páginasTarea2 Miguelmicky_86Aún no hay calificaciones
- Burdeau Evolucion Poder Politico 507289Documento22 páginasBurdeau Evolucion Poder Politico 507289Migue YañezAún no hay calificaciones
- Historia Del Derecho Beatriz BernalDocumento3 páginasHistoria Del Derecho Beatriz BernalSofía García LagosAún no hay calificaciones
- Resistencia y cambio en la UNAM: Las batallas por la autonomía, el 68 y la gratuidadDe EverandResistencia y cambio en la UNAM: Las batallas por la autonomía, el 68 y la gratuidadAún no hay calificaciones
- Raschke Joachim, Sobre El Concepto de Movimiento Social. Zona Abierta Nro.69, 1994, Siglo XXI, México, 1994. P. 121-134.Documento8 páginasRaschke Joachim, Sobre El Concepto de Movimiento Social. Zona Abierta Nro.69, 1994, Siglo XXI, México, 1994. P. 121-134.María Paz Mallegas Vargas100% (1)
- La JusticiaDocumento48 páginasLa JusticiaRicardo ZuritaAún no hay calificaciones
- Libro. Democracia y DesarrolloDocumento76 páginasLibro. Democracia y DesarrolloJosé Antonio BarrigaAún no hay calificaciones
- Democracia SartoriDocumento20 páginasDemocracia SartoriMartin CerrilloAún no hay calificaciones
- Resumen Analitico Derecho ConstitucionalDocumento34 páginasResumen Analitico Derecho ConstitucionalMiguel PinzonAún no hay calificaciones
- Origen Del ConstitucionalismoDocumento32 páginasOrigen Del ConstitucionalismoJaime ParedesAún no hay calificaciones
- Bokser Judit - Ciudadanía, Procesos de Globalización y Democracia#Documento27 páginasBokser Judit - Ciudadanía, Procesos de Globalización y Democracia#PazLlAún no hay calificaciones
- Derecho Anterior A JustinieanoDocumento4 páginasDerecho Anterior A JustinieanoCristina R WAún no hay calificaciones
- Derecho y Organizacion de Los Mayas Con IndiceDocumento30 páginasDerecho y Organizacion de Los Mayas Con IndiceAnita BerronesAún no hay calificaciones
- Antropologia Juridica Esteban KrotzDocumento6 páginasAntropologia Juridica Esteban KrotzJean WolfAún no hay calificaciones
- IgualdadDocumento104 páginasIgualdadeduardoear100% (1)
- Presentacion Max Weber PDFDocumento16 páginasPresentacion Max Weber PDFLuis Javier Lozada Lopez100% (1)
- Ilustracion FilosofiaDocumento5 páginasIlustracion FilosofiaJhon Jaiver Delgado GuevaraAún no hay calificaciones
- Evolución Democrática en Iberoamérica - Luis Carlos Sáchica (Lectura 3)Documento14 páginasEvolución Democrática en Iberoamérica - Luis Carlos Sáchica (Lectura 3)Alejandro PcAún no hay calificaciones
- Histr Realismo Diapositivas InternetDocumento24 páginasHistr Realismo Diapositivas InternetYamile Berrios ManzurAún no hay calificaciones
- Creer en La Educación v. CampsDocumento7 páginasCreer en La Educación v. CampsLuiggi OchoaAún no hay calificaciones
- Filosofía, Teoría y Ciencia PolíticaDocumento9 páginasFilosofía, Teoría y Ciencia PolíticaJennifer Medina LeónAún no hay calificaciones
- Parlamentarismo Solución para América LatinaDocumento27 páginasParlamentarismo Solución para América LatinaCristian Mora100% (1)
- El Conflicto Político. Una Reflexión Filosófica - Enrique Serrano GomezDocumento26 páginasEl Conflicto Político. Una Reflexión Filosófica - Enrique Serrano GomezAlejandro SalinasAún no hay calificaciones
- Osorio Vargas, Jorge - Pedagogía y Ética en La Construcción de Ciudadanía. Ed. Comunitaria.Documento16 páginasOsorio Vargas, Jorge - Pedagogía y Ética en La Construcción de Ciudadanía. Ed. Comunitaria.MarchantAltivusAún no hay calificaciones
- Concepto de Los Derechos HumanosDocumento11 páginasConcepto de Los Derechos HumanosLuis Méndez100% (1)
- Resumen de Bodin, Maquiavelo y HobssDocumento9 páginasResumen de Bodin, Maquiavelo y HobssJulio VenegasAún no hay calificaciones
- El CuartelazoDocumento3 páginasEl CuartelazoJorge Arturo Chávez AlvaradoAún no hay calificaciones
- Violencia Politica de Genero y ArmonizacDocumento29 páginasViolencia Politica de Genero y ArmonizacJorge Tulio GalindoAún no hay calificaciones
- Aportes A La Ciencia PolíticaDocumento5 páginasAportes A La Ciencia PolíticaJoyce JamancaAún no hay calificaciones
- Pensamiento Político de Guillermo de OckhamDocumento2 páginasPensamiento Político de Guillermo de OckhamJuan Diego Meneses CubidesAún no hay calificaciones
- Resumen La Republica de Platon y Las LeyesDocumento3 páginasResumen La Republica de Platon y Las LeyesJoaquin Ortiz100% (1)
- Cosmopolitismo FVDocumento5 páginasCosmopolitismo FVkarenAún no hay calificaciones
- Aproximaciones Sociológicas para El Estudio Del PoliamorDocumento9 páginasAproximaciones Sociológicas para El Estudio Del PoliamorPedro GuerraAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Entre El Iusnaturalismo y El Positivismo Normativista OttoDocumento2 páginasCuadro Comparativo Entre El Iusnaturalismo y El Positivismo Normativista OttoAlfredo Alberca camposAún no hay calificaciones
- Capital Social Comunitarioy Gerencia SocialDocumento17 páginasCapital Social Comunitarioy Gerencia SocialAlvaro Valencia VillafañeAún no hay calificaciones
- El Estado Fascista - CorporativismoDocumento12 páginasEl Estado Fascista - CorporativismoCiencia Politica Uahc100% (1)
- Contrato Social Juan Jacobo RousseauDocumento7 páginasContrato Social Juan Jacobo RousseauRafael SierraAún no hay calificaciones
- La Teoría de La Justicia de John Rawls (W. Castañares)Documento8 páginasLa Teoría de La Justicia de John Rawls (W. Castañares)Juan Pablo Serra BellverAún no hay calificaciones
- Resumen de Fouché Capitulo 1Documento3 páginasResumen de Fouché Capitulo 1Dianna Laura ChávezAún no hay calificaciones
- Historia Del Derecho MexicanoDocumento4 páginasHistoria Del Derecho MexicanoMA. GUADALUPE VALDEZ ZEPEDAAún no hay calificaciones
- Crisis de La Democracia de Norberto BobbioDocumento6 páginasCrisis de La Democracia de Norberto BobbioCarlos López MendizábalAún no hay calificaciones
- Los TlamatinimeDocumento14 páginasLos TlamatinimeDavid Gámez100% (1)
- Clase N2Documento6 páginasClase N2Mario Chavez CohenAún no hay calificaciones
- Potenciar La RazónDocumento42 páginasPotenciar La Razónhectorhernandez511Aún no hay calificaciones
- Peschard, Jacquelin. Cultura Política DemocraticaDocumento23 páginasPeschard, Jacquelin. Cultura Política DemocraticaigchavezAún no hay calificaciones
- Unidad IiiDocumento10 páginasUnidad IiioctavioluisramirezAún no hay calificaciones
- Complementario, NNA Trans Y DERECHOSDocumento27 páginasComplementario, NNA Trans Y DERECHOSBaudelaire RuAún no hay calificaciones
- Resumen La Reconstrucción Del Materialismo Histórico, Jurgen Habermas.Documento3 páginasResumen La Reconstrucción Del Materialismo Histórico, Jurgen Habermas.Gabriel En Bloque AstudilloAún no hay calificaciones
- El Derecho AztecaDocumento5 páginasEl Derecho AztecaJ Luix SerranoAún no hay calificaciones
- El PrincipeDocumento9 páginasEl Principeyesenia solisAún no hay calificaciones
- Teoría de La Justicia y de Los Derechos HumanosDocumento13 páginasTeoría de La Justicia y de Los Derechos HumanosBea HshdfhdfAún no hay calificaciones
- Norberto BobbioDocumento3 páginasNorberto BobbioZAHORI ANAHI RODELA ENCALADAAún no hay calificaciones
- Principales Instituciones Políticas de RomaDocumento8 páginasPrincipales Instituciones Políticas de RomaJavier QuirozAún no hay calificaciones
- Semana 2. Actividad 3Documento6 páginasSemana 2. Actividad 3Kassandra ColsaAún no hay calificaciones
- Matrimonio Cum Manu y Sine Manu en Antigua RomaDocumento11 páginasMatrimonio Cum Manu y Sine Manu en Antigua RomaKevin Cárdenas García100% (1)
- Usos y Costumbres PDFDocumento27 páginasUsos y Costumbres PDFArmando ArenasAún no hay calificaciones
- Monarquía RomanaDocumento13 páginasMonarquía RomanaMarioCornagoBurgos100% (1)
- Derecho y Globalización Desde AbajoDocumento33 páginasDerecho y Globalización Desde AbajoWalter Perez NiñoAún no hay calificaciones
- Ensayo sobre el Derecho de Gentes (Anotado)De EverandEnsayo sobre el Derecho de Gentes (Anotado)Aún no hay calificaciones
- Por un hogar digno: El derecho a la vivienda en los márgenes del Chile urbano, 1960-2010De EverandPor un hogar digno: El derecho a la vivienda en los márgenes del Chile urbano, 1960-2010Aún no hay calificaciones
- Constitución y democracia: Entre la desconfianza y la disonancia democráticaDe EverandConstitución y democracia: Entre la desconfianza y la disonancia democráticaAún no hay calificaciones
- Soporte & Maneral 1A ParteDocumento35 páginasSoporte & Maneral 1A ParteCarlos BulnesAún no hay calificaciones
- Aceros de PerforaciónDocumento38 páginasAceros de PerforaciónsandyAún no hay calificaciones
- Libro - Un Día Con Las Aves de GuáquiraDocumento80 páginasLibro - Un Día Con Las Aves de Guáquiralloyo1973Aún no hay calificaciones
- Caso Empanadas.Documento3 páginasCaso Empanadas.Carlos MejíaAún no hay calificaciones
- 14 - PetramasDocumento8 páginas14 - Petramasdata661Aún no hay calificaciones
- Material de Apoyo No. 1. CurriculoDocumento7 páginasMaterial de Apoyo No. 1. CurriculoHaydee AjquillAún no hay calificaciones
- Fase3 ModeladoDocumento19 páginasFase3 Modeladokevin narvaez henriquezAún no hay calificaciones
- Comprendio HD U5 Competencias ProfesionalesDocumento8 páginasComprendio HD U5 Competencias ProfesionalesAni GarridoAún no hay calificaciones
- 2004 - Gustavo Bueno - Si No Existe El Mercado, No Existe La Democracia La Nueva EspañaDocumento5 páginas2004 - Gustavo Bueno - Si No Existe El Mercado, No Existe La Democracia La Nueva EspañaJose Carlos Lorenzo HeresAún no hay calificaciones
- Set # 2 - Problemas de ViscosidadDocumento5 páginasSet # 2 - Problemas de ViscosidadNicolás Castro GarcíaAún no hay calificaciones
- Reglas de Procedimiento Pucp Mun 2020Documento16 páginasReglas de Procedimiento Pucp Mun 2020ana camposAún no hay calificaciones
- 1TallerEvaluativo - 2 - Grupo3 - MartinezBastidasMariaPaula - VargasEstebanDocumento9 páginas1TallerEvaluativo - 2 - Grupo3 - MartinezBastidasMariaPaula - VargasEstebanMaria Paula MartinezAún no hay calificaciones
- Proyecto Segunda EspecilidadDocumento13 páginasProyecto Segunda EspecilidadRonald MamaniAún no hay calificaciones
- Anexo 7 Lineamientos para La Elaboración de Un Diagnóstico ParticipativoDocumento7 páginasAnexo 7 Lineamientos para La Elaboración de Un Diagnóstico ParticipativoConstanza TognolaAún no hay calificaciones
- 6.3 Criterios de Mohr ResumidoDocumento9 páginas6.3 Criterios de Mohr ResumidoRicardo RendonAún no hay calificaciones
- Inversa R PDFDocumento8 páginasInversa R PDFAndres Garcia0% (1)
- Silo - Tips - 72 Aplicaciones de Los Cristales Liquidos A La Medicina Introduccion La Sensacion de TemperaturaDocumento9 páginasSilo - Tips - 72 Aplicaciones de Los Cristales Liquidos A La Medicina Introduccion La Sensacion de TemperaturapepAún no hay calificaciones
- Tema 1 Iniciativa EmpresarialDocumento12 páginasTema 1 Iniciativa EmpresarialPedro Luque EscribanoAún no hay calificaciones
- Metodo Simplex MatricialDocumento10 páginasMetodo Simplex MatricialAndrea ZorrillaAún no hay calificaciones
- Centro de Presiones en Cuerpos Sumergidos - Laboratorio 4 de Mecánica de Fluidos 1Documento25 páginasCentro de Presiones en Cuerpos Sumergidos - Laboratorio 4 de Mecánica de Fluidos 1Gerson Ismael Juscamáita HuamanAún no hay calificaciones
- Proforma: RUC: 20602924654 Energit Technology EirlDocumento1 páginaProforma: RUC: 20602924654 Energit Technology EirlNinfomano SexAún no hay calificaciones
- Políticas de Calidad de Vida en El TrabajoDocumento2 páginasPolíticas de Calidad de Vida en El TrabajoKatty ChumpitaziAún no hay calificaciones
- Reporte de Laboratorio. Práctica 1: Síntesis de Isómeros de Enlace (Co (NH) (NO) ) CL y (Co (NH) (ONO) ) CLDocumento12 páginasReporte de Laboratorio. Práctica 1: Síntesis de Isómeros de Enlace (Co (NH) (NO) ) CL y (Co (NH) (ONO) ) CLCESAR EDUARDO MANUEL SANCHEZAún no hay calificaciones
- Diversidad Sexo-Genérica (DSG) en Los Ámbitos EducativosDocumento14 páginasDiversidad Sexo-Genérica (DSG) en Los Ámbitos EducativosJesica CamposAún no hay calificaciones
- Globo G120 6wDocumento1 páginaGlobo G120 6wAbraham Seco ArmestoAún no hay calificaciones
- U12-Costos de Posesión y Operación 2018-2Documento16 páginasU12-Costos de Posesión y Operación 2018-2Alex FloresAún no hay calificaciones
- Guia Formulario IseDocumento10 páginasGuia Formulario IseGUARIN PUENTES CESAR IVANAún no hay calificaciones
- PMD ??? Planeacion Multigrado Semana 38??? Del 26 Al 30 de JunioDocumento45 páginasPMD ??? Planeacion Multigrado Semana 38??? Del 26 Al 30 de JunioAna Gutierrez HraAún no hay calificaciones