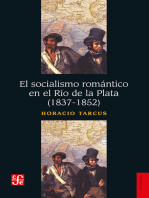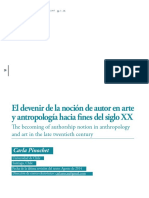Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet TendenciasPostestructuralistasEIdeologicasEnLaCrit 91973 PDF
Dialnet TendenciasPostestructuralistasEIdeologicasEnLaCrit 91973 PDF
Cargado por
Sabina LoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet TendenciasPostestructuralistasEIdeologicasEnLaCrit 91973 PDF
Dialnet TendenciasPostestructuralistasEIdeologicasEnLaCrit 91973 PDF
Cargado por
Sabina LoCopyright:
Formatos disponibles
TENDENCIAS POSTESTRUCTURALISTAS
E IDEOLÓGICAS EN LA CRÍTICA
LITERARIA POSTMODERNA1
JUAN IGNACIO OLIVA
Universidad de La Laguna
ES DE sobra conocido que la crítica literaria moderna parte a grandes rasgos de las
concepciones platónicas y aristotélicas de la antigua Grecia que eran revisadas
por los pensadores de finales del siglo XVIII, con lo que se producía el germen del
pensamiento romántico. Las nociones de Poética, Política, Retórica, Ética y Me-
tafísica constituyeron en su momento una primera aproximación científica al pen-
samiento. Las ulteriores divisiones aristotélicas del fenómeno lingüístico en Ló-
gica, Retórica y Poética, así como el estudio de los géneros literarios (Epopeya,
Tragedia o Comedia) configuraron una sistematización poco frecuente incluso en
épocas posteriores como la medieval y, aunque ésta floreció ligeramente durante
el Renacimiento, terminó por deformarse durante las épocas preceptivistas, hasta
bien entrado el Neoclasicismo. A la época romántica le debemos, pues, no sólo la
creación de la historia literaria como una entidad organizada a modo de gran in-
ventario de los hechos humanos, sino que también se produce una fuerte ruptura
de las teorías de la imitación neoclásica. De todas formas, la crítica histórica des-
de el Romanticismo continúa teniendo una visión excesivamente fragmentaria,
biográfica e histórica de la realidad literaria, influida en gran medida por el
determinismo de Taine y las teorías científicas de la evolución, que se desarrolla-
ron rápidamente tras los descubrimientos científicos de Darwin. No será hasta
finales del siglo XIX cuando se producirá la mayor reacción contra el positivismo
y el pseudocientifismo de la crítica romántica, volviéndose paulatinamente a con-
siderar la obra literaria como centro de la crítica. Entre los varios movimientos
que contribuyen a esta evolución destaca el Idealismo Crítico de Benedetto Croce,
que influye en los teóricos alemanes, como Spitzer o Vossler. Las teorías del
psicologismo vossleriano y el Círculo Filológico de Spitzer serán los precedentes
Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, nº 18, 2000, págs. 281-295
15.pmd 281 12/03/2013, 9:14
282 JUAN IGNACIO OLIVA
de las tres grandes escuelas críticas de la primera mitad del siglo XX, las que darán
la base de la nueva teoría literaria contemporánea. Nos referimos, por supuesto, al
Formalismo Ruso, el New Criticism americano y la Nouvelle Critique francesa,
las cuales, junto con la Escuela Estilística de Bally —que fundamentó el Estructu-
ralismo lingüístico—, revolucionan absolutamente la metodología del análisis li-
terario y han influenciado el pensamiento científico de forma casi absoluta, hasta
bien entrada la década de los ochenta.
Seleccionemos, a continuación, —dentro de un panorama global difuso y en
constante crecimiento, que está todavía en proceso de desarrollo— las principales
tendencias críticas de los últimos veinticinco años. La principal característica de
todas ellas la constituye su posición, paralela o de superación, con respecto al
estructuralismo. Se observa, además, un regreso a los estudios extrínsecos de la
literatura y el enfoque multidisciplinar, con atención a otras disciplinas, como la
ética, la filosofía, la etnografía o la musicología, así como la interacción con las
otras artes: el cine, la música, o la pintura. No queremos tampoco olvidar uno de
los términos más importantes de que se ha valido la crítica de los últimos cuarenta
años para designar el movimiento artístico en que nos encontramos inmersos; nos
estamos refiriendo, claro, al Postmodernismo. Veamos cómo lo define John
McGowan en The Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism:
Literary critics, most notably Harry Levin, Irving Howe, Leslie Fiedler, Frank
Kermode, and Ihab Hassan, began to use the term in the 1960s to distinguish
the post-World War II experimental fiction of Samuel Beckett, Jorge Luis
Borges, John Barth, Donald Barthelme, Thomas Pynchon, and others from the
classics of high modernism. From the start, postmodernism spurred skepticism
(had not James Joyce, Franz Kafka, and the various avantgardes already
performed all the tricks now called post-modern?) and antagonistic evaluation.
(...) Postmodern art seemed to capitulate to the dominant culture, which was
itself now designated postindustrial or postmodern by various writers. Thus,
discussions of postmodernism considered not only changes in artistic style but
also the extent to which society itself had changed and the fact that the
contemporary artwork’s relation to politics was problematic in new ways2.
Dentro del Postmodernismo, además de su eclecticismo conceptual, pode-
mos encajar la mayoría de las tendencias creativas y críticas de finales de este
1. La investigación en este artículo ha sido posible gracias a la financiación de la DGES
(PB95-0321-CO2-02).
2. Michael Groden & Martin Kreiswirth, eds., 1994: The Johns Hopkins Guide to Literary
Theory & Criticism, Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, p. 585.
15.pmd 282 12/03/2013, 9:14
TENDENCIAS POSTESTRUCTURALISTAS E IDEOLÓGICAS 283
siglo. Sobre todo, tras la publicación en 1979 del libro de Jean-François Lyotard3,
La condition postmoderne, el Postmodernismo conoció su aceptación académica
y se expandió, como contraposición, hacia otras escuelas diferentes de la france-
sa, como la de Habermas y Jameson. Son también muy relevantes las interpreta-
ciones de Linda Hutcheon y Brian McHale. En fin, como McGowan señala,
postmodernism is best understood as marking the site of several related, but
not identical, debates among intellectuals in the last four decades of the twentieth
century. These debates revolve around the relation of artworks to social context,
the relation of art and of theory to political action and to the dominant social
order, the relation of cultural practices to the transformation or maintenance of
society in all its aspects, the relation of the collapse of traditional philosophical
foundations to the possibility of critical distance from an effective critique of
the status quo, the relation of an image-dominated consumer society to artistic
practice, and the future of a Western tradition that now appears more
heterogeneous than previously thought even while it appears insufficiently
tolerant of (open to) multiplicity. At the very least, postmodernism highlights
the multiplication of voices, questions, and conflicts that has shattered what
once seemed to be (although it never really was) the placid unanimity of the
great tradition and of the West that gloried in it4.
Analicemos, pues, los principales movimientos críticos actuales:
1) Las teorías post-marxistas de la literatura tienen sus antecedentes princi-
pales en filósofos y literatos sociales, como Adorno, Althusser, Lukács o Brecht.
Aunque las teorías marxistas se extienden retrospectivamente hasta mediados del
siglo XIX, no es hasta después de la revolución soviética cuando se intentan desa-
rrollar para cambiar la visión del mundo. El realismo socialista soviético, de este
modo, contaminó la atmósfera social europea con sus escritos, su cinematografía
y sus acciones, como todos conocemos. Quizás, en este sentido, podríamos consi-
derar que el principal crítico marxista en un sentido ortodoxo es Georg Lukács,
pues fue él quien aunó el idealismo hegeliano con las teorías económicas de Marx.
La principal teoría de Lukács es la de la «Reflexión», es decir, que la novela
transmite las estructuras mentales a través de palabras, de forma más o menos
3. «I define postmodern as incredulity towards metanarratives» (incluida en la definición de
Mc Gowan, en The Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism, cf. la cita anterior).
En el Momento en que escribimos el presente artículo, nos llega la noticia de la muerte de
Lyotard, a los setenta y tres años, con lo que probablemente se cierre un ciclo histórico. Es
posible considerar que el Postmodernismo está en estos momentos dando paso a otra época,
que no ha sido todavía definida de manera general sino como post-postmodernista.
4. Ibid. p. 587.
15.pmd 283 12/03/2013, 9:14
284 JUAN IGNACIO OLIVA
directa para el lector, y que de este modo describe el proceso completo de la vida,
sin apartarse de los cauces realistas. Las teorías marxistas también atacan, por
tanto, las tendencias modernistas, en su concepción de la historia y del «virtuosis-
mo» experimental, que no conduce a la verdadera aprehensión de la realidad5.
Bertold Brecht, por otro lado, utilizaba las técnicas de la «alienación» para des-
pertar las conciencias adormiladas de los espectadores pasivos, sin perder de vista
los procedimientos de ruptura formal que Lukács criticaba. El ataque al formalis-
mo en la literatura sin perder de vista el realismo será una de las bases teóricas
más discutidas por los nuevos críticos marxistas, como Eagleton, o Jameson.
No debemos olvidar tampoco entre sus precedentes a la Escuela de Frankfurt
(cuyos principales representantes son Theodor Adorno y Walter Benjamin) que pro-
pugnaron el método de la «teoría crítica», el cual, en breves palabras, colocaba al
arte y la literatura como medios importantes para entender la «alienación» o la «ver-
dad» del individuo de su tiempo, al tiempo que propugnaba el estudio social de las
obras a partir de sustentos como el marxismo hegeliano y las teorías psicoanalíticas
de Freud. No iba, por tanto, contra el Modernismo, como Lukács, puesto que este
movimiento también explicaba —como podía hacer el realismo— la verdad indivi-
dual y social de los colectivos. Hay que hacer notar que todas estas teorías marxistas
son en última instancia racionalistas, por lo que podemos encontrar también una
corriente marcadamente estructuralista entre ellas, como es la representada por filó-
sofos y pensadores como Althusser o Goldmann, de la Escuela Francesa6.
De la nueva crítica marxista inglesa se destacan las obras de Terry Eagleton,
el cual desde Criticism and Ideology se convirtió en el revulsivo de la crítica
literaria británica. Eagleton, Junto con Fredric Jameson7 y Raymond Williams, se
ha ocupado de dotar de contenido teórico el estudio de las producciones postmo-
5. Erich Auerbach es quizás el crítico que mejor ha entendido las concepciones de Lukács,
estableciendo su propia definición del «Realismo», en 1987: Mimesis: The Represen-
tation of Reality in Western Literature, Princeton University Press, Princeton, New
Jersey.
6. Véase las extensiones a la doctrina de éstos por Pierre Macherey (en 1978: A Theory of
Literary Production, Routledge & Kegan Paul, London), que marcan el paso hacia las
nuevas tendencias marxistas, a través de la teoría de la producción poética, que conci-
be el texto como un todo ordenado a través de una ideología concreta que incluye en sí
mismo también lo que no se dice, lo inconsciente. El crítico literario, por tanto, trata de
descubrir todos estos patrones haciendo énfasis en lo que no encuentra, lo que se es-
conde en la estructuración profunda del texto.
7. Fredric Jameson (desde 1971: Marxism and Form: Twentieth-Century Dialectical
Theories of Literature, Princeton University Press, Princeton, New Jersey) se ha con-
vertido en el principal crítico de las últimas tendencias creativas postmodernistas, siem-
pre desde una visión de la producción artística cercana a la Escuela de Frankfurt y a las
corrientes sociológicas de la literatura.
15.pmd 284 12/03/2013, 9:14
TENDENCIAS POSTESTRUCTURALISTAS E IDEOLÓGICAS 285
dernistas, desde la perspectiva del conocimiento de las limitaciones ideológicas
que tienen los críticos que las analizan. Además de destacar el carácter científico
y riguroso del análisis literario, estos pensadores resumen las ideas del pre-texto y
el texto (es decir, la primera aproximación ideológica al texto de la que éste no
puede sustraerse), en el estudio de las ideologías que subyacen en el texto como
producciones literarias, las cuales diferencian al texto del resto de escritos de
otras características. Posteriormente, las ideas de los deconstructistas han intere-
sado a estos autores desde el punto de vista del cuestionamiento de las verdades
literarias, pero al mismo tiempo han criticado su relativismo y su falta de una
ideología determinada.
Nos gustaría, para finalizar, hacer hincapié en la fuerza logística de estos
movimientos y en su continuidad temporal, a pesar de los cambios políticos y
sociales post-comunistas. El análisis neomarxista de la literatura se muestra como
una opción válida sobre todo para cierto tipo de textos narrativos realistas o inclu-
so experimentales, que presentan al mismo tiempo un posicionamiento social,
como pueden verse en las novelas de D.M. Thomas, Salman Rushdie, Iris Murdoch,
Anthony Burgess o Doris Lessing, por citar tan solo algunos novelistas metafictivos
contemporáneos.
2) Las teorías de la recepción surgen desde la idea científica de la relatividad
de Einstein y se expanden hacia las otras ciencias del conocimiento. La relatividad
perceptual de Jakobson o la fenomenología de Heidegger ponen en la palestra las
situaciones de subjetividad que producen las visiones humanas de las ideas y de
las cosas. Para Edmund Husserl los múltiples puntos de vista y las diversas con-
notaciones que se producen en el receptor de la obra de arte categorizan a ésta, y
para Hans-Georg Gadamer —que aplicó los enfoques de Heidegger a la literatu-
ra— el contenido del texto literario se completa a través de los lectores de cada
época histórica en que éste se recibe.
La crítica orientada al lector recibe su espaldarazo definitivo con las investi-
gaciones de Wolfgang Iser y Hans Jauss en Alemania a finales de los sesenta,
cuando se ponen en pie los conceptos de «paradigma» (de Jauss, en el que se
distinguen los criterios estéticos que influyen en la buena o mala acogida, o sea,
en el mayor o menor distanciamiento hacia un texto en un periodo determinado),
y de «expectativas» (de Iser, que unifica todos los criterios que se esperan de un
texto en el momento de su creación, y las sucesivas valoraciones positivas o nega-
tivas que ocurren a través de los cambios estéticos en el devenir). Para Iser8, por
tanto, la función crítica será la de valorar los efectos de un texto determinado en
sus lectores posibles —pasados, presentes y futuros—.
8. El libro básico para esta teoría es el de 1978: The Act of Reading: A Theory of Aesthetic
Response, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
15.pmd 285 12/03/2013, 9:14
286 JUAN IGNACIO OLIVA
Otros críticos que han desarrollado esta vertiente son Stanley Fish y David
Bleich, en Norteamérica, y Michel Riffaterre, en Francia. En el caso de Stanley
Fish, la «estilística afectiva» se produce cuando el lector se conmueve, en el sen-
tido amplio del término, por las expectativas que produce el estilo determinado
del autor, que lo van guiando hacia distintos efectos: sorpresa, enfado, complici-
dad,... En Is There a Text in this Class?9, se llega hasta la imposibilidad de apre-
hensión total de los textos, puesto que siempre estarán éstos mediatizados por el
nivel de lectura de sus receptores, incluida la lectura de los críticos literarios y de
Fish mismo. Riffaterre desarrolló una compleja semiótica de la interpretación del
texto poético —basada en encontrar las «matrices» de los hechos inconexos y
oscuros que permitan darle sentido— que es más apropiada para la comprensión
de la poesía menos accesible y más experimental, que para toda la literatura. Da-
vid Bleich, por último, se decanta por el estudio psicológico de la función del
proceso de lectura como un medio del lector para conocerse más a sí mismo, es
decir, que el lector interpretará el texto de acuerdo a su propia subjetividad, a su
propia «respuesta» intelectual y afectiva, lo que se ha denominado como «critica
subjetiva».
Tras veinte años de desarrollo, las teorías orientadas al lector atraviesan en este
momento una cierta crisis, puesto que en sí mismas ponen en duda la objetividad de
la función crítica, pero es innegable destacar la importancia que han tenido para la
superación del análisis único del texto, propugnado por el estructuralismo.
3) El desarrollo de Las teorías estructuralistas se produce de forma impor-
tante hoy en día en su vertiente narratológica, que tiene sus principales represen-
tantes en las teorías metafórico/metonímicas desarrolladas en Gran Bretaña por el
novelista David Lodge, y en el estructuralismo poético de Jonathan Culler. Here-
deros de Barthes, Bally, el Formalismo Ruso y la escuela linguística saussureana,
los estructuralistas continúan considerando la literatura como una ciencia inma-
nente, susceptible de estudiarse en sí misma y aisladamente, si se quieren conse-
guir el rigor y la objetividad crítica. En la escena europea, destacan poderosamen-
te las concepciones teóricas de Gérard Genette, Tzvetan Todorov y A.J. Greimas,
que pretenden, a grandes rasgos, ahondar y perfeccionar los conceptos de sus
predecesores.
Greimas, por ejemplo, modifica las teorías del formalista ruso Vladimir Propp
intentando encontrar una «grámatica de la narrativa» más sencilla de utilizar (di-
vidida estructuralmente desde las unidades fonémicas más pequeñas hasta la sin-
taxis más compleja); Todorov, en cambio, intenta unificar las teorías de ambos en
niveles de organización —desde las «proposiciones», o unidades mínimas de con-
tenido, hasta las «secuencias» y el «texto», como último parámetro—; Genette,
9. Fish, 1980, Harvard University Press, Mass.
15.pmd 286 12/03/2013, 9:14
TENDENCIAS POSTESTRUCTURALISTAS E IDEOLÓGICAS 287
por último, es el creador de una teoría del discurso compleja e importante, que
intenta analizar las funciones y las características de cada texto narrativo, con
nuevas denominaciones para cada categoría, como las de los niveles de la narra-
ción —histoire, récit y narration—, y las de la voz narrativa, partiendo de las
diferencias entre diégesis y mímesis —de la poética de Aristóteles— que produ-
cen oposiciones y reunificaciones actualmente muy en vigor (homodiégesis/
heterodiégesis, intradiégesis/extradiégesis). La importancia de las teorías de
Genette ha sido muy grande, tanto para la continuidad del estructuralismo, en sus
seguidores más directos, como Shlomith Rimmon-Kenan, por ejemplo, como para
su superación, como veremos a continuación en las teorías post-estructuralistas10.
Además, dentro de la narratología estructuralista debemos mencionar los logros
estructurales que han supuesto las teorías de Mieke Bal, Robert Scholes, Wayne
C. Booth, Franz Stanzel y Dorrit Cohn, entre muchos otros11.
Otro de los autores fundamentales para la apreciación de la nueva crítica es el
post-formalista ruso Mijail Bajtín, cuyos conceptos del dialogismo, lo «carnava-
lesco», y lo «polifónico» (la heteroglosia), perviven hoy en día con gran vigen-
cia12. A través de las distinciones entre las narrativas de Dostoievsky y Tolstoy,
Bajtín intentó una sistematización de la autoría de la narración —desde la
omnisciencia del autor monológico, hasta la pluralidad del autor polifónico—, de
la relatividad de la autoridad de las voces narrativas, por medio de los concepto
carnavalescos del humor, la parodia y la subversión, o de la fuerza comunicativa
que se produce entre el texto y sus lecturas, hasta alcanzar la plenitud de su signi-
ficado —es decir, la heteroglosia—.
Pero volvamos al estructuralismo inglés, y consideremos la distinción esta-
blecida por David Lodge (en The Modes of Modern Writing) entre metáfora y
metonimia como ciclos pendulares de la creación estilística, es decir, que podría
decirse que la literatura pasa por momentos en que lo metonímico, lo formalmen-
te realista, es preponderante, a otros en los que prevalece la visión simbólica y
metafórica de la realidad. Esta teoría, que procede de Barthes y Jakobson, está
desarrollada a partir del análisis de lo metonímico y metafórico dentro del texto
mismo, y de ahí pasa a las épocas literarias: el Modernismo, el Romanticismo, el
Simbolismo, la Edad Media serían épocas metafóricas, mientras el Clasicismo, el
Antimodernismo, el Renacimiento, serían épocas principalmente metonímicas.
10. A este respecto, véase nuestra nota sobre las «Tendencias miméticas y no-miméticas en
el análisis narrativo actual», de 1996: Revista Canaria de Estudios Ingleses, 32-33, pp.
201-6.
11. Uno de los libros más recientes sobre narratología es el de Susana Onega y José Angel
García Landa, eds., 1996: Narratology, Longman, London & New York.
12. Bajtín ha creado su propia Escuela, que tiene sus inmediatos discípulos en Medveded
y Voloshinov.
15.pmd 287 12/03/2013, 9:14
288 JUAN IGNACIO OLIVA
El caso de Culler, uno de los críticos anglo-americanos más importantes de estos
momentos, es paradigmático de la revolución teórica que se está produciendo en las
últimas dos décadas, pues ha pasado desde las posturas estructuralistas más claras a
lindes que rozan con las teorías de la recepción y la deconstrucción. Influenciado por
las teorías de Chomsky y de los new critics, Culler realiza en Structuralist Poetics13
una exploración del texto literario como algo inteligible, a través de una división en
rangos interpretativos que lo disciernan. Este modelo de unidades interpretativas será
posteriormente transcendido hacia enfoques no únicamente sincrónicos y esquemáti-
cos (que son la base del estructuralismo), sino que tendrán en cuenta la naturaleza de
los lectores, y la subjetividad de las apreciaciones críticas mediatizadas por la ideolo-
gía —acercándose, con esto, a las posturas deconstructivas y marxistas—.
El estructuralismo, en fin, ha pasado de ser la primera tendencia crítica impe-
rante en los ámbitos universitarios y científicos, a compartir prevalencia con las
teorías que se alejan del texto en sí mismo, para preocuparse de su producción, su
condicionamiento y su recepción.
4) El Postestructuralismo abarca varias tendencias muy fuertes y desarrolla-
das, entre las que destacan la deconstrucción y las teorías psicoanalíticas de la
Escuela Francesa. Este movimiento se caracteriza por ser una superación de los
principios estructuralistas, a través del cuestionamiento de la estabilidad científi-
ca del primero: el texto no es válido por sí mismo, pues tiene una naturaleza
inestable como signo que debe perpetuarse a través de las múltiples perspectivas
diacrónicas y subjetivas que lo envuelven. Entre los precedentes de esta tendencia
figuran en una situación destacada Michel Foucault y Roland Barthes, aunque
pueden verse trazos de este cambio en la mayoría de los críticos estructuralistas
de la época, como Genette, Althusser, o Bajtín.
Foucault aporta la distinción de «poder» en el discurso artístico, que está
mediatizado por las fuerzas fácticas que lo proponen, cuestionando así la «ver-
dad» del texto y la «autoridad» del análisis. Estas ideas han influenciado a movi-
mientos críticos posteriores, como los del materialismo cultural y el nuevo his-
toricismo; este último intenta establecer las conexiones culturales de todo tipo
que presenta el texto literario. Puesto que la historia es también en sí misma una
«narración» de hechos manipulables como textos, y los procesos históricos no
son unitarios ni objetivos sino que son re-escrituras personales, la literatura por
consiguiente es un texto que forma parte de los otros textos (documentos, artícu-
los y archivos de todo tipo) que crean la historia global. Desde la desviación del
13. Culler, 1975, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature,
Routledge & Kegan Paul, London. Posteriormente, son importantes, de 1981: The
Pursuit of Signs, Routledge, London y, de 1983: On Deconstruction: Theory and
Criticism after Structuralism, Routledge, London.
15.pmd 288 12/03/2013, 9:14
TENDENCIAS POSTESTRUCTURALISTAS E IDEOLÓGICAS 289
historicismo tradicional —que representa por ejemplo E.M. Tyllyard—, Stephen
Greenblatt, Marjorie Levinson, Jonathan Goldberg, o John Barrell, entre otros
críticos norteamericanos, han intentado re-situar los textos literarios a través de
comparaciones con los textos políticos, culturales y «populares» de cada época,
para así conseguir un mayor acercamiento a la verdad histórica concebida como
compilación. En el caso del materialismo cultural, de origen mayormente británi-
co, Catherine Belsey, Jonathan Dollimore, Alan Sinfield o Francis Barker, sitúan
al texto literario como resistencia ante una postura ideológica dominante, teoría
que toman sobre todo, además de Foucault, de Williams y Althusser. La resisten-
cia, sintetizándolo mucho, configura la «diferencia» del texto —que puede ser
«residual» (sometido al orden imperante), o «emergente» (rebelde ante él)— ante
la estructura de poder que caracteriza un periodo determinado. Estas dos tenden-
cias postestructuralistas son importantes sobre todo en lo que respecta a la reno-
vación canónica del material literario, asumiendo la teoría del poder antes men-
cionada, y en lo referente a las literaturas de culturas «dominadas», lo que influirá
en los movimientos postcoloniales que veremos más adelante.
La figura de Roland Barthes influye poderosamente en la mayoría de las ten-
dencias críticas contemporáneas postestructuralistas con su filosofía de la semio-
logía metalingüística, es decir, la consciencia de que el lenguaje crítico es en sí
mismo un lenguaje analizable, y como tal produce sus propias falacias y connota-
ciones, es «víctima» de su propia condición ficticia y pierde la noción de autori-
dad inmanente en el estructuralismo. De ello se desprenden dos hechos cruciales
para el análisis: por un lado, la mise en abîme del análisis textual, lleno de ecos de
versiones posibles, y, por otro, la desacralización del texto, que es susceptible de
ser interpretado de muy diversas maneras sin que una sea considerada la «verda-
dera». La posterior estructuración de la materia narrativa en múltiples códigos
(entre los que destacan los culturales, simbólicos, hermenéuticos, o sémicos) es
un paso adelante hacia el estudio textual desde perspectivas exteriores al texto,
que conduciría a las posteriores estrategias de cuestionamiento deconstructivo.
Para explicar un movimiento como la Deconstrucción, debemos basarnos en
primer lugar en la teoría de la «diferencia» de Jacques Derrida, sin duda una de
las más importantes de los últimos veinticinco años, que ha sido, por otra parte, la
clave del movimiento deconstructivo norteamericano. Derrida formula una com-
pleja disquisición basada en principios estructuralistas gramatológicos, que lle-
van a definir los centros como unidades de signos conocidos que constituyen una
«norma» (en términos saussureanos) consciente o inconsciente de un texto, y le
hace separarse de las otras unidades diferentes, al mismo tiempo que convierte en
«invisibles» las variaciones contenidas en los márgenes de que consta —una teo-
ría que ha sido aplicada luego a las culturas predominantes, por parte de los estu-
dios culturales—. Ha de intentarse, pues, la entropía como mecanismo de conoci-
miento de las otras realidades que son periféricas al centro, pues este no es
susceptible de análisis en sí mismo, no tiene una sustancia concreta, sino que está
15.pmd 289 12/03/2013, 9:14
290 JUAN IGNACIO OLIVA
formado por rangos superiores, como el ojo de un huracán. El principal problema
de esta idea radica en el hecho de que el estudio de los márgenes conduce a la
centralización de ellos, y el fenómeno antes explicado aparece de nuevo, es decir,
el centro vuelve a fagocitar las diferencias y hace que aparezcan nuevos márge-
nes, y así sucesivamente. La necesidad de contar con un centro aglutinante lo
denomina Derrida como «logocentrismo», pero a continuación el autor distingue
entre «habla» y «escritura», constatando la existencia de unos valores que procla-
man la supremacía ideológica del habla (es decir, lo oral, el «verbo» de la metáfo-
ra bíblica de la creación del mundo) frente al signo escrito, lo que denomina como
«fonocentrismo». La continua oposición entre estas dos fuerzas produce la «dife-
rencia» derridiana, que se basa en el juego de palabras entre différence/differánce,
o lo que es lo mismo, desviación / divergencia de la norma en el espacio o en el
tiempo, la cual sólo se da en la lengua francesa en el signo escrito, y no en el
habla. La «jerarquía violenta» del habla sobre la escritura constituye el primer
estadio de la deconstrucción, pues es necesario invertir los órdenes establecidos
para conseguir lo mediato o duradero (el signo) y evitar lo inmediato o espontá-
neo (el habla que constituye el orden prevalente); de este modo, el habla termina-
ría por constituir un suplemento del signo escrito, una parte de él. De la misma
forma, hay una jerarquía de valores entre lo «natural», que es imperante, y lo
«cultural», que se convierte en barniz de aquél; la inversión de estos valores pro-
duce la deconstrucción como hecho cultural que da pie tanto a los estudios
postcoloniales, como a los gay/lesbian o a los gender studies. Finalmente, la natu-
raleza misma de la lectura es para Derrida paradójica, puesto que se produce en
ausencia del autor, puede sacarse fuera del contexto en que la escritura se produ-
jo, y puede separarse de sus referentes próximos, lo que conduce a la desacraliza-
ción del mismo. El proceso por el cual un signo escrito se cuestiona, se desintegra
en todas sus posibles interpretaciones válidas, se filtra para conseguir una mayor
comprensión de su fragilidad como tal, viene a ser precisamente lo que se deno-
mina como «deconstrucción» textual.
La fuerza de la Deconstrucción produjo un movimiento muy vigoroso sobre
todo en los Estados Unidos, donde destacan reformadores de las ideas de Derrida,
como Paul de Man, Harold Bloom, o J. Hillis Miller. De Man es quizás el que más
fielmente se ajusta a las teorías derrideanas, pero empleando su propia terminolo-
gía14. Su principal aporte es el deconstruccionismo de la retórica, o sea, el cuestio-
namiento de los procedimientos empleados por la crítica para el análisis literario,
así como los tropos empleados en el proceso de creación literaria, desmitificando
de este modo las jerarquías filosóficas / históricas / estéticas del texto. Bloom, en
cambio, utiliza una mezcla del subjetivismo psicológico freudiano, los tropos li-
14. Puede decirse, incluso, que la evolución de los postulados de Derrida ha sido el pro-
ducto del vigor de la escuela deconstructiva norteamericana.
15.pmd 290 12/03/2013, 9:14
TENDENCIAS POSTESTRUCTURALISTAS E IDEOLÓGICAS 291
terarios y las interpretaciones místicas y cabalísticas para descifrar los textos «di-
fíciles» de la literatura, como los de los románticos ingleses, de forma que se
produzcan nuevas lecturas revalorizadoras de la opinión histórica consolidada que
todos tenemos de ellos (otra forma de cuestionar los centros). Hillis Miller, por
último, combina los estudios fenomenológicos con los deconstructivos para estu-
diar la ficción inglesa. Con los trabajos de Geoffrey Hartman y Barbara Johnson,
entre otros, la deconstrucción sigue avanzando imparable en su proceso de revi-
sión desmitificadora de la literatura.
El último gran campo de estudio postestructuralista que hemos de comentar
lo constituyen las teorías psicoanalíticas, herederas de Freud y sus sucesores,
especialmente de Jung, y sus «arquetipos». Esta tendencia ha sido utilizada por
otros movimientos, —al igual que ocurre con la deconstrucción— tales como los
feministas o los queer studies, lo que no debe ser causa de extrañeza, pues su
principal característica es la articulación de la sexualidad dentro del lenguaje lite-
rario. Los grandes teóricos son Jacques Lacan, Gilles Deleuze, Félix Guattari y
Julia Kristeva.
Kristeva es, precisamente, un nexo de unión entre el feminismo y las teorías
psicoanalíticas, puesto que articula sus postulados en la «diferencia» agónica que
se produce entre los distintos sexos, a través del análisis del lenguaje poético
articulado estructuralmente a partir de su condición lingüística. La autora cons-
truye una semiótica muy particular en la que se distinguen elementos del in-
consciente que transmiten impulsos sexuales, que a su vez contaminan las metá-
foras y símbolos de la literatura15.
Jacques Lacan, sin embargo, puede ser considerado como el gran artífice de
esta tendencia, puesto que articula un gran aparato crítico estructuralista a partir
del análisis de lo «subjetivo», desde los postulados de Freud y Jung. Los princi-
pios de realidad y placer, así como las represiones freudianas se transforman en
Lacan en el estudio textual a través de las oposiciones genéricas que ocurren en
dos campos bien acotados: el «imaginario» y el «simbólico». En el terreno de lo
imaginario se diluyen las distinciones entre el «yo» y los «otros», y se construye
la personalidad «ideal» (un «ego» desdoblado, visto como en un espejo). Dentro
de lo simbólico, se producen las diferenciaciones impuestas por las figuras de
autoridad (el «padre») entre varón / mujer, padre / hijo, presencia / ausencia... La
imposibilidad de que ambos mundos puedan ser complementarios en el mundo de
la realidad produce un ansia, o deseo, que se satisface a través de los sueños
15. En el libro de 1996: Julia Kristeva: Readings of Exile and Estrangement, Macmillan,
London; Anna Smith selecciona los principales temas de la obra de Kristeva que nos
interesan: el exilio dentro del lenguaje, el desconocimiento de nosotros mismos, la
metáfora de la torre de Babel, es decir, la diversidad de lenguas, o percepciones diver-
sas de la realidad, así como los aspectos feministas de su análisis psicoanalítico.
15.pmd 291 12/03/2013, 9:14
292 JUAN IGNACIO OLIVA
(descifrados por el psicoanálisis), de la risa (interpretada por Bajtín y otros auto-
res), y del arte (que es el objeto de análisis lacaniano). También Lacan utiliza los
términos de metáfora y metonimia —como ya hemos comprobado que hacen
Jakobson y Lodge— para definir respectivamente los procesos de «condensa-
ción» (o mezcla de imágenes distintas) y «dislocación» (o desviación de unos
contenidos a otros) de los deseos reprimidos que aparecen en los sueños —es
decir, de las imágenes creativas que aparecen en el texto artístico—.
Deleuze y Guattari proponen una interpretación «esquizoanalítica» de la literatu-
ra, con la que van más allá de la crítica lacaniana, hacia la búsqueda de la liberación
del texto y de las relaciones entre el autor y sus lectores. La plasmación de los conflic-
tos psicológicos del autor en el texto necesitaría, en este caso, de una complicidad en
la lectura, que conseguiría su «desterritorialización», o lo que es lo mismo, la apertura
de la multiplicidad esquizofrénica de las tensiones sexuales implícitas en él. Todas
estas teorías son muy complejas y parten de la base de la «dislocación» de los signifi-
cados corrientes, lo que las emparenta en cierto modo con los críticos de la
deconstrucción; sin embargo, actualmente parece que están llegando a la culminación
de sus postulados, por lo que este análisis está dando ya algunos signos de cansancio.
5) Las teorías postcoloniales, aparecidas hace apenas una década e imbricadas
en los estudios culturales, son quizás las que están produciendo más aparato bi-
bliográfico en estos momentos. Se basan principalmente en la articulación del
«otro», que se genera desde la «diferencia» de Derrida, y algunos aspectos que
aparecían en el materialismo cultural, el nuevo historicismo y las tendencias
neomarxistas. Hay, asimismo, una tendencia postcolonial feminista muy fuerte,
debido a la cercanía de los procesos teóricos de estas dos líneas de investigación.
Los principales representantes de esta tendencia son Edward Said, Homi K. Bhabha
y Gayatri Chakravorty Spivak.
Desde posiciones de activismo social, el palestino Edward Said realiza en
Orientalism16 una revisión de la concepción que Occidente tiene de Oriente, con-
siderando que lo «oriental» no es más que un cliché literario victoriano y exótico,
producto de una situación de poder. Los orientalistas y la literatura angloindia
colonial (escritores como Rudyard Kipling, Paul Scott, y personajes como Mowgli,
Kim, o el Sabu del cine de Hollywood) no han hecho más que perpetuar una
situación de jerarquía violenta que debe deconstruirse para buscar la verdadera
identidad del «otro». La re-invención de este mito conduciría, de este modo, a la
centralización y revalorización de lo oriental y, con ello, a la dignificación de los
16. Edward Said, 1978: Orientalism. Western Conceptions of the Orient, Penguin, Har-
mondsworth. Véase también de 1983: The World, The Text and the Critic, Harvard
University Press, Cambridge, Mass. También, 1994: Culture and Imperialism, Vintage,
New York.
15.pmd 292 12/03/2013, 9:14
TENDENCIAS POSTESTRUCTURALISTAS E IDEOLÓGICAS 293
procesos políticos de confrontación Oriente-Occidente. Edward Said, desde pers-
pectivas no literarias emparentadas con los discursos de poder foucaultianos, con
el marxismo y con la dialéctica de Adorno, nos enfrenta con el estudio de la lite-
ratura como elemento de fuerza social, sin precedentes desde las perspectivas
extrínsecas de la literatura.
Homi K. Bhabha introduce los conceptos de «híbrido» —a partir de Bajtín— y
de «ambivalencia», cuando analiza las literaturas emergentes en los países emanci-
pados del poder imperial, que son el fruto del diálogo —es decir, de la apropiación
de las «diferencias»— que se produce en el encuentro colonial. En The Location of
Culture17, se deconstruyen los textos a partir de la condición de mímesis de la escri-
tura del centro imperial y, al mismo tiempo, su propia variación enriquecedora (la
hibridización).
En el caso de Spivak18, la atención se centra en la crítica post-colonial (con las
acepciones y el cuestionamiento que esta definición encierra, puesto que post-
colonial parece implicar una continuación o una superación de lo colonial dentro
del propio sistema colonial mismo19). El crítico post-colonial, para Spivak, debe
ser consciente tanto de las diferencias que se producen en las minorías, como de
la apropiación del centro colonial por parte de éstos, así como de la ambigüedad
que implica el uso de las teorías derrideanas (que explicábamos cuando hablába-
mos de este autor). Sus concepciones sobre la «etnicidad», la «raza» y las relacio-
nes de marginación social y de sexo, dan pie a la mayoría de los nuevos estudios
contemporáneos, dentro de los estudios culturales recientes: las confrontaciones
primer/tercer mundo, los estudios afro-americanos, el radicalismo feminista, las
radical women of colour, los análisis del discurso colonial, las cultural politics,
los estudios «subalternos», las intersecciones de clase, género y raza, etc. Autores
como Benita Parry, Stuart Hall, Henry Louis Gates Jr., Barbara Smith, Donna
Haraway, Sara Suleri, Gloria Anzaldúa, Cherríe Moraga, Madan Sarup, Fred
Dallmayr, entre muchos otros, han consolidado la vigencia de este nuevo y pode-
roso movimiento20.
17. Homi K. Bhabha, 1990: Nation and Narration, Routledge, London; y, 1994: The Location
of Culture, Routledge, London & New York.
18. Los libros más importantes de Spivak son, 1987: In Other Worlds: Essays in Cultural
Politics, Routledge, London, y, 1990: The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies,
Dialogues, editado por Sara Harasym, Routledge, London.
19. Véanse las diferencias de terminología entre lo post-colonial, cuya ambigüedad gené-
rica hemos explicado, lo anti-colonial (que repudia los presupuestos coloniales) y lo
neo-colonial (que continúa sin ruptura alguna con la literatura de tradición imperialis-
ta, desde la independencia constructiva de las colonias).
20. Padmini Mongia ha editado en 1996, Contemporary Postcolonial Theory. A Reader,
Arnold, London; el cual se muestra como una de las guías más útiles para apreciar la
heterogeneidad y la pluralidad de este campo de estudios.
15.pmd 293 12/03/2013, 9:14
294 JUAN IGNACIO OLIVA
6) Por último, los estudios genéricos también han producido un corpus críti-
co inmenso y de gran diversidad en muy poco tiempo. Podemos decir que en este
momento hay muchos estudiosos que están dedicados a la revisión del canon lite-
rario para colocar en su justa medida la producción y la recepción de la escritura
hecha por mujeres, como puede observarse en la obra de Gilbert y Gubar, Kristeva,
Showalter, Cixous, Irigaray, Mary Eagleton, Mitchell, entre otras. Precedentes
como Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, y hechos como la emancipación de la
mujer y su absorción de los centros de poder, han elevado a categoría los estudios
feministas de segunda generación, desde perspectivas como las marxistas —des-
de las más radicales, la sexual politics de Kate Millett y los trabajos de Germaine
Greer, o Eva Figes y su cuestionamiento de la patriarquía y la represión sexual
femenina, hasta las revisiones de Cora Kaplan, o el materialismo feminista de
Judith Newton y Deborah Rosenfelt—, así como las teorías del «falocentrismo»,
el radicalismo feminista, o los estudios de la mujer.
Particularmente relevantes para los estudios posteriores se han mostrado las
teorías de la «ginocrítica» de Elaine Showalter y la revisión histórica que comen-
zara The Madwoman in the Attic, de Sandra Gilbert y Susan Gubar2. La «ginocrí-
tica», o el proceso de estudio de las mujeres escritoras, desconstruye no sólo las
principales «confesiones» espontáneas que aparecen en los libros de éstas, como
los trazos de las primeras señales de emancipación intelectual femenina (en auto-
ras como Katherine Mansfield, Dorothy Richardson), la figuras-clave del cambio
(Virginia Woolf), la novela intrínsecamente de mujeres (como la de Jean Rhys), o
las que superan el descontento feminista (Margaret Drabble, o A.S. Byatt). De
todos modos, Showalter critica la tendencia andrógina de las escritoras que se
escudan en la imitación del mundo masculino, como ocurre en el paradigmático
Orlando, de Virginia Woolf, lo que la lleva a la confrontación crítica con otras
autoras, como Toril Moi, que valoran la percepción de las tensiones sexuales y la
desintegración estructural de la novela de Woolf. En el fondo subyace la dialécti-
ca entre las corrientes francesas (en la que se integra Moi) y las anglo-americanas
(en la que se incluye a Showalter).
Para finalizar este recorrido por las principales tendencias críticas actuales,
no hemos de olvidar que entre los estudios del género existe una corriente parale-
la a la feminista —tanto en contenido como en evolución histórica— formada por
los gay/lesbian studies, así como por los queer studies. La emancipación sexual
de los sesenta lleva también a los cuestionamientos de los «centros» de poder
sexuales, por lo que la «salida del armario» de las minorías y la liberación de la
21. En este proceso de revisión, Gilbert y Gubar publicaron en 1979: The Madwoman in
the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Imagination, Yale
University Press, New Haven; y en 1988: No Man’s Land: The Place of the Woman
Writer in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven.
15.pmd 294 12/03/2013, 9:14
TENDENCIAS POSTESTRUCTURALISTAS E IDEOLÓGICAS 295
mujer, traen consigo el florecimiento de un activismo homosexual muy determi-
nado. Conceptos tales como «heterosexismo» y «homofobia» describen las situa-
ciones de dominación heterosexual y de miedo irracional a lo desconocido —de
nuevo lo «diferente» derrideano—, y sitúan a estos estudios dentro de las corrien-
tes culturales materialistas, neo-historicistas, deconstructivas y sociales. El movi-
miento, de todos modos, está muy diversificado en varias ramas importantes, de
entre las que destaca las tendencias de «mujeres radicales de color», third-world
lesbians, y los queer studies, que surgen durante la década de los ochenta como
una radicalización de las posturas de intersección del subjetivismo representativo
y la marginación sexual, desde la provocación del lenguaje utilizado para la apro-
piación de las diferencias.
15.pmd 295 12/03/2013, 9:14
También podría gustarte
- Antología de textos libertinos franceses del siglo XVIIDe EverandAntología de textos libertinos franceses del siglo XVIIAún no hay calificaciones
- Gil - El Templo Del Siglo XXDocumento280 páginasGil - El Templo Del Siglo XXsespinoaAún no hay calificaciones
- El socialismo romántico en el Río de la Plata (1837-1852)De EverandEl socialismo romántico en el Río de la Plata (1837-1852)Aún no hay calificaciones
- Hemisferio izquierda: Un mapa de los nuevos pensamientos críticosDe EverandHemisferio izquierda: Un mapa de los nuevos pensamientos críticosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- Fuentes de RiesgosDocumento4 páginasFuentes de RiesgosEvelyn PonceAún no hay calificaciones
- Ficha Rabia AnimalDocumento4 páginasFicha Rabia AnimalHSBCalidadAún no hay calificaciones
- Vanguardia DosDocumento23 páginasVanguardia DosKaren RomeroAún no hay calificaciones
- Ficha Debate Lukács - BrechtDocumento9 páginasFicha Debate Lukács - BrechtMontsiAún no hay calificaciones
- Filosofia Praxis y Socialismo PDFDocumento131 páginasFilosofia Praxis y Socialismo PDFBenedito Ferreira100% (4)
- Garrido El Legado de La Filosofia Del Siglo XXDocumento58 páginasGarrido El Legado de La Filosofia Del Siglo XXPedro FernandezAún no hay calificaciones
- De las más altas cumbres: Teoría crítica latinoamericana modernaDe EverandDe las más altas cumbres: Teoría crítica latinoamericana modernaAún no hay calificaciones
- Georg Lukács - LeninDocumento97 páginasGeorg Lukács - LeninClaudio Palominos100% (1)
- El Inventario de Personalidad de Cornell Index Es (Reseña)Documento3 páginasEl Inventario de Personalidad de Cornell Index Es (Reseña)Jhon Stamberly LlanosAún no hay calificaciones
- La Teoría Literaria Contemporánea. Raman Selden Et Al. Parte 8 de 10.Documento13 páginasLa Teoría Literaria Contemporánea. Raman Selden Et Al. Parte 8 de 10.Raul CabreraAún no hay calificaciones
- Lukács, G. La Forma Clásica de La Novela Histórica.Documento88 páginasLukács, G. La Forma Clásica de La Novela Histórica.Ignacio RodriguezAún no hay calificaciones
- La filosofía como arma de la revolución: Respuesta a ocho preguntasDe EverandLa filosofía como arma de la revolución: Respuesta a ocho preguntasAún no hay calificaciones
- Fredric Jameson: La Persistencia de La CríticaDocumento11 páginasFredric Jameson: La Persistencia de La CríticaMario Espinoza PinoAún no hay calificaciones
- El concepto de ideología Vol 2: El marxismo posterior a Marx: Gramsi y AlthusserDe EverandEl concepto de ideología Vol 2: El marxismo posterior a Marx: Gramsi y AlthusserAún no hay calificaciones
- Lukacs Georg La Forma Clasica de La Novela HistoricaDocumento79 páginasLukacs Georg La Forma Clasica de La Novela HistoricazpinedasAún no hay calificaciones
- Escritos de Moscú. Estudios Sobre Política y Literatura by György Lukács (27 - 87)Documento183 páginasEscritos de Moscú. Estudios Sobre Política y Literatura by György Lukács (27 - 87)Edward Garcia100% (1)
- Agnes HellerDocumento177 páginasAgnes HellerDaza Pablo100% (2)
- Miguel Ángel Huamán - "Literatura y Sociedad: El Revés de La Trama"Documento8 páginasMiguel Ángel Huamán - "Literatura y Sociedad: El Revés de La Trama"RN FrankAún no hay calificaciones
- Posturas en La Construcción Del Pensamient1Documento4 páginasPosturas en La Construcción Del Pensamient1Karol MoraAún no hay calificaciones
- Pensamiento de La Insumisión o Filosofía de La Resignación. (Claudia Cinatti) (Leido)Documento17 páginasPensamiento de La Insumisión o Filosofía de La Resignación. (Claudia Cinatti) (Leido)El Otro CineAún no hay calificaciones
- Ficha 3 Formalismo NorteamericanoDocumento3 páginasFicha 3 Formalismo NorteamericanomartaAún no hay calificaciones
- La Forma Clásica de La Novela Histórica, George LukacsDocumento64 páginasLa Forma Clásica de La Novela Histórica, George LukacsjorgenemoAún no hay calificaciones
- Primera Parte La Filosofía Del Joven Georg LukácsDocumento30 páginasPrimera Parte La Filosofía Del Joven Georg LukácsAndresAún no hay calificaciones
- El Debate Modernidad-PostmodernidadDocumento10 páginasEl Debate Modernidad-Postmodernidadyamandu rodriguezAún no hay calificaciones
- Feminismo y PostcolonialismoDocumento17 páginasFeminismo y PostcolonialismoCésarAún no hay calificaciones
- Neo Historicism oDocumento4 páginasNeo Historicism oDoha SamirAún no hay calificaciones
- ROLANDO ASTARITA - El Marxismo Sin DialécticaDocumento12 páginasROLANDO ASTARITA - El Marxismo Sin DialécticaBEM1991Aún no hay calificaciones
- La Teoría Literaria Contemporánea. Raman Selden Et Al. Parte 5 de 10Documento19 páginasLa Teoría Literaria Contemporánea. Raman Selden Et Al. Parte 5 de 10Raul Cabrera100% (1)
- Breve Resumen de La Historia de La CríticaDocumento4 páginasBreve Resumen de La Historia de La CríticaRafael Negid Pastrana BallesterosAún no hay calificaciones
- Texto JamesonDocumento21 páginasTexto JamesonJavier De MaioAún no hay calificaciones
- E Lamo de Espinosa Cosificacion y Psicoanalisis 1977Documento19 páginasE Lamo de Espinosa Cosificacion y Psicoanalisis 1977JuanFraimanAún no hay calificaciones
- PosmodernidadDocumento10 páginasPosmodernidadANGEL ALONSO IRIGOYEN RIVERAAún no hay calificaciones
- Bloque IV Filosofia ContemporaneaDocumento51 páginasBloque IV Filosofia ContemporaneaAbel Granell100% (2)
- Donde y Cuando Surgio La PosmodernidadDocumento6 páginasDonde y Cuando Surgio La PosmodernidadSebastian MeloAún no hay calificaciones
- Resumenes HuyssenDocumento4 páginasResumenes HuyssenmaurogiavinoAún no hay calificaciones
- Teoria Marxista de La LiteraturaDocumento6 páginasTeoria Marxista de La LiteraturaSigfredo Ulloa0% (1)
- Literatura ComparadaDocumento45 páginasLiteratura Comparadaal439161Aún no hay calificaciones
- 248277-Text de L'article-334331-1-10-20111215Documento4 páginas248277-Text de L'article-334331-1-10-20111215Luis VillalbaAún no hay calificaciones
- Crítica Literaria - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento11 páginasCrítica Literaria - Wikipedia, La Enciclopedia LibreALEXANDER MORALES GONZALESAún no hay calificaciones
- Hijos Nietzsche 2 Deleuze2Documento37 páginasHijos Nietzsche 2 Deleuze2griegoimagenAún no hay calificaciones
- Artículo 2 Carla Pinochet PDFDocumento16 páginasArtículo 2 Carla Pinochet PDFIsabel CaverionAún no hay calificaciones
- Marx EsotéricoDocumento110 páginasMarx EsotéricoYollotl Gómez-AlvaradoAún no hay calificaciones
- 3 - Jameson, Frederic - El Posmodernismo Como Lógica Cultural Del Capitalismo Tardío (Ensayos Sobre El Posmodernismo, 1984)Documento9 páginas3 - Jameson, Frederic - El Posmodernismo Como Lógica Cultural Del Capitalismo Tardío (Ensayos Sobre El Posmodernismo, 1984)Lucas CosignaniAún no hay calificaciones
- Teoría y Crítica Literaria Teoría SociologicoDocumento12 páginasTeoría y Crítica Literaria Teoría SociologicoMario Esteban Molina OlivaresAún no hay calificaciones
- Guzmán Díaz, José Manuel - Panorama de Las Teorías Sociológicas de La NovelaDocumento37 páginasGuzmán Díaz, José Manuel - Panorama de Las Teorías Sociológicas de La NovelaVictoria GarcíaAún no hay calificaciones
- Corrientes Filosóficas ContemporaneasDocumento5 páginasCorrientes Filosóficas ContemporaneasPatricia Ybañez SotoAún no hay calificaciones
- 3218 - I Socialismo II Aborto III Desinfeccion y Falta de Informacion IV AutodefensaDocumento37 páginas3218 - I Socialismo II Aborto III Desinfeccion y Falta de Informacion IV AutodefensaPatrick DohertyAún no hay calificaciones
- Crítica LiterariaDocumento6 páginasCrítica LiterariahavanitoAún no hay calificaciones
- República Bolivariana de Venezuel1Documento5 páginasRepública Bolivariana de Venezuel1TuputamadreAún no hay calificaciones
- Dónde y Cuándo Surgió El PosmodernismoDocumento6 páginasDónde y Cuándo Surgió El PosmodernismoSarif Levy Patiño50% (2)
- Trabajo de Filosofos Del Siglo XX Filosofia ExamenDocumento85 páginasTrabajo de Filosofos Del Siglo XX Filosofia ExamenCarol MartzAún no hay calificaciones
- Poesia Comprometida Un Compromiso para L PDFDocumento9 páginasPoesia Comprometida Un Compromiso para L PDFJhon Ponte GonzalesAún no hay calificaciones
- 04.cap. 2 PosmodernidadDocumento21 páginas04.cap. 2 Posmodernidadcarlosjademaster100% (1)
- La Sociología Como Crítica Social - XIIIDocumento41 páginasLa Sociología Como Crítica Social - XIIIPoligraf Poligrafovich100% (1)
- Comentario Texto LukácsDocumento6 páginasComentario Texto LukácsMJose CnAún no hay calificaciones
- La Escuela de Frankfurt - Los Marxistas Melancólicos - Letras LibresDocumento12 páginasLa Escuela de Frankfurt - Los Marxistas Melancólicos - Letras LibresRudy Fernado Gonzalez EscobarAún no hay calificaciones
- ContextoDocumento2 páginasContextoperanruizantonioAún no hay calificaciones
- Historia y conciencia de clase: Estudios de dialéctica marxistaDe EverandHistoria y conciencia de clase: Estudios de dialéctica marxistaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (52)
- La Prensa Leninista y Los Primeros Pasos de Tribuna PopularDocumento51 páginasLa Prensa Leninista y Los Primeros Pasos de Tribuna PopularEditorial AuroraAún no hay calificaciones
- Bases Filosóficas, Legales y Organizativas PDFDocumento25 páginasBases Filosóficas, Legales y Organizativas PDFAnayatzin Benítez Mojica100% (1)
- Comprension LectoraDocumento4 páginasComprension LectoraAlejo DuranAún no hay calificaciones
- Ficha de Aprendizaje de MatematicaDocumento4 páginasFicha de Aprendizaje de MatematicaMARI CARMEN BLINKAún no hay calificaciones
- PATEL2 Corrección 3Documento7 páginasPATEL2 Corrección 3Juan Sebastian Ochoa PeñaAún no hay calificaciones
- Actividad 5Documento4 páginasActividad 5Samuel Jesus Rodriguez SilvaAún no hay calificaciones
- Bitácora Fonoaudiólogo 2023Documento281 páginasBitácora Fonoaudiólogo 2023Pamela Pino AgurtoAún no hay calificaciones
- Taller No. 3 CIA AmigosDocumento16 páginasTaller No. 3 CIA AmigosLuis RicardoAún no hay calificaciones
- Unidad I (Principios Fundamentales)Documento27 páginasUnidad I (Principios Fundamentales)WEIMAR COSIO DURANAún no hay calificaciones
- Resolucion SalaDocumento3 páginasResolucion SalaPiero FajardoAún no hay calificaciones
- MATEODocumento8 páginasMATEORodrigo HernándezAún no hay calificaciones
- Cultura Massmediática-B - SarloDocumento2 páginasCultura Massmediática-B - Sarlokaren villarruelAún no hay calificaciones
- Mercadotecnia Internacional Evidencia 2Documento9 páginasMercadotecnia Internacional Evidencia 2Cynthia AlejandraAún no hay calificaciones
- Concepto SanitarioDocumento5 páginasConcepto SanitarioLkd ContrAún no hay calificaciones
- Informe Análisis de Laudos #003-2018Documento19 páginasInforme Análisis de Laudos #003-2018Ronald Crisostomo LlallicoAún no hay calificaciones
- Capítulo IDocumento21 páginasCapítulo IJAQUELINE ARELLY CULAJAY VELASQUEZAún no hay calificaciones
- Construccion de Masculinidades A TravesDocumento196 páginasConstruccion de Masculinidades A TravesErick IIIAún no hay calificaciones
- Historia de La Energía EólicaDocumento3 páginasHistoria de La Energía Eólicabianca piñaAún no hay calificaciones
- El Debilitamiento Teórico de La Pedagogía en La PosmodernidadDocumento9 páginasEl Debilitamiento Teórico de La Pedagogía en La PosmodernidadLINA CRISTINA ZULUAGA MUÑOZAún no hay calificaciones
- Fesp61 150329093127 Conversion Gate01 PDFDocumento14 páginasFesp61 150329093127 Conversion Gate01 PDFalfredo100% (1)
- En Fátima AparecisteDocumento1 páginaEn Fátima AparecistemarcosAún no hay calificaciones
- Resumen Decreto 1072 - 2015 (Seguridad y Salud en El Trabajo)Documento6 páginasResumen Decreto 1072 - 2015 (Seguridad y Salud en El Trabajo)Sandra RodriguezAún no hay calificaciones
- Cronograma de Actividades para Implementacion Del SGSST-SiliceDocumento1 páginaCronograma de Actividades para Implementacion Del SGSST-Siliceelizett molinaAún no hay calificaciones
- Atención Al ClienteDocumento35 páginasAtención Al ClienteNathaly HernándezAún no hay calificaciones
- SummaryDocumento2 páginasSummaryCristofer Erick Valdiviezo CallisayaAún no hay calificaciones
- CeretDocumento7 páginasCeretjose raposoAún no hay calificaciones