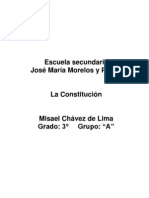Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CLASE 3 Marcela Ternavasio en Annino P H Argentina
CLASE 3 Marcela Ternavasio en Annino P H Argentina
Cargado por
Daniela SchellTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
CLASE 3 Marcela Ternavasio en Annino P H Argentina
CLASE 3 Marcela Ternavasio en Annino P H Argentina
Cargado por
Daniela SchellCopyright:
Formatos disponibles
Nuevo Régimen representativo y expansión de la frontera política.
Las elecciones en el Estado de Bs As. 1820-1840. Marcela
Ternavasio. Problemas historia Argentina.
El espacio rioplatense en 1820 asiste a una doble crisis; al enfrentamiento
entre Bs As y los caudillos del litoral, y a la quiebra del tradicional espacio
político colonial centrado en la ciudad-cabildo. La tradicional imagen del
caudillismo, sumada a la tradicional visión que identificaba el conflicto entre
los actores como un “conflicto de intereses”, impidió evaluar ajustadamente
la dinámica adquirida por la historia político-social del periodo.
En ese contexto, el análisis del proceso electoral permite rescatar la
dimensión política-social del proceso histórico y explicar desde una diferente
perspectiva dos temas claves; El tránsito de un régimen político basado en la
competencia internotabiliar a un régimen unanimista y el modo en que la
expansión de la frontera política en el territorio de la campaña se articuló a
dicho proceso de tránsito. El nuevo régimen representativo fundado en 1821
reestructuro el espacio político territorial institucionalizando definitivamente
la participación política de la campaña a través del voto y suprimiendo los
cabildos, y renovó significativamente las prácticas políticas de los actores al
establecer el sufragio activo universal y el voto directo.
Las elecciones ocupan un lugar central en la explicación de estos problemas
(inestabilidad política, conflictos de intereses, disputa entre caudillos). El
acceso de Rosas en 1835 bajo un régimen unanimista se explica a través de
una concepción política; el de la amenaza que representa la dinámica
adquirida por los procesos electorales en el interior de una elite
profundamente escindida.
El nuevo Regimen Electoral.
La ley electoral de 1821 estableció dos principios que renovaran el régimen
vigente en la década anterior; la instauración del sufragio universal y del voto
directo amplió significativamente el universo representado, acrecentándose
en forma notable la participación electoral. Este aumento de la participación
al sufragio se vincula a la expresa voluntad política que movio a la elite a
prescribir el voto activo universal. La baja participación demostrada en la
década revolucionaria habia quedado asociada al extremo faccionalismo y
por tanto, a la imposibilidad de instaurar un orden estable. Que votaran todos
o casi todos los ciudadanos era un medio para sofocar el espíritu de facción.
Las altas cifras alcanzadas, deben su éxito al papel de las elites dirigentes
“oficialismo” en las elecciones. La universalidad del voto se establece, en la
sociedad porteña casi sin conflicto y bajo la fuerte noción de que su
aplicación traería disciplina y orden en un espacio movilizado tras la guerra
de independencia.
El voto directo implico transformar las prácticas políticas vigentes en función
de las nuevas reglas que impuso la supresión del cabildo y el grupo
intermedio de electores, encargados hasta 1820 de controlar y manipular los
procesos electorales. Esta forma de voto enfrento a la elite dirigente la
necesidad de transformar los mecanismos de cooptación y de inventar
nuevas formas de inclusión para garantizar su reproducción en el poder
político. El control del poder político pasara a depender de la capacidad que
cada grupo menor de la elite demuestre tener respecto a lo que comienza a
conocerse bajo el nombre de maquinaria electoral.
Régimen Notabiliario y Practica de las Candidaturas.
En el análisis electoral de ese contexto de luchas facciosas, se derivan
nuevas conclusiones sobre el papel del sufragio en este periodo. A través de
él se intenta mostrar la importancia que asume la dinámica estrictamente
electoral en la disputa por el poder político.
Para ello la autora propone revisar quienes integraron esa elite dirigente y
cuál fue el grado de continuidad o recambio que la misma demostró tener
entre la década del veinte y del treinta. Con la fundación del nuevo régimen
representativo se afianza en el poder político un grupo reducido de notables
que alterna en el cargo de representantes durante los primeros años de la
década del veinte, que con el triundo electoral del grupo federal en 1827, se
renueva en parte este grupo, ingresando al poder político personajes nuevos,
que dicha renovación es parcial, dado que en casos se repiten los mismos
personajes en el periodo 1820-1835.
En la etapa abierta en 1835 con el ascenso de Rosas al poder bajo el régimen
unaminista, las repeticiones en los cargos se hacen mucho más frecuentes y
más concentrado el grupo que los ocupa, renovándose en gran parte la
composición de la elite. No obstante dicha renovación, existe un reducido
grupo de personas que en forma mas que reiterada alternan en el cargo de
representante entre 1820 y 1847. Este pequeño grupo estaría marcando una
cierta continuidad entre las diversas etapas señaladas y se trata, de
miembros del poder económico social (Comerciantes, hacendados) que
constituyen una reducida elite urbano rural a cuyo creciente poder
económico le agregan el de ser conspicuos miembros del poder político
provincial.
“Practica de las candidaturas”. Desde 1821 la imposición del voto directo,
obligo a concentrar las energías de la elite en la confección de listas de
candidatos previamente a cada elección. No existía un mecanismo de
legalización de listas, cada sufragiante podía confeccionar su listado sin
seguir reglas, si bien esto favoreció la dispersión de candidatos votados en
los primeros años, no impidió la creciente consolidación en la legislatura de
un “elenco estable” de representantes.
El pacto y la casi inmediata ascensión de Rosas al poder hasta 1835, es clave
para entender el proceso. Antes de la revolución decembrista, las prácticas
de las candidaturas a través del sistema plurinominal por acumulación de
votos muestran que el elenco estable intentaba estar en la mayor cantidad
de listados posibles, ya que esto les aseguraba mayor cantidad de votos que
la estrategia, menos eficaz de intentar disciplinar al conjunto de la elite en
una lista unificada. La práctica de la candidaturas, por tanto, parece
consolidar durante la década del veinte el poder de la elite a través de la
competencia internotabiliar. Pero lo que la ruptura legal de 1828 demostró es
que la dinámica adquirida para esas prácticas estaba resultando
incontrolables, para los diversos grupos de las elites, constituyendo una
amenaza a la estabilidad del orden político. El nivel de conflictividad que
muestran las elecciones de 1827 y 1835 se correlaciona con la creciente
fragmentación interna de la elite dirigente.
Quien con mayor perspicacia advierte esta amenaza y, por tanto, la
necesidad de transformar la dinámica adquirida por la competencia
internotabiliar, es Rosas. Cuando asume por primera vez a gobernación en
1829 y le son otorgadas por la Sala las Facultades Extraordinarias. La
dificultad en esta negociación le demuestra la necesidad de tener una sala
totalmente adicta. Los pactos intra-elite, una vez consumada la elección de
representantes, aparecían sumamente amenazados. Se hacía necesario
pactar previamente; esto es pactar una lista única de candidatos. En el seno
de esta dinámica estrictamente electoral se encuentra la base del tránsito de
un régimen de competencia internotabiliar a un régimen de unanimidad. La
aplicación de la nueva norma electoral había dado lugar a la práctica de la
“competencia pactada” en donde la negociación de listas de candidatos
reemplaza a la negociación celebrada en las juntas de segundo grado del
sistema electoral indirecto. Lo que el rosismo transforma es esta forma de
pacto entre notables, negando la competencia y estableciendo lo que el
mismo llamo “una garantía legal permanente para la autoridad”, esto es, la
lista única elaborada desde la cúspide del poder político 1. A eso se refiere con
“gobierno elector”, porque existe un pacto previo entre las elites, en el
mismo seno del sector político dominante.
1 Marcela Ternavasio “Nuevo régimen representativo y expansión de la
frontera política. Las elecciones en el Estado de Buenos Aires: 1820-1840”,
en Annino, Antonio, (ed.), Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo
XIX: De la formación del espacio político nacional. Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica, 1995,
También podría gustarte
- CHABOD, El Renacimiento en Las Interpretaciones Recientes RESUMENDocumento2 páginasCHABOD, El Renacimiento en Las Interpretaciones Recientes RESUMENleochiossone7875% (4)
- Monografia Constitucion MexicanaDocumento8 páginasMonografia Constitucion MexicanaJuan Pablo0% (3)
- Acta de Declaracion de TestigoDocumento2 páginasActa de Declaracion de TestigoPRISCY100% (4)
- Haleprin Dongui - Revolucion y Guerra ResumenDocumento10 páginasHaleprin Dongui - Revolucion y Guerra ResumenMaira DurandoAún no hay calificaciones
- Resumen - Hilda Sabato (1998) "Introducción" A La Política en Las CallesDocumento2 páginasResumen - Hilda Sabato (1998) "Introducción" A La Política en Las CallesReySalmon100% (1)
- Mexico. Domesticar Una Revolución. SkidmoreDocumento5 páginasMexico. Domesticar Una Revolución. SkidmoreGastonBennettAún no hay calificaciones
- Resumen Halperin Hist ContemporanesDocumento11 páginasResumen Halperin Hist ContemporanesGiovanny LuceroAún no hay calificaciones
- Assadourian - Palomeque "Las Relaciones Mercantiles de Cordoba (1800-1830)Documento3 páginasAssadourian - Palomeque "Las Relaciones Mercantiles de Cordoba (1800-1830)Gabi GaAún no hay calificaciones
- Mundo AntiguoDocumento3 páginasMundo AntiguoCarolina Algarbe100% (2)
- Modelo de Solicitud de Audiencia - COIPDocumento3 páginasModelo de Solicitud de Audiencia - COIPAlexander LaraAún no hay calificaciones
- Análisis Del Manifiesto de CartagenaDocumento4 páginasAnálisis Del Manifiesto de CartagenaEduardo Briceño80% (10)
- Monografia de Derecho de SucecionesDocumento46 páginasMonografia de Derecho de SucecionesYair Alejandro Laos Reyes100% (5)
- 2014-Apuntes Derecho Constitucional I - Prof. Daniel MunizagaDocumento162 páginas2014-Apuntes Derecho Constitucional I - Prof. Daniel MunizagaIsabel Torres100% (1)
- Resumenes ARG IIDocumento33 páginasResumenes ARG IIJC Mondino100% (1)
- Roy Hora Autonomistas Mitristas y RadicalesDocumento5 páginasRoy Hora Autonomistas Mitristas y RadicalesRodrigo ParadaAún no hay calificaciones
- Paula Alonso - La Política y Sus LaberintosDocumento16 páginasPaula Alonso - La Política y Sus LaberintossdpaoloAún no hay calificaciones
- La Era Del Imperio 1873-1914Documento37 páginasLa Era Del Imperio 1873-1914Darío Pérez50% (2)
- Resumen de Internet. Capitulos Halperin DonghiDocumento31 páginasResumen de Internet. Capitulos Halperin DonghiMari ZinicolaAún no hay calificaciones
- Eduarda Mansilla y La PrensaDocumento108 páginasEduarda Mansilla y La PrensaClaudia FernándezAún no hay calificaciones
- BotanaDocumento10 páginasBotanaGalia MoldavskyAún no hay calificaciones
- Problemas de Historia ArgentinaDocumento28 páginasProblemas de Historia ArgentinavanesaAún no hay calificaciones
- 1 Parcialsuarezcesar-Alumno2221-Lien Hist. Seminario HCH 1Documento2 páginas1 Parcialsuarezcesar-Alumno2221-Lien Hist. Seminario HCH 1Cesar David SuarezAún no hay calificaciones
- 3.sheila FitzpatrickDocumento16 páginas3.sheila FitzpatrickjudithAún no hay calificaciones
- Los hijos del poder: de la élite capitular a la Revolución de Mayo: Buenos Aires 1776-1810De EverandLos hijos del poder: de la élite capitular a la Revolución de Mayo: Buenos Aires 1776-1810Aún no hay calificaciones
- Trbajo Final ArgentinaDocumento7 páginasTrbajo Final ArgentinahuckelberryfinAún no hay calificaciones
- Parcial de Historia Americana: La Independencia Norte Americana y La Guerra de SecesiónDocumento4 páginasParcial de Historia Americana: La Independencia Norte Americana y La Guerra de SecesiónCesar David SuarezAún no hay calificaciones
- Halperin Donghi ResumenDocumento12 páginasHalperin Donghi ResumenNaAún no hay calificaciones
- Roy HoraDocumento7 páginasRoy HoraLuciano PaciaroniAún no hay calificaciones
- Resumen Historia Social Moderna y Contemporánea LermsDocumento13 páginasResumen Historia Social Moderna y Contemporánea LermsMa3Aún no hay calificaciones
- "El Péndulo de La Riqueza - La Economía Argentina en El Período 1880-1916" (Rocchi)Documento3 páginas"El Péndulo de La Riqueza - La Economía Argentina en El Período 1880-1916" (Rocchi)Gustavo GirbauAún no hay calificaciones
- Resumen Myers Jorge 1998 PDFDocumento5 páginasResumen Myers Jorge 1998 PDFHernan LauferAún no hay calificaciones
- FossierDocumento2 páginasFossierKosakiAún no hay calificaciones
- (RESUMEN) Las Ideologías Políticas - Mommsen PDFDocumento7 páginas(RESUMEN) Las Ideologías Políticas - Mommsen PDFmedinamarialujan100% (1)
- 10) Halperín Donghi, T., Capítulo 3 "La Revolución en El País"Documento7 páginas10) Halperín Donghi, T., Capítulo 3 "La Revolución en El País"Pablo Fernandez100% (1)
- Fitzpatrick, Sheila - La Revolución Rusa 4. La NEP y El Futuro de La RevoluciónDocumento2 páginasFitzpatrick, Sheila - La Revolución Rusa 4. La NEP y El Futuro de La Revolucióncissechi0% (1)
- U3 Ternavasio-2Documento27 páginasU3 Ternavasio-2Mariela NegreiraAún no hay calificaciones
- Ciudadanía, Soberanía y Representación de La Génesis Del Estado Argentino (Chiaramonte)Documento3 páginasCiudadanía, Soberanía y Representación de La Génesis Del Estado Argentino (Chiaramonte)Joaco NavasAún no hay calificaciones
- Xavier Guerra Modernidad e IndependenciaDocumento8 páginasXavier Guerra Modernidad e IndependenciaÁngel Santiago OrtizAún no hay calificaciones
- Revolucion y GuerraDocumento28 páginasRevolucion y GuerraVanih22Aún no hay calificaciones
- GoubertDocumento2 páginasGoubertRiver Plate0% (1)
- Fradkin Qué Tuvo de Revolucionaria La Revolución de Independencia RevisadoDocumento5 páginasFradkin Qué Tuvo de Revolucionaria La Revolución de Independencia RevisadoNahuelAún no hay calificaciones
- Horowitz - El Radicalismo y El Mov Popular. Cap. 5Documento22 páginasHorowitz - El Radicalismo y El Mov Popular. Cap. 5Nicolas ZadubiecAún no hay calificaciones
- De La Paz A La Guerra HobsbawmDocumento3 páginasDe La Paz A La Guerra HobsbawmLucas Cabrera AmbrosettiAún no hay calificaciones
- Militarización Revolucionaria en Bs As HalperinDocumento8 páginasMilitarización Revolucionaria en Bs As HalperinMaite Bilbao Sanchez100% (1)
- Sintesis de La Revolucion Rusa Sheila FitzpatrickDocumento11 páginasSintesis de La Revolucion Rusa Sheila FitzpatrickAgus Pucheta100% (3)
- Peter McPhee Rev FRDocumento4 páginasPeter McPhee Rev FRmarianoAún no hay calificaciones
- Resumen Historia ModernaDocumento153 páginasResumen Historia ModernaCamila BuéAún no hay calificaciones
- 1 - Revolución y Guerra T. H. DonghiDocumento4 páginas1 - Revolución y Guerra T. H. DonghiGastonBennettAún no hay calificaciones
- Morelli Federica (2017) - La Redefinición de Las Relaciones Imperiales - en Torno A La Relación Reformas Dieciochescas - Independencia en AméricaDocumento14 páginasMorelli Federica (2017) - La Redefinición de Las Relaciones Imperiales - en Torno A La Relación Reformas Dieciochescas - Independencia en AméricajarsitoAún no hay calificaciones
- Planificación Bimestre Enseñanza II y ResidenciaDocumento4 páginasPlanificación Bimestre Enseñanza II y Residenciadam1996Aún no hay calificaciones
- FitzpatrickDocumento16 páginasFitzpatrickPamela Gaviño100% (1)
- Resolución Parcial II Luis Felipe Núñez Gomez 2020 America IIDocumento18 páginasResolución Parcial II Luis Felipe Núñez Gomez 2020 America IIFelipeAún no hay calificaciones
- Fernando Mires La Rebelión PermanenteDocumento17 páginasFernando Mires La Rebelión PermanenteLucia FerreiraAún no hay calificaciones
- 1-Cattaruzza - EL PASADO COMO PROBLEMA POLÍTICODocumento3 páginas1-Cattaruzza - EL PASADO COMO PROBLEMA POLÍTICOJulian RamonAún no hay calificaciones
- Bejar El Periodo de EntreguerrasDocumento3 páginasBejar El Periodo de EntreguerrasPablo GonzalezAún no hay calificaciones
- ¿Y el pueblo dónde está?: Contribuciones para una historia popular de la revolución de independencia en el Río de la PlataDe Everand¿Y el pueblo dónde está?: Contribuciones para una historia popular de la revolución de independencia en el Río de la PlataAún no hay calificaciones
- Moderna 2do ParcialDocumento95 páginasModerna 2do ParcialDaniela SafforesAún no hay calificaciones
- Resumen HalperínDocumento7 páginasResumen Halperínfran gamer15Aún no hay calificaciones
- Resumen Foros HADocumento45 páginasResumen Foros HAoscar garciaAún no hay calificaciones
- Resumen - de La Fuente Ariel (1999)Documento2 páginasResumen - de La Fuente Ariel (1999)ReySalmonAún no hay calificaciones
- HILDA SÁBATO ResumenDocumento3 páginasHILDA SÁBATO ResumenEmanuelAún no hay calificaciones
- Resumen de Revolucion y Guerra Halperin DonghiDocumento16 páginasResumen de Revolucion y Guerra Halperin DonghiNadin VallejoAún no hay calificaciones
- Udi 4 HistoriaDocumento23 páginasUdi 4 HistoriaNAIAún no hay calificaciones
- Roy Hora Cap 5Documento5 páginasRoy Hora Cap 5Lucas Cabrera AmbrosettiAún no hay calificaciones
- Resumen FitzpatrickDocumento9 páginasResumen FitzpatrickLaniihdAún no hay calificaciones
- Céspedes Del Castillo, América HispánicaDocumento3 páginasCéspedes Del Castillo, América HispánicaLiz Morena PerezAún no hay calificaciones
- Muñoz Conde, Francisco - Derecho Penal Parte Especial - Cap I y II - Delitos Contra La Vida HumanDocumento31 páginasMuñoz Conde, Francisco - Derecho Penal Parte Especial - Cap I y II - Delitos Contra La Vida Humanram belAún no hay calificaciones
- Feminismo en Argentina de Luchas Debates y Organización UFADocumento3 páginasFeminismo en Argentina de Luchas Debates y Organización UFAMónica Sánchez ʚïɞAún no hay calificaciones
- Cuál Es La Historia Del INCESDocumento2 páginasCuál Es La Historia Del INCESAlvinel Daydreamers Dominguez100% (3)
- ¿Despacho o Consultorio? - Lic. GardinerDocumento11 páginas¿Despacho o Consultorio? - Lic. GardinerLia MoralesAún no hay calificaciones
- Conclusiones Reforma ConstitucionalDocumento48 páginasConclusiones Reforma ConstitucionalAnonymous o6wK3oAún no hay calificaciones
- Proyecto de Infraestructura EconómicaDocumento18 páginasProyecto de Infraestructura EconómicaAdam Green0% (1)
- La Madurez Estado o ProcesoDocumento3 páginasLa Madurez Estado o ProcesoGpo Ase100% (2)
- Pacto de Convivencia HCB CundinamarcaDocumento5 páginasPacto de Convivencia HCB CundinamarcaMedina y Medina GachancipaAún no hay calificaciones
- ODS 5 Igualdad de GéneroDocumento1 páginaODS 5 Igualdad de GéneroGiancarlo Goudey Pardo100% (1)
- Guía Estudiante - 5° Secundaria TutoríaDocumento2 páginasGuía Estudiante - 5° Secundaria TutoríaEliasib GuereAún no hay calificaciones
- Disciplina Asertiva - PpsDocumento26 páginasDisciplina Asertiva - PpsBrenda RiveraAún no hay calificaciones
- El Plato Del Buen ComerDocumento3 páginasEl Plato Del Buen ComerDanys ChavezAún no hay calificaciones
- Operadores EconómicosDocumento7 páginasOperadores EconómicosKata Cuasapaz LópezAún no hay calificaciones
- Segp U3 A2 OlcnDocumento3 páginasSegp U3 A2 OlcnMaria V Lugo Rojas100% (1)
- Estructura de Un Programa de Vigilancia EpidemiologicaDocumento2 páginasEstructura de Un Programa de Vigilancia EpidemiologicaAmparo Rodriguez GarciaAún no hay calificaciones
- Resumen de Duverger FinalDocumento3 páginasResumen de Duverger FinalJohaNna Liley Chávez Guzmán100% (1)
- Peron y Los Trabajadores (Doyon)Documento5 páginasPeron y Los Trabajadores (Doyon)scaroviniAún no hay calificaciones
- Derecho de Retención en El Ejercicio Profesional Del AbogadoDocumento12 páginasDerecho de Retención en El Ejercicio Profesional Del AbogadoAlvaro Martin Panta CuroAún no hay calificaciones
- Influencia Del Bullying en Los Pensamientos SuicidasDocumento9 páginasInfluencia Del Bullying en Los Pensamientos SuicidasRichard OjedaAún no hay calificaciones
- Los 4 Tipos de Apego Emocional y Sus Consecuencias PsicológicasDocumento5 páginasLos 4 Tipos de Apego Emocional y Sus Consecuencias PsicológicasPsic Geraima EspinozaAún no hay calificaciones
- Cap7 Libro MilDiasAllendeDocumento91 páginasCap7 Libro MilDiasAllendeMarcelo Robles100% (1)
- Tipos de ExtorsionDocumento1 páginaTipos de ExtorsionChristopher RodriguezAún no hay calificaciones
- Sentencia Del Tribunal Supremo de España STS 297/16Documento11 páginasSentencia Del Tribunal Supremo de España STS 297/16Rocco SiffrediAún no hay calificaciones
- El FeminismoDocumento3 páginasEl Feminismodocuments pro100% (1)