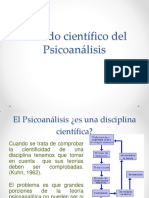Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Díez Coronado, Marián. La Actio Retórica en La Preceptiva de Los Siglos de Oro
Díez Coronado, Marián. La Actio Retórica en La Preceptiva de Los Siglos de Oro
Cargado por
mitorresvDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Díez Coronado, Marián. La Actio Retórica en La Preceptiva de Los Siglos de Oro
Díez Coronado, Marián. La Actio Retórica en La Preceptiva de Los Siglos de Oro
Cargado por
mitorresvCopyright:
Formatos disponibles
La Actio retórica en la preceptiva de los Siglos de Oro
Marián Diez Coronado
La actio es una de las partes del hecho retórico que con menos estabiblidad se ha
mantenido dentro del sistema retórico.
En el ámbito griego, que es donde se desarrollan los primeros manuales sobre
retórica1, la preparación del ciudadano para la actuación política o judicial era im-
prescindible. Fruto de esa necesidad surgen unos autores que sistematizan en manuales
la teoría útil para tal preparación.
En esos manuales generalmente se desarrollaba el estudio del discurso a través del
aprendizaje de cinco partes, los qfficia oratoris. De esas partes las tres primeras (inven-
tio, dispositio y elocutió) formaban los elementos constitutivos2 de discurso, mientras
que las dos últimas {memoria y actio) se centraban en su realización. Este esquema es
el que heredan y desarrollan a lo largo de varios siglos los romanos.
Pero una vez que cae el régimen imperial y la vida cultural, política y religiosa se
refugia en los monasterios la retórica en general y las dos partes no constituyentes de
discurso en particular comienzan a verse relegadas en su estudio. Siguen siendo citadas
como partes del hecho retórico, pero la atención que se les presta se reduce a su cita y
definición.
Tampoco las nuevas formas en que se desarrolla la retórica entre los siglos V y XV,
esto es, artes praedicandi, artes dictandi y artes poeticae, confirieron el valor clásico
a estas partes.
El Humanismo y el Renacimiento sí que realizaron sobre la retórica medieval,
-confinada en los monasterios y conocida principalmente por su papel dentro del sistema
educativo (trivium y quadrivium)-, sí que realizaron, repito, una labor de reciclaje y
adaptación, la sacaron de las aulas y la estudiaron desde nuevos puntos de vista.
La reflexión filológica fue una de esas nuevas formas de acercarse a la retórica. La
influencia de Erasmo3, quien introdujo el realismo en la manera de tratar las materias,
la de Pierre de la Ramee4, que redujo la retórica clásica como técnica a elocutió y a
pronuntiatio o la de Juan Luis Vives5, que desarrolló las ideas de Erasmo en el ámbito
español eliminando la pronunciación de las partes del hecho retórico por considerarla
1 Ver Murphy, J. J, Sinopsis histórica de la retórica clásica, (tr.) Bocanegra, Q. R., Madrid, 1988.
2 Albaladejo, T, Retórica, Madrid, 1989.
3 Erasmo, D, De ecclesiaste, sive de Ratione concionandi, 1518.
4 Ramus, P, Rhetorica, 1548.
5 Vives, J. L, De causis corruptarum ariium, en Opera Omnia, 1555.
AISO. Actas V (1999). Marián DÍEZ CORONADO. La «Actio» retórica en la preceptiva...
430 Marián Diez Coronado
simple adorno, se dejan sentir en la ingente cantidad de obras publicadas en los siglos
XVI y XVII.
En el panorama español la situación de la retórica no es distinta a la resumida,
aunque la idiosincracia del país lleva hacia unos resultados particulares, y a particulares
formas de manual retórico.
La teoría y práctica oratorias de los Siglos de Oro se desarrolla a través de dos
grandes grupos que acogen en su seno varios subgrupos. La oratoria civil y la sagrada
son los marcos en que se integran la retórica predicativa, la escolar, la teórico-filosófíca
y la forense.
La oratoria civil está representada entre otros por Juan Luis Vives, Antonio de
Nebrija, Fadrique Furió Ceriol, Antonio Llull y Pedro Juan Núñez. Estos autores
conservaron por lo general la tradición preceptiva de Aristóteles, Cicerón, Quintiliano
y de la anónima Retórica a Herenio, pero como pensadores que eran se permitieron la
reforma de la teoría clásica.
El segundo grupo, el de la oratoria sagrada, se limita, según afirma Menéndez
Pelayo6, a ajustar las normas de Quintiliano a las condiciones del pulpito. Lo cual, con
ser cierto, no lo es del todo, porque las obras eclesiásticas arrastran tras de sí la tradición
de diez siglos de estudio de la retórica a través del trivium, de las artes dictaminis, de
las artes praedicandi e incluso de las artes poetriae. Lo que sí es cierto es que estos
autores cristianos no suelen plantearse dudas en torno a la estructura general, reproducen
el esquema clásico y lo revisten de una suerte de teoría clásica y contemporánea, laica
y religiosa.
Con esta tradición y formación el entorno español ve en el siglo XVI la publicación
de más de veinte7 tratados de predicación: Fray Miguel de Salinas, Fray Tomás de
Trujillo, Fray Luis de Granada y Fray Diego Valadés se encuentran entre los más
importantes autores de este siglo. Lo común a todos ellos es el apego que sienten por
las normas clásicas y la finalidad de sus obras; que no es otra que la creación de guías
para que los predicadores no tengan problemas en su labor.
En consecuencia, tanto la oratoria civil como la sagrada estudian el hecho retórico
y se acercan al tema de la actio, la cual explican desde sus planteamientos doctrinales
ofreciendo así un panorama pluridimensional teórico y práctico de esta parte del hecho
retórico.
Lo que vamos a hacer en las páginas que siguen es acercarnos a esas disciplinas para
explicar cuál era el tratamiento de la actio en las distintas manifestaciones retóricas de
los Siglos de Oro. Comenzaremos por la oratoria sagrada (I), y por la forma que tiene
como propia: el arte predicativo, seguiremos con el acercamiento que se hace a la actio
desde el sistema eduativo (II) donde oratoria civil y sagrada tienen representantes, para
continuar después con las formas en que se desarrolla la oratoria civil (III) en su
6 Menéndez Pelayo, M , Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, 1962, (1"=1953).
7 Herrero Salgado, F., La oratoria sagrada en los Siglos XVIy XVII, Madrid, 1996.
AISO. Actas V (1999). Marián DÍEZ CORONADO. La «Actio» retórica en la preceptiva...
La Actio retórica en la preceptiva de los Siglos de Oro. 431
tratamiento de la actio. Y acabaremos con unas notas sobre la oratoria forense y parla-
mentaria (IV).
(I) Los manuales propios dentro del ámbito religioso son las artes praedicandi.
Este tipo de manual en España, siguiendo la tónica general del género, comienza allá
por el siglo XV8 a prestar especial atención a la actio.
Sucede esto después de que durante siglos se haya obviado el estudio de la
exposición de los discursos sagrados, y los predicadores hayan pasado de no hacer
ningún caso a la actio (sucedía en los primeros siglos de la era, cuando los religiosos
defendían que lo importante era el mensaje) a convertirla en la forma de atraerse a un
público acostumbrado a considerar un acto social ir al sermón.
En los primeros tratados lo que suele destacar es la crítica a una depravada forma
de actuación por parte de los predicadores9: Pedro Antonio Sánchez recuerda, y no es
el único que lo hace que: «En el siglo XV se afeó el pulpito con muchos y muy notables
defectos. No sólo en España sino generalmente en todas partes los ministros del evange-
lio predicaban sólo por vanidad, por divertir y entretener a los oyentes»10.
Le sigue a esta fase de crítica otra en la que se le proporcionan al predicador una
serie de consejos basados más en el sentido común que en la tradición oratoria clásica,
y así se hacen comentarios sobre el volumen de la voz, sobre la velocidad en la exposi-
ción y sobre los movimientos adecuados.
Cuando todos estos apuntes sobre la actio predicativa se sistematizan y comienza
a aparecer un capítulo dedicado a ella en los manuales estamos ya en el siglo XVI. La
mayoría de las obras entonces describen esta parte oratoria y hablan de las reglas
generales que ha de respetar el predicador, adaptan la doctrina clásica, se detienen en
el comportamiento adecuado y comentan ampliamente excentricidades de los predicado-
res y cuentan anécdotas.
Luis de Granada, Diego Valadés o Francisco Terrones en el siglo XVI y Juan
Bautista Escardó o Tomás Llamazares en el XVII son una muestra de lo que hemos
mencionado y lo comprobaremos con sus propias palabras.
Fray Luis representa principalmente la moderación y la cordura en sus enseñanzas
sobre los fundamentos de la actio predicativa en capítulos con títulos como «de la
necesidad y alabanza de la pronunciación»11 o «Cuál deba ser la vida del perfecto
predicador y en qué tiempo principalmente o con qué maderación y afecto debe ejercer
el cargo de predicar»12.
S Bríscoe, M. G., Artes Praedicandi. Typologie des sources du Moyen Age Occidental, Fase. 61,
Brepols, Belgium, 1992.
9 Martí, A., La preceptiva española en el Siglo de Oro, Madrid, 1972, 64.
10 Sánchez, P. A., Discurso sobre la elocuencia sagrada española, 1778.
11 Granada, L., Rhetorica ecclesiastica, 1575, Cap. I, ed. de B. C. Aribau, B. C, en Obras completas de
Fray Luis de Granada, Madrid, 1954.
12 Granada, L., Rhetorica ecclesiastica, 1575, Cap. XI, Op. cit.
AISO. Actas V (1999). Marián DÍEZ CORONADO. La «Actio» retórica en la preceptiva...
432 Marión Diez Coronado
Diego Valadés13 toma la doctrina clásica y la hace propia escribiendo cosas como:
Mas siempre procure que los movimientos del cuerpo se acomoden
a las palabras, pero que no dé en el pulpito un juego gladiatorio,
titubeos de ebrios, gesticulaciones de músicos o inepcias de muje-
res. Porque el predicador es serio, y no un charlatán o un mimo.14
Mientras que Terrones15 incorpora algunas anécdotas, y suele enseñar a contrario:
Aunque no se sude mucho, es menester mucho abrigo, al mismo
punto que el sermón se acaba, cuando están los poros abiertos, y
de ai a medio cuarto de hora, ya es tarde. (...) Por esto dice bien
Chrisologo al principio del sermón cinquenta y uno, que no se á de
predicar en el estío, hasta el otoño, que ya se suda menos, y ay
menos peligro.
Escardó16 y Llamazares17 representan, por su parte, las dos caras de la oratoria
predicativa del siglo XVII. El primero es una de las excepciones entre los preceptistas
y su obra guarda relación con la oratoria clásica. Mientras que el segundo combina
retórica clásica y eclesiástica, esto es, Cicerón y el Padre Terrones por igual.
No aportamos ejemplo alguno porque redundarían en lo ya explicado. Gracias a lo
cual, por otra parte, ya podemos afirmar que la actio en el campo de la oratoria predicati-
va de los Siglos de Oro se caracteriza pues por adaptar lo clásico a las necesidades
predicativas cristianas.
(II) En lo que a la enseñanza se refiere, en la España del siglo XVI las órdenes
religiosas ocupaban el panorama educativo. Los planes de estudio más extendidos, que
eran los de los jesuitas18, se desarrollan19 a través de un curso preparatorio de instrucción
primaria, al que le seguían tres de gramática, uno de humanidades y otro de retórica.
Estos cinco cursos formaban la enseñanza secundaria que daba acceso a la Universidad
y propiciaban el acercamiento a todos los géneros literarios y en especial al teatro,
entendido como un elemento de pedagogía activa.
13 Valadés, D., Rhetorica Christiana, Perugia, 1579, parte 3 a , capítulo 17: «Semper autem curet ut
motiones corporis verbis accommodentur, ne in suggestu ludum gladiatorium, titubationes ebriosorum,
gesticulationes multicorum, aut muliebres ineptias edat. Quoniam praedicator est gravis et non
praestigiatur vel mimus».
14 Valadés, D., Rhetorica Christiana, Perugia, 1579, parte 3 a , capítulo 17, (trad.) Palomera, E. J.,
México, 1989.
15 Terrones, F., Instrucción de predicadores, Granada, 1617, cap. V, 59.
16 Escardo, J. B., Rhetorica Christiana, 1647.
17 Llamazares, T'., Instrucción de predicadores, 1688.
18 Gil, L., Panorama social del humanismo español, (1500-1800), Madrid, 1981. «Los religiosos en la
enseñanza», 357-377, explica aquí cómo se asientan los religiosos dentro del mundo de la enseñanza.
19 González Gutiérrez, C , El teatro escolar de los jesuitas, (1555-1640), Oviedo, 1997.
AISO. Actas V (1999). Marián DÍEZ CORONADO. La «Actio» retórica en la preceptiva...
La Actio retórica en la preceptiva de los Siglos de Oro. 433
Contaban los religiosos para desarrollar este plan con unos libros escritos por
hermanos de su misma congregación. Estos libros se caracterizaban por adaptar y
aprovechar los esquemas clásicos y así por ejemplo Cipriano Suárez en su De arte
rhetorica libri tres20 elogia el cuidado de la pronunciación y da unos consejos muy
generales, los cuales no son sino un resumen claro y preciso de lo que otros autores
clásicos ya habían comentado, acompaña estas explicaciones con unos resúmenes en
los márgenes, muy en consonancia con el didactismo de la obra que compone y así en
una de las glosas que aparecen en el libro 3, cap. 56 dedicado a la pronunciación escribe:
«Actio est quasi corporis quaedam eloquentia. Pronunciationis duae sunt partes».
Pero no sólo los religiosos enseñaban en la España de los Siglos de Oro, el mundo
universitario estaba copado principalmente por filólogos y humanistas quienes enseñaron
las más de las veces a partir de mediados del siglo tomando como base manuales; el
Artis Rhetoricae21, de Elio Antonio de Nebrija es uno de los más conocidos del pano-
rama español durante estos siglos, a pesar de haber sido escrito en la centuria anterior.
El capítulo que dedica a la actio/pronuntiatio es el 28 y se reduce a un resumen del texto
de Quintiliano hecho a base de apuntes muy generales en los que se destaca la importan-
cia de esta parte del discurso para lograr el fin buscado. «Pronunciatio a plerisque actio
dicit, sed prius nomen a voce, sequens a gestu videt accipere», escribe Nebrija copiando
literalmente las palabras del rétor calagurritano22.
Las ideas sobre la actio retórica pues, que encontramos en los manuales dedicados
a la educación, no dejan de ser un resumen de las enseñanzas de los autores clásicos.
Si abandonamos el mundo religioso, donde hemos visto que la actio clásica es
reproducida y el educativo, donde la teoría al respecto es resumida, aún nos quedan en
el panorama español otros tipos de preceptivas retóricas que tratan la actio. Nos referi-
mos a las que se enmarcan plenamente en el ámbito de la oratoria civil, y que se caracte-
rizan por sus aportaciones en el campo de la estructura.
(III) La retórica civil es una retórica teórica surgida principalmente como consecuen-
cia de la reflexión. Y así los Siglos de Oro españoles cuentan entre sus filas con autores
tradicionalistas (la excepción a la reflexión), erasmistas, y ramistas, a la par que con
seguidores de la teoría retórica griega post-aristotélica, los cuales muy de pasada se
podrían mencionar entre los preceptistas que tratan la actio/pronuntiatio. Lo que les
acerca a los autores que nos ocupan es el tratamiento que hacen de la dicción, la cual
puede entenderse como pronuntiatio retórica.
(III. 1) El grupo menos comprometido, por otra parte, dentro de retórica civil desde
el punto de vista de la reflexión y en lo que a esquema retórico se refiere es el que hemos
denominado el de los «autores tradicionalistas». Éstos estudian los escritos que la
tradición les ha legado, toman lo que creen que es mejor de cada uno y siguiendo el
20 Suárez, C. De arte rhetorica libri tres, Salmanticae, 1562, cap. 56, «De pronuntiatio».
21 Nebrija, E. A. Artis Rhetoricae. Compendiosa coaptatio ex Aristóteles, Cicerone et Quintiliano,
Granatae, 1583, (1"=1515).
22 Quintiliano, M. F. Institutio Oratoria, (ed.) Winterbottom, M. Oxford, 1974, Libro XI, 3, 1-3.
AISO. Actas V (1999). Marián DÍEZ CORONADO. La «Actio» retórica en la preceptiva...
434 Marión Diez Coronado
esquema de la retórica grecorromana componen sus obras. Cuenta esta rama retórica
con autores laicos y religiosos entre los cuales destacan: Benito Arias Montano23,
Sebastián Matienzo24 o Francisco José de Artiaga25.
Como ejemplo de la manera de proceder de estos autores vamos a examinar la obra
de Arias Montano. Tradicional por cuanto que trata las cinco partes del hecho retórico
sin detenerse en reflexiones que acaban elevando unas partes sobre el resto.
Y así vemos que su obra titulada Rheíorica, dividida en cuatro libros, trata la actio
en el último, le concede una especial importancia porque, según sus palabras, voz y
gesto, que son los elementos que la forman, son los que transmiten las ideas. Pero no
va mucho más allá en sus explicaciones, las cuales son una repetición de las enseñanzas
de los antiguos, como puede verse cuando por ejemplo habla de la importancia del
cuerpo en la exposición de un discurso: «Ipsa etiam manus et digiti, et dúo brachia
multis/ usibus esse solent dicentibus, omnia namque/ persequitur manus ipsa animi
meditata, nec ulla/ pars hominis festina magis, magis aptave multis/ officiis, non ad
vitam magis utilis ulla est»26.
En conclusión, este grupo de autores reproduce una teoría heredada.
(111.2) La influencia, por otra parte, de las teorías de Erasmo27 en lo que a la actio
se refiere, las vemos adaptadas al mundo retórico español en obras como la de Juan Luis
Vives. Este valenciano de nacimiento, pero europeo de formación fue uno de los
primeros autores españoles que trató de sacar la retórica del estado de decadencia en que
se encontraba.
En De arte dicendi y en De causis corruptarum artis se ocupa de la actio. En la
primera escribe que los brazos, músculos y cuerpo en general imprimen fuerza al
discurso, pero no incluye estas palabras en un apartado dedicado al estudio de la quinta
parte del hecho retórico. Mientras que en la segunda defiende que a pesar de que se
considera que son cinco las partes del hecho retórico, sin embargo: «Prommtiare vero,
ornamentum est artis, non pars»28.
Rodrigo Espinosa29 y Antonio Llull30 también comparten esta idea difundida por
Erasmo, quien no creyó oportuno incluir la parte quinta del hecho retórico en el estudio
de la oratoria porque ésta se debía más a la naturaleza que al estudio, y esto es lo que
vienen a reproducir estos autores.
(111.3) Se apunta, por otra parte, en este planteamiento la preocupación por el
esquema retórico y el difícil emplazamiento de la actio dentro del mismo. Ramus aporta
otra visión que también tiene sus seguidores en la España de los Siglos de Oro. Para el
23 Arias Montano, B., Rhetorica Libri lili, Antuerpiae, 1569.
24 Matienzo, S., Syntagma Rhetoricum, 1616.
25 De Artiaga, F. J., Epítome de Elocuencia Española, 1692.
26 Arias Montano, B., Op. cit. libro IV, cap.
27 Erasmo, D., Op, Cit.
28 Vives, J. L., De causis corruptarum artius, libro IV, pág. 395, en Op. cit.
29 Espinosa, R., Arte Rhetorica, 1578.
30 Lluli, A., De oratione libri septem, 1558.
AISO. Actas V (1999). Marián DÍEZ CORONADO. La «Actio» retórica en la preceptiva...
La Actio retórica en la preceptiva de los Siglos de Oro. 435
francés, la retórica estaba formada por elocutio y actio, el resto de las partes se in-
tegraban en la dialéctica. Destacados ramistas en el panorama español son Francisco
Sánchez de las Brozas o Furió Ceriol.
El brócense recoge sus aportaciones al campo de la retórica en dos libros: Organum
dialecticum et rhetoricum y De arte dicendi. Este segundo reserva un apartado a la
pronuntiatio dentro del capítulo dedicado a la elocutio. Sus palabras en lo que a esta
parte se refiere no son muy originales como puede verse con párrafos como éste en que
ofrece la definición del término diciendo: «Pronuntiatio est aptae conceptae elocutionis
enuntiatio. (...) Eius duae sunt partes: vox, unde pronuntiatio et gestas, unde actio
dicitar»31.
Pero lo importante no son las ideas, sino el lugar que ocupa la actio, comparte
capítulo con la elocutio. Esto mismo va a suceder en Organum, pero aquí se acompaña
el estadio de las partes con un capítulo explicativo en el que se habla de lo que son
dialéctica y retórica, y de las partes que a cada uno le toca estudiar. Elocutio y actio son
las partes que componen la retórica.
Luego este grupo de autores reducen la retórica a dos partes elocutio y actio. (IV)
Ya sólo nos queda para completar esta descripción de la teoría en torno a la actio en los
siglos XVI y XVII hablar de la retórica forense, de escaso valor debido al régimen
político impuesto en el país. Los oradores se limitaban a actuaciones en pleitos y
cuestiones de derecho privado, eran en su mayoría jurisperitos y no oradores al estilo
clásico.
De todo este período y en lo que respecta a la actio se puede destacar un abogado:
Alfonso de Castro (1495-1558) y un par de autores que dedican algunas páginas a esta
parte: Benito Arias Montano y Pedro Juan Núñez. Las enseñanzas son muy generales
y en ningún momento se incluyen dentro de un estadio sistemático del discurso en el
campo político. Núñez escribe32, por ejemplo:
Oratio forensis simpliciter températe ex quinqué ideis, ex pers-
picuitate, et simplicitate, modestia, veritate, et velocitate. At ea quae
perfectissima est forensium adspergit tota oratione circuitionem non
minus quam perspicuitatem et orationem moratam, secundo loco
asperitatem et vehementiam atque velocitatem, tertio reliquas ideas
magnitudinis.
Luego, y a modo de conclusión general, podríamos afirmar que la actio retórica tiene
un lugar destacado en el panorama español de los Siglos de Oro. Es objeto de estadio
tanto por autores laicos como religiosos, y, aunque en conjunto no hacen demasiadas
31 Sánchez De Las Brozas, A., De arte dicendi, (ed. y tr.) Sánchez Salor, E. y Chaparro Gómez, C.
Cáceres, 1984,148, «La pronunciación es la adecuada expresión ya concebida (...) Tiene dos aspectos,
la voz por la que se llama pronunciación, y el gesto por el que se llama acción».
32 Núñez, J. Institutiones, 1585, 398.
AISO. Actas V (1999). Marián DÍEZ CORONADO. La «Actio» retórica en la preceptiva...
436 Manan Diez Coronado
aportaciones en el campo teórico, sin embargo sí que ofrecen distintas perspectivas
desde un punto de vista estructural.
AISO. Actas V (1999). Marián DÍEZ CORONADO. La «Actio» retórica en la preceptiva...
También podría gustarte
- Extremera. El Notariado en La España ModernaDocumento62 páginasExtremera. El Notariado en La España ModernamitorresvAún no hay calificaciones
- CARO BAROJA. Historia de La Fisiognómica. El Rostro y El Cuerpo. IDocumento68 páginasCARO BAROJA. Historia de La Fisiognómica. El Rostro y El Cuerpo. Imitorresv100% (1)
- Rodríguez Carracedo. Estudios Histórico-Críticos de La Ciencia EspañolaDocumento229 páginasRodríguez Carracedo. Estudios Histórico-Críticos de La Ciencia EspañolamitorresvAún no hay calificaciones
- Descartes y El Cuerpo MáquinaDocumento16 páginasDescartes y El Cuerpo Máquinamitorresv100% (1)
- La Ética Del Cuidado de SíDocumento24 páginasLa Ética Del Cuidado de SímitorresvAún no hay calificaciones
- Rodríguez Carracedo. Estudios Histórico-Críticos de La Ciencia EspañolaDocumento229 páginasRodríguez Carracedo. Estudios Histórico-Críticos de La Ciencia EspañolamitorresvAún no hay calificaciones
- 3 Estrategias de Enseñanza AprendizajeDocumento29 páginas3 Estrategias de Enseñanza AprendizajeDiana Rocio Lla VEAún no hay calificaciones
- Los 7 Principios de La Felicidad (Las 7 Leyes Universales)Documento54 páginasLos 7 Principios de La Felicidad (Las 7 Leyes Universales)Laura Silvestre Gómez100% (1)
- Teorías ConstructivistasDocumento3 páginasTeorías ConstructivistasJuliana Ruiz Ordoñez100% (2)
- 5 - UNIDAD 3 - Neurociencia CognitivaDocumento27 páginas5 - UNIDAD 3 - Neurociencia CognitivaIorio HeidiAún no hay calificaciones
- Dinámica SocialDocumento1 páginaDinámica SocialCarlos EchevarriaAún no hay calificaciones
- La Gaceta UDC16Documento200 páginasLa Gaceta UDC16vegafeAún no hay calificaciones
- Sesion de ComunicaciónDocumento6 páginasSesion de Comunicaciónvladimir uribeAún no hay calificaciones
- EVALUACIÓN PRIMER MOMENTO. Indicadores de Logro. Aprende en Casa 4-11. LibroabiertoDocumento6 páginasEVALUACIÓN PRIMER MOMENTO. Indicadores de Logro. Aprende en Casa 4-11. Libroabiertonaty nahuelhualAún no hay calificaciones
- Metodo Cientifico Del PsicoanalisisDocumento14 páginasMetodo Cientifico Del PsicoanalisisRaul Stifp Zela BravoAún no hay calificaciones
- Vanguard I AsDocumento38 páginasVanguard I AsrodneyAún no hay calificaciones
- Epistemología ConstructivistaDocumento3 páginasEpistemología ConstructivistaJorge ChaviraAún no hay calificaciones
- Guia Octavo Genero LiricoDocumento7 páginasGuia Octavo Genero LiricoAndrea Gonzalez RiverosAún no hay calificaciones
- 6guia Religion 8Documento3 páginas6guia Religion 8LIZETH PEREZ MONOAún no hay calificaciones
- Actos de HablaDocumento24 páginasActos de Hablapfeuls88% (8)
- Descartes y KantDocumento26 páginasDescartes y KantIvan Rene AguirreAún no hay calificaciones
- La Educacion ProhibidaDocumento4 páginasLa Educacion ProhibidaLeo HerreraAún no hay calificaciones
- SPA - Inst. Electricas 2019-IDocumento14 páginasSPA - Inst. Electricas 2019-Iwilliam javierAún no hay calificaciones
- Violencia de ParejaDocumento20 páginasViolencia de ParejaSandra Berenice Gonzalez MartinezAún no hay calificaciones
- Terminologias A ExponerDocumento8 páginasTerminologias A ExponerRonald Pacheco MaytaAún no hay calificaciones
- Enl Niño y El Teatro Maria SignorelliDocumento2 páginasEnl Niño y El Teatro Maria SignorelliMercedes JAnet Ricaldi ContrerasAún no hay calificaciones
- Pauta Evaluación Tríptico Primeros MediosDocumento2 páginasPauta Evaluación Tríptico Primeros Mediostania salazarAún no hay calificaciones
- Actividad Evaluativa Eje 2 - Prueba - CÁTEDRA PABLO OLIVEROS MARMOLE - 202310-1A - 153Documento10 páginasActividad Evaluativa Eje 2 - Prueba - CÁTEDRA PABLO OLIVEROS MARMOLE - 202310-1A - 153Ana Maria SabogalAún no hay calificaciones
- Las Actitudes y La Sastifacción en El TrabajoDocumento29 páginasLas Actitudes y La Sastifacción en El Trabajojose luis palacios alemanAún no hay calificaciones
- Paradigma ConductistaDocumento2 páginasParadigma ConductistaHayde Patiño DuarteAún no hay calificaciones
- Tema #10 - Intervencion en Personas Con Discapacidad.Documento37 páginasTema #10 - Intervencion en Personas Con Discapacidad.Cristhina ToledoAún no hay calificaciones
- Ley General de EducaciónDocumento21 páginasLey General de EducaciónBetsabe S.G.Aún no hay calificaciones
- Plantilla para Cálculo de Prestaciones y Derechos LaboralesDocumento13 páginasPlantilla para Cálculo de Prestaciones y Derechos LaboralesOnice Maite Paz SuAún no hay calificaciones
- 4° DPCC - Actv.01-Unid.3 2023Documento5 páginas4° DPCC - Actv.01-Unid.3 20233P25. Miguel Angel QUISPE CARCAUSTO100% (2)
- Neurociencia Aplicada A La EducaciónDocumento1 páginaNeurociencia Aplicada A La EducaciónNadia Flores EspinozaAún no hay calificaciones
- La Persona Según Viktor Frankl Grupo11Documento7 páginasLa Persona Según Viktor Frankl Grupo11Teresa VillagranAún no hay calificaciones