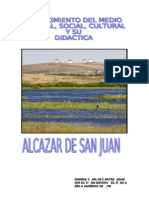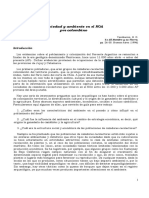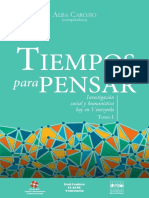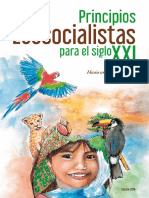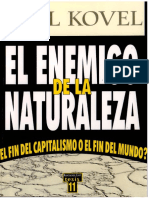Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Preservacion de La Fauna Medidas
Preservacion de La Fauna Medidas
Cargado por
riucardioDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Preservacion de La Fauna Medidas
Preservacion de La Fauna Medidas
Cargado por
riucardioCopyright:
Formatos disponibles
BOLETN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLGICAS
VOLUMEN 42, NO. 2, 2008, PP. 281298
UNIVERSIDAD DEL ZULIA, MARACAIBO, VENEZUELA
COMENTARIO
PRESERVANDO LA FAUNA
EN EL SISTEMA DEL LAGO DE MARACAIBO
CLARK L. CASLER Y ALBERTO CASTELLANO
Centro de Investigaciones Biolgicas,
Facultad de Humanidades y Educacin, Universidad del Zulia,
Apartado 526, Maracaibo 4001-A, estado Zulia, Venezuela
clarkcasler@cantv.net
El sistema del Lago de Maracaibo se localiza en el occidente de
Venezuela, ocupando principalmente el estado Zulia y parte de los estados
Mrida, Trullijo, Tachira, Falcn y Lara y del vecino pas de Colombia. El
sistema es un rea nica, con la presencia del cuerpo de agua dulce ms grande
de Sudamrica, y conforma nueve cuencas hidrogrficas mayores (Medina y
Barboza 2006) (Fig. 1). El sistema presenta un relieve variado y accidentado
de montaas, planicies, reas costeras de manglares y mdanos, con una alta
biodiversidad, que incluye por lo menos 88 especies de mamferos, 750
especies de aves, 115 especies de reptiles, 40 especies de anfibios, 215
especies de peces, y ms de 1.000 especies de invertebrados, como cangrejos,
camarones, moluscos y bivalvos, sin incluir los insectos.
La visita anual de miles de aves migratorias de Norteamrica constituye
uno de los eventos poco conocidos por los habitantes del sistema. Por ejemplo,
la mayora de las aves playeras y gaviotas observadas en la playa Caimare
Chico son migratorias, debido a que llegan en agosto-septiembre y regresan al
Norte en abril o mayo para nidificar (Casler y Lira 1979, Phelps, Jr. y de
Schauensee 1994, Hilty 2003). Muchos pescadores han tratado de localizar los
nidos de estas aves sin xito alguno. Para ver los nidos significa viajar a
Norteamrica, y en algunos casos hasta la tundra en Alaska y norte de Canad.
Los playeros Semipalmeado (Calidris pusilla) y Arenero (Calidris alba) y la
gaviota Tirra Canalera (Sterna maxima) son tres especies migratorias comunes
en el sistema que provienen desde el Norte (National Geographic Society
2002).
El incremento de la poblacin humana en el sistema del Lago de
Maracaibo, desde unos pocos miles de habitantes en la poca precolombiana
hasta varios millones hoy en da, ha trado, en general, consecuencias
negativas para su fauna y flora. Sin embargo, en el sistema tambin han
ocurrida cambios ambientales naturales sin la intervencin humana. Cabe
281
282
Comentario
[Bol. Centro Invest. Biol.
Figura 1. Mapa del sistema del Lago de Maracaibo (lago de Maracaibo, estrecho de
Maracaibo, baha de El Tablazo y golfo de Venezuela). El sistema conforma nueve
cuencas hidrogrficas mayores (ver Medina y Barboza 2006): 1 - Ro Guasare, 2 - ro
Socuy, 3 - ro Cachir, 4 - ro Limn, 5 - ro Palmar, 6 - ro Apn, 7 - ro Negro, 8 - ro
Santa Ana, 9 - ro Catatumbo, 10 - ro Tarra, 11 - ro Zulia, 12 - ro Escalante, 13 - ro
Chama, 14 - ro Tacan, 15 - ro Torondoy, 16 - ro Motatn, 17 - ro Misoa, 18 - ro
Machango, 19 - ro Publeo Viejo, 20 - ro Cocuiza, 21 - ro Matcora, 22 - baha de El
Tablazo y 23 - estrecho de Maracaibo. Mapa modificado de Herman de Bautista et al.
(1997) y Medina y Barboza (2006).
Vol. 42, 2008]
Comentario
283
mencionar como ejemplo, las transformaciones que se han presentado en la
entrada del lago de Maracaibo, desde los aos 1700, destacando: El aumentado
en tamao y la forma actual ms rectangular de la Baha de El Tablazo, la
conexcin a tierra firme de la isla San Carlos, la desaparecin de la isla de
Bajo Seco (al norte de la isla San Carlos), y las transformaciones que han
experimentado ms de una vez la forma y tamao de la isla de Zapara
(Rodrguez 2000) (Fig. 2).
Figura 2. 1755 y 1880: Los cambios ocurridos en la entrada del Lago de Maracaibo,
desde los aos 1700 (figura modificada de Rodrguez 2000).
284
Comentario
[Bol. Centro Invest. Biol.
Figura 2. Cont. 1916 y 2008: Los cambios ocurridos en la entrada del Lago de
Maracaibo, desde los aos 1700 (figura modificada de Rodrguez 2000).
Sin embargo, la accin antropognica ha acelerado rpidamente los
cambios ambientales dentro del sistema, afectando la fauna principalmente a
travs de los siguientes actividades: 1) deforestacin debido a la expansin de
la ganadera, la agricultura y la industria maderera, 3) aumento de la salinidad
del lago, a causa de la construccin del canal de navegacin, 4) la cacera de
subsistencia y comercial, incluyendo la pesca, 5) contaminacin del agua del
Vol. 42, 2008]
Comentario
285
lago, por aguas negras y metales pesados, 6) el uso inadecuado de plaguicidas,
y ms recientemente, 7) la introduccin de un pez, la Tilapia (Oreochromis
sp.), una especie extica nativa de frica.
Cules factores son ms importantes? Entre las actividades humanas que
han afectado la fauna, la cacera es, quizs, la primera que salta a la vista. Sin
embargo, excepto en algunos casos, es difcil que la cacera sea la causa de
extincin de una especie, mientras que existan reas protegidas donde la
poblacin puede recuperarse. El factor ms importante es la destruccin del
hbitat, porque sin su hbitat, ninguna especie puede recuperarse. Los jvenes,
especialmente, tienden a pensar que la destruccin del hbitat por los humanos
es algo reciente, pero no! Es importante destacar que la destruccin y
fragmentacin de los hbitat dentro del sistema del Lago de Maracaibo
empez hace tiempo, especialmente en los 1800, con la destruccin de los
bosques para la extraccin de madera. Por ejemplo, Barranquitas no empez
como puerto pesquero, sino como un sitio de embarque para extraer madera de
esta regin. El botnico Carl Appun, en su viaje a Maracaibo, en la dcada de
1860, menciona la madera como uno de los productos importantes de
exportacin (Appun 1871).
En la cuenca del ro Guasare, la deforestacin a travs de los aos ha
alterado el hbitat ms que cualquier mina de carbn. Las minas de carbn son
muy recientes, mientras la extraccin de madera empez en los aos 1940, o
antes, y grandes deforestaciones se haban llevando a cabo en los aos 1950,
con la finalidad de establecer campos ganaderos. Aveledo-Hostos (1957)
escribi: En la parte media y en el bajo ro Guasare, la tala ha llegado hasta
las propias riberas del ro, y an se contina acondicionando grandes
extensiones de terreno para la explotacin pecuaria. (Fig. 3). Cuando los
bilogos de la Universidad del Zulia realizaron el primer estudio de impacto
ambiental en la regin de Guasare, desde 1981 a 1984 y antes de la
construccin de la mina a cielo abierto Paso del Diablo, el 36% de la
superficie prevista para la mina ya se haba transformado previamente a un
pastizal, mediante la tala del bosque (Casler y Brito 1990).
Por lo tanto, para los eclogos, no es ninguna sorpresa que la Laguna de
Sinamaica, aguas abajo, se hajan ido sedimentando a un ritmo acelerado,
producto de la deforestacin de la cuenca del ro Guasare. Las lluvias arrastran
mucho ms toneladas de sedimentos aguas abajo por falta de cobertura vegetal
del suelo. La Figura 4 demuestra claramente la reduccin del tamao de la
Laguna de Sinamaica, desde los aos 1950, debido al crecimiento del manglar,
una vegetacin bien adaptada a atrapar sedimentos.
286
Comentario
[Bol. Centro Invest. Biol.
Figura 3. Deforestacin en la cuenca del alto ro Guasare, en 1957, para establecer
potreros (foto de Aveledo-Hostos 1957).
Como lo ha expresado Bisbal (1988), es difcil obtener buenos datos sobre
la deforestacin en Venezuela, pero en general, la perdida de la cubierta
vegetal en el pas ha ido disminuyndo desde 110.000 ha, en 1964, hasta
20.000 ha en 1985, y esperamos que la misma tendencia se presenta para el
sistema del Lago de Maracaibo. La Tabla 1 muestra las zonas de vida
presentes en el sistema (solo el estado Zulia), con una estimacin de la
cobertura para el ao 1968 (Ewel y Madriz 1976). Segn la Corporacin
Zuliana de Desarrollo (1975) existan 2.551.000 ha. de bosque en el estado
Zulia en 1959, y ocupaban un 40% de la superficie total del estado. Las
estimaciones realizadas en 1961, indicaron que el Zulia tena 2.251.000 ha de
bosque, lo cual revela la perdida de 300.000 ha entre 1959 y 1961.
Otras cifras muestran que en el lapso de 1963 a 1972, el promedio anual
de deforestacin fue de 15.000 ha, sin tomar en cuenta las deforestaciones no
registradas que pudieron alcanzar la mitad de las registradas, o sea un total de
22.500 ha/ao. As, la superficie boscosa en el estado Zulia, en 1972, fue de
2.000.000 ha, lo cual que representaba solo el 32% de la superficie total del
estado. A este ritmo de perdida de vegetacin, se estima que exista en el Zulia,
ningn bosque dentro de los prximos 53 aos.
Vol. 42, 2008]
Comentario
287
Figura 4. Reduccin del tamao de la Laguna de Sinamaica, desde los aos 1950,
debido a la sedimentacin y posterior crecimiento de la vegetacin del manglar,
adaptada a atrapar sedimentos.
288
Comentario
[Bol. Centro Invest. Biol.
Tabla 1. Tipos de Zonas de Vida en el sistema del Lago de Maracaibo, 1968.
Tipo de Zona de Vida
(Estado Zulia)
Maleza desrtica tropical
Monte espinoso tropical
Bosque muy seco tropical
Bosque seco tropical
Bosque hmedo tropical
Bosque hmedo premontano
Bosque muy hmedo premontano
Bosque muy hmedo montano bajo
Bosque muy hmedo montano
Totales
Km2
Ha
Altitud (m)
92
906
6.976
23.690
13.000
1.811
1.811
1.491
453
50.230
9.200
90.600
697.600
2.369.000
1.300.000
181.100
181.100
149.100
45.300
5.023.000
0 100
0 200
0 600
0 1.000
0 1.000
550 1.500
500 1.700
1.500 2.600
2.500 3.500
Datos de Ewel y Madriz (1976).
Afortunadamente las cifras ms recientes de Bisbal (1988) muestran
menos deforestacin en el sistema (Tabla 2). El calculo de la deforestacin
para todo el sistema ha sido de 41.745 ha desde 1978 a 1985, es decir 5.964
ha/ao. Tomando en cuenta las deforestaciones no reportadas, esta cifra podra
subir a 8.946 ha/ao. Bisbal (1988) tambin estim que 45.580 ha fueron
afectadas por la construccin de represas y carreteras y la explotacin minera.
Un total de 1.430.280 ha fueron ortorgados como concesiones petroleras, pero
en su majora dentro del lago. Es preciso realizar un estudio actualizado sobre
la deforestacin en el sistema.
No solamente en los bosques de reas terrestres, sino tambin los
manglares en el rea costera norte del sistema fueron objeto de destruccin
para utilizar su madera para lea en los barcos de vapor y para cocinar. En
1982, en una entrevista realizada a un viejo pescador de Ancn de Iturre, l
explic que antes de dedicarse a la pesca, era cortador de lea de mangle.
Varios mangles de la cinaga de Los Olivitos fueron cortados hasta el nivel
del suelo. Con el paso del uso de los barcos de vapor y el uso de cocinas de
kerosn, el corte comercial de la lea era menos rentable y esta industria,
aunque no pas a la historia, disminuy significativamente (Fig. 5). Si esta
situacin no se hubiera presentado, es probable que no existiera ningn
manglar que preservar hoy en da. Las especies como los peces costeros,
camarones y cangrejos dependen del manglar para cumplir su ciclo de vida y
no pueden sobrevivir sin ellos. Por lo tanto, en las reas costeras, hay una
relacin directa entre la pesca artesanal y la cantidad de manglar presente
(Caddy y Sharp 1986).
Vol. 42, 2008]
Comentario
289
Tabla 2. Superficie afectada (ha) por las actividades antropognicas en el sistema del
Lago de Maracaibo hasta 1985.
Actividad
Zona Biogeogrfica
Ha/Ao
Lago de
Maracaibo
Los
Andes
El
Sistema
3.153.800
3.909.900
7.063.700
Deforestacin (1978-1985)
26.700
15.045
41.745
5.964
Construccin de Represas
13.460
2.700
16.160
367
Superficie Estimada (Ha)
(1941-1985)
Explotacin Petrolera
1.430.280
------
1.430.280
(mayormente acutica) (1985)
Explotacin Minera (1985)
8.250
8.680
16.930
Construccin de Carreteras
5.620
6.870
12.490
(1985)
Datos de Bisbal (1988).
Figura 5. En los aos 1800, los manglares se deforestaron para obtener la lea
para los buques a vapor y para cocinar. En la foto es el vapor Maracaibo, de la
lnea Red D (foto de Lpez Rivas 1889).
290
Comentario
[Bol. Centro Invest. Biol.
Qu se puede hacer para preservar la fauna en el sistema del Lago de
Maracaibo? 1) identificar y proteger los sitios ms importantes para la fauna,
2) reforestar con especies nativas las reas ya degradadas, 3) minimizar la
contaminacin del Lago de Maracaibo por aguas servidas de origen urbano y
agrcola sin tratamiento previo, 4) disminuir la salinizacin del Lago de
Maracaibo, 5) desarrollar programas de extensin hacia la comunidad sobre la
importancia de la fauna y flora, y 6) promover el uso eficiente del espacio de
acuerdo a las diversas actividades econmicas a desarrollarse en el presente, a
mediano y a largo plazo.
En relacin a la primera accion a tomar en cuenta, se destaca que existen
ocho espacios protegidos, entre parques nacionales, refugios y reservas de
fauna y zonas protectoras (Tabla 3 y Fig. 6), y 26 reas adicionales bajo
rgimen de administracin especial (ABRAE), tomando en cuenta los
monumentos naturales, reservas hidrulicas y otras zonas protectoras
(Rodrguez-Altamiranda 1999, Lentino y Esclasans 2005). Sin embargo, hay
otras zonas que deben ser considerados como reas protegidas, como: 1) La
cinaga Las Cantanejas, en la parte sur del Gran Eneal, importante como
refugio de flamencos y otras aves acuticas, 2) la playa de Caimare Chico, en
la desembocadura de Cao Sagua, 3) el sistema estuarino ro Limn,
incluyendo la laguna de Sinamaica, y 4) un rea playera-marina, entre las
Castilletes y Cojoro. Recientemente, Medina y Barboza (2006) sealaron 10
humedales dentro del sistema como prioritarios para la implementacin de
medidas de proteccin, conservacin y manejo, incluyendo los siguientes que
no se han mencionado anteriormente: laguna de Cocinetas, laguna Las
Peonas, Santa Rosa de Aguas, lagunas Bernal y Don Alonso (cerca de
Barranquitas) y cinagas de Puntas Misoa y Barua (cerca de Ceuta y San
Timoteo). Es importante destacar, que hasta la fecha, no hay ninguna reserva
sublacustre dentro del golfo de Venezuela, para proteger la fauna y flora
marina.
En relacin con la salinizacin del Lago de Maracaibo, es importante
destacar que este cuerpo lacustre, por su ubicacin, ha estado conectado al
Golfo de Venezuela, y aunque la salinidad del agua aument despus de la
construccin del canal de navegacin, el agua del sistema del Lago nunca era
completamente dulce, especialmente en la baha de El Tablazo, estrecho de
Maracaibo y parte norte del lago (Boscn et al. 1973, Rodrguez 2000). En los
aos 1700, los habitantes de Maracaibo podran beber agua del lago, excepto
durante las fuertes brisas de marzo y abril, en que las aguas del mar,
mezclndose con las del lago, las hacen salobres hasta el punto de no ser
potables. (Pons 1800). En los aos 1800, los barcos a vapor, construidos
Vol. 42, 2008]
Comentario
291
Tabla 3. reas principales protegidas dentro del sistema del Lago de Maracaibo.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
rea Protegido
Refugio de Fauna Silvestre y Reserva
de Pesca Cinaga de Los Olivitos
Parque Nacional Cinagas de Juan
Manuel
Reserva de Fauna Silvestre Cinagas
de Juan Manuel, Aguas Blancas y
Aguas Negras
Zona Protectora San Rafael de
Guasare
Parque Nacional Perij
Parque Nacional Sierra la Culata
Parque Nacional Sierra Nevada
Reserva de Fauna Silvestre Cinaga de
La Palmita e Isla de Pjaros
Fecha Creada
1986
Tamao (ha)
26.000
1995
226.130
1975
70.680
1973
302.000
1978
1989
1952
2000
295.288
200.400
276.446
2.525
Datos de Lentino y Esclasans (2005), Gonzlez-Bencomo y Borjas (2003),
Rodrguez-Altamiranda (1999) y Repblica Bolivariana de Venezuela (2000).
especialmente para entrar el lago, tuvieron un calado de 10 a 10,5 pie (Lpez
Rivas 1889), indicando que la profundidad del canal natural era de 4 m como
mnimo. Otros datos recopilados desde 1820 hasta 1938 indican que la
profundidad de aguas bajas, en la barra del canal, oscilaba entre 2,25 m y 4,35
m (Herman de Bautista et al. 1997). De tal forma que, para no producir
impactos negativos sobre la fauna acutica, se debera reducir la salinidad a
niveles naturales estuarinos, pero no de forma total. Las Tablas 4 y 5 muestran
las tolerancias de salinidad versus el uso y el proceso de salinizacin del lago
hasta el presente. El intervalo natural de salinidad en el lago (saco)
probablemente era de 0,50 a 0,60.
Los pobladores del sistema del Lago de Maracaibo juegan un papel
importante en todo el proceso relacionado con el uso del espacio, es por ello
que necesitan aprender a utilizar los recursos naturales de una forma
sustentable, la cual es una tarea grande para los programas de extensin y
educacin ambiental. Es una prioridad la divulgacin de informacin sobre la
fauna que existe en el sistema, su importancia, alternativos de manejo y
conservcin, sin generar destruccin del recurso. Las universidades y los
ministerios deben incrementar su participacin a travs de programas de
extensin, cursos, charlas, folletos, catlogos, visitas guiados al campo y
talleres, entre otras. Hoy en da, es importante publicar libros sobre la fauna
del sistema del Lago, y que esten disponibles para los estudiantes y el publico
en general. Por ejemplo, recientemente la compaa Shell de Venezuela
292
Comentario
[Bol. Centro Invest. Biol.
Figura 6. reas principales protegidas dentro del sistema del Lago de Maracaibo.
financi la publicacin de un catlogo sobre la fauna de Barranquitas,
realizado por la Universidad del Zulia (Gill et al. 2003). Es uno de los
primeros catlogos para el sistema y uno de los pocos en Venezuela.
Vol. 42, 2008]
Comentario
293
Tabla 4. Tolerancias de salinidad ().
Uso
Domstico
Industrial
Riego
Cra de Animales
Fauna y Flora Dulciacucola
Hasta
0,50 (0,85)
1,00
1,40
4,50
7,00
Datos de Boscn et al. (1973).
Tabla 5. Salinizacin del lago de Maracaibo.
Aos
Canal natural (2,34,4 m de profundidad.
1700-1800
Canal dragado a 5,7 m (1938-1939).
1937-1948
1948-1949
Oct. de 1952, promedio =
Canal dragado a 10,5 m (1953-1956).
Marzo de 1954
Marzo de 1954, promedio =
Canal dragado a 13,6 m (1957-1962).
Dcada 1970, promedio (Mn-Mx)
1968-1972
1970-1972
1972-1973
Dcada 1980, promedio (Mn-Mx)
Dcada 1990, promedio (Mn-Mx)
1999 (centro del lago, en octubre)
Intervalo de
Salinidad ()
0,50 0,60 ?
0,60 0,75
1,02 1,12
1,21
0,64 0,75
1,38
3,06 (1,934,35)
2,023,54
1,502,60
2,003,00
3,52 (2,604,35)
4,25 (3,48 5,10)
2,905,80
Datos de Boscn et al. (1973), Taissoun (1973), ICLAM (2002) y
Herman de Bautista et al. (1997).
Hoy en da, es aun ms importante planificar con eficiencia el uso de los
espacios geogrficos, debido a la heterogeneidad de las industrias que se
desarrollan dentro del sistema. A objeto de ejemplificar lo sealado
anteriormente, se describe el caso de la cinaga de Los Olivitos. A comienzos
de la decada de 1980, solo unos pocos pescadores conocian la cinaga de Los
294
Comentario
[Bol. Centro Invest. Biol.
Olivitos en la parte noreste del estado Zulia. Los investigadores de la
Universidad del Zulia, a travs de un estudio propuesto y financiado por el
Ministerio del Ambiente, de la Regin Zulia, solicitaron que esta cinaga fuera
declarada como zona protegida, debido a su importancia para la fauna acutica
y terrestre del sistema del lago (Casler y Lira 1983). Esta recomendacin
tambin fue presentada en el III Congreso Venezolano de Conservacin
(Casler 1983). Sin embargo, la compaa salinera ENSAL quera convertir
toda la cinaga en una salina solar industrial. De egual forma, con el boom
de las granjas camaroneras en los aos 80, los empresarios queran cubrir toda
la cinaga con granjas. Adems, como dicha cinaga era una zona deshabitada,
el ejrcito y fuerza area queran utilizar este espacio y las reas xerofticas
adyacentes para prcticas militares.
A travs del trabajo en conjunto, el uso del dilogo y la no confrontacin
entre todos los actores involucrados: Los polticos, investigadores, personal
del Ministerio del Ambiente, ENSAL, pescadores, camaroneros, militares,
empresarios, abogados, ingenieros y habitantes del rea en general, fue
logrado la siguiente solucin: La dedicatoria del Refugio de Fauna Silvestre en
1986 con una extensin de unas 26.000 ha, para la preservacin de la fauna,
que incluye 4.500 ha de manglar para garantizar la pesca, y por ende, el
empleo de los pescadores de la zona (Fig. 7). Tambin, el refugio es el hbitat
de una de las poblaciones ms grandes de flamencos en Venezuela, la cual
podra formar la base para programas nacionales e internacionales de
ecoturismo. Al lado suroeste del Refugio de Fauna, existe una salina solar
industrial que puede producir hasta 800.000 toneladas de sal/ao de alto
pureza para la industria petrolera, utilizando slo 2.360 ha (Casler y Est
2000). Las granjas camaroneras se puede desarrollar al este del refugio, en
reas xerofticas. En la cinaga de Los Olivitos, se logr preservar la fauna y a
la vez propiciar la pesca en la baha El Tablazo, la produccin de sal y las
granjas camaroneras como fuentes de empleo que depende de este hbitat
acutico (Casler et al. 1990). An falta por desarrollar el turismo ecolgico,
que constituye una industria compatible en la zona y revisar el desarrollo y
xito de los proyectos de acuicultura.
Para concluir, se puede afirmar que la preservacin de la fauna en el
sistema del Lago de Maracaibo, o en cualquier parte del mundo, nunca ha sido
fcil y siempre ser una tarea sin fin, que requiere mucha dedicacin y
perseverancia. Con una buena comunicacin entre todos los actores
involucrados en el proceso, hay logros que son alcanzables.
Vol. 42, 2008]
Comentario
295
Figura 7. Cinaga de Los Olivitos, mostrando el uso del espacio. Mapa modificado de
Casler y Est (2000).
DEDICATORIA
Dedicamos este trabajo a la memoria del eclogo vegetal Robert F. Smith,
por su constante y tesonera labor en funcin de la conservacin de la fauna y
flora en Venezuela. Aunque l se dio a conocer mejor por sus trabajos en el
estado Lara, tambin particip en el primer estudio de impacto ambiental sobre
296
Comentario
[Bol. Centro Invest. Biol.
la mina de carbn Paso del Diablo en la regin de Guasare (Smith 1985), y
form parte del equipo de trabajo del primer estudio de impacto ambiental de
las granjas camaroneras en el sector Los Olivitos, municipio Miranda (Casler
1987).
AGRADECIMIENTOS
Una primera versin de este comentario fue presentada en el I Congreso
Internacional de la Cuenca del Lago de Maracaibo, del Instituto de
Conservacin del Lago de Maracaibo (ICLAM), el 30 de julio al 04 de agosto
de 2006, en Maracaibo, Venezuela. Agradecemos el aporte de tres rbitros
annimos, quienes ayudaron a mejorar el manuscrito.
LITERATURA CITADA
APPUN, C. F. 1871. Unter den Tropen. Wanderungen durch Venezuela, am Orinoco,
durch Britisch Guyana und am Amazonenstrome, in den Jahren 1849-1868. Vol.
1, Hermann Costenoble, Jena, xii + 559 pp.
AVELEDO-HOSTOS, R. 1957. Aves de la regin del Ro Guasare. Bol. Soc. Venezolana
Ciencias Naturales 18(88): 73100.
BISBAL, F. J. 1988. Impacto humano sobre los hbitat de Venezuela. Interciencia 13:
226232.
BOSCN, L. A., F. CAPOTE Y J. FARIAS. 1973. Contaminacin salina del Lago de
Maracaibo: efectos en la calidad y aplicacin de sus aguas. Bol. Centro Invest.
Biol., No. 9: 137.
CADDY, J. F. Y G. D. SHARP. 1986. An ecological framework for marine fishery
investigations. FAO Fisheries Technical Paper No. 283, x + 152 pp.
CASLER, C. L. 1983. Estudio Faunistico de los manglares del sector Los Olivitos, dtto.
Miranda, edo. Zulia. Resumenes, 3 Congr. Venezolano de Conservacion,
Guanare, 12 al 16 de diciembre de 1983.
CASLER, C. L. (ED.). 1987. Impacto ambiental de las granjas camaroneras en el area de
Quisiro y en la Cienaga de Los Olivitos, edo. Zulia: Fauna y flora. Informe
Tecnico, Centro de Investigaciones Biologicas, Univeridad del Zulia, Maracaibo,
130 pp.
CASLER, C. L. Y E. E. EST. 2000. Caribbean Flamingos feeding at a new solar
saltworks in western Venezuela. Waterbirds 23: 95102.
CASLER, C. L. Y J. M. BRITO (EDS.). 1990. El impacto de la mina de carbn a cielo
abierto Paso del Diablo sobre la fauna y flora del rea del Guasare, estado
Zulia, Venezuela. Informe Tcnico, Centro de Investigaciones Biolgicas,
Universidad del Zulia, Maracaibo, vi + 305 pp + anexos.
CASLER, C. L., J. M. BRITO, M. C. ALGARRA Y C. SULBARAN. 1990. Propuesta para
un plan de uso integral y equilibrado de las reas ocupadas en la Cinaga de Los
Olivitos, mun. aut. Miranda, edo. Zulia. Informe Tcnico, Universidad del Zulia y
Alcaldia del municipio Miranda, estado Zulia, v + 67 pp.
Vol. 42, 2008]
Comentario
297
CASLER, C. L Y J. R. LIRA. 1979. Censos poblacionales de aves marinas de la costa
occidental del Golfo de Venezuela. Bol. Centro Invest. Biol. 13: 3785.
CASLER, C. L. Y J. R. LIRA. 1983. Estudio faunstico de los manglares del Sector Los
Olivitos, Dtto. MirandaEdo. Zulia. Serie Informes Cient. Zona 5/IC/50,
MARNR, Maracaibo, 46 pp.
CORPORACIN ZULIANA DE DESARROLLO. 1975. Regin Zuliana-Repblica de
Venezuela-Estudio para el aprovechamiento racional de los recursos naturales:
Recursos forestales. Secretara General de la Organizacin de los Estados
Americanos, Washington, D.C., 14 pp.
EWEL, J. Y A. MADRIZ. 1976. Zonas de vida de Venezuela. Ministerio de Agricultura y
Cra (MAC), Caracas,Venezuela, 264 pp.
GILL, K., C. L. CASLER Y E. WEIR. 2003. Biodiversidad en el Lago de Maracaibo,
Campo Urdaneta Oeste, Venezuela. Shell Venezuela, S.A., Maracaibo, 267 pp.
GONZLEZ-BENCOMO, E. Y J. A. BORJAS. 2003. Inventario de la ictiofauna de la
ensenada de La Palmita, estrecho del Lago de Maracaibo, Venezuela. Bol. Centro
Invest. Biol. 37: 83102.
HERMAN DE BAUTISTA, S., J. CRUZ, A. RINCN Y N. TORRES. 1997. Proceso de
salinizacin en el Lago de Maracaibo. ICLAM-Corpozulia, Maracaibo, 109 pp.
HILTY, S. L. 2003. Birds of Venezuela (2 ed.). Princeton Univ. Press, Princeton, USA,
878 pp.
ICLAM (INSTITUTO DE CONSERVACIN DEL LAGO DE MARACAIBO). 2002. Monitoreo
ambiental regional del Lago de Maracaibo (Informe Final). Informe Tcnico No.
IC-2002-09-088, Divisin Calidad de Agua, Gerencia de Investigacin
Ambiental, Instituto de Conservacin del Lago de Maracaibo (ICLAM), xvi +
229 pp.
LENTINO, M. Y D. ESCLASANS. 2005. reas importantes para la conservacin de las
aves en Venezuela. Pp. 621-730, en BirdLife International y Conservation
International (eds.), reas importantes para la conservacin de las aves en los
Andes tropicales: sitios prioritarios para la conservacin de la biodiversidad.
Quito, Ecuador: BirdLife International (serie de Conservacin de BirdLife No.
14).
LPEZ-RIVAS, E. (ED.). 1889. El vapor Maracaibo. El Zulia Ilustrado 1(5): 12.
MEDINA, E. Y F. BARBOZA. 2006. Lagunas costeras del Lago de Maracaibo:
distribucin, estatus y perspectivas de conservacin. Ecotropicos 19: 128139.
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY. 2002. Field guide to the birds of North America (4
ed.). National Geographic Society, Washington, D.C., 480 pp.
PHELPS, W. H., JR. Y R. M. DE SCHAUENSEE. 1994. Una guia de las aves de Venezuela.
Editorial Ex Libris, Caracas, Venezuela, xxvi + 497 pp.
PONS, F. DE. 1800. Viaje a la parte oriental de la tierra firme en la Amrica Meridional,
1798-1799-1800.
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 2000. Decreto No. 730, sobre el
nombramiento de la Reserva de Fauna Silvestre Cinaga de La Palmita e Isla de
Pjaros. Gaceta Oficial No. 36.911, del 15 de marzo de 2000, Caracas.
298
Comentario
[Bol. Centro Invest. Biol.
RODRGUEZ-ALTAMIRANDA, R. 1999. Conservacin de humedales en Venezuela:
Inventario, diagnstico ambiental y estrategia. Comit Venezolano de la UICN,
Caracas, Venezuela, 110 pp.
RODRGUEZ, G. (ED.). 2000. El Sistema de Maracaibo (2 ed.). Instituto Venezolano
de Investigaciones Cientficas, Caracas, pp. 1618.
SMITH, R. F. 1985. La vegetacin de las cuencas de los ros Guasare, Socuy y Cachir,
estado Zulia. Bol. Soc. Venezolana Ciencias Naturales 40(143): 295325.
TAISSOUN, E. 1973. Los cangrejos de la familia Portunidae (crustaceos decapodos
Brachyura) en el occidente de Venezuela. Bol. Centro Invest. Biol., No. 8: 177.
También podría gustarte
- Archivos - 2697 - SUMA PLAQ - MSDS - CHILEDocumento12 páginasArchivos - 2697 - SUMA PLAQ - MSDS - CHILEluis leonardoAún no hay calificaciones
- Mazariegos Emilio - Salmos de Un Corazon JovenDocumento115 páginasMazariegos Emilio - Salmos de Un Corazon JovenGloria Elena Perez Morales86% (14)
- Cienaga AmbientalDocumento21 páginasCienaga AmbientalBaltasar Herrera RoviraAún no hay calificaciones
- Reserva Nacional de Salinas y Aguada BlancaDocumento3 páginasReserva Nacional de Salinas y Aguada BlancaCristhian C. SupoAún no hay calificaciones
- Problemas y ConsecuenciasDocumento2 páginasProblemas y ConsecuenciasSofía Contreras NavasAún no hay calificaciones
- CátedraDocumento9 páginasCátedraArleany ParejoAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de IcaDocumento34 páginasUniversidad Nacional "San Luis Gonzaga" de IcaRosalio Cusi Palomino100% (1)
- Universidad Central Del EcuadorDocumento7 páginasUniversidad Central Del EcuadorBryan Leonel MoralesAún no hay calificaciones
- Los Humedales de Córdoba Humedal El Corralito Cerete CórdobaDocumento9 páginasLos Humedales de Córdoba Humedal El Corralito Cerete CórdobaSebastian Miguel Ospina HernandezAún no hay calificaciones
- Carcavas de MachiriDocumento13 páginasCarcavas de MachiriEli Saul SepulvedaAún no hay calificaciones
- Informe Viaje para Actualizar La Zonificación y Evaluar Los Cambios en Los Ecosistemas y Las Especies en El Lago Enriquillo UltimoDocumento28 páginasInforme Viaje para Actualizar La Zonificación y Evaluar Los Cambios en Los Ecosistemas y Las Especies en El Lago Enriquillo UltimoAlba rosarioAún no hay calificaciones
- El Mar Aral (Ensayo)Documento2 páginasEl Mar Aral (Ensayo)elmer quispe condori100% (1)
- Rio Ayuquila JaliscoDocumento22 páginasRio Ayuquila JaliscoIleana Aldrete LealAún no hay calificaciones
- Documento Diques CartagoDocumento19 páginasDocumento Diques CartagoJohannamarotoAún no hay calificaciones
- Problemática de Ciclos BiogeoquímicosDocumento15 páginasProblemática de Ciclos BiogeoquímicosThiare ParamoAún no hay calificaciones
- Benito GarciaDocumento7 páginasBenito GarciaLeandro FelipeAún no hay calificaciones
- Impacto en El Bioma SabanaDocumento8 páginasImpacto en El Bioma Sabananando fernandoAún no hay calificaciones
- 4 Sintesis AmbientalDocumento59 páginas4 Sintesis AmbientalRosa ArrietaAún no hay calificaciones
- Dunas Chilenas Como Habitat HumanoDocumento5 páginasDunas Chilenas Como Habitat HumanoLuis Eduardo Zúñiga MaureiraAún no hay calificaciones
- Geografía Mar AnsenuzaDocumento14 páginasGeografía Mar AnsenuzawillyeverpAún no hay calificaciones
- Alcázar de San JuanDocumento21 páginasAlcázar de San Juancarlosca88472100% (1)
- Deyna Paxipati - Bruno RacuaDocumento20 páginasDeyna Paxipati - Bruno RacuaCesi CoaAún no hay calificaciones
- Muerte Acelerada Del Monumento Natural Laguna de UraoDocumento30 páginasMuerte Acelerada Del Monumento Natural Laguna de UraofortunatoriccibAún no hay calificaciones
- Caso Humedales en BoliviaDocumento17 páginasCaso Humedales en BoliviaMadeleem victoria Vargas TorrezAún no hay calificaciones
- Lago de MaracaiboDocumento29 páginasLago de MaracaiboGustavo Morillo DíazAún no hay calificaciones
- More y As Sep09 - Manglar de San PedroDocumento4 páginasMore y As Sep09 - Manglar de San PedroalgarrobopiuranoAún no hay calificaciones
- El Reúso Intencional Y No Intencional Del Agua en El Valle de TulaDocumento25 páginasEl Reúso Intencional Y No Intencional Del Agua en El Valle de TulaLuis MGamboaAún no hay calificaciones
- Chapala FinalDocumento10 páginasChapala FinalMaria ArredondoAún no hay calificaciones
- Informe SAG Contaminación Río Loa 1997-2000 - Hugo Román PDFDocumento45 páginasInforme SAG Contaminación Río Loa 1997-2000 - Hugo Román PDFHugo A. Román MuñozAún no hay calificaciones
- Informe Practica EcologiaDocumento17 páginasInforme Practica EcologiaKmiloAún no hay calificaciones
- El Sector Occidental Bahía de JiquiliscoDocumento9 páginasEl Sector Occidental Bahía de JiquiliscoCarlos RiveraAún no hay calificaciones
- Lagunas Costeras de VenezuelaDocumento5 páginasLagunas Costeras de VenezuelaElizabethAún no hay calificaciones
- Zonificación Ecológica y Económica de La Sub Cuenca Del Rio CumbazaDocumento19 páginasZonificación Ecológica y Económica de La Sub Cuenca Del Rio CumbazaAlexander Mantilla CortezAún no hay calificaciones
- Desaparicion Del Mar de AralDocumento9 páginasDesaparicion Del Mar de AralGustavo AdolfoAún no hay calificaciones
- Milkan Aymans. (1995) - Diagnóstico de La Mineería Artesanal en La Comunidad Agrícola de Quebrada de TalcaDocumento17 páginasMilkan Aymans. (1995) - Diagnóstico de La Mineería Artesanal en La Comunidad Agrícola de Quebrada de TalcajeckillsonAún no hay calificaciones
- Alcázar de San JuanDocumento22 páginasAlcázar de San Juancarlosca88472100% (2)
- Primer Informe de Geología Aplicada Parte 1Documento10 páginasPrimer Informe de Geología Aplicada Parte 1WilmerIvanCerdanCuevaAún no hay calificaciones
- Bosques RibereñosDocumento12 páginasBosques RibereñosZurita MarlenAún no hay calificaciones
- Pantanos de VillaDocumento14 páginasPantanos de VillaRenato AlmdCurAún no hay calificaciones
- Generalidades de Granada, NicaraguaDocumento10 páginasGeneralidades de Granada, NicaraguaMartin Camilo CabreraAún no hay calificaciones
- La Problemática de Turismo Que Representa La Contaminación Del Lago de Amatitlán para La ZonaDocumento13 páginasLa Problemática de Turismo Que Representa La Contaminación Del Lago de Amatitlán para La ZonaMarielos MolinaAún no hay calificaciones
- Inter LagoDocumento7 páginasInter LagoGonzalez Verduguez JhoselinAún no hay calificaciones
- Boca ChicoDocumento2 páginasBoca ChicoAngel JimenezAún no hay calificaciones
- Análisis de Cambio de Uso de Suelo SonoraDocumento7 páginasAnálisis de Cambio de Uso de Suelo SonoraMiriam Carolina Nieto CeseñaAún no hay calificaciones
- Tutela Cienaga Grande Sta Marta Natalia VargasDocumento10 páginasTutela Cienaga Grande Sta Marta Natalia VargasNataliaAún no hay calificaciones
- Mineria Metalica y Su Impacto en El Salvador - Dra D. LariosDocumento17 páginasMineria Metalica y Su Impacto en El Salvador - Dra D. LariosMesa Nacional frente a la Minería MetálicaAún no hay calificaciones
- El Sector Pesquero en El Departamento de Sucre, ColombiaDocumento10 páginasEl Sector Pesquero en El Departamento de Sucre, ColombiaFabian MartinezAún no hay calificaciones
- Segundo Avance de Estudio de CasoDocumento10 páginasSegundo Avance de Estudio de CasoLaura GualtetosAún no hay calificaciones
- Ficha Informativa de Los Humedales de Ramsar Santuario de La Naturaleza e Investigación Científica Carlos Anwandter, Roberto Schlatter (1998)Documento19 páginasFicha Informativa de Los Humedales de Ramsar Santuario de La Naturaleza e Investigación Científica Carlos Anwandter, Roberto Schlatter (1998)Néstor CiavattiniAún no hay calificaciones
- Informe Plan Hidrico Int Tab Parte1 PDFDocumento574 páginasInforme Plan Hidrico Int Tab Parte1 PDFAdolfo ElizondoAún no hay calificaciones
- Proyecto Salo Del TequendamaDocumento12 páginasProyecto Salo Del TequendamaErika jimenezAún no hay calificaciones
- Ecociudades PonenciasDocumento96 páginasEcociudades PonenciasBionic Architects and Engineers SASAún no hay calificaciones
- Cómo El Mar Menor Pasó de Ser Un Paradisíaco Destino en El Mediterráneo ADocumento5 páginasCómo El Mar Menor Pasó de Ser Un Paradisíaco Destino en El Mediterráneo Ajimena trejoAún no hay calificaciones
- Yacobaccio 96Documento14 páginasYacobaccio 96TelmatobiusAún no hay calificaciones
- La SeguaDocumento18 páginasLa SeguaCesar Andres Saltos AnchundiaAún no hay calificaciones
- Impacto en El Bioma SabanaDocumento13 páginasImpacto en El Bioma Sabananando fernandoAún no hay calificaciones
- Proyecto Final GeografiaDocumento22 páginasProyecto Final GeografiaJean janer VillafañeAún no hay calificaciones
- Estrategia de Educación Ambiental MANGLARDocumento17 páginasEstrategia de Educación Ambiental MANGLARIvan MonteroAún no hay calificaciones
- Trabajo de La SiberiaDocumento15 páginasTrabajo de La Siberiaomar maltofAún no hay calificaciones
- Consecuencias de La Desaparición Del Mar AralDocumento17 páginasConsecuencias de La Desaparición Del Mar AralJocelyn Michelle MirandaAún no hay calificaciones
- La laguna de Agua Grande: El conflicto ambiental en la laguna de Sonso en ColombiaDe EverandLa laguna de Agua Grande: El conflicto ambiental en la laguna de Sonso en ColombiaAún no hay calificaciones
- Las transformaciones del espacio geohistórico latinoamericano 1930-1990De EverandLas transformaciones del espacio geohistórico latinoamericano 1930-1990Aún no hay calificaciones
- Acido UrsodesoxicólicoDocumento9 páginasAcido UrsodesoxicólicoMildred TOAún no hay calificaciones
- Física Leyes de NewtonDocumento5 páginasFísica Leyes de NewtonMildred TOAún no hay calificaciones
- Tesis Definitiva Leonel y Greilys 2016Documento86 páginasTesis Definitiva Leonel y Greilys 2016Mildred TOAún no hay calificaciones
- Quimica Alquinos Jesus Medina 5to BDocumento2 páginasQuimica Alquinos Jesus Medina 5to BMildred TOAún no hay calificaciones
- Servicio Público Domiciliario de Agua Potable y SaneamientoDocumento35 páginasServicio Público Domiciliario de Agua Potable y SaneamientoMildred TOAún no hay calificaciones
- Ramirez Camilo Diseño de Investigacion DialecticaDocumento23 páginasRamirez Camilo Diseño de Investigacion DialecticaMildred TO50% (2)
- Tesis Final Sandra Definitiva-2016Documento59 páginasTesis Final Sandra Definitiva-2016Mildred TOAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Organizativo Del Taylorismo A La Teoría de La OrganizativoDocumento133 páginasEl Pensamiento Organizativo Del Taylorismo A La Teoría de La OrganizativoMildred TOAún no hay calificaciones
- Informe de Gestión ICLAM 2006Documento8 páginasInforme de Gestión ICLAM 2006Mildred TOAún no hay calificaciones
- Tiempos para Pensar Tomo 1Documento465 páginasTiempos para Pensar Tomo 1Alejandro ClAún no hay calificaciones
- Canudas Madrigalhombre-NaturalezaDocumento18 páginasCanudas Madrigalhombre-NaturalezaMildred TOAún no hay calificaciones
- Libro Principios EcosocialistasDocumento82 páginasLibro Principios EcosocialistasMildred TO100% (1)
- Historia de La ComunidadManzanilloDocumento16 páginasHistoria de La ComunidadManzanilloMildred TO100% (1)
- El Enemigo de La Naturaleza KovelDocumento263 páginasEl Enemigo de La Naturaleza KovelMildred TOAún no hay calificaciones
- CebollinDocumento8 páginasCebollinMildred TOAún no hay calificaciones
- Ambiente Elementos 57 Pacheco PDFDocumento5 páginasAmbiente Elementos 57 Pacheco PDFMildred TOAún no hay calificaciones
- Hudson, William Henry - El Ombú y Otros CuentosDocumento75 páginasHudson, William Henry - El Ombú y Otros CuentosCandelaAún no hay calificaciones
- El Test PalográficoDocumento7 páginasEl Test PalográficoDolly Ascurra Alva100% (1)
- Sistemas de ExplotaciònDocumento5 páginasSistemas de Explotaciònjperdomo5Aún no hay calificaciones
- Tema 1:ciencias Sociales 4 PrimariaDocumento4 páginasTema 1:ciencias Sociales 4 Primariaisarc7450% (2)
- Metabolismo CardiacoDocumento14 páginasMetabolismo CardiacoAndrés León AristizábalAún no hay calificaciones
- Guia de Taller 4Documento7 páginasGuia de Taller 4Kleber TintayaAún no hay calificaciones
- Tema 1Documento6 páginasTema 1QUIERO18981Aún no hay calificaciones
- SinovalDocumento8 páginasSinovalSTEPHANIE LORRAINE SANCHEZ BARRIOSAún no hay calificaciones
- Informe #014 Informe de Entrega CargoDocumento7 páginasInforme #014 Informe de Entrega CargosantiagoAún no hay calificaciones
- Inapa-Ccc-So-2020-0004 Lista de Ganadores y Suplentes Sorteo de ObrasDocumento3 páginasInapa-Ccc-So-2020-0004 Lista de Ganadores y Suplentes Sorteo de ObrasFranklin Sanchez BelloAún no hay calificaciones
- Proyectos Quimestrales Octavos A y BDocumento29 páginasProyectos Quimestrales Octavos A y BValeria ReinosoAún no hay calificaciones
- Calor Latente AguaDocumento5 páginasCalor Latente AguaGemmaAún no hay calificaciones
- Manual de Producción LecheraDocumento86 páginasManual de Producción LecheraMauricio Esteban Mosquera JordánAún no hay calificaciones
- Técnicas ElectroanalíticasDocumento77 páginasTécnicas ElectroanalíticasAngela izquierdo ruizAún no hay calificaciones
- Informe N 2 - Empalmes y SoldaduraDocumento11 páginasInforme N 2 - Empalmes y SoldaduraronaldalexisascencioAún no hay calificaciones
- 2-Obtención y Propiedades de AlquinosDocumento3 páginas2-Obtención y Propiedades de AlquinosDaryn QuinteroAún no hay calificaciones
- Gastos Comunes Mayo 2022Documento3 páginasGastos Comunes Mayo 2022JHOSANEAún no hay calificaciones
- Ensayo JaspDocumento5 páginasEnsayo JaspJose AlvaradoAún no hay calificaciones
- Velas MágicasDocumento57 páginasVelas MágicaseversitomadridAún no hay calificaciones
- Articulo de FarmacologiaDocumento6 páginasArticulo de Farmacologiajeanne ccasaAún no hay calificaciones
- La Importancia de La TazaDocumento2 páginasLa Importancia de La Tazaciyivey831Aún no hay calificaciones
- Terapia Cognitiva Conductual en El Abordaje de LaDocumento12 páginasTerapia Cognitiva Conductual en El Abordaje de LaDra. Evyflor EspinosaAún no hay calificaciones
- Caso ClínicoDocumento21 páginasCaso ClínicoIsabel Chavez Trigoso100% (1)
- Importaceros Acero Inoxidable 316Documento4 páginasImportaceros Acero Inoxidable 316SharonAún no hay calificaciones
- Qué Es La CitologíaDocumento3 páginasQué Es La Citologíamaria eugeniaAún no hay calificaciones
- Cuestionario EmocionesDocumento3 páginasCuestionario EmocionesFrancisco Javier MedinaAún no hay calificaciones
- ESPECTROFOTOMETRÍADocumento8 páginasESPECTROFOTOMETRÍASara LÓPEZAún no hay calificaciones
- Secuencia para Segundo Grado de NaturalesDocumento10 páginasSecuencia para Segundo Grado de NaturalesYani UrdangarinAún no hay calificaciones