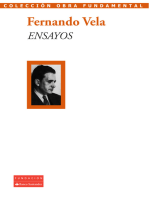Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2 PB PDF
2 PB PDF
Cargado por
Juan Carlos Gonzalez CabreraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2 PB PDF
2 PB PDF
Cargado por
Juan Carlos Gonzalez CabreraCopyright:
Formatos disponibles
Recensiones
consecuencia, crear dilogo y comunidad; dicho
de otro modo, la necesidad de tica y poltica.
as, mediante esta interpretacin, la posicin
que entiende la saudade como un sentimiento de
una radical soledad ontolgica (este sera la propuesta de Ramn Pieiro) es aqu dejada, en cierta
medida, de lado para establecer el vnculo de la
saudade con un aspecto poltico, es decir, de convivencia con el otro. el sentimiento de entenderse
solo proviene de comunidad, de posibilidad de aislarse, pero, a la inversa, la posibilidad de establecer la comunicacin. La saudade ya no es (slo)
un sentimiento, sino una posicin, en palabras del
autor unha situacin nunha relacin, unha conxuntura nunha estrutura (pg.: 118); y con ello,
un sentido, unha mensaxe, que en calquera momento e lugar podemos enviar, emitir que en
calquera sitio e a calquera hora nos pode chegar,
impactar (pg.: 119). Se da, en consecuencia, una
necesidad de comunicacin saudade expresin e comunicacin dunha consciencia de
vontade, a saber, unha consciencia de soidade e
unha vontade de sociedade (pg.: 119). Con esta
necesidad comunicativa, la saudade pasa a ser una
condicin de posibilidad de la sociedad y, a la vez,
de soledad.
adems, seala hacia el final de la obra la diferencia entre saudade y morria. La saudade la define como una plenitud incompleta plenitude
incompleta (pg.:126); mientras que a la morria
le da el carcter de ausencia presente
(pg.:126). La diferencia fundamental, se podra
decir, es que en la saudade, adems de tener un carcter ms activo que la morria, lo importante es
lo inter-subjetivo, hasta tal punto que el objeto ausente es un co-sujeto, es decir, lo esencial se sita
en el sujeto, ya que lo incompleto puede ser completado, aunque sea de forma imaginaria. es ms,
puede haber saudade incluso aunque el objeto est
presente, y la puede haber precisamente por ser el
sujeto lo importante. Mientras que en la morria,
lo importante es el objeto (por ejemplo si entendemos un lugar concreto como objeto la ausencia
de dicho lugar concreto), lo esencial es la ausencia
del objeto, y no se podr alcanzar al estar todo volcado en el propio objeto.
en definitiva, en la morria ha de haber una privacin efectiva del objeto; mientras que puede
haber saudade incluso con objeto porque la ausencia puede ser anticipada o imaginada (hacia, por
ejemplo, el pasado o el futuro).
Anales del Seminario de Historia de la Filosofa
Vol. 31 Nm. 1 (2014): 219-253
Como se ve, se le da a la saudade un carcter
ms personal, en el sentido de que afecta a un sujeto, pero a la vez, se da la necesidad de proyeccin poltica, de un ir al encuentro con el otro; y
aunque de primeras pueda parecer que esta necesidad no se da en la morria, tambin tiene este
matiz de necesidad de encontrarse con el otro aunque, como hemos visto, se prima al objeto ausente.
ambos conceptos los define el autor como mensajes que se reciben o se emiten, con ello, a pesar
de que insiste en que ambos conceptos posibilitan
un ir hacia el otro, el carcter intersubjetivo y de
posibilidad de estar solo (frente a un conjunto) o
de integrarse en el conjunto hace referencia a esa
necesidad de comunicacin, de proyecto comn,
de proyecto poltico.
as es como Lus g. Soto, a travs de sus vivencias personales y los anlisis de diferentes elementos, intenta aclarar el camino hacia la explicacin
del concepto de saudade tan confuso y, si se nos
permite, a veces, tan poco conceptualizable.
abraham PReZ FeRNNDeZ
Vega, Lus: La fauna de las falacias. Madrid: editorial trotta, 2013, 364 pgs.
Delicioso. Me gustara empezar, antes de iniciar
el anlisis sesudo propio del gnero de la recensin, sealando una cualidad de este libro que, si
bien no ocupa un lugar importante en la jerarqua
de los mritos filosficos, en el orden personal
constituye un atractivo que, por su escasez en la
literatura filosfica contempornea (y ms en el
mbito de la obra, el de los estudios sobre argumentacin tradicionalmente catalogados como Lgica) ha despertado ms el agrado y el asombro de
este humilde recensor que cualquiera de sus otros
muchos mritos: leer este libro es todo un placer.
es un placer, primero, por su prosa elegante y de
marcado sabor literario; segundo, por lo jugoso de
los ejemplos, ancdotas y curiosidades de las que
est plagado; y tercero, por el vasto y rico panorama desplegado en torno a la argumentacin, el
cual, sobre todo en el recorrido histrico de su segunda parte, hace que a medida que la curiosidad
del lector sobre algunos de los hitos, problemas o
propuestas se satisface se vaya despertando al
mismo tiempo la curiosidad por otros que se tratan
246
Recensiones
despus. as, el libro se deja leer casi como una
novela policiaca en cuya trama van concatenndose pistas y datos junto con nuevos misterios.
Dicho sea de paso: si bien la vctima (las buenas
prcticas argumentativas) y el crimen (la suplantacin de los buenos argumentos por las falacias)
estn muy claros, no queda totalmente definido al
final del libro cual es el asesino (si bien, a tenor
del nfasis en la lgica civil con la que finaliza
su recorrido sincrnico, el culpable o al menos el
cmplice parece no ser otro que el ciudadano de a
pie quien, por no haber valorado en su justa medida el papel de la argumentacin en nuestras
vidas, ni se prepara para detectar y evitar las malas
prcticas ni cuida los foros de debate lo suficiente
para alejar a los que con mala fe sistemticamente
argumentan falazmente) .
Pero procedamos con orden. La fauna de las falacias es, segn su autor, una revisin general, es
decir, analtica, histrica y crtica de la cuestin
de las falacias (p. 11), con dos motivaciones principales: una puramente terica (el estudio de las
falacias ha ido y sigue yendo au pair con los estudios sobre argumentacin), otra de carcter ms
social o prctico (una preocupacin por los usos y
abusos del discurso pblico en las sociedades contemporneas). teniendo en cuenta esta doble motivacin, cabe pensar que el autor ha concebido la
obra para un auditorio tambin doble: el especialista, quien encontrar un serio trabajo analtico y
una serie de tesis y argumentos en torno al tema
de las falacias originales (o cuando menos tratadas
originalmente por Lus Vega); y el hombre de la
calle o el ciudadano en general, preocupado por el
asunto de las falacias una vez que se ha percatado
de cmo afectan a su vida personal. tras una explicacin introductoria del concepto de falacia (caracterizada por Lus Vega en base a tres rasgos: la
comisin de una falta argumentativa, la naturaleza
comn o sistemtica de la falta, y el ocultamiento
de la falta que hace al argumento engaoso), en la
que nos encontramos con la ya clsica distincin
vegasiana entre paralogismos (faltas inintencionadas) y sofismas (faltas cometidas con la intencin
de engaar), el cuerpo de la obra se articula en dos
partes. La primera, Problemas y Perspectivas del
Estudio de las Falacias, contentar ms en mi opinin al especialista, pues en ella se hace un examen al estado del arte del estudio
contemporneo de las falacias. Dada la esencial
vinculacin entre falacia y argumentacin que acabamos de comentar, constituye un repaso crtico a
las distintas escuelas, problemas y teoras de la teora de la argumentacin contempornea. Volver
sobre ella ms tarde. La segunda parte, La Construccin de la idea de falacia, efecta un recorrido
histrico del estudio de las falacias en Occidente.
Ser sin duda ms del agrado del lego, quien se encontrar con un amplio y completo panorama histrico. sta es la parte del libro que se lee con ms
placer. Sin prisa pero sin demorarse ms de lo necesario en detalles tcnicos, Lus Vega hace un repaso a la historia del estudio de los malos
argumentos, que en el fondo es un repaso al estudio de los argumentos en general, detenindose en
algunos de sus ms principales hitos: el pap
aristteles (junto a los estoicos, galeno y alejandro), el (pseudo?) toms de aquino de De fallacis, Francis Bacon, los lgicos de Port Royal, John
Locke, el espaol Benito Jernimo de Feijoo, el
planteamiento en clave poltica de Jeremy Bentham, Richard Whately, el cnico arthur Schopenhauer, Stuart Mill y Vaz Ferreira. Me gustara
remarcar la inclusin, adems del hispano Feijoo,
del filsofo y pedagogo uruguayo Vaz Ferreira, un
pionero de la Filosofa del Lenguaje Informal que
en su Logica Viva de 1910 se adelantaba en dcadas al giro de austin y Wittgenstein, y que sorprendente y muy injustamente es poco conocido y
citado incluso en el mbito hispano. Lus Vega ha
tenido adems el acierto (y tambin el nimo para
abordar el trabajo de recopilacin y traduccin) de
incluir en un apndice de ms de cien pginas una
seleccin de textos de dichos autores. esto habilita
al lector lego para contrastar de primera mano la
veracidad de los informes de Lus Vega, pero sobre
todo hace de la lectura del libro algo ms rico, vivo
y, otra vez, ms placentero.
Con respecto a la primera parte del libro, Vega
comienza sealando que a da de hoy no cabe hablar de una teora, o al menos de una teora unitaria de las Falacias, sino de una variedad de
perspectivas, acercamientos parciales e intentos
(ms bien fallidos) de explicaciones globales polemizando entre s. De la lectura del libro de Vega
se sigue que esta falta de unidad se debe en parte
a la propia de naturaleza de la falacia (una falacia
es una desviacin del buen argumentar, y hay innmeros ms modos en que se puede hacer algo
mal, y ms tipos de causas, que aquellos modos y
247
Anales del Seminario de Historia de la Filosofa
Vol. 31 Nm. 1 (2014): 219-253
Recensiones
razones del buen actuar, lo que hace la ansiada teora mucho ms compleja y obligatoriamente multidisciplinar ), pero tambin a la propia dinmica
de nuestras comunidades de investigadores, donde
la pugna entre paradigmas y la sucesin de
modas favorecen la dispersin. a estos factores
habra que aadir, siguiendo a Vega, el hecho de
que el estudio emprico sea todava muy escaso).
en el captulo 1 Vega procura poner orden en esa
heterclita fauna de teoras (tan variada y rica
como la fauna de las falacias a la que alude el ttulo
del libro), primero presentando dos tradiciones
previas (la discursiva y la psicolgica), y a continuacin introduciendo tres pares de criterios taxonmicos que recogen distintas opciones
metodolgicas: a) perspectiva monolgica vs dialgica; b) perspectiva descriptiva vs normativa, y
c) partir de una hiptesis nula (no se puede hacer
teora de las falacias), mnima (no se puede hacer
hoy en da una teora global pero s acercamientos
parciales) o mxima (s se puede y debe hacer una
teora unitaria de las falacias). aunque esta clasificacin resulta fructfera, creo que es ms comprensiva y clara la distincin entre cuatro
tradiciones que se propone en el captulo 4: Lgica
(atiende al producto, el argumento; la tradicional
en el estudio de la argumentacin), Dialctica
(atiende al procedimiento, la argumentacin interactiva y dinmica; la tradicional en el estudio de
las falacias), Retrica (atiende a los procesos, la
comunicacin y la influencia interpersonal; tradicionalmente considerada como menos importante), y Socioinstitucional (atiende al debate
pblico entendido como proceso colectivo de discusin de propuestas; en general ignorada por la
tradicin y, por lo tanto, relativamente reciente).
es muy interesante, y significativo, que Lus Vega
haya incluido la perspectiva sociocultural junto a
las otras tres que normalmente se sealan. esta novedad con respecto a obras anteriores del autor no
slo es un indicador de que ste anda atento a la
hora de diagnosticar lo que est pasando en el momento filosfico actual. Pienso que se sigue tambin del vnculo esencial entre argumentacin y
sociedad (al menos sociedad democrtica), el cual
a mi parecer juega un papel fundamental en la
comprensin que tiene Lus Vega de las falacias,
y sobre el que volver ms adelante.
Desde este mnimo marco meta-terico, Lus
Vega va describiendo y analizando crticamente las
Anales del Seminario de Historia de la Filosofa
Vol. 31 Nm. 1 (2014): 219-253
distintas teoras contemporneas sobre las falacias.
Sera demasiado largo y farragoso sealarlas todas
(desde la teora de la falacia nica de H. L. Powers
a los vrtigos argumentales de Carlos Pereda),
aunque s resulta apropiado sealar que Vega se
detiene a examinar con detalle y con especial espritu crtico las propuestas provenientes de los paradigmas o escuelas dominantes en la moderna
teora de la argumentacin. aparecen as largos
apartados dedicados a la pragmadialctica de Van
eemeren y grootendorst, la lgica informal de
Johnson y Blair, la aproximacin pragmtica de
Walton y Woods, y la tica discursiva de Habermas y appel. Sin entrar en detalle, la impresin
que yo al menos he sacado al leer tales apartados
es que, a pesar de haber alcanzado fecundos y en
ocasiones espectaculares resultados, todas las escuelas adolecen de importantes problemas a nivel
metaterico que, de alguna manera, impiden culminar sus investigaciones con teoras redondas, y
que en buena medida son responsables de la situacin heterclita descrita anteriormente. en mi opinin, el principal problema se debe al
solapamiento o entrecruzamiento entre reglas de
distinto nivel jerrquico. Me explicar mejor. Una
vez que se ha caracterizado una falacia como una
desviacin de las normas o reglas argumentales, la
siguiente tarea a llevar a cabo es la explicitacin
de tales reglas, en que hay un entrecruzamiento o
solapamiento entre los niveles jerrquicos de las
reglas a describir. Pero no parece solucionarse la
cuestin de a qu niveles jerrquicos pertenecen
las reglas que son violadas por las falacias, o al
menos hasta qu nivel hay que llevar el anlisis
para dar cuenta de las falacias. La caracterizacin
de los niveles jerrquicos vara, claro est, de aproximacin a aproximacin, pero dira que hay al
menos tres niveles que parecen estar actuando
aqu, o que al menos podemos distinguir en el anlisis terico. Habra un nivel de normas muy bsicas (les llamar normas regulativas) , como las que
tradicionalmente se han entendido como reglas de
inferencia (modus ponens, generalizacin inductiva), y algunos casos de falacia se describen muy
rpidamente apelando a este nivel (afirmacin del
consecuente por ejemplo). a este nivel trabajaba
fundamentalmente la teora de falacias ms clsica, aunque hay autores como Walton que tambin moverse fundamentalmente a este nivel. Hay
sin duda un nivel de reglas de orden superior (las
248
Recensiones
llamar normas constitutivas), que tiene que ver
con las condiciones o cualidades que, en general,
se considera que debe poseer una buena argumentacin (validez, claridad, cogencia, etc..), y que de
alguna manera justifican las reglas del primer nivel
(si uno sigue el modus ponens al hacer deducciones el argumento es vlido). aqu entra el cdigo
de buena conducta argumentativa de la pragmadialctica, o la explicaciones a partir del modelo
aRS (aceptabilidad, relevancia, suficiencia) o el
modelo aRg (aceptabilidad, relevancia, buen fundamento). Pero parece haber, al menos, otro nivel
de normas de orden superior (las llamar normas
condicionadoras o simplemente presunciones) que
tiene que ver con los fines que se supone que tiene
la argumentacin para los humanos y las condiciones que necesariamente deben darse para alcanzar
tales fines (por ejemplo, la finalidad de adoptar decisiones consensuadas y justas, y la condicin necesaria para ello de que todas las opiniones puedan
ser escuchadas). aqu entran las condiciones bsicas del juego de la razn de Habermas o la lista de
presunciones bsicas que proporciona el propio
Lus Vega (inteligibilidad, fiabilidad y racionabilidad). el problema no es slo que distintas aproximaciones se mueven (o prentendan) moverse a
distintos niveles de reglas, sino que adems hay
casos en los que la misma regla es atribuida a niveles diferentes segn la aproximacin (la prohibicin de contradicciones, tradicionalmente
atribuida al primer nivel, es introducida en su lista
de reglas de segundo nivel por la pragmadialctica,
pero tambin en su lista de tercer nivel por Habermas), y hay casos en que las reglas de un determinado nivel se justifican segn una aproximacin a
partir de otras reglas de orden superior pero no as
para otras aproximaciones (as la pragmadialctica
al menos inicialmente considera que hay una normatividad inmanente a las reglas constitutivas de
la argumentacin mientras que appel considera
que tal normatividad debe fundamentarse en principios de orden superior). Como consecuencia negativa de todo esto, se hace muy difcil efectuar
comparaciones entre teoras, lo que a su vez contagia de imprecisin el debate entre propuestas
(hay aqu un problema de inconmensurabilidad).
Un ejemplo de esta confusin, a mi modo de ver,
lo encontramos al seguir la evolucin de la escuela
pragmadialctica tal y como la describe, detalladamente, Lus Vega en la seccin 2.2.. Desarrolla
su trabajo en torno a las falacias en torno a al
menos tres planos sin que en la prctica los diferencie claramente (un nivel metaterico que intentar producir un criterio general de falacia, un nivel
terico que atiende a las reglas constitutivas de la
argumentacin y un nivel emprico, ms concreto
y aplicado, que toma en cuenta instituciones poltico-sociales), y sin que queden claras las relaciones entre los distintos planos (segn explica
Lus Vega, a partir de 1995 consideraciones que
pertenecen al nivel socio-institucional empiezan a
tomarse como complementos de las reglas del
plano terico, ascendiendo por decirlo as en la
jerarqua de niveles sin que se pierda su carcter
de constituido por el nivel superior, en abierta
violacin cuando menos de la teora de tipos russelliana).
Cmo se soluciona este problema? Bueno, parece que necesitaramos es una re-fundacin de la
disciplina, que haga tabula rasa de todas las concepciones y planteamientos heredados (cuyo solapamiento y falta de encaje parece ser la principal
raz de los problemas) y genere un andamiaje conceptual y terico firme y (ms o menos) comn a
las distintos proyectos de investigacin. Una empresa de dimensiones hercleas que precisara su
propio Heracles: un Descartes, un Kant o un Wittgenstein de la teora de la argumentacin. a esperas de la llegada del genio, personalmente
optara por explorar la senda que, segn mi parecer, el propio Lus Vega parece estar recorriendo.
en efecto, si atendemos a quin y cmo lleva el
protagonismo al final de la seccin 1 del libro, podemos colegir que buena parte de la respuesta est
en la relativamente recin llegada perspectiva
socio-institucional. Dentro de las aportaciones actuales, Lus Vega destaca, en la seccin 119, el nacimiento de lo que l llama Lgica del Discurso
Civil, cuyo objeto de estudio principal seran los
del discurso pblico (en mbitos de carcter social e institucional) y el discurso prctico (el de
la deliberacin y la negociacin). Segn Lus
Vega, hay indudablemente elementos en este tipo
de discurso que no son susceptibles de ser tratados
por ninguna de las perspectivas clsicas (p. 117),
sin que, por otra parte, falten ninguno de los elementos caracterizados por las perspectivas clsicas
(inferencias, reglas, compromisos, justificaciones...). Si a esto aadimos el hecho de que en este
mbito las conclusiones del investigador tienen in-
249
Anales del Seminario de Historia de la Filosofa
Vol. 31 Nm. 1 (2014): 219-253
Recensiones
mediata repercusin social, lo que garantiza su
aplicacin prctica, tenemos ya buenas razones
para pensar que el discurso civil es el candidato
principal para constituirse en objeto de estudio par
excellence de la teora de la argumentacin. No
obstante ello, lo ms interesante en mi opinin del
discurso civil es que en l sobresalen con nitidez
los distintos tipos de normas y justificaciones que
entran en juego en la sancin del comportamiento
argumentativo falaz. Dos son las consideraciones
que hace Lus Vega a este respecto, que a su vez
son sugerencias de lneas de investigacin futura.
en primer lugar, atendiendo al discurso civil podemos responder al reto escptico que pregunta
por qu no se debe ser falaz (explicar por qu una
falacia es una violacin, una falta, un defecto)
aportando razones de naturaleza poltico-social. en
segundo lugar, en el discurso civil observamos
como en ningn otro lugar la interaccin de dos
tipos de normas, condiciones o criterios: (1) las
epistmico-discursivas (las meramente argumentativas) y (2) las tico-polticas (relativas al marco
socio-poltico de democracia deliberativa en que
tiene lugar la argumentacin). Segn Lus Vega, el
cumplimiento de (1) no garantiza el cumplimiento
de (2) ni viceversa (son pues conjuntos independientes de condiciones o normas), pero si cabe
pensar que el cumplimiento de unos criterios favorece el cumplimiento del otro: Creo, en suma,
que aun siendo planos independientes, no dejan
de ser solidarios (p.128). examinar de cerca esta
solidaridad, las articulaciones y el juego de fundamentacin entre los dos tipos de condiciones es,
en mi opinin, una senda que vale la pena seguir,
o, cuando menos, acompaar a Lus Vega en sus
incursiones a travs de esa senda, en la selva de la
argumentacin. esa misma selva donde habita,
acechante, la fauna de las falacias.
Javier VILaNOVa aRIaS
LOSURDO, Domnico: Hegel y la catstrofe alemana. Madrid: escolar y Mayo, 2013, 194 pgs.
Con ttulo original La catastrofe della Germania
e limmagine di Hegel, la clsica e imponente a
pesar de su brevedad obra de Domenico Losurdo,
por fin ha tenido su correspondiente traduccin al
espaol de la mano de la editorial escolar y Mayo.
Anales del Seminario de Historia de la Filosofa
Vol. 31 Nm. 1 (2014): 219-253
Y es que esta pequea obra acoge en su seno una
gran labor de desmitificacin de la figura hegeliana que parece no haber sido, todava hoy, del
todo asimilada por los sectores acadmicos ms
reaccionarios. en este sentido, siempre es bienvenida una inyeccin de hermenutica intempestiva
y tal vez ms especialmente en el caso de espaa,
con su larga tradicin de especialistas en historia
de la filosofa que agite el anclaje ideolgico de
muchos de los clichs asentados en determinadas
corrientes filosficas que han formado escuela.
as de implacable se muestra la mirada crtica de
Losurdo que, a travs de un recorrido minucioso
de la historia de las ideas polticas que podran
haber conducido a alemania al catastrfico siglo
XX, logra percatarse de cada una de las tergiversaciones histricas que fueron subyugadas, en ltimo trmino, a intereses meramente panfletarios,
en los que se vio envuelta el aura de un filsofo de
la libertad como Hegel.
De esta manera, la figura de Hegel fue dando
bandazos ideolgicos supeditados a las intenciones
legitimadoras de cada bando en las dos guerras
Mundiales que, o bien sentaban al filsofo en el
banquillo de los acusados de la catstrofe alemana,
o bien lo empuaban como divisa filosfica en la
que apoyar sus decisiones polticas. en cualquier
caso, la ponzoa ideolgica haba posedo las lecciones de aquel Professor que fue llamado a Berln, soterrando as el espritu crtico del filsofo
que se atrevi a pensar en el corazn mismo de la
contradiccin.
Si vis pacem para bellum. Y as ocurre tambin
en la contienda batida en el terreno filosfico. en
torno a tres grandes guerras que asolaron europa
giran precisamente los supuestos ideolgicos trabados en la propagandstica de combate que
irrumpi, distorsionndolo, en el legado hegeliano. el primer centro de gravitacin se da bajo
el rtulo de las ideas de 1789 que, bajo el influjo
de las guerras napolenicas, desencaden la reaccin en alemania vertida en las Befreiungskriege.
esta resistencia antinapolenica erigi un clima de
necesidad volcado en reivindicar la nacin alemana. Los intelectuales del momento se convirtieron a nacionalistas liberales: figuras tales como
Haym, Heller o treischke se atrincheraron en
torno a la idea que segn ellos recogera ms profundamente la tradicin teutona, esto es, la energa
propia del individuo como fuerza impresa en el
particular carcter alemn. Con esta bandera, po-
250
También podría gustarte
- Las Razones Del Escéptico, Quintín RacioneroDocumento28 páginasLas Razones Del Escéptico, Quintín RacioneroÓscar SanchezAún no hay calificaciones
- La Lucinda de SchlegelDocumento6 páginasLa Lucinda de Schlegelitarabis100% (1)
- Heidegger y ChillidaDocumento15 páginasHeidegger y ChillidaTuringAún no hay calificaciones
- Redmond Lógica y MísticaDocumento19 páginasRedmond Lógica y MísticaFernando Adolfo Navarro QuirizAún no hay calificaciones
- Grondin Jean - Que-es-la-Hermeneutica-Paul-RicoeurDocumento24 páginasGrondin Jean - Que-es-la-Hermeneutica-Paul-RicoeurAlex Daniel100% (1)
- Ciencia Moderna y Posmoderna-Quentin RacioneroDocumento43 páginasCiencia Moderna y Posmoderna-Quentin RacioneroCindy GuzmanAún no hay calificaciones
- El Capitalismo Como Religion BenjaminDocumento3 páginasEl Capitalismo Como Religion BenjaminSantiago AzzatiAún no hay calificaciones
- Posmodernidad Fredric JamesonDocumento14 páginasPosmodernidad Fredric Jamesonvicox20056207Aún no hay calificaciones
- VALLS PLANA, RAMÓN - La Dialéctica Un Debate HistóricoDocumento155 páginasVALLS PLANA, RAMÓN - La Dialéctica Un Debate HistóricoBenitoAún no hay calificaciones
- Ian Hacking y La Filosofía de La ExperimentaciónDocumento9 páginasIan Hacking y La Filosofía de La ExperimentaciónElimar SilvaAún no hay calificaciones
- Ontología Histórica y Nominalismo Dinámico: La Propuesta de Ian Hacking para Las Ciencias HumanasDocumento12 páginasOntología Histórica y Nominalismo Dinámico: La Propuesta de Ian Hacking para Las Ciencias HumanasCinta de MoebioAún no hay calificaciones
- Heidegger - La Pregunta Por La Cosa PDFDocumento21 páginasHeidegger - La Pregunta Por La Cosa PDFrafaspolobAún no hay calificaciones
- Las Creaciones Filosóficas de Eugenio TríasDocumento5 páginasLas Creaciones Filosóficas de Eugenio TríasDiscpulodeAriadna100% (1)
- 1945 - René Guénon - El Reino de La Cantidad y Los Signos de Los TiemposDocumento246 páginas1945 - René Guénon - El Reino de La Cantidad y Los Signos de Los TiemposJorge RamalhoAún no hay calificaciones
- A Elisabeth Blochmann 3Documento2 páginasA Elisabeth Blochmann 3jposieteAún no hay calificaciones
- Conocimiento ElusivoDocumento19 páginasConocimiento Elusivosdíaz_923966Aún no hay calificaciones
- Filosofía y Superstición - AdornoDocumento11 páginasFilosofía y Superstición - AdornoCamilo Ernesto Mejía JiménezAún no hay calificaciones
- Simón Royo: Interpretaciones de Aristóteles Homenaje A Quintín Racionero.Documento17 páginasSimón Royo: Interpretaciones de Aristóteles Homenaje A Quintín Racionero.Daniel CifuentesAún no hay calificaciones
- Kant y El Problema de La Metafísica CassirerDocumento25 páginasKant y El Problema de La Metafísica Cassirerngonzalezduran5920Aún no hay calificaciones
- 16133889-La Postmodernidad Explicada Por Quintín RacioneroDocumento13 páginas16133889-La Postmodernidad Explicada Por Quintín RacioneroAntoni Torrents OdinAún no hay calificaciones
- La Penúltima Versión de La RealidadDocumento3 páginasLa Penúltima Versión de La RealidadShytoAún no hay calificaciones
- Historia de La Verdad y Una Guía para PerplejosDocumento4 páginasHistoria de La Verdad y Una Guía para PerplejosNepomuceno Mendes0% (1)
- Sobre La Melancolía-GuardiniDocumento21 páginasSobre La Melancolía-GuardiniMariaAliciaDAgostinoAún no hay calificaciones
- Mignini, Spinoza Mas Alla de La Idea de ToleranciaDocumento33 páginasMignini, Spinoza Mas Alla de La Idea de ToleranciaAlexis PalominoAún no hay calificaciones
- F Schuon El Chamanismo de Los Indios Pieles RojasDocumento3 páginasF Schuon El Chamanismo de Los Indios Pieles RojasPopulus AlbaAún no hay calificaciones
- Fatone, Vicente - Introduccion Al ExistencialismoDocumento56 páginasFatone, Vicente - Introduccion Al ExistencialismoAriel MillanAún no hay calificaciones
- Historia de Inglaterra 1842 - David Hume - Bretones PDFDocumento655 páginasHistoria de Inglaterra 1842 - David Hume - Bretones PDFGio CiavaAún no hay calificaciones
- El Reino de La Cantidad y Los Signos de Los Tiempos by René GuénonDocumento453 páginasEl Reino de La Cantidad y Los Signos de Los Tiempos by René GuénonAdrianAún no hay calificaciones
- Abbagnano, Historia de La Filosofía - Vol. 3Documento694 páginasAbbagnano, Historia de La Filosofía - Vol. 3poni24Aún no hay calificaciones
- El Hombre y Dios Vicente Fatone PDFDocumento59 páginasEl Hombre y Dios Vicente Fatone PDFYovanny Rojas100% (1)
- Reiner Schürmann.Documento16 páginasReiner Schürmann.Omnia JimenezAún no hay calificaciones
- Síntesis Del Texto El Milagro Del Teismo. J. L. Mackie (Pag. 57-103)Documento2 páginasSíntesis Del Texto El Milagro Del Teismo. J. L. Mackie (Pag. 57-103)Fercho SdbAún no hay calificaciones
- Nostalgia de Grecia en La Filosofía Del Joven HegelDocumento8 páginasNostalgia de Grecia en La Filosofía Del Joven HegelLucasAún no hay calificaciones
- Jean Wahl y La FilosofíaDocumento2 páginasJean Wahl y La FilosofíaPharis Jesus Vega0% (1)
- Acerca de la generación y la corrupción. Tratados breves de historia natural.De EverandAcerca de la generación y la corrupción. Tratados breves de historia natural.Calificación: 3 de 5 estrellas3/5 (7)
- Von Glaserfeld - Introducción Al Constructivismo RadicalDocumento11 páginasVon Glaserfeld - Introducción Al Constructivismo RadicalHumberto Alfredo Rodriguez SequeirosAún no hay calificaciones
- Spleen y Técnica en El Baudelaire de BenjaminDocumento7 páginasSpleen y Técnica en El Baudelaire de BenjaminLuisito Avena100% (1)
- Marx y El Teleologismo HistóricoDocumento3 páginasMarx y El Teleologismo HistóricoSergio OrozcoAún no hay calificaciones
- Edgardo Albiizu - Sentido - Una Frontera de La FilosofíaDocumento16 páginasEdgardo Albiizu - Sentido - Una Frontera de La FilosofíaMartinAún no hay calificaciones
- Nietzsche ¿Contra La Metafísica o El Último Metafísico?Documento8 páginasNietzsche ¿Contra La Metafísica o El Último Metafísico?David DuarteAún no hay calificaciones
- Filosofía de La Historia en KANT - Desde La Interpretación Del Profesor Jacinto Rivera de RosalesDocumento7 páginasFilosofía de La Historia en KANT - Desde La Interpretación Del Profesor Jacinto Rivera de RosalesAngela LopezAún no hay calificaciones
- NIETZSCHE, Friedrich (1882) - La Gaya Ciencia (Monte Avila, Caracas, 1990) .Split-And-MergedDocumento3 páginasNIETZSCHE, Friedrich (1882) - La Gaya Ciencia (Monte Avila, Caracas, 1990) .Split-And-MergedLucía de los HerosAún no hay calificaciones
- Heidegger, Martin - Carta Al Padre William RichardsonDocumento8 páginasHeidegger, Martin - Carta Al Padre William RichardsonchapolinoAún no hay calificaciones
- Zanotti - Hacia Una Hermenutica RealistaDocumento157 páginasZanotti - Hacia Una Hermenutica RealistatomasbincazAún no hay calificaciones
- Ciencia de La Lógica (Stanford)Documento5 páginasCiencia de La Lógica (Stanford)luzmorenoxAún no hay calificaciones
- Vigo Platon Dialogo Del Alma ConsigoDocumento38 páginasVigo Platon Dialogo Del Alma ConsigoricardoangisAún no hay calificaciones
- Kant y ParménidesDocumento2 páginasKant y ParménidesGonzalo Zelada100% (1)
- La Semántica de Mundos PosiblesDocumento10 páginasLa Semántica de Mundos PosiblesMargarita R. Díaz PérezAún no hay calificaciones
- Cassier - Heidegger Davos 1929Documento30 páginasCassier - Heidegger Davos 1929luiscalder100% (1)
- Aristipo y EpicuroDocumento9 páginasAristipo y EpicuroJorge Gonzalez DuránAún no hay calificaciones
- 1959 - Gustavo Bueno - La Idea de Principio en Leibniz y La Evolución de La Teoría Deductiva, 1959Documento6 páginas1959 - Gustavo Bueno - La Idea de Principio en Leibniz y La Evolución de La Teoría Deductiva, 1959Jose Carlos Lorenzo HeresAún no hay calificaciones
- 02 Teórico Dotti 2015 PDFDocumento30 páginas02 Teórico Dotti 2015 PDFparlatutoAún no hay calificaciones
- Vincent Descombes Lo Mismo y Lo Otro Cuarenta Y Cinco Anos de Filosofia Francesa 1933-1978 2007Documento118 páginasVincent Descombes Lo Mismo y Lo Otro Cuarenta Y Cinco Anos de Filosofia Francesa 1933-1978 2007Marcelo Rodríguez AAún no hay calificaciones
- 3 Lazzarato, M. Trabajo Autonomo, Producción Por Medio Del Lenguaje y General Intellect.Documento11 páginas3 Lazzarato, M. Trabajo Autonomo, Producción Por Medio Del Lenguaje y General Intellect.YeSs Fuentes GAún no hay calificaciones
- Un montón de imágenes rotas: La tierra baldía cien años despuésDe EverandUn montón de imágenes rotas: La tierra baldía cien años despuésAún no hay calificaciones
- El culto a la innovación: Estragos de una visión sesgada de la tecnologíaDe EverandEl culto a la innovación: Estragos de una visión sesgada de la tecnologíaAún no hay calificaciones
- Ateísmo, fe y liberación: Mensaje cristiano y pensamiento de MarxDe EverandAteísmo, fe y liberación: Mensaje cristiano y pensamiento de MarxAún no hay calificaciones