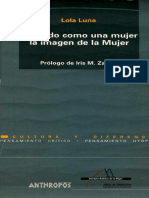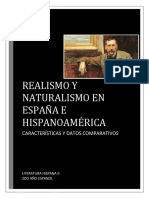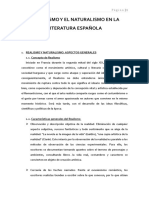Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet UnCuentoDeEmiliaPardoBazanPosibleReplicaALasInvect 1993490
Dialnet UnCuentoDeEmiliaPardoBazanPosibleReplicaALasInvect 1993490
Cargado por
Michell VitrosTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet UnCuentoDeEmiliaPardoBazanPosibleReplicaALasInvect 1993490
Dialnet UnCuentoDeEmiliaPardoBazanPosibleReplicaALasInvect 1993490
Cargado por
Michell VitrosCopyright:
Formatos disponibles
Un cuento de Emilia Pardo Bazn
posible rplica a las invectivas
de Leopoldo Alas Clarn
Una de las conclusiones ms interesantes a que he llegado en
mi trabajo sobre El amor en los cuentos de Emilia Pardo Bazn es la
siguiente: adems de ser el tema de la relacin de pareja uno de
los ms frecuentados por la escritora, se presenta dicho tema, y en
un nmero muy elevado de relatos, como una perenne historia de
desamor, de desencuentro. Y no slo para la mujer, que parece
condenada al desamor en funcin de su dbil posicin en la sociedad, de su carencia de instrumentos para afrontar una relacin
amorosa en la que la dependencia de la iniciativa masculina, de
las expectativas del varn es total, sino tambin para el hombre
que no termina de aceptar que su posicin, aparentemente cmoda, tampoco resuelve el conflicto de la insatisfaccin emocional.
Esta vivencia desoladora a que parecen abocados casi todos
los personajes que pueblan los ciento ochenta cuentos dedicados a este tema, se debe1 fundamentalmente al desequilibrio
(1)
Y as lo expone la escritora en artculos periodsticos y algn estudio especfico como La mujer espaola, La Espaa Moderna, ao II, n XVII- XX, (mayo-agosto de
1890), en G. Gmez-Ferrer, E. Pardo Bazn, La mujer espaola y otros escritos, Madrid,
Ctedra, 1999, pp. 83-116.
140
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
entre los sexos proveniente de una concepcin patriarcal de la
sociedad en la que se espera de la mujer sumisin absoluta a
la autoridad paternal y conyugal2 ; una sumisin que la mujer
acepta en funcin de una educacin que le niega cualquier tipo
de autonoma, y la induce a soar con el matrimonio y a buscar
en l la consecucin de la felicidad.
Sobre la base de este convencimiento y fiel la escritora al
axioma utilizado en la presentacin de su revista, Nuevo Teatro
Crtico, para definir la labor del crtico: El secreto est ah: convencer demostrando... (NTC, 1 (octubre 1891): 15), establece el
tema del fracaso en las relaciones de pareja como demostracin
de los argumentos expuestos en sus trabajos tericos sobre la
condicin femenina con la intencin de convencer a todos
aquellos remisos a aceptarlos.
En los ciento ochenta cuentos que tratan, pues, el problema de las relaciones de pareja el tono utilizado, normalmente
adecuado a la intencin que gua cada relato, suele ser compasivo, indignado, trgico algunas veces, pero, sobre todo, irnico. Hace Pardo Bazn de la irona una de sus mejores armas
con la indudable pretensin de huir del tono sentimental,
melodramtico en que tan fcilmente se podra caer y que
posiblemente empujara al lector a rechazar la crtica subyacente. Adems, uno de los rasgos ms interesantes observable
en todos esos cuentos es que el tratamiento dado a los personajes femeninos, aunque sometidos a la visin crtica que la
autora mantiene de sus congneres, nunca cae en la crueldad
de la burla. Pueden ser sus fminas cursis, inocentonas, simples de pura ignorancia, arteras, pero nunca ridculas o estrafalarias... salvo una: Eduvigis Gomar, la protagonista de El
plumero3.
(2)
O. c., p. 102.
(3)
El plumero, El Correo Espaol. Diario de la maana. Buenos Aires, 11 de
enero de 1893, p.1-
AO LIV-LV
UN CUENTO DE EMILIA PARDO BAZAN POSIBLE REPLICA A LAS INVECTIVAS
141
El plumero cuenta la historia de una efmera relacin entre
una muchacha provinciana y un oficial alojado en su casa. La
vspera de la partida del militar consigue ella arrancarle promesa
de matrimonio. Cuarenta aos ms tarde ella se la recordar.
Ya el ttulo, El plumero, insina una marcada intencin
connotativa, sobre todo si, iniciada la lectura nos tropezamos
con la siguiente presentacin: Me lo contaron y no s si ser
verdad, pero se ajusta tan bien a la ltima estructura del corazn femenino, que merece la pena pasar a letras de imprenta la
historia siguiente. (Sinovas 1996: 23)4. Al lector le costar sin
duda desentraar la relacin entre el ttulo y este prrafo, porque a cul de las tres acepciones recogidas en el diccionario de
la Real Academia Espaola5 se referir el ttulo para que se
pueda ajustar a la historia que tal introito anuncia? As que el
cuento va a hablar de los recovecos del corazn femenino, es
tan ilustrativo que merece ser conocido y divulgado y, adems,
se inicia con un ttulo, cuanto menos, inquietante; estar la
escritora aludiendo a un adminculo presente con frecuencia en
la visin consuetudinaria del destino femenino?, guardar
relacin con la frase coloquial: se le ve el plumero, referida a
hombres y mujeres cuyos actos no consiguen encubrir la realidad de sus pretensiones?
A partir de esa declaracin de intenciones, en la que la objetividad brilla por su ausencia, adopta el narrador un tono distanciado de la historia, y no tanto porque -segn informa a continuacin- la localizacin temporal de la misma est algo alejada en el tiempo, como por la eleccin de la forma en que puntualiza dicha lejana, que comienza a cargarse ya de connotacio-
(4)
Se sigue la edicin del cuento en Nuevos cuentos recopilados de Emilia Pardo
Bazn, ed. de J. Sinovas Mate, Burgos, Librera Berceo, 1996, pp. 23-26.
(5)
Plumero.- (del lat. plumarium); 1.- Mazo o atado de plumas sujeto a un
mango que sirve para quitar el polvo. 2.- Vaso o caja donde se ponen las plumas. 3.Penacho de plumas.
142
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
nes caricaturescas: Joven era todava este siglo que ya no tiene
dientes y principia a chochear (Sinovas 1996: 23). Un tono y
una forma que se mantienen a lo largo de toda la primera parte
del relato, en la que se pone al lector en antecedentes sobre el
ambiente en que discurre la historia (sin olvidar alguna alusin
metaliteraria de la que me ocupar ms adelante). Un ambiente
descrito con un claro tono irnico y cuya finalidad persigue
subrayar el desfase existente entre la actitud de los extraos al
medio (el batalln del ejrcito destinado eventualmente en una
capital de provincias) y los habituales, en este caso la dueas y
doncellas que los acogen.
Obviamente el terreno est preparado ya, con el tratamiento
dado en esta primera parte, para que el lector sospeche cul va
a ser su continuacin, y no yerra: efectivamente se centra el
narrador de inmediato en ofrecerle la relacin supuestamente
amorosa de una pareja formada por una soltera de la ciudad y
uno de los oficiales, en la que se pasa por alto el desarrollo del
idilio para enfatizar, con una honda carga irnica, la actitud
mantenida por cada uno de los personajes: La fidelidad histrica que obliga a poner en su punto el verdadero carcter de los
personajes, me obliga a declarar que si bien Eduvigis, desde el
primer da, habl a Morla de lo felices que seran casados, el
teniente hizo caso omiso de este detalle.(Sinovas 1996: 24).
No parece necesario redundar en la intencin ms sarcstica
que irnica del narrador al plasmar una situacin que deba
presentarse en la vida real con cierta frecuencia, lo que no
impeda su reiteracin, a la vez que era signo evidente del
sometimiento femenino a un cdigo que condenaba a la mujer
a tener un nico deseo: casarse y, gracias a ello, alcanzar la felicidad. Frente a este destino, el del hombre, caricaturizado aqu
mediante una alusin literaria: Imitando al poeta griego, cogi
al paso las rosas que le brindaban perfumes, arranc tal vez
algunos ptalos por respirarla mejor y ya no pens ms, ni en
ms acostumbran pensar los alojados. (Sinovas 1996: 24), alu-
AO LIV-LV
UN CUENTO DE EMILIA PARDO BAZAN POSIBLE REPLICA A LAS INVECTIVAS
143
sin que remata con una generalizacin, la cual busca eludir al
personaje como tal y abarcar a una buena parte del gnero masculino.
Naturalmente el final del idilio se produce tal y como el lector ya sospecha y, si bien hasta aqu el protagonismo del relato
se reparta a medias entre ambos personajes, desde este
momento comienza el narrador a centrar su mirada en el
teniente, en sus expectativas, en sus reacciones, en sus actos; sin
olvidar el nuevo dato generalizador -en este caso peyorativoque le despoja de rasgos psicolgicos individualizadores para
convertirlo en un ejemplo ms de un colectivo: el teniente (...)
segn suele ocurrir en semejantes ocasiones, no senta el mismo
desconsuelo que su amada (...) quiz por la detestable predisposicin que tiene el hombre a empalagarse con el almbar en
punto de caramelo... (Sinovas 1996: 25).
De la presin ejercida por el llanto de Eduvigis ante la marcha de su amado, sale el teniente (no sabiendo a qu santo
encomendarse -advierte el narrador-) ofreciendo promesa de
casamiento a su regreso y entregando en prenda de la misma
el plumero que tan gallardamente remataba su morrin
(Sinovas 1996: 25). Al fin se despeja la duda referente al ttulo,
es la acepcin 3 del diccionario..., demasiado simple dado el
cariz satrico que va adquiriendo el cuento. Contina el narrador sealando un amplio salto temporal: Desde aquella
memorable noche corrieron la friolera de unos 40 aos y pico
(Sinovas 1996: 25) y con tamaa elipsis entramos en el desenlace de una historia ridcula de puro anodina y plausible, que se
resuelve en una escena muda, cuya intencin no reside en pergear un desenlace ms o menos lgico a la historia relatada,
sino en ofrecer un espectculo que me atrevera a calificar de
esperpntico avant la lettre, en el que no faltan los recursos estilsticos a que ms tarde recurre Valle-Incln: la degradacin, la
cosificacin, la utilizacin de un lenguaje solemne que incrementa la sensacin de burla:
144
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
Abrise la puerta y el general vio entrar una estantigua consumida,
temblona, amarillenta que ocultaba bajo el rado velito del manto cuatro
desgraciadas canas. El rostro del vestido irradiaba jbilo: su boca sin
labios sonrea estticamente y sus manos de esqueleto blandan y enarbolaban a guisa de triunfante ensea, el plumero que gallardamente coron,
haca medio siglo, el morrin del alojado. (Sinovas 1996: 26)
Punto final con el que se supera el tono irnico del comienzo
para alcanzar las cotas del sarcasmo, destinado a provocar en el
lector no ya una sonrisa cmplice sino una carcajada burlona
ante la visin de esta escena en la que, en primer plano, aparece
una figura femenina francamente ridiculizada. Se cierra, pues, la
historia con una visin degradada de una anciana estrafalaria, lo
que impide el ms mnimo gesto de compasin hacia ella, la ms
parca reflexin sobre la desdicha de una vida consagrada a la
espera del ausente, un espacio temporal convenientemente escamoteado mediante la elipsis de amplia duracin.
Una explicacin plausible de este final podra ser el que el
cuento no persigue presentar a una vctima, sino caricaturizar
una situacin frecuente, avalada adems por un cdigo que
impone determinados comportamientos, expectativas y, a
menudo, desenlaces. La deformacin a que han sido sometidos
los personajes no busca tanto la burla directa como el utilizarlos
cual smbolos de una visin falsa del amor, de las relaciones
amorosas, de las formas tan distintas de afrontar una relacin
segn el sexo.
Esta circunstancia -la caricaturizacin- singulariza el relato
frente a todos aquellos que cuentan situaciones semejantes, lo
que de inmediato obliga a pensar en que este esconde algo ms
que una mera crtica generalizada; no es habitual en Pardo
Bazn el uso de ese tipo de crueldad (la que subyace en la ridiculizacin extrema de personajes y/o situaciones), ni mucho
menos tratar un tema doloroso como el del abandono con
semejante desdn. Obviamente supera cualquier intencionalidad didctica razonable, suena ms bien a ganas de dar una lec-
AO LIV-LV
UN CUENTO DE EMILIA PARDO BAZAN POSIBLE REPLICA A LAS INVECTIVAS
145
cin a alguien, dar una a modo de respuesta contundente a
quien parece que se la est mereciendo, y con unas armas que
as se lo sugieran a un lector avezado.
El cuento apareci en El Correo Espaol de Buenos Aires el
11 de enero de 1893. Un soporte nada frecuente, pues, que sepamos, es el nico cuento de Pardo Bazn aparecido en este diario, por tanto no destinado al lector habitual de los cuentos de
esta escritora6. La fecha de publicacin induce a pensar que el
cuento fue escrito a lo largo de 1892, lo que lo hace coetneo de
un famoso relato de otro escritor en que se narra la historia de
amor de una joven provinciana por un oficial alojado en su
casa, una historia que, tras la desaparicin de l, se prolongar
hasta la ancianidad de ella, momento en que la protagonista
sentir renacer ese amor... de manera diferente a la experimentada por Eduvigis; se trata del relato Doa Berta de Leopoldo
Alas, Clarn, aparecida en La Ilustracin Espaola y Americana en
1891 y en el volumen de nouvelles Doa Berta. Cuervo.
Superchera en 1892.
A partir de la constatacin de estas dos coincidencias:
fechas cercanas de publicacin y punto de partida semejante
del argumento comienza a surgir la sospecha de que podramos
encontrarnos ante una sardnica respuesta camuflada de la
escritora a los ataques que desde hace tiempo viene recibiendo
de Leopoldo Alas y ms concretamente el que le dirige en el
artculo La novela novelesca aparecido unos das despus de
que ella publicase el suyo con el mismo ttulo7.
(6)
Puede tratarse de una colaboracin extempornea, por lo que enva lejos un
cuento que no se decide -o no se atreve- a publicar en Espaa, lo que, hasta cierto
punto, justificara el inslito tono del relato. Podra darse el caso, comprobado en relacin con otros cuentos, de que el diario bonaerense hubiese tomado prestadoel texto
de otra publicacin, desconocida hasta ahora.
(7)
Ambos artculos aparecieron en El Heraldo de Madrid como respuesta a la
peticin del director del diario, de ah la coincidencia del ttulo. El de Pardo Bazn apa-
146
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
El artculo de Clarn -como veremos ms adelante- adems
de exponer su opinin acerca de la novela en sus nuevas tendencias (Alas 1991: 151), anuncia que a lo largo de la exposicin se va a referir a mis humildes ensayos de novela en la
relacin de cmo han sido antao y cmo van a ser ahora.
Aunque no llega a tocar este ltimo punto, nada nos impide
pensar que ha acometido ya una transformacin en su forma de
concebir y realizar un relato, y que posiblemente esta se haya
plasmado ya en sus ltimas obras, entre las que se encuentra
Doa Berta; una obra que fue recibida con entusiasmo por
muchos lectores8, entre los que no dudamos se encuentra Pardo
Bazn, aunque no lo declare pblicamente ni haga mencin
expresa de ello en sus artculos de crtica9.
No es este el lugar para contar por lo menudo la historia de
amor y de desamor entre Pardo Bazn y Clarn, una historia
rece el da 24 de mayo de 1891, el de Leopoldo Alas, el 4 de junio del mismo ao. Al da
siguiente, 5 de junio, y respondiendo a la misma peticin, aparece La novela enfermiza de Juan Valera.
(8 ) En el ltimo libro (...) hay una joya literaria de inapreciable valor y de
mrito indiscutible: Doa Berta. C. Jos de Arpe, Bibliografa. Un libro de Clarn,
Revista de Espaa, 138, enero-febrero, 1892),
... Doa Berta un original y precioso estudio..., J. Ortega y Munilla, Doa Berta
por Leopoldo Alas, Los Lunes del Imparcial, 29 de febrero de 1892.
Doa Berta es la novela ms perfecta de su autor, R. Altamira, Doa Berta,
Cuervo, Superchera,de Leopoldo Alas, La Justicia, 13 de febrero de 1892.
En cuanto a Doa Berta, es lo mejor del libro, L. Paris, Doa Berta, Cuervo,
Superchera. Novelas cortas, Madrid, 1892, La Correspondencia de Espaa, 12 de abril de
1892.
Apndice a L. Alas Clarn, Doa Berta, Cuervo, Superchera, ed. de A. Sotelo
Vzquez, Madrid, Ctedra, 2003, pp. 259-272.
(9)
Pardo Bazn slo escribi un artculo sobre Clarn: Notas bibliogrficas.
Mezclilla, La Espaa Moderna (II, 1889). En l la aguda observadora adverta la crisis
del pensador y del crtico, camino de la manera abreviada, que encontrar en las
novelas cortas y los cuentos de los aos noventa su mejor expresin. (Sotelo Vzquez
2003: 44).
AO LIV-LV
UN CUENTO DE EMILIA PARDO BAZAN POSIBLE REPLICA A LAS INVECTIVAS
147
aceptada en el mundo acadmico como indiscutible y as lo
recoge Ermitas Penas en el prlogo a su recopilacin de artculos crticos clarinianos sobre Pardo Bazn10. En este prlogo, en
el que se brinda informacin sobre los trabajos previos acerca
de este affaire ( M. Sotelo Vzquez, G. Davis, D. Gamallo
Fierros, C. Bravo Villasante, M. Mayoral entre otros11), se seala
que la escritora coruesa es la persona a la que Alas presta
ms atencin, desde la perspectiva de la crtica literaria, si
exceptuamos a su gran amigo y maestro Galds. (Penas 2003:
10), con la diferencia de que las pginas dedicadas a Pardo
Bazn, a partir de determinada poca se constituyen en un
sinfn de comentarios por lo general malintencionados (Penas
2003: 10); unos escritos que parecen dictados por la franca enemistad que Leopoldo Alas alberga, ahora, hacia la creadora
coruesa. (Penas 2003: 11)
Laureano Bonet en su anlisis de la obra de E. Penas 12
subraya que la poca de mayor hostilidad [se sita] entre
abril de 1890 y los aos 96 97 (Bonet 2003: 166). Unos aos
en que, segn la recopilacin, aparecen nada menos que cuarenta artculos en los que Alas habla directamente o alude a
Pardo Bazn. Si slo en los aos 91-92 aparecen veintisiete
(10) E. Penas, Clarn, crtico de Emilia Pardo Bazn, Santiago de Compostela,
Universidade, 2003.
(11) Bravo-Villasante, C., Vida y obra de Emilia Pardo Bazn, Madrid, magisterio
espaol, 1973.
Davis, G., The literary relations of Clarn and Emilia Pardo Bazn., Hispanic
Review, 39, 4 (October 1971), pp. 378-394.
Mayoral, M., Estudio introductorio a E. Pardo Bazn, Insolacin, Madrid, Espasa
Calpe, 1991, pp. 9-36.
Sotelo Vzquez, M., Clarn y Pardo Bazn, en Leopoldo Alas Clarn, Actas del
Simposio internacional (Barcelona, abril de 2001, ed. de A. Vilanova y A. Sotelo Vzquez,
Barcelona, Universitat de Barcelona, 2002, pp. 161-185.
(12) L. Bonet, Clarn y E. Pardo Bazn: estampas de un conflicto literario, en La
Tribuna 1 (2003), A Corua, pp. 165-176.
148
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
artculos, es decir, casi la mitad del total, no es difcil deducir
de ello que 1891 y 1892 son los aos en que la escritora debi
sentirse verdaderamente perseguida por la inquina de aquel a
quien le haba unido amistad y admiracin en la dcada anterior y que ahora declara sin tapujos en uno de sus Paliques
(Madrid Cmico, 19 de septiembre de 1891): Hemos reido
doa Emilia y yo. He descubierto en su carcter cosas que no
me gustan; noto en ella cierta decadencia determinada por
una hipertrofia de la vanidad, que parece un achaque senil...
(en Penas 2003: 196).
Conocido el vivo genio de Emilia Pardo y su ausencia de
miedo a la hora de entablar polmica con aquel que se brindase
a ello, resulta chocante que, ante ataques tan duros y, a veces,
tan mezquinos como los lanzados por Alas, no contestase. Una
plausible explicacin viene de la mano de las cartas escritas a
Galds, en las que expone su percepcin de las crticas de
Clarn: Para m la mala fe es evidente (en Faus 2003: 502), as
como su aceptacin del consejo brindado por su amigo: Me
alegro de que te cerciorases de que mis sospechas respecto a los
mviles de conducta de Clarn no carecan de fundamento (...).
Pero tienes razn, como siempre (...), al aconsejarme que no
intrigue. (en Faus 2003: 502).
Efectivamente, nunca responder abiertamente a las provocaciones de los artculos de Leopoldo Alas, pero tampoco dedicar una sola lnea ms a comentar la obra de dicho escritor,
algo que enfurece sobremanera al mismo y as lo deja ver en el
Palique citado ms arriba, en que ante la ausencia de una crtica de su novela Su nico hijo en la revista de Emilia Pardo
Nuevo Teatro Crtico arremete en los siguientes trminos: No
esperaba yo lo que mi librejo no mereca (...); pero una ligera
nota, cuatro palabras, digo, dos palabras, slo dos palabras! (...)
Y all va mi segunda novela... y como si cantara. (en Penas
2003:196-197). Un poco ms adelante, deja de lamentarse para
pasar al ataque:
AO LIV-LV
UN CUENTO DE EMILIA PARDO BAZAN POSIBLE REPLICA A LAS INVECTIVAS
149
Acurdese usted, seora, acurdese. Mientras usted me adulaba, esta
es la palabra, me adulaba, y sin sentirlo probablemente, me repeta cien
veces que yo era novelista, yo le deca a usted que me tema mucho no
serlo (y an lo temo); y por medio de eufemismos le daba a entender...
que usted no lo era tampoco. (en Penas 2003: 197)
Y volver a insistir de inmediato en el tema del silencio, insinuar una amenaza y sentenciar acerca de los propsitos de la
escritora:
Qu se propone usted, seora? Matarme con su silencio? Dejarme
en la oscuridad? (...), francamente, seora, aunque usted insista en preterir mi nombre sistemticamente... aqu y en Amrica ya saben que existe
y que soy muy capaz de seguir hablando de usted bien o mal, segn lo
pida la justicia, aunque usted se empee en suprimirme, (...) Qu ha
sido ese silencio estudiado? Una venganza? (...), me parece que lo que
usted hace conmigo... como desquite, es poco. Como injusticia y parcialidad, mucho. (en Penas 2003: 198).
No se limita Leopoldo Alas a demostrar su enfado y reclamar la atencin de Pardo Bazn slamente en sus artculos,
tambin en las cartas a sus amigos (Palacio Valds, Pereda o
Galds) aparecen invectivas, absolutamente desconsideradas y
preadas de rencor algunas, contra la escritora y crtica y como
colofn de toda esta demostracin de inquina contamos adems con la novela inconclusa Cuesta abajo13, en la que escasamente emboscado tras el nombre de uno de los personajes
femeninos, Emilia Pombal, aparece el retrato de Emilia Pardo
encarnado en una mujer que afirma que su hermana y su ta le
llaman la Jorge Sandio, porque leo libros que a ellas no les gustan (en Penas 1999: 349), amn de responder fsicamente a una
imagen escasamente generosa para con la escritora, de donde
(13) Publicada en La Ilustracin Ibrica, entre el 15 de enero de 1890 y el 25 de
junio de 1891.
150
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
deduce Ermitas Penas que con la publicacin de esta novela
Alas ahonda en la ruptura con la autora coruesa (Penas
1999: 349).
No contamos con ningn documento (salvo las alusiones en
cartas) que recoja las reacciones que esta guerra abierta debi
suscitar en la escritora, la cual, segn Gamallo Fierros, adopt
un papel casi pasivo, a la defensiva (Gamallo Fierros 1987:
282), con la intencin, quiz, de no emponzoar ms la ya bastante envenenada situacin, ni dar pbulo a otro tipo de crticas
y de crticos. Pero... no puede haberse dado el caso de que
recurriese a un medio semejante al usado por Clarn al escribir
Cuesta abajo? La diferencia consistira en que en vez de retratar
sarcsticamente al escritor, huyendo del ataque directo14, utiliza
un arma que ella sabe manejar bien: la sutileza, consistente en
este caso en desviar el ataque del autor y dirigirlo hacia una de
sus criaturas, hacia una obra de la que l se encuentra particularmente satisfecho, de la que ms ufano se senta en ese
momento: Doa Berta, de la que comenta a sus amigos: a
Galds (en carta de 17 de junio de 1891) ... es de lo que me ha
salido menos malo (citada por Sobejano 1991: 81); a Fernndez
Lasanta, el 15 de marzo de 1891: ... es, para mi gusto, lo ms
artstico que he escrito hasta ahora. ( citada por Daz Castan
1987: 830); en dedicatoria a Toms Tuero: ...este libro [es] el
que ms quiero de los mos. ( citada por Daz Castan 1987:
831), refirindose al tomo en el que, junto a Doa Berta aparecen
los relatos Cuervo y Superchera y para el que l ha insistido ante
el editor. Deseo que en la portada se lea Doa Berta con letras
mayores y despus con otras bastante ms pequeas... (Ezama
1997: XXXV).
(14) Aos ms tarde en una entrevista concedida al diario El Da insiste, al
hablar de sus aspiraciones a un silln de la Academia: ... expondr (...) cuanto el tema
me ha sugerido, sin agravio ni ofensa de personas, que eso siempre lo he evitado al
escribir. (El Da, n 13.243, 7 de febrero de 1917).
AO LIV-LV
UN CUENTO DE EMILIA PARDO BAZAN POSIBLE REPLICA A LAS INVECTIVAS
151
Son muchos los estudiosos que han analizado Doa Berta
desde distintas perspectivas15 y no es el objeto de este trabajo
su anlisis, me limitar a sealar aquello que me parece relevante para confirmar mi sospecha de que El plumero se constituye en una sutil repuesta de Emilia Pardo Bazn a las invectivas de Alas, de cmo Eduvigis Gomar no es ms -ni menosque la imagen deformada por la realidad (mejor dicho, por lo
que Pardo Bazn considera que es la realidad) de Doa Berta, y
no tanto por el retrato esperpntico que se nos ofrece de ella al
final del cuento como por la transformacin a que ha sido
sometida la historia de amor de Doa Berta, desde el punto de
vista de la idealidad.
No debemos olvidar que Doa Berta inaugura una nueva
forma de escribir de Alas16, que se deja sentir ya en la denominacin de este relato como una nouvelle (o novela corta), tras
superar una etapa de crisis, fsica y emocional, que comienza en
(15) Ezama, ., Prlogo a Leopoldo Alas Clarn, Cuentos, Barcelona, Crtica,
1997.
Maestro, J. G., La muerte y las funciones narrativas en Doa Berta de Clarn.
Clasificacin e interpretacin., Boletn del Instituto de Estudios Asturianos, XLII, p. 123143.
Maero, D., La estructura de Doa Berta como denuncia del inmovilismo social
carlista y capitalista., Hesperia, I (1998), pp. 81-103.
Ordez, D., La superacin del naturalismo en Leopoldo Alas: el correlato objetivo en Doa Berta (1891), Espaa Contempornea, XII-1 (1999), pp. 77-94.
Romero Tobar, L., Doa Berta en su pintura (Sobre la evolucin narrativa de
Clarn), Homenaje a Alonso Zamora Vicente, Madrid, castalia, 1994, t. IV, pp. 327-343.
Sotelo Vzquez, A., Prlogo a Leopoldo Alas Clarn, Doa Berta, Cuervo,
Superchera, Madrid, Ctedra, 2003, pp. 11-104.
Vallis, N., La funcin del arte y de la historia en Doa Berta de Clarn, Bulletin of
Hispanic Studies, LXIII (1986), pp. 67-78.
(16) Esta novela que crea y penetra en la psicologa de los personajes con el fin
de trazar su anatoma espiritual es el escenario que Clarn propone en la crisis del naturalismo de escuela y dentro de ese escenario la modalidad narrativa por la que siente
ms entusiasmo es la de la novela potica o novela del sentimiento, que es el lugar de
Doa Berta. (Sotelo Vzquez 2003, 63).
152
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
1885, coincidiendo con los aos en que nuevas corrientes literarias, en especial el espiritualismo, empiezan a hacerse sentir.
Segn Carolyn Richmond, la publicacin en 1891 de la novela
Su nico hijo y el volumen Doa Berta. Cuervo. Superchera marca
el momento en que Leopoldo Alas logra superar por fin esta
poca de transicin para abordar, con nueva confianza y fe, la
ltima dcada del siglo. (Richmond 1998: 616). Esta nueva
orientacin literaria que se encuentra definida en los artculos
clarinianos sobre La novela novelesca y `La novela del porvenir (Ezama 1997: LXXV). En el primero de ellos, se declara
Alas de acuerdo con la definicin del trmino novelesca dado
por M. Prvost: Novelesca, no en el sentido de una ms
amplia fbula, sino de mayor expresin de la vida del sentimiento.
(Alas 1991: 153), y ms adelante aade es particularmente legtima la forma de la novela que atiende al alma, no por el anlisis, sino por su hermosura, por la belleza de sus expansiones
nobles, no menos bellas que la formidable lucha de sus pasiones; es legtima y es oportuna la novela de sentimiento. (Alas
1991: 161).
El artculo contiene adems abundantes alusiones directas
al escrito por Pardo Bazn y otras no menos directas a la propia autora, cargadas de un sarcasmo rayano en la ofensa, con
las que busca desmontar la argumentacin de la escritora,
entre otras para hacerle ver la existencia de esa idealidad
nueva, ese anhelo sincero de espiritualidad reformada, avisada, parsimoniosa y prudente... (Alas 1991: 158). Termina el
extenso comentario emparejando el nombre de Emilia Pardo
con aquel citado por la Emilia Pombal personaje de la novela
inconclusa Cuesta abajo a la vez que interpreta intencionadamente unas palabras de la autora coruesa: Hoy, para ser
Jorge Sand al pie de la letra, es tarde; pero quiera Dios que inspirndose en las natillas y merengadas que a doa Emilia
empalagan, aparezcan novelistas, poetas, psiclogos sentimentales y piadosos... (Alas 1991: 163).
AO LIV-LV
UN CUENTO DE EMILIA PARDO BAZAN POSIBLE REPLICA A LAS INVECTIVAS
153
No cabe duda de que Clarn ha buscado -y logrado- que
su novela corta Doa Berta participe de ese anhelo de espiritualidad y sentimentalismo que encierra esa nueva forma de
novelar, de ah que los estudiosos la denominen novela
potica, novela poetizadao relato lrico (Ezama 1997:
LXXV) y que Sobejano seale que con la muerte de doa
Berta se iba acabando la poesa del romanticismo primero
y el anhelo de idealidad en la realidad del ltimo romanticismo. (Sobejano 1991: 94).
Y esos espiritualidad, sentimentalismo e idealidad presentes en Doa Berta son precisamente los que ms se echan en
falta en el cuento El plumero de Pardo Bazn, que parece
escrito con la intencin de echar por tierra toda la teora y la
praxis clariniana, al menos en lo tocante a la narracin de historias de amor. A primera vista argumento, personajes centrales y
narrador coinciden, pero slo en el planteamiento, porque el
sarcasmo que termina por convertir la historia pardobazaniana
en un esperpento parece buscar la ridiculizacin de la nouvelle
clariniana.
De entrada, en El plumero se reduce al mnimo -frente a
la prolijidad narrativa de Doa Berta- la extensin del relato, a
la bsqueda de ofrecer slo los datos imprescindibles, que vendrn socarronamente comentados por un narrador que en nada
se parece al narrador panegrico o lrico de la exaltacin emotiva (...) [situado] en una estrecha proximidad compasiva con
respecto a sus personajes (Ezama 1997: XLIV) que relata la historia de doa Berta. Al contrario, el narrador pardobazaniano
mantiene un supuesto distanciamiento en el tono, con el pretexto de querer contar la historia de forma fidedigna, a la par que
introduce comentarios sardnicos que buscan la generalizacin;
es decir, se busca desnudar a los personajes y su historia de
cualquier rasgo que provoque la compasin del lector, de cualquier elemento que los singularice, los individualice, pasando
as a convertirse en representantes de un suceso prosaico por
154
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
frecuente y repetido, demostrativo de que la realidad se apodera de la idealidad y de que no existen historias de amor nicas:
... procurando que el misterio sazonase los gustos del amor, que no
hay condimento de ms gracia (...); nadie negar que es una serie de
impresiones muy propias para fundir la nieve de un corazn cndido y
puro! (...); que esto tiene el amor, que as crece consentido como castigo
(...); ya no pens en ms, ni en ms acostumbran pensar los alojados.
Todo concluye y los idilios de guarnicin antes que todo (...); el teniente,
el cual, segn suele ocurrir en semejantes ocasiones (...), quiz por la
detestable predisposicin que tiene el hombre (...); las sugestiones de
bondad (no hay otras ms peligrosas) ... (Sinovas 1996: 23, 24, 25).
El mismo narrador entrometido y socarrn, que no ha
dudado en ilustrar al lector cuando llega la hora de puntualizar
la localizacin espacio-temporal con comentarios como: reinaba en la provincia octaviana paz (Sinovas 1996: 23) -recurdese
que Doa Berta arranca con un Hay un lugar en el Norte de
Espaa adonde no llegaron nunca ni los romanos ni los moros.
(Alas 1997:165)-, y alusiones a adelantos tcnicos -a los que
tanto temer doa Berta- entonces no se conoca en Espaa
telgrafo, ni siquiera en sus imperfectas formas anteriores al
invento de Morse (Sinovas 1996: 23). Tampoco duda el narrador a la hora de calificar una forma de vida con una sola y
rotunda frase: un hogar siempre cerrado con rigideces de
harem (Sinovas 1996: 24), una calificacin que subraya una de
las causas del adverso destino relativo de la mujer, y que completa con la enumeracin de los agasajos ofrecidos a los militares
alojados: admitirle a la mesa, hacerle plato de lo mejor, mullirle la cama con torre de colchones (en Doa Berta el herido pas
de la tarima de la capilla a las plumas del mejor lecho que haba
en la casa; Alas 1997: 174), coserle los botones del uniforme y
plancharle la ropa blanca (Sinovas 1996: 24), gracias a los cuales los alojados terminarn por formar parte del mbito domstico a medida que se encarian con los chiquillos, la criada, el
perito de lanas y el jilguero... (Sinovas 1996: 24). Esta intencio-
AO LIV-LV
UN CUENTO DE EMILIA PARDO BAZAN POSIBLE REPLICA A LAS INVECTIVAS
155
nada enumeracin de unos actos que slo persiguen la comodidad del alojado, as como la eleccin de los seres ms tiernos de
la casa como receptores del cario del husped enfatizan la
visin tpica del hogar tradicional, una domesticidad que en el
caso del relato clariniano aparece simbolizado en las abundantes alusiones a la colada, a la ropa blanca tendida en la huerta (Alas 1997: 181). La criada, el perrito y el jilguero... no
podran ser el correlato irnico de Sabelona, del gato y de aquel
ruiseor que cantaba solitario en la vecina carbayeda(Alas
1997, 175), canto que hizo desfallecer a Berta bajo el laurel real?
Pero, adems (y esto resulta bastante convincente desde la
perspectiva de mi sospecha), es un narrador tan puesto al da
en materia literaria que no duda en denominar las acciones de
los personajes como novela corta, con sujecin a las condiciones de tiempo y lugar (Sinovas 1996: 23), en reiterar la localizacin temporal pero aadiendo una caracterizacin de historia
literaria: Corra entonces el perodo de la sensibilidad en literatura y en amor (Sinovas 1996: 24), en parafrasear al poeta
griego (Sinovas 1996: 24) y en imitar un determinado estilo
literario al describir las reacciones de los personajes: Qu de
prpados enrojecidos, qu de ataques de nervios, qu de
soponcios, desganas, suspiros, colores quebrados y lgrimas
bebidas! (Sinovas 1996: 25).
Estas intromisiones me confirman en la idea de que el
narrador es el gran protagonista de este cuento pardobazaniano, no slo porque conduce toda la historia y decide qu debemos conocer de los personajes adems del cmo (tanto el
momento de la despedida de la pareja como su reencuentro
cuarenta aos ms tarde aparecen en forma de relato sumarial),
sino tambin porque su constante presencia impide cualquier
atisbo de sentimentalismo, de idealidad. Adase a ello el crescendo de sarcasmo en el tono, que culmina en la sucinta descripcin de la escena muda final y la decisin de abandonar la historia es ese momento, de manera que se fije en la retina del lec-
156
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
tor esa imagen estrafalaria, ajena a cualquier atisbo de compasin o de simpata.
Al personaje femenino, al igual que en Doa Berta, lo encontramos en dos momentos de su vida. En el primero, Eduvigis ya
no es una nia, lo que obliga al narrador a aventurar que no
jurara yo que su corazn fuese pgina blanca sin nada escrito
(Sinovas 1996: 24). Su educacin sentimental se ha forjado en la
lectura de novelas del corte de la Amalia de Mansfield (Sinovas
1996: 24); algo muy parecido le sucede a Berta, la soltera de edad
indefinida, rodeada de hermanos, uno de los cuales traa a casa
novelas de la poca, traducidas del francs. Las lean todos. En
los varones no dejaban huella; en Berta hacan estragos interiores. (...). Jams pudieron sospechar los hermanos la hoguera de
idealidad y puro sentimentalismo que tenan en Posadoiro.
(Alas 1997: 172-173), por eso, como a Eduvigis que aplicaba a
sus propias aventuras amorosas los lacrimosos tortoleos de
aquellas ficciones. (Sinovas 1996: 24), le sucede a Berta que su
historia fue bien sencilla; como la de sus libros, todo pas lo
mismo. (Alas 1997: 173). Son, pues, ambas ejemplos de la malformacin femenina propia de la poca, resultado de la amalgama de desconocimiento y literatura folletinesca. Lo que las hace
diferentes es el tratamiento a que las ha sometido el narrador
cuando afrontan su historia amorosa: lo que en Berta aparece
como candidez e inocencia, se muestra en Eduvigis rozando la
oera, pero una oera interesada que tiene como finalidad
ltima la consecucin de una meta.
La gran diferencia entre ambas viene dada por el hecho de
que el narrador de El plumero dedica amplio espacio (de
hecho se convierte en el episodio central) al relato de las demostraciones de dolor de Eduvigis ante la partida de Morla, y el
rpido cambio sufrido una vez lograda la promesa de matrimonio, una promesa que el narrador presenta como planteada por
l ms por huir de una situacin violenta que por verdadero convencimiento. Frente a esta descripcin de un tira y afloja del que
AO LIV-LV
UN CUENTO DE EMILIA PARDO BAZAN POSIBLE REPLICA A LAS INVECTIVAS
157
sale aparentemente victoriosa Eduvigis, en Doa Berta, el narrador, llegado el momento de la separacin de los amantes, se limita a ofrecer un sucinto y sobrio sumario de lo que pudo haber
sido una larga conversacin: El capitn prometi volver a casarse. Estaba bien. No estaba de ms eso; pero la dicha la tena ella
en el alma. Esperara cien aos. (Alas 1997, 176).
En su segunda aparicin, ancianas ya ambas, las une un
rasgo cromtico: el amarillento de su color, suavizado en el caso
de Doa Berta tras su muerte: De color de marfil amarillento el
rostro. (Alas 1997:221); ambas estn flacas: Eduvigis es una
estantigua consumida, doa Berta una anciana flaca y su
atavo las afea y las reduce a una mancha opaca, pero ambas conservan una gran fuerza interior (el amor?) que las conduce a llevar a cabo ese esfuerzo supremo: salir de su encierro (contemplado en Doa Berta, escamoteado en El plumero), y afrontar la
realidad. La muerte convierte a Doa Berta en una herona
romntica, mientras que el ridculo de su aspecto y su gesto condena a Eduvigis a convertirse en un fantoche irrisorio.
De los personajes masculinos, los galanes, poco se puede
decir, sino que, tanto en uno como en otro caso, terminan por
aparecer como estereotipos, gracias a la insistencia del narrador
por hacer extensivos sus actos y pensamientos a todo el gnero
masculino en el caso de El plumero; en el de Doa Berta, le
interesa tan poco al narrador que incluso prescinde de su nombre e insiste en denominarle por su grado -capitn- o por su faccin poltica -cristino, negro, liberal-; como nota interesante se
podra aducir que ante el extrao caen fascinados todos los
miembros de la familia Rondaliego17 y que l, una vez ha abandonado Susacasa parece liberarse de la obligacin moral que se
haba impuesto con respecto a Berta y, tras ello, recuperar su
(17) Una fascinacin expresada en la descripcin de neta filiacin romntica de
cmo el capitn garrido (...) lea en voz alta, con hermosa entonacin, blanda y rtmica,
que los adormeca dulcemente, despus de la cena, a la luz del veln vetusto de
Posadoiro, que resonaba con las palabras y los pasos. (Alas 1997: 174).
158
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
papel de hroe romntico: Una tarde (...) oye cantar el bronce
del himno de la guerra; como un amor supremo, la muerte gloriosa le llama desde la trinchera... (Alas 1997: 176). Frente a
este romancesco final, el teniente Morla aparece convertido en
mariscal de campo, capitn general posiblemente ms en funcin del prosaico escalafn que de sus mritos en campaa.
Ser, de nuevo, la actitud de ambos en el momento de la separacin lo que ratifique la sospecha de la intencin caricaturesca. El
Morla pardobazaniano es mostrado por el narrador como un tipo
genrico que acta segn se desprende del tpico: hombre acosado por una mujer que promete lo que sea con tal de poner fin a
una escena violenta: ... los desesperados extremos de Eduvigis
acabaron por hacer mella en su alma compasiva, y mitad por lstima, mitad por secreto remordimiento anticipado, no escase
promesas, juramentos y demostraciones. (Sinovas 1996: 25). No
as el annimo capitn de Berta que se ofreci a s mismo, a fuer
de amante y caballero, volver cuanto antes a Posadoiro, renunciar
a sus armas y pedir la mano de su esposa... (Alas 1997: 176).
En ambos casos su presencia es imprescindible para que se
produzca la historia, pero no cabe duda de que el centro de
inters recae sobre las mujeres cuyo acto final, sublime en apariencia el uno, debido a la carga de compasin con que el narrador impregna una escena cuidadosamente preparada mediante
el relato de los pormenores previos, ridculo el otro, tambin
por decisin de un narrador en este caso nada compasivo y s
muy interesado en provocar una reaccin jocosa en el lector.
Esta actitud del narrador de El plumero, que ha mantenido un tono festivo a lo largo de todo el relato, podra ser la respuesta a otra de las crticas vertidas por Clarn (Palique,
Madrid Cmico, 25 de octubre de 1890): Tambin merecen elogio algunas notas cmicas que salpican, de tarde en tarde, la
novela. Por lo comn, la Sra. Pardo Bazn no suele ser afortunada en este gnero de atractivos, y antes bien suelen malograrse en su pluma sosa y poco flexible los cuentos que acaso tienen
AO LIV-LV
UN CUENTO DE EMILIA PARDO BAZAN POSIBLE REPLICA A LAS INVECTIVAS
159
chiste en s mismos. (en Penas 2003: 133). Es posible que tenga
alguna razn el crtico, no son los cuentos pardobazanianos -al
menos en lo relativo a los cuentos relacionados con el suceso
amoroso-, precisamente jocosos, buscan a lo sumo provocar
una sonrisa cmplice (Feminista, Por el arte, Rosquilla de
monja18), regocijar con un suceso o personaje curioso (El pajarraco, S, seor, En Babilonia19), pero nunca arrancar una
carcajada divertida. Quiz porque el modelo transmisor de
Pardo Bazn y su intencionalidad crtica basan su fuerza en un
magistral uso de la irona a la bsqueda de ilustrar imparcialmente el mal contra el que protesta (Ciplijauskait 1982: 132),
y que no es otro que el de la condicin femenina.
Su defensa a ultranza del derecho de la mujer a ocupar un
puesto visible en la sociedad es otro de los motivos que la alejan
de Leopoldo Alas, quien no dudar en criticar su trabajo feminista acudiendo al mismo tono ofensivo que recorre sus artculos de
estos aos infaustos, as sucede en el artculo 20 dedicado a
comentar el Congreso Pedaggico de 1892 en el que intervino
activamente Pardo Bazn21, incurriendo en un nuevo ataque
(18) Feminista, Sud-exprs (Cuentos actuales), Obras Completas, t. 36, Madrid,
ed. de la autora, s.a., [1909], pp. 256-260.
Por el arte, Nuevo teatro Crtico, julio-octubre 1891; Cuentos de Marineda, Obras
Completas, t. V, Madrid, ed. de la autora, s.a. [1892], pp. 107-162.
Rosquilla de Monja, Nuevo Teatro Crtico, diciembre de 1893, pp. 227-233; Cuentos
nuevos, Obras Completas, t. X, Madrid, ed. de la autora, s.a. [1894].
(19) El pajarraco, Cuentos trgicos, Madrid, Renacimiento, s.a., [1912].
S, seor, Cuentos de amor, Obras Completas, t. 16, Madrid, ed. de la autora, s.a.,
[1898], pp. 293-296; La Ilustracin Espaola y Americana, 8 de diciembre de 1909.
En Babilonia, El Imparcial, 15 de septiembre de 1902; Sud-exprs (Cuentos
actuales), Obras Completas, t. 36, Madrid, ed. de la autora, s.a., [1909], pp. 12-18.
(20) El Da, n 4.513, 15 de noviembre de 1892. Recogido en Palique con el ttulo:
Congreso pedaggico, Madrid, Victoriano Surez, 1894, pp. 175-180.
(21) En ese Congreso ley la escritora, el da 16 de octubre de 1892, la Memoria:
La educacin del hombre y la de la mujer. Sus relaciones y referencias, recogida posteriormente en su revista Nuevo Teatro Crtico, ao II, 22, (octubre de 1892), pp. 14-82.
160
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
frontal: Sea como quiera, doa Emilia se presenta a defender la
enseanza de la mujer, causa por s nobilsima, con un radicalismo,
con unos aires de fronda y con un marimachismo, permtaseme la
palabra, que hacen antiptica la pretensin de esa seora, y de
suyo vaga, inoportuna, prematura y precipitada. (en Penas
2003: 214). El artculo abunda en una visin de la mujer tan alejada de aquella que defiende la escritora, que no sera extrao el
que ella concibiese la idea de, si no convencerle mediante la
demostracin, ofrecerle una versin satrica de la vida a que
parecen abocadas esas mujeres ante las que el catedrtico de
Derecho romano no hubiera podido explicar determinadas partes de la disciplina, por no ofender el pudor y la inocencia, en
que creo y adoro. (en Penas 2003: 215).
Una declaracin esta de Clarn que remata la dura exposicin
en que, con una honda carga irnica, critica el que Pardo Bazn
ratifique su afn de instruccin para la mujer enviando a su hija
a un Instituto de Enseanza Media: ... no espere la seora Pardo
que su conducta tenga muchas imitaciones, porque (...) la mujer
espaola (...) no comprende la abnegacin social, no sacrifica la
familia a intereses ms altos... (en Penas 2003: 214).
Ninguna de estas invectivas pblicas de Clarn, en algunas
de las cuales sobrepasa el lmite de lo literario para irrumpir en
el mbito de lo privado, recibe ms respuesta de ella que el sonoro desdn del silencio, lo que no es bice para que exista el deseo
de dar una respuesta inteligente, sutil, que desbarate los argumentos tanto humanos como literarios del asturiano: as que
idealidad, sentimiento, lirismo, inocencia, pudor?, pues ah van: cursilera y actitud interesada de ella, indiferencia y abuso en funcin
de unos privilegios de l, aos que no perdonan y convierten a la
ms hermosa en un espantajo... es decir, realidad en estado puro.
NGELES QUESADA NOVAS
IES Dmaso Alonso. Madrid, diciembre 2005
AO LIV-LV
UN CUENTO DE EMILIA PARDO BAZAN POSIBLE REPLICA A LAS INVECTIVAS
161
BIBLIOGRAFA
ALAS, L., Congreso Pedaggico, El Da,n 4.513, 15 de noviembre
de 1892. Recogido en Paliques en la seccin Stura, Madrid,
Victoriano Surez, 1894, pp. 175-180; en E. Penas, Clarn, crtico de
E. Pardo Bazn, Santiago de Compostela, 2003, pp. 213-216.
, Cuentos, ed. de . Ezama, est. de G. Sobejano, Barcelona, Crtica,
1987.
, Ensayos y revistas, ed. de A. Vilanova, Barcelona, Lumen, 1991.
, La novela novelesca, El Heraldo de Madrid, 4 de junio de 1891; en
L. Alas, Ensayos y Revistas, ed. de A. Vilanova, Barcelona, Lumen,
1991, pp. 151-163.
, Palique, Madrid Cmico, 25 de octubre de 1890; en E. Penas,
Clarn, crtico de E. Pardo Bazn, Santiago de Compostela,
Universidade, 2003, pp. 133-135.
, Palique, Madrid, Cmico, 19 de septiembre de 1891; en E. Penas,
Clarn, crtico de E. Pardo Bazn, Santiago de Compostela,
Universidade, 2003, pp. 195-199.
BONET, L., Clarn y E. Pardo Bazn: estampas de un conflicto literario. La Tribuna, Cadernos de Estudios da Casa-Museo Emilia Pardo
Bazn,1 (2003), A Corua, pp. 165-176.
CIPLIJAUSKAIT, B., El narrador, la irona, la mujer: perspectivas
del XIX y del XX, en Homenaje a J. Lpez-Morillas, Madrid,
Castalia, 1982, pp. 129-149.
DAZ CASTAN, C., Leyendo Doa Berta, en Actas del Simposio
Internacional Clarn y La Regenta en su tiempo, Oviedo 1994,
Oviedo, Universidad, Ayuntamiento, Principado de Asturias,
1997, pp. 827-839.
EZAMA, A., Prlogo a L. Alas, Cuentos, Barcelona, Crtica, 1997, pp.
XXVII-XCIX.
FAUS, P., Emilia Pardo Bazn. Su poca, su vida, su obra, dos tomos, A
Corua, Fundacin Pedro Barri dela Maza, 2003.
GAMALLO FIERROS, D., La Regenta a travs de cartas inditas de la
Pardo Bazn a Clarn, Actas del Simposio Internacional Clarn y La
Regenta en su tiempo, Oviedo, 1994, Oviedo, Universidad,
Ayuntamiento, Principado de Asturias, 1997.
162
ANGELES QUESADA NOVAS
AO LIV-LV
PARDO BAZN, E., Entrevista, El Da, n 13.243, 7 de febrero de
1917.
, La mujer espaola, La Espaa Moderna, ao II, XVII-XX (mayoagosto 1890), en G. Gmez-Ferrer, (ed.), E. Pardo Bazn, La mujer
espaola y otros escritos, Madrid, Ctedra, 1999, pp. 71-116.
,El plumero, en J. Sinovas, Nuevos cuentos recopilados de Emilia
Pardo Bazn, Burgos, Librera Berceo, 1996, pp. 23-26.
PENAS, E., El Cisne de Vilamorta de E. Pardo Bazn, los modelos
vivos y la intencionalidad lectora, Revista Hispnica Moderna, LII,
2 (Diciembre 1999), pp. 341-349.
, Clarn, crtico de Emilia Pardo Bazn, Santiago de Compostela,
Universidade, 2003.
QUESADA NOVS ., El amor en los cuentos de Emilia Pardo Bazn,
Alicante, Publicaciones Universidad Alicante, 2005.
RICHMOND, C., Clarn, proyectos novelescos y relatos cortos, en
Historia de la Literatura espaola. Siglo XIX (II), Coor. por L. Romero
Tovar, Madrid, Espasa, 1998, pp. 611- 623.
ROMERO TOBAR, L., Introduccin a Clarn, Doa Berta y otras narraciones, Madrid, Alianza, 2002, pp. 7-39.
SOBEJANO, G., Clarn en su obra ejemplar, Madrid, Castalia, 1991.
SOTELO VZQUEZ, A., Introduccin a L. Alas, Doa Berta. Cuervo.
Superchera, Madrid, Ctedra, 2003, pp. 11-96.
También podría gustarte
- Lola Luna, Leyendo Como Una MujerDocumento188 páginasLola Luna, Leyendo Como Una MujerGiusy BifulcoAún no hay calificaciones
- La Vida en Los Pazos GallegosDocumento31 páginasLa Vida en Los Pazos GallegosMiguel Yáñez LamasAún no hay calificaciones
- La TribunaDocumento2 páginasLa TribunaelenatheerastourAún no hay calificaciones
- Tema 0. Realismo y Naturallismo.Documento5 páginasTema 0. Realismo y Naturallismo.Carlota AlcaldeAún no hay calificaciones
- Luis Coloma y El Relato FantasticoDocumento12 páginasLuis Coloma y El Relato FantasticoAleaireAún no hay calificaciones
- La Mujer en La LiteraturaDocumento3 páginasLa Mujer en La LiteraturaClara EstherAún no hay calificaciones
- Diana Lanzarote FernándezDocumento351 páginasDiana Lanzarote FernándezBlacky MirrarAún no hay calificaciones
- Clases Realismo y Naturalismo. Marianela - ProsperiDocumento10 páginasClases Realismo y Naturalismo. Marianela - ProsperiTina MazzuchiniAún no hay calificaciones
- La Novela Naturalista en EspañaDocumento2 páginasLa Novela Naturalista en EspañaMarta Milic100% (3)
- El Determinismo Cartomántico de La Pardo BazánDocumento10 páginasEl Determinismo Cartomántico de La Pardo BazánCarlos MárquezAún no hay calificaciones
- PDFDocumento383 páginasPDFAlex KiduAún no hay calificaciones
- Los Rasgos Fundamentales Del Realismo Son Los SiguientesDocumento6 páginasLos Rasgos Fundamentales Del Realismo Son Los SiguientesYair Sarquis ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Ana María Díaz Marcos Corazas Estrafalarias...Documento17 páginasAna María Díaz Marcos Corazas Estrafalarias...Jezabel StrameliniAún no hay calificaciones
- TEMARIO REVISADO. Tema 58Documento6 páginasTEMARIO REVISADO. Tema 58Marina BanyeresAún no hay calificaciones
- Comparaciones Realismo y Naturalismo Hispanoamericano y EspañolDocumento20 páginasComparaciones Realismo y Naturalismo Hispanoamericano y EspañolYanina Hudson CeballosAún no hay calificaciones
- 826df84e-2cde-48af-b70a-963ac0489666Documento208 páginas826df84e-2cde-48af-b70a-963ac0489666naufrago18100% (1)
- Víctor HugoDocumento36 páginasVíctor HugoCristian BarrosAún no hay calificaciones
- Las 4 Mujeres Que Más Han Luchado Por La IgualdadDocumento5 páginasLas 4 Mujeres Que Más Han Luchado Por La IgualdadMotril CF100% (1)
- Bildungsroman KultursromanDocumento245 páginasBildungsroman Kultursromanuulisess69Aún no hay calificaciones
- 02 - La Adopción - Pardo BazánDocumento3 páginas02 - La Adopción - Pardo BazánajesustAún no hay calificaciones
- Esquema Romanticismo Realismo y NaturalismoDocumento3 páginasEsquema Romanticismo Realismo y Naturalismo22vso100% (2)
- 19218-Texto Del Artículo-38009-1-10-20170728Documento31 páginas19218-Texto Del Artículo-38009-1-10-20170728María Robles PérezAún no hay calificaciones
- Porta FolioDocumento9 páginasPorta FolioTania Alexandra CortesAún no hay calificaciones
- Emilia Pardo Bazan - La Flor SecaDocumento8 páginasEmilia Pardo Bazan - La Flor SecahgvfAún no hay calificaciones
- CH 777 Digital C Marzo 2015Documento192 páginasCH 777 Digital C Marzo 2015Alejandra EstebanAún no hay calificaciones
- Las Medias Rojas ComentadoDocumento7 páginasLas Medias Rojas ComentadorbkalmeriaAún no hay calificaciones
- Emilia Pardo Bazan Ante La Condicion Femenina PDFDocumento14 páginasEmilia Pardo Bazan Ante La Condicion Femenina PDFCristina BronzattiAún no hay calificaciones
- La Mujer en El Entorno de Galdós: Eduardo Roca Roca Federico Del Alcázar y MorisDocumento26 páginasLa Mujer en El Entorno de Galdós: Eduardo Roca Roca Federico Del Alcázar y MorisGabriela Martínez MarreroAún no hay calificaciones
- El Realismo y El Naturalismo en EspañaDocumento15 páginasEl Realismo y El Naturalismo en EspañaJosé ManuelAún no hay calificaciones
- Emilia Pardo Bazan - Un Duro FalsoDocumento9 páginasEmilia Pardo Bazan - Un Duro FalsoLuis Eduardo De la RosaAún no hay calificaciones