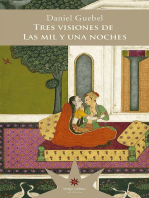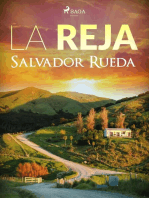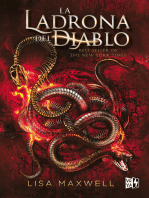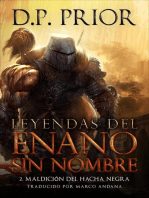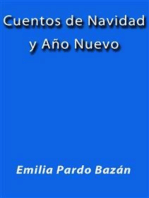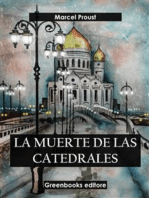Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Novicia Rebelde
Cargado por
Pedro Conde Sturla50%(2)50% encontró este documento útil (2 votos)
279 vistas3 páginasSor Ángela de la Cruz, una novicia muy devota, sufre un trauma cuando ve a un jardinero desnudo y cree que es el demonio. Esto la lleva a encerrarse en su celda y tratar de alejarse de los placeres mundanos a través de la oración y el castigo físico. Sin embargo, la visión del hombre desnudo continúa persiguiéndola en sus sueños. Finalmente, en un sueño, el hombre la atrapa y tiene un momento de éxtasis que la lleva a la muerte con una expres
Descripción original:
Cuento
Del libro inédito Los titos ancestrales.
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoSor Ángela de la Cruz, una novicia muy devota, sufre un trauma cuando ve a un jardinero desnudo y cree que es el demonio. Esto la lleva a encerrarse en su celda y tratar de alejarse de los placeres mundanos a través de la oración y el castigo físico. Sin embargo, la visión del hombre desnudo continúa persiguiéndola en sus sueños. Finalmente, en un sueño, el hombre la atrapa y tiene un momento de éxtasis que la lleva a la muerte con una expres
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
50%(2)50% encontró este documento útil (2 votos)
279 vistas3 páginasLa Novicia Rebelde
Cargado por
Pedro Conde SturlaSor Ángela de la Cruz, una novicia muy devota, sufre un trauma cuando ve a un jardinero desnudo y cree que es el demonio. Esto la lleva a encerrarse en su celda y tratar de alejarse de los placeres mundanos a través de la oración y el castigo físico. Sin embargo, la visión del hombre desnudo continúa persiguiéndola en sus sueños. Finalmente, en un sueño, el hombre la atrapa y tiene un momento de éxtasis que la lleva a la muerte con una expres
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como RTF, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
LA NOVICIA REBELDE
Pedro Conde Sturla
La primera y única vez que sor Ángela de la Cruz tuvo la desdicha,
la ingrata y trágica experiencia de toparse frente a frente con un
hombre desnudo, lo que se dice desnudo -en su plena y total
desnudación-, se le antojó que era el demonio por el cuerno que
portaba entre las piernas. El Callejón de los curas estaba a oscuras,
pero la oscuridad no disimulaba aquella impúdica figura de
jardinero que se bañaba con manguera a la luz de la luna en el
jardín de la casa curial con puertas abiertas de par en par. Sor
Ángela de la Cruz, la novicia Ángela de la Cruz, beatífica y
castísima de nacimiento, huyó despavorida hacia el convento de
Santa Clara, en las cercanías del palacio del Príncipe, y se acogió
al amparo de las monjas de clausura.
Al cabo de un delirio que duró varias semanas, con la
bendición de la santa madre Alejandra -la madre priora-, pidió ser
confinada a una celda de la que no saldría hasta el fin de sus días,
consagrada todo el tiempo a la meditación, la oración, el castigo
corporal, la mortificación de los sentidos en todos los sentidos,
incluyendo el sentido común. Sin embargo, a pesar del rigor con
que se aplicaba al ejercicio de sus devociones, nunca pudo escapar
de aquella imagen, aquella fatídica visión de hombre desnudo que
de repente irrumpía -persiguiéndola con una manguera- en sus
sueños más risueños.
Una noche, en la peor de sus pesadillas, no pudo resistir más,
y en un acceso de locura se rasgó las vestiduras, se rasgó la piel de
los pechos abundantes y se arrancó los ojos con las uñas.
La pérdida de la vista no hizo, por desgracia, más que
agudizar su sensibilidad, afinar en grado extremo los mismos
sentidos que en vano había tratado de aplacar, y ahora aquel
demonio de hombre desnudo y con manguera, que seguía
persiguiéndola por igual en la vigilia y en el sueño, también se le
manifestaba en el sonido de los pasos: Todos los pasos de hombres
que pasaban por la calle aledaña le sonaban a pasos de hombre
desnudo y con manguera. El demonio se le manifestaba ahora en el
suplicio del tacto de tal modo que, al tocar el rosario y las
imágenes sacras y el libro de devociones, palpaba a un hombre
desnudo y con manguera. En los pocos alimentos que tomaba, en
el agua inodora e incolora, percibía el sabor de hombre desnudo y
con manguera. El aire que respiraba tenía olor a hombre desnudo y
con manguera. Sólo a veces, a manera de compensación casi
divina, un amigable soplo de turistas nocturnos fumando
marihuana llenaba los rincones de su alma, derramaba bendiciones
que invocaban a un extraño sosiego y, por momentos, le parecía
levitar y levitaba.
Pero cuando su vecino el Príncipe, el Gatopardo criollo salía
de correrías, desde su limosina blindada con las ventanillas
cerradas le llegaba el aliento del perfume de París de Francia que
no enmascaraba el olor a hombre y se arrojaba contra las paredes
y llegaba en su desesperación al paroxismo. El olor a hombre la
volvía loca, literalmente loca, y seguía persiguiéndola en la figura
del demonio desnudo con manguera.
Ella trataba de escapar, siempre escapaba, pero en su último
sueño, fatalmente, el desnudo que la perseguía noche y día la
atrapó, manguera en mano, la inmovilizó sobre el duro lecho de
monja de clausura y, para su sorpresa, apenas suavemente,
dulcemente, con aquella manguera que siempre había aborrecido,
se insinuó entre los bordes gloriosos de su secreta piel. En un acto
de resignación, inmóvil, indefensa, ¡hágase señor tu voluntad!, se
entregó a lo inevitable, y el demonio desnudo realizó el milagro tan
secretamente temido, más bien apetecido.
Al amanecer de un nuevo día, el mármol de la muerte
modelaba en su rostro un gesto de intensa placidez, inmensa paz,
incruenta beatitud. El drama corporal, el caudaloso océano que se
había derramado en su interior, descendía ahora en cascada, en
multitud de oleadas en los pliegues desnudos del vestido, un poco a
la manera de una escultura de Bernini. La mano sobre el corazón
que había redoblado como un tambor de hojalata, la curva de sus
labios desdibujada en un rictus de pecaminosa felicidad en el gran
momento de un éxtasis infinito, hablaban de una santidad a toda
prueba, como si un ángel travieso la hubiese castigado con infinitas
flechas, mil puñales de agravio, mil puñales de gratitud, mil
puñales de gozo para la gloria que ahora se merecía hasta el fin de
los tiempos.
pcs, jueves, 11 de diciembre de 2007.
También podría gustarte
- Declaración de las canciones oscurasDe EverandDeclaración de las canciones oscurasCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Hechiceros del viento: Trilogía del Viento: CáceresDe EverandHechiceros del viento: Trilogía del Viento: CáceresCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La órbita del deseo: Una danza eternaDe EverandLa órbita del deseo: Una danza eternaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La puerta del viaje sin retornoDe EverandLa puerta del viaje sin retornoRubén Martín GiráldezAún no hay calificaciones
- Las Cosas Muertas - Cristian CarnielloDocumento144 páginasLas Cosas Muertas - Cristian CarnielloGiuliano ModarelliAún no hay calificaciones
- Leyendas Mexicanas De Crimen Y Horror. Las Llamas Del Infierno Y Otras HistoriasDe EverandLeyendas Mexicanas De Crimen Y Horror. Las Llamas Del Infierno Y Otras HistoriasAún no hay calificaciones
- Enrique LihnDocumento22 páginasEnrique LihnAquí No Haynadie100% (1)
- CITASDocumento5 páginasCITASJesus AedoAún no hay calificaciones
- Cuentos para Niños DarkDocumento10 páginasCuentos para Niños DarkSerpentis EnsembleAún no hay calificaciones
- Cuentos de HorrorDocumento50 páginasCuentos de HorrorElías GarcíaAún no hay calificaciones
- Sueños Calmos Poesia en Prosa FinalDocumento116 páginasSueños Calmos Poesia en Prosa Finalgustavo vaca NarvajaAún no hay calificaciones
- La Ajorca de OroDocumento4 páginasLa Ajorca de OroTroll MaskAún no hay calificaciones
- Pobre Negro Romulo GallegosDocumento164 páginasPobre Negro Romulo GallegosJosebeth Risquez83% (6)
- El CuervoDocumento7 páginasEl CuervoPili GenoAún no hay calificaciones
- Golon, Anne & Golon, Serge - Angelica 10 - Angélica y El Complot de Las SombrasDocumento175 páginasGolon, Anne & Golon, Serge - Angelica 10 - Angélica y El Complot de Las SombrasAdrianaAún no hay calificaciones
- Daurevilly Barbey - Las Diabolic AsDocumento47 páginasDaurevilly Barbey - Las Diabolic AssindiosijpAún no hay calificaciones
- Edgar Alan Poe - El Cuervo-Annabel LeeDocumento4 páginasEdgar Alan Poe - El Cuervo-Annabel LeeMariaLauraKufalescisAún no hay calificaciones
- Las Aguas Del Aqueronte de Julio Herrera y ReissigDocumento6 páginasLas Aguas Del Aqueronte de Julio Herrera y ReissigLuis MontesAún no hay calificaciones
- Los Alegres Desahuciados de Andrés Mariño PalaciosDocumento52 páginasLos Alegres Desahuciados de Andrés Mariño PalaciosMarling Andreína CárdenasAún no hay calificaciones
- Angelica - Angélica y El ComplotDocumento208 páginasAngelica - Angélica y El ComplotGema Mujica100% (1)
- Mirando Al Final Del AlbaDocumento24 páginasMirando Al Final Del AlbaLuis VillarrealAún no hay calificaciones
- Cuentos de Froylan Turcios Jorge Luis BorgesDocumento8 páginasCuentos de Froylan Turcios Jorge Luis BorgesolvinariasrAún no hay calificaciones
- Selección de Textos RealistasDocumento4 páginasSelección de Textos RealistasMaría Abad CarreteroAún no hay calificaciones
- Las Islas Transparentes - Joaquin GimenezArnauDocumento108 páginasLas Islas Transparentes - Joaquin GimenezArnauangel iseaAún no hay calificaciones
- Gina H - La Comtesse Sanglante (Microcuentos DosDocumento46 páginasGina H - La Comtesse Sanglante (Microcuentos Dosmiquel67Aún no hay calificaciones
- El CuervoDocumento6 páginasEl CuervoAlan Lock Martínez ZúñigaAún no hay calificaciones
- De ProfundisDocumento3 páginasDe ProfundisPedro Conde SturlaAún no hay calificaciones
- Esta Tarde Vi LlloverDocumento5 páginasEsta Tarde Vi LlloverPedro Conde SturlaAún no hay calificaciones
- Profundo PúrpuraDocumento13 páginasProfundo PúrpuraPedro Conde Sturla100% (1)
- La Vuelta Al Mundo en Ochenta Díaz CorregidaDocumento15 páginasLa Vuelta Al Mundo en Ochenta Díaz CorregidaPedro Conde SturlaAún no hay calificaciones
- Ruben Suro, Antología Poética.Documento64 páginasRuben Suro, Antología Poética.Pedro Conde Sturla50% (2)
- Unam Estadistica Inferencial Apunte ElectronicoDocumento348 páginasUnam Estadistica Inferencial Apunte ElectronicoManuel Buendia75% (4)
- Aritmetica 4 PDFDocumento32 páginasAritmetica 4 PDFPeve Ricardo100% (2)
- Horarios Ing Mantenimiento Trayectos 1 2 3 y 4 2012.Documento12 páginasHorarios Ing Mantenimiento Trayectos 1 2 3 y 4 2012.HORARIOS IUTJAA - EL TIGREAún no hay calificaciones
- Rojas, Miari, Et Al - Psicoanalisis y Salud MentalDocumento4 páginasRojas, Miari, Et Al - Psicoanalisis y Salud MentalLalau AlfaroAún no hay calificaciones
- Lev VygotskyDocumento3 páginasLev VygotskyPipeAún no hay calificaciones
- Exposicion Prohibida Recurso Electronico PDFDocumento231 páginasExposicion Prohibida Recurso Electronico PDFTomás Pérez -EsaúAún no hay calificaciones
- Filosofia MaterialistaDocumento4 páginasFilosofia MaterialistaEsmeralda HernandezAún no hay calificaciones
- Act 2.1 Trabajo Tipo Ensayo Factores Que Determinan Los Objetos de EstudioDocumento5 páginasAct 2.1 Trabajo Tipo Ensayo Factores Que Determinan Los Objetos de EstudioMariano FazziniAún no hay calificaciones
- Una Perspectiva EternaDocumento2 páginasUna Perspectiva EternaJoe Ramirez Roggero100% (1)
- Tarea 1 Historia PsicologiaDocumento8 páginasTarea 1 Historia PsicologiaNeris Leydis Díaz DíazAún no hay calificaciones
- Ponzinibbio UNLP Tipo A 2017Documento8 páginasPonzinibbio UNLP Tipo A 2017Joaquin PonzinibbioAún no hay calificaciones
- 8 Estrategeis Mindfulness para Potenciar Tu Autoliderazgo - Enrique Simo & Guillermo SimoDocumento1642 páginas8 Estrategeis Mindfulness para Potenciar Tu Autoliderazgo - Enrique Simo & Guillermo SimoJose G.G.Aún no hay calificaciones
- Sesion 01 - Claves de Practica Casuística - SecundariaDocumento11 páginasSesion 01 - Claves de Practica Casuística - SecundariaWacht Santa IsabelAún no hay calificaciones
- La Municipalidad Provincial de HuarazDocumento9 páginasLa Municipalidad Provincial de HuarazCristhian Llanos LlacaAún no hay calificaciones
- Sistemas de Información OrganizacionalesDocumento2 páginasSistemas de Información OrganizacionalesMaripi González0% (1)
- Tarea 1 de Español IIDocumento6 páginasTarea 1 de Español IIClaudia Altagracia Matos FerrerasAún no hay calificaciones
- Manual de ConvivenciaDocumento76 páginasManual de ConvivenciaLuz Stella Poveda MalaverAún no hay calificaciones
- Crítica Al Ensayo D. Penal Del Enemigo (Final)Documento14 páginasCrítica Al Ensayo D. Penal Del Enemigo (Final)david villacortaAún no hay calificaciones
- Elredo - Espejo de La AmistadDocumento143 páginasElredo - Espejo de La AmistadPetMMAún no hay calificaciones
- Numeración ChinaDocumento14 páginasNumeración Chinajuan peres100% (1)
- 40 Aforismos Seleccionados Por Gustav Radbruch Sobre El Derecho y La JusticiaDocumento4 páginas40 Aforismos Seleccionados Por Gustav Radbruch Sobre El Derecho y La JusticiaEdgard Raúl Aragón ToalaAún no hay calificaciones
- La Importancia de La Mision y Vision en Un Establecimiento de SaludDocumento6 páginasLa Importancia de La Mision y Vision en Un Establecimiento de SaludPedro PesantesAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia (Desamor) PDFDocumento22 páginasJurisprudencia (Desamor) PDFJose Gregorio MontillaAún no hay calificaciones
- Protocolo No 1 Cultura OrganizacionalDocumento5 páginasProtocolo No 1 Cultura Organizacionalnegro_Aún no hay calificaciones
- Vivir El Adviento en Famili1Documento18 páginasVivir El Adviento en Famili1Edilberto Carlos Ramìrez100% (1)
- Conclusiones DescriptivasDocumento5 páginasConclusiones DescriptivasNorka Rosanna Blanco LucanaAún no hay calificaciones
- Informe 6toDocumento10 páginasInforme 6toDalia Soria PimentelAún no hay calificaciones
- Burke Peter Formas de Hacer HistoriaDocumento9 páginasBurke Peter Formas de Hacer HistoriaNahuel GuerreroAún no hay calificaciones
- Act. Fuentes de InformaciónDocumento3 páginasAct. Fuentes de Informacióndannia olivaresAún no hay calificaciones
- Saquiche Ligia PDFDocumento121 páginasSaquiche Ligia PDFLina GarcíaAún no hay calificaciones