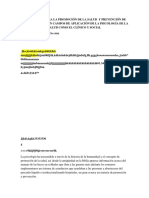Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fragmentos Propios - Enfermedad Mental y Personalidad
Fragmentos Propios - Enfermedad Mental y Personalidad
Cargado por
Aurora RomeroTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Fragmentos Propios - Enfermedad Mental y Personalidad
Fragmentos Propios - Enfermedad Mental y Personalidad
Cargado por
Aurora RomeroCopyright:
Formatos disponibles
Fragmentos propios: Enfermedad Mental y Personalidad (1961)
Michel Foucault, Enfermedad Mental y Personalidad, Paids, Buenos Aires, 2008 Queremos demostrar que la raz de la patologa mental no debe estar en una especulacin sobre cierta metapatologa, sino slo en una reflexin sobre el hombre. p. 10. En primer lugar se postula que la enfermedad es una esencia, una entidad especfica sealable por los sntomas que la evidencian, pero anterior a ellos, y en cierta medida independiente de ellos; se describe una base esquizofrnica oculta bajo sntomas obsesivos; se habla de delirios disimulados; detrs de una crisis manaca o un episodio depresivo se supone la entidad de una locura manaco-depresiva p. 15 Junto a este prejuicio de esencia, y como para compensar la abstraccin que implica, hay un postulado naturista que erige la enfermedad en una especie natural p.15 Si ha habido, pues, paralelismo entre la patologa mental y la orgnica no es slo en funcin de cierta idea de la unidad humana y del paralelismo psicofisiolgico, sino tambin por la presencia en ambas de esos dos postulados concernientes a la naturaleza de la enfermedad. Si definimos la enfermedad mental con los mismos mtodos conceptuales que la enfermedad orgnica, si aislamos y si reunimos los sntomas psicolgicos del mismo modo que los sntomas fisiolgicos, es ante todo porque consideramos la enfermedad mental u orgnica como una esencia natural manifestada en sntomas especficos. Entre estas dos formas de patologa no hay, pues, unidad real, sino slo un paralelismo abstracto logrado por intermedio de esos dos postulados pp. 15-16 La personalidad se convierte as en el elemento en el cual se desarrolla la enfermedad y el criterio que permite jugarla; es la realidad y la medida de la enfermedad a la vez p. 18 Por lo tanto, no debemos comprender la patologa en el significado demasiado simple de las funciones abolidas: la enfermedad no es slo perdida de la conciencia, adormecimiento de tal funcin, obnubilacin de tal facultad. *+ En realidad, la enfermedad borra pero subraya; anula por una parte, pero por otra exalta; la esencia de la enfermedad no reside slo en el vaco que provoca, sino tambin en la plenitud positiva de las actividades de reemplazo que viene a llenarlo p. 30 Enefermedad y evolucin pp. 32-33 Segn su gravedad, cada enfermedad anula una u otra de estas conductas que la sociedad en su evolucin haba hecho posibles, y las subsiste por formas primitivas de comportamiento. P. 38 Desde hace tiempo, un hecho es lugar comn en la sociologa y la patologa mental: la enfermedad no tiene realidad y valor de enfermedad ms que en una cultura que la reconoce como tal. p. 83. Sin embargo, esta relatividad del hecho morboso no es inmediatamente clara. Durkheim pensaba explicarla mediante un concepcin evolucionista y estadstica a la vez: en una sociedad, se consideraran patolgicos los fenmenos que al alejarse de la media, sealan las etapas superadas de una evolucin anterior, o anuncian las fases prximas de un acontecimiento que se prepara apenas p. 84. Entonces, cada cultura se hace una imagen de la enfermedad, cuyo perfil se dibuja gracias al conjunto de las virtualidad antropolgicas que ella desprecia o reprime. P.85. La concepcin de Durkheim y la de los psiclogos americanos tienen como rasgo comn que encaran la enfermedad bajo un aspecto negativo y virtual al mismo tiempo. Negativo, porque la enfermedad es definida en relacin a una media, a una norma, a un patern, que en ese alejamiento reside toda la esencia de lo patolgico: la enfermedad sera marginal por naturaleza, y relativa a una cultura en la sola medida en que es una
conducta que no se integra a ella. Vitual, porque el contenido de la enfermedad es definido por las posibilidades, en s mismas no morbosas, que se manifiestan en ella: para Durkheim es la virtualidad estadstica de un alejamiento de la media; para Benedict, es la virtualidad antropolgica de la esencia humana; en los dos anlisis, la enfermedad est ubicada entre las virtualidades que sirven de margen a la realidad cultural de un grupo social p. 85. Durkheim y los psiclogos americanos han hecho de la desviacin y del alejamiento de la media, la naturaleza mismo de la enfermedad por efecto de una ilusin cultural que les es comn: nuestra sociedad no quiere reconocerse en ese enfermo que ella encierra y aparta o encierra; en l mismo momento que diagnostica la enfermedad excluye al enfermos. Los anlisis de nuestros psiclogos y de nuestros socilogos, que hacen del enfermo un desviado y que buscan el origen de lo morboso en lo anormal son, ante todo, una proyeccin de temas culturales. En realidad, una sociedad se expresa positivamente en las enfermedades mentales que manifiestan sus miembros, cualquiera sea el status que otorga a sus formas patolgicas: ya sea que las ubique en el centro de su vida religiosa, como sucede a menudo entre los primitivos, o que trate de expatriarlos situndolos entre los exteriores de la vida social, como lo hace nuestra cultura p. 87. Lo importante es que el cristianismo despoja a la enfermedad mental de su sentido humano y la ubica en el interior de su universo; la posesin arranca al hombre de la humanidad para liberarlo de lo demonaco, pero lo mantiene unido en un mundo cristiano, en el que cada hombre puede reconocer su destino. La obra de los siglos XVIII y XIX es inversa: restituye a la enfermedad mental su sentido humano, pero aleja al enfermo mental del mundo de los hombres p. 90. El siglo XVIII aporta un idea capital: que la locura no es una superposicin de un mundo sobrenatural al orden natural, un aadido demonaco a la obra de Dios, sino slo la desaparicin de las facultades ms altas del hombre: El hombre no es ms que privacin dice la Enciclopedia p. 90. La ceguera se ha convertido en el rasgo principal de la locura; el insano ya no es un posedo; en todo caso es un desposedo p. 91. De esta concepcin humanista surgir una prctica que excluye al enfermo de la sociedad de los hombres. Se ha abandonado la concepcin demonaca de la posesin, pero para llegar a una prctica inhumana de la alienacin p. 91. En otros trminos, el siglo XVIII restituy al enfermo mental su naturaleza humana, pero el siglo XIX lo priv de los derechos y del ejercicio de los derechos derivados de esta naturaleza. Ha hecho de l un enajenado puesto que trasmite a otros el conjunto de sus capacidades que la sociedad reconoce y confiere a todo ciudadano; lo ha cercenado de la comunidad de los hombres en el momento mismo en que en teora le reconoca la plenitud de su naturaleza humana. Lo ha ubicado en una humanidad abstracta despidindolo de la sociedad concreta: esta abstraccin se realiza en la internacin p. 93. El destino del enfermo est fijado desde entonces por ms de un siglo: est enajenado. Y esta alienacin seala todas sus relaciones sociales, todas sus experiencias, todas las condiciones de su existencia; ya no puede reconocer-[94]se en sus propia voluntad puesto que se le supone que l conoce: no encuentra en los otros ms que un extranjero, puesto que l mismo es una extranjero; su libertad se ha convertido en el nudo de las coacciones que sufre. Por lo tanto, la alienacin es para el enfermo mucho ms que un status jurdico: una experiencia real, que se inscribe necesariamente en el hecho patolgico p. 94. El efecto cada vez ms acentuado de una alienacin que marca al enfermo con todos los tabes sociales; al ponerlo entre parntesis la sociedad signa al enfermo con estigmas en los que el psiquiatra leer los signos de la esquizofrenia p. 95. As es ms o menos cmo lleg nuestro sociedad a dar al enfermo un status de exclusin. Ahora debemos responder a la segunda pregunta que plantebamos: cmo se esxpresa esta sociedad, a pesar de todo, en el
enfermo que ella denuncia como un extranjero? Aqu reside justamente la paradoja que ha enredado tan frecuentemente los anlisis de la enfermedad: la aosicedad no se reconoce en la enfermedad; el enfermo se siente a s mismo como un extrao, y sin embargo no es posible darse cuenta de la experiencia patolgica sin refererila a estructuras sociales, ni explicar las dimensiones psicolgicas de la enfermedad de las que hablamos en la primera parte, sin ver en el medio humano del enfermo su condicin real p. 95. El psicoanlisis ha ubicado en el origen de esos conflictos un debatemetapsicolgico, en las fronteras de la mitologa (los instintos son nuestros mitos deca Freud mismo), entre el insitnto de vida y el instinto de muerte, entre el placer y la repeticin, entre Eros y Thnatos. Pero esto es erigir en principio de solucin los datos mismos del problema. Si la enfermedad encuentra una forma privilegiada de expresin en este entrelazamiento de conductas contradictorias, no es porque los elementos de la contradiccin se yustaponene en el inconciente humano, sino porque el hombre hace una experiencia contradictoria del hombre. Las relaciones sociales que determina la economa actual bajo las formas de la competencia, de la explotacin, de guerra imperialista y de luchas de clases ofrecen al hombre una experiencia de su medio humano acosada sin cesar por la contradiccin p. 98. El hombre se ha convertido para el hombre, tanto en el rostro de su propia verdad como en la eventualidad de su muerte p. 99 Complejo de Edipo p. 99 Finalmente, los fenmenos patolgicos nos parecieron designar en su convergencia una estructura singular del mundo patolgico: y ese mundo ofrecera al examen del fenomenlogo la paradoja de ser el el mundo privado, *+ en el que el enfermo se retira y, aal mismo tiempo, el universo de sujecin al que se consagra en forma de abandono; en esta proyeccin contradictoria estara la esencia de la enfermedad. Pero esta paradoja patolgica es lo secundaria en relacin a a contradiccin real que la suscita. El determinismo que la sustenta no es la causalidad mgica de una conciencia fascinada por su mundo, sino la causalidad efectiva de un universo que no puede por s mismo ofrecer una solucin a las contradicciones que ha hecho nacer p. 100 En realidad, slo en la historia podemos descubrir las condiciones de posibilidades de las estructuras psicolgicas; y para esquematizar todo lo que acabamos de decir, podemos admitir que la enfermedad implica en las condiciones actuales, aspectos regresivos, porque nuestra sociedad ya no sabe reconocerse en su propio pasado, aspectos de ambivalencia conflictual, porque no se puede reconocer en su presente; que implica, finalmente, la eclosin de los mundos patolgicos, porque an no puede reconocer el sentido de su actividad y de su porvenir p. 102. Es decir, en otros trminos, que est alienado; ya no en el sentido clsico (que es extrao a la naturaleza humana, como decan los mpedicos y juristas del siglo XIX), sino en el sentido de que el enfermo ya no puede reconocerse en tanto que hombre en las condiciones de existencia que el hombre mismo ha instituido. Con este nuevo contenido la alienacin ya no es una aberracin psicolgica sino que se define por un momento histrico: slo en l se ha hecho posible p. 114. Se ha hecho de la alienacin psicolgica la consecuencia ltima de la enfermedad, es para no ver la enfermedad en lo que realmente es: la consecuencia de las contradicciones sociales en las que el hombre est histricamente alienado p. 116 Lo anormal, lejos de ser el ncleo elemental, es una consecuencia de lo patolgico. Por lo tanto, tratar de definir la enfermedad a partir de una distincin de lo normal y de lo anormal es invertir los trminos del problema: es hacer una condicin de una consecuencia, con la finalidad, sin duda implcita, de ocultar la alienacin como verdadera condicin de la enfermedad p. 121. Psicoanlisis p. 122.
También podría gustarte
- Pae CesariaDocumento37 páginasPae CesariaIvan Checahuari100% (6)
- OncogénesisDocumento14 páginasOncogénesisCaroo GalloAún no hay calificaciones
- Cesárea Más Obstrucción Tubarica BilateralDocumento4 páginasCesárea Más Obstrucción Tubarica BilateralLaura Brito Olan100% (2)
- Examen Final Nat 5 - 2pDocumento2 páginasExamen Final Nat 5 - 2pMelissa PaezAún no hay calificaciones
- Evolución de Servicio de AlimentaciónDocumento4 páginasEvolución de Servicio de AlimentaciónINGRID OMAIRA MARMOLEJO ACOSTAAún no hay calificaciones
- Contrato AdopcionDocumento2 páginasContrato AdopcionAlejandro FigueroaAún no hay calificaciones
- El Heraldo 1163webDocumento40 páginasEl Heraldo 1163webLuis LadislaoAún no hay calificaciones
- T. Benignos PielDocumento57 páginasT. Benignos PielDiego Yactayo CassoAún no hay calificaciones
- Protocolo de Apoyo Emocional y ResilienciaDocumento13 páginasProtocolo de Apoyo Emocional y ResilienciaBeatriz XoyónAún no hay calificaciones
- Politica de Uso de Vehiculos de Aggreko ColombiaDocumento3 páginasPolitica de Uso de Vehiculos de Aggreko ColombiaDouglas AlayónAún no hay calificaciones
- MDSD Hoja de Seguridad Solvent Dielectric-25 QP Hs-QuimicaDocumento3 páginasMDSD Hoja de Seguridad Solvent Dielectric-25 QP Hs-QuimicaLeono MaesmanAún no hay calificaciones
- Escala de Desarrollo de Brunet LezineDocumento2 páginasEscala de Desarrollo de Brunet LezineMagdalenaRuizAún no hay calificaciones
- Ejercicios para La EscaladaDocumento2 páginasEjercicios para La EscaladaSebastian GonzalezAún no hay calificaciones
- Volemia PDFDocumento2 páginasVolemia PDFCinthia N. Seclén100% (2)
- Artritis Encefalitis Caprina (Cae)Documento8 páginasArtritis Encefalitis Caprina (Cae)Angel UlloaAún no hay calificaciones
- Tratamiento Terapeutico para Jovenes Con Trastorno BipolarDocumento25 páginasTratamiento Terapeutico para Jovenes Con Trastorno BipolarGabi Burrow100% (1)
- Parametros Productivos en CerdosDocumento20 páginasParametros Productivos en CerdosKevin FloresAún no hay calificaciones
- Absorcion Del Agente ToxicoDocumento12 páginasAbsorcion Del Agente ToxicoRenatto Taniguchi SalvatierraAún no hay calificaciones
- Apersonamiento-Maria FocDocumento3 páginasApersonamiento-Maria FocEDISON VILLANTOY BURGOSAún no hay calificaciones
- Ficha de Sesión de Entrenamiento Stick 1Documento11 páginasFicha de Sesión de Entrenamiento Stick 1Andres JaimesAún no hay calificaciones
- ASFIXIOLOGIA FORENSE ANA (Autoguardado) TRABAJO DE TRASMONTE (Autoguardado)Documento19 páginasASFIXIOLOGIA FORENSE ANA (Autoguardado) TRABAJO DE TRASMONTE (Autoguardado)wilmanguerraAún no hay calificaciones
- PSICÓPATADocumento24 páginasPSICÓPATAKari SeguraAún no hay calificaciones
- La Inteligencia EjecutivaDocumento9 páginasLa Inteligencia EjecutivaTanque RamirezAún no hay calificaciones
- Historia Clinica CompletaDocumento7 páginasHistoria Clinica CompletaWender RodrigoAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Modelos de Educacion SexualDocumento2 páginasCuadro Comparativo de Modelos de Educacion SexualSarah Rivera100% (1)
- Actividad 7 - Informe de AnálisisDocumento7 páginasActividad 7 - Informe de AnálisisMauricio Herrera Sánchez100% (1)
- Hs AlmorolDocumento3 páginasHs Almoroleri0% (1)
- Exposicion Balance HidroelectroliticoDocumento29 páginasExposicion Balance HidroelectroliticoLaura López Del Castillo LalydelcaAún no hay calificaciones
- Caso M Modelo Humanista FinalDocumento7 páginasCaso M Modelo Humanista FinalNathii SanchezAún no hay calificaciones
- Estrategias para La Promoción de La Salud y Prevención de La EnfermedadDocumento5 páginasEstrategias para La Promoción de La Salud y Prevención de La EnfermedadAlejandro RiveraAún no hay calificaciones