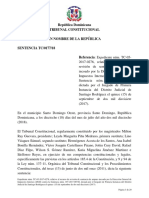Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mejia Andres - La Ignotable Pugna de Poderes
Mejia Andres - La Ignotable Pugna de Poderes
Cargado por
panchamarTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Mejia Andres - La Ignotable Pugna de Poderes
Mejia Andres - La Ignotable Pugna de Poderes
Cargado por
panchamarCopyright:
Formatos disponibles
'1
-,
} ...
~ : ". :: " "" '\C' \ ::
~ ~ .(,.,
Gobernabilidad Dernocratica
Sistema Electoral, Partidos Politicos y Pugna de '
,
Poderes en Ecuador .
(1978 - 1998)
. ' .. ...... ," . . . 0" .'
Andres Mejia Acosta
[A]
Konrad
LJ -Adenauer-
Stlftung
Fundaci6n Konrad Adenau er
Qui to, 2002
5)
4
LA INAGOTABLE PUGNA DE PODERES
Apenas habfan transcurrido un par de meses desde que Le6n Febre s Cor-
dero asurnio la presidencia de la Republica en 1984, cuando se suscito la
primera crisis de gobiemo. Tras la elecci 6n presidencial, el candidato
electo tuvo que enfrentar una importante oposici6n legislativa represen-
tada por los partidos deillamado Bloque Progresisia, que constitufan casi el
60% de la Camara (42 de 71 diputados).' EI conflicto entre el ejecutivo y
ellegislativo estallo cuando la mavoria del congreso design6 a los nuevos
magistrados de la Corte Suprema de [usticia de acuerdo con el artfculo 59
constitucional , yen contra de las preferencias originales del presidente y
de los partidos del oficialista Frente de Reconstrucci6n Nacional. Estos
solicitaban la permanencia de los magistr ados anteriormente electos, to-
dos simpatizantes de Febres Cordero.
2
Ante la negativa del congreso,
Febres Cordero mand6 sitiar, con tanques de guerra, el edificio de la Corte
Suprema para impedir el ingreso ffsico de los nuevos magistrados.
Describe Ortiz Crespo que, "durante tres meses Ecuador vio con asombro
la existencia de dos Cortes: una, la nombrada por el congreso, que rraba-
jaba en el Palacio legislative: otra, la respaldada por el presidente, que tra-
bajaba en su propio local" (1987 : 28). La disputa se resolvi6 cuando el
1. EI Bloque Progrcsista fue [orrnad o con In participacion de partidos como la Izquierda
Dcmocratica, la Dernocracia Popular, Frente Ampl io de Izquierda , Movirniento Popular
Dcmocratico, Partido Democrata, Partido Soci alista y eI Partido Roldos ist a Ecuatoriano.
Dipurados del Frcnte Radic al Alfarista y Conccntracion de Fuerzas Populates tarnbi cn
intcgraron cl hloque origina lmentc, pcro col oboraron de rnanera individual con las
ini ciativas de los partidos del oficiali st a Frcntc de Reconstruccion Na cional.
2. El Frcnte de Rcconstruccion Nacional cstuvo formado por los partidos Social Cristiano,
Conservador Ecuatoriano, Liberal Radi cal Ecuatoriano, Naci on alista Rcvolucionario y la
Co alicion Insutucionali sta Dcmocrata, sumando un total de 16 diputados.
I. LA FORMACION DE MAYORIAS LEGISLATIVAS
Entrevistado en agosto de 1993, Osvaldo Hurtado respondfa a la pregunta
I
de un periodista: "Tado es posible en eI Congreso Nacional. Pienso que
congreso cedio en su postura "par eI bien de la democracia", y el ltder del
congreso negocio con el presidente, una balanceada redistribuci6n de los
cargos judiciales entre los candidates del bloque gobiernista y el bloque
opositor.
135 GobemabilidadDernocrdricc
1. Presidencialismo y multipartidismo: iune perversa
combinaci6n?
cualquier ciudadano -y can ella no quiero quitarle meritos a nadie- puede
ser e1egido presidente del congreso, sea el jefe del partido mayoritario a
aquel que tenga solo dos diputados" (Hurtado 1993: 83). Dos dfas
despues, su pronostico se curnplfa: Samuel Belletini del Partido Liberal fue
electo presidente del congreso: un partido can solo dos diputados, y el
otro liberal ini siquiera voto par su compafiero de partido! La desarticula-
cion partidaria llego a su punta extrema cuando en el siguiente perfodo
legislativo (1995-1996) los diputados eligieron como presidente del con-
greso a Fabian Alarcon Rivera, el unico diputado par el Frente Radical AI-
farista . Meses mas tarde, Alarcon Rivera se convertirfa en presidente
interino del pais tras el derrocamiento de Abdala Bucaram. Cabe pregun-
tar entonces, leoma es posible conformar mayorfas legislativas en ausen-
cia de partidos mayoritarios? y lComo afecta la (no) forrnacion de
mayorfas a la produccion legislativa?
Extensa literatura se ha escrito sabre los efectos que producen los distin-
tos arreglos electarales en la conformacion de los sistemas de partidos en
sistemas presidenciales de America Latina y el resto del mundo. Implfcitos
en dichos trabajos estan dos supuestos fundamentales: en primer lugar,
que la forrnacion de mayorfas en el congreso son de crucial importancia
para gobernar; y en segundo lugar, que las organizaciones partidarias mas
solidas son como los tabiques constructores de las coaliciones. Siguiendo a
Carey, se puede afirrnar entonces que "una mayor fragrnentacion del
sistema de partidos, asociada can proparcionalidad y multipartidisrno,
puede ser potencial mente problematica para la capacidad legislativa"
(Corey, 1997; Mainwaring, 1993). En el contexto ecuatoriano, la frag-
rnentacion partidaria estarfa destinada a obstruir la forrnacion de mayo-
rias 0 de coaliciones mayoritarias (Burbano y Rowland, 1998; Sanchez-
Parga, 1998). Segun Dieter Nohlen, la fragmentacion y proliferacion del
numero de partidos politicos, caracterfsticas del sistema politico ecuato-
riano, pueden producir resultados particularmente adversos cuando son
La inagowble pugnade poderes
Este capftulo describe y analiza las caracterfsticas de la pugna de
poderes como un obstaculo a la insritucionalizacion dernocratica del pais.
Un argumento clave para explicar la pugna consiste en el hecho que el in-
cremento de las prerrogativas a privilegios constitucionales del presidente
sabre el congreso, ha sido siempre contrarrestado par las facultades del
poder legislativo para vetar el trabajo del ejecutivo (como la censura del
gabinete). AI final del capitulo se analiza eI fenomena de la poca profe-
sionalizacion de los diputados y la no reeleccion legislativa como factares
que han contribuido a atizar el conflicto entre congresos y presidentes.
134
En la relaci6n entre los poderes de gobierno, parece que ha prevale-
cido la intolerancia y eI conflicto sobre la negociacion yconsenso. Atrapa-
dos en un juego perverso de poder, parece como si cada actor ha empujado
sus propias preferencias hasta el borde del arden dernocratico, para luego
ceder mfnimamente en sus posiciones. En 10 esencial, el conflicto entre eI
ejecutivo y el legislativo, 0 In pugna depoderes como se conoce local mente,
no es producto exclusivo de la reciente etapa dernocratica. Como se
recordara, eI mismo presidente Velasco Ibarra disolvio eI congreso en
1946 y 1970, al no poder enfrentar par la vfa legal a la oposici6n legisla-
tiva. Yen su calidad de Diputado, en 1933, obtuvo eI vat a de censura para
destituir al entonces presidente Martinez Mera. Cuando la pugna de
poderes condujo al estancamiento de gobierno, los rnilitares aparecieron
para actuar como poder moderadar y resolver eI conflicto can un gobierno
de facto (como enefecto ocurrio en 1964).
/36 La inagotable pugna de poderes Gobemabilidad Democratica /37
combinadas con un sistema presidencial de gobiemo (Nohlen, 1989: 19).
Argumentando en la misma direcci6n, Juan Linz explica que la cornbina-
cion entre presidencialismo y multipartidisrno ha producido resultados
poco deseables para la consolidacion de las democracias, puesto que difi-
culta la formaci on de mayorfas partidarias en el congreso y cornplica el
proceso legislativo (Linz, 1994; Mainwaring, 1993; Jones, 1995).
Segiin Juan Linz, el problema de formar coaliciones Iegislativas con
multiples partidos no provoca dilemas en el contexto parlarnenrarista.
Cuando un partido no obtiene la mayorfa de asientos en la carnara, re-
curre a la forrnacion de coaliciones con partidos de oposici6n a los cuales
incluye en su gabinete de gobiemo. La forrnacion de coaliciones par-
lamentarias son de vital importancia para rnantener apoyo politico en
tomo al gobiemo, evitar los ernbates de la oposicion y asegurar un buen
desernpefio de la coalicion de frente al electorado en las proxirnas eleccio-
nes. A diferencia de un primer ministro, un presidente es electo y legiti-
mado directarnente con el voto popular, razon por la cual tiene menos in-
centivos para la forrnacion de coaliciones; el presidente no necesita de un
votode canfianza legislative para nombrar libremente a su gabinete y su fu-
turo electoral es independiente de los partidos en el congreso.
2. Las coalidones inestables
En un pionero estudio sobre la formaci6n de coaliciones en sistemas presi-
dencialistas, Grace Ivana Deheza encuentra que de 58 presidentes electos
en America del Sur entre 1958 y I994, "casi la mitad de los presidentes
(28) han recurridoa la formaci6n de alianzas con otros partidos para for-
mar gobiemos" (1997). Si bien la aurora ofrece evidencia de coaliciones
que se han formado en algunos sistemas presidencialistas, los partidos
polfticos ecuatorianos parecen alejarse cada vez mas de esre principio de
accion colectiva: cuando se logra establecer algun acuerdo.Ia coalicion es
la mfnima necesaria para ganar, y generalmente se sostiene con el exclu-
sivo prop6sito de aprobar leyes especfficas (Burbano y Rowland, 1998).
EI analisis de Deheza se basa en evidencia empfrica correspondiente
a 101 gobiemos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Peru, Uruguay y Venezuela. Un "cambio de gobierno" segun Deheza se da
cuando hay el cambio del presidente, un cambio en el gabinete que altere
la orientacion del gobiemo original, y la de elecciones inter-
medias en tanto influyen la orientacion del gobiemo existente. Los tipos
de gobiemo son clasificados por su posicion con respecto a: a) el ruimero
de partidos (el gobierno puede ser de un solo partido 0 de una coalicion), y
b) la mayorfa que tiene en el congreso (puede ser un gobierno mayoritario
o minoritario).
El cuadro 17 representa la matriz de los tipos de gobiemo. Se puede
observar que en Ecuador han habido solamente 5 gobiernos de un solo
partido (de un total de 41 en America Latina). ninguno de los cuales ha
sobrepasado el50% de escafios en la Camara, es decir, todos han sido rni-
noritarios. Los 10 gobiemos restantes de Ecuador, han sido de coalicion
(de un total de 60 en America Latina). De estos, 8 han sido de coalicion
minoritaria y 2 gobiemos han estado respaldados en una coalicion minima
ganadora, es decir, que si un miembro se salfa de ella, la coalici6n se hu-
biera convertido en minoritaria. Ninguno de los 15 gobiernos registrados
en Ecuador desde 1958 (ni tampoco ninguno de los goblernos entre 1948
y 2000), logro colocar a un solo partido mayoritario en el gobierno, y nin-
Cuadro 17:Fonnacl6n degobiemos enAmerica Latina y Ecuador (19581994)
NiJmero dePartidos enel Gobiemo
Mayoria enCongreso
Unsolopartido(41) Coalici6n (60)
Mayorilarios Unpartido mayorilario
CM =0/ (18)
(55) 0/(19)
CmG=2/(18)
Minorilarios Unpartido minorilario CoarlCi6n minoritaJia
(46) 5/(22) 8/(24)
Nlimerosennegrtta =gOOiernos enEcuooor (15)
NiJmeros entre =lolal degobietnos enAmllrica Latina
CM= Coalici6n mayorilaria
=coalitiOn minima g<V100Ol3
Fuente: Graze Ivana Deheza (1997).
3. EI Bloque Progresista fue forrnado por la 10. DP. FADI , MPD. PD. PSE y PRE.
guno pudo asegurar una c6moda coalici6n ganadora est able, por encima
del mfnimo requerido.
Ya en la reciente etapa dernocratica, los unicos partidos de gobiemo
que lograron mayor representaci6n en la Camara fueron Concentraci6n
de Fuerzas Populares can casi 45% de escafios en 1979, y la Izquierda De-
rnocratica can 42.3% de escafios en 1988. Tales arreglos fueron posibles
gracias al efecto mavoritario que logr6 el candidato presidencial electo,
sabre su partido en el congreso. Par el contrario, la elecci6n general de
1984, coloc6 en la presidencia a un partido que s610 habfa obtenido el
12.7% de los escafios legislativos. EI presidente Social Cristiano debi6 en-
frenrar la intransigente oposici6n deillamado "Bloque Progresista", una
coalici6n de partidos de centro izquierda liderados par Izquierda Demo-
cratica.' En 1992 ocurri6 algo similar cuando el partido del presidente solo
representaba eI15.6% de la Camara, bancada que se redujo aI3.5% de la
Camara en las elecciones intermedias de 1994. Otro caso extrema ocurrio
en 1981, cuando el presidente de la Republica y lfder del partido rnayori -
tario (CFP) , falleci6 en un accidente: su partido Concentraci6n de Fuer-
zas Populares se neg6 a colaborar can el Vicepresidente sucesor, que
pertenecfa al partido Democracia Popular (DP) . EI nuevo presidente solo
tuvo el apoyo de 5 coidearios, que estaban afiliados al CFP, pues se
recordara que el partido Democracia Popular fue descalificado de la con-
tienda en la elecci6n de 1979. Estos ejemplos ilust ran la vola til estructura
de partidos que ha sustentado la formaci6n de coaliciones esencialmente
inestables. La falta de cooperaci6n segun Juan Lim, es un efecto natural
del sistema presidencialista. Lim sostiene que ningun partido tiene incen-
tivo a ser participe de la acci6n del presidente, pues es el ejecutivo quien
capitaliza los logros de su administraci6n ante la opini6n publica, pero si la
coalici6n fracasa, se distribuve entre las socios el peso de los costas pollti-
cos, que son especialmente agudos conforme se acerca el siguiente
perfodo electoral. '
....
/39 Gobemabilidad Democrdcica
Vista el problema desde la perspectiva del ejecutivo, los presidentes
que lograron influir en la formaci6n de coaliciones, asegurando mayorfas a
su favor 0 rompiendo coaliciones opos itoras, 10hicieron mediante el usa
de recursos como par ejemplo, la compra de votos, provocando rupturas
en los partidos opositores, ofreciendo beneficios clientelares a deterrnina-
dos grupos de presi6n, etc (Mejfa Acosta, 2002b). Este fue el casa del
presidente Febres Cordero en 1984, que debilit6 parte del Bloque Progre-
sista cuando logr6 desafiliaciones individuales de 3 diputadas dem6cratas,
uno de la Izquierda Dernocratica y uno de la Democracia Popular. Un
caso similar fue denunciado en 1995, pues se acus6 al presidente Duran
Ballen el haber comprado las votos de varios diputados opositores. Lim
concluye su argumento diciendo que lila idea de un sistema de partidos
'responsable' y disciplinado, esta inherentemente en conflicto, -si es que
no incornpatible-, con el presidencialismo puro. Los presidentes prefieren
partidos debiles, por 10 que la debilidad de los partidos en algunas de-
mocracias latinoamericanas, no es ajena al sistema presidencial, si no mas
bien es una consecuencia del sistema" (Lim, 1994: 35).
Durante buena parte de la decada de los noventa, el analisis institu-
cional comparado se concentr6 en la distribuci6n de prerrogativas consti-
tucionales a favor del ejecutivo par encima del legislativo (Shugart y
Carey, 1992; Lijphart, 1994). Muchas de las reforrnas constitucionales de
hecho, han seguido la tendencia de fortalecer los poderes del presidente,
reduciendo a limitando la capacidad de control y fiscalizaci6n dellegisla-
tivo, como una alrernativa para resolver el conflicto entre poderes. Re-
cientes enfoques han ilustrado importantes mat ices entre las sistemas
presidenciales y que pueden explicar diferencias en su funcionamiento,
concretamente la interaccion entre poderes constitucionales y poderes
otorgados por virtud del partido que apoya al presidente (Mainwaring y
Shugart, 1997) . Dentro de los poderes partidarios, se distinguen a su vez,
el tamafio del partido y la disciplina del mismo para votar con el presi-
dente (Ames, 2002; Coppedge, 200 1). Finalmente, importa el usa estrate-
gico que hace el presidente de sus prerrogativas constitucionales para ne-
La inagotable pugna de poderes /38
140
La inagotablepugna de poderes Gobemabilidad Dernocr duca 141
gociar 0 imponer sus decisi ones de frente al congreso (Morgenstern y
Nacif,2002) .4
II. PRESIDENTES YCONGRESOS, UN MATRIMONIO
INEVITABLE
En el apartado anterior se explicaron los efecros de un importante
obstaculo en la relacion entre el presidenre y el congreso: la ausencia de
una bancada legislativa rnavoritaria que pueda favorecer la gestion del
presidente. Pero las caracteristicas de un sistema de gobierno de tipo
presidencialista encierran otros peligros potenciales, como por ejemplo, la
doble legitimidad popular que reclaman tener tanto el presidente como el
congreso, 0 bien, la rigidez del tiempo de duracion del presidente, que im-
pide al congreso pedir un reajuste en el rumbo del gobierno para hacer
frente a los nuevos retos.
EI caracter presidencial del regimen ha sido en buena parte
responsable de los frecuenres conflictos y pugnas con el legislativo: mien-
tras el presidente ha invocado mayo res poderes para poder controlar las
ini ciativas de los grupos opositores en el congreso, los diputados han en-
contrado form as cada vez mas severas de contrarrestar las crecientes
atribuciones legislativas del presidente. Las acusaciones mutuas, el estan-
camiento legislativo, el desprestigio de ambos actores ante la opinion
publica y el desgaste de las instancias democraticas del sistema, han 'sido
resultados naturales de este enfrentamiento. Al respecto, se analizaran los
efecros de distintas atribuciones otorgadas por la constitucion, a cada uno
de los poderes del Estado. Por ejernplo, la constitucion confiere al presi-
dente la autonomfa para designar a su propio gabinete, Ie permite gober-
nar por decreto y Ie faculta para convocar a consulta popular. En cuanto al
legislativo, la constitucion le ha reservado los poderes de veto, y de con-
4. El analisis de la siguiente seccion se limita unicarnente a expl orer las dimensiones concep-
wal es propu cstas por Juan Lim, pero eI analisis de otro s fact ores como la disciplina parri -
dana y las ncgociaciones estrategicas en [a relacion ejecutivo. lel:isb tivo, son parte de mi
invesrigacion doctoral en proceso.
trol politico para interpelar y enjuiciar cuando 10 considere necesario, al
gabinete de gobierno. La Constituci6n ecuatoriana ~ o ha sido suficiente-
mente clara para precisar deride terminan las atribuciones del uno y
donde comienzan las del otro, provocando que tanto presidentes como
congresos hayan hecho uso de sus poderes para cornplicar y desprestigiar
la tarea de su "inebitable pareja".
1. Las debilidades de un presidente fuerte
America Latina es el continente del presidencialismo. Hay que observar
que todos los paises de la region han establecido en su constituci6n po-
Utica, la figura del presidente como jefe de gobienio y de estado, sobre
todo en aquellos pafses que retornaron de una experiencia dictatorial en
la decada de los ochenta." Sin embargo, Lujambio argumenta que un
presidente fuerte es contradie to rio al sistema dernocratico en America
Latina: "Varias constituciones latinoarnericanas han querido otorgar
poderes extraordinarios a la presidencia (...) para enfrentar exitosamente
la dificil situacion social y economica en la que viven permanentemente
los paises en desarrollo. Por otro lado, se ha buscado restringir el poder del
presidente (prohibiendole la reeleccion) porque los pafses latinoamerica-
nos no han querido abandonarse a la arbitrariedad y al abuso del poder"
(Lujambio 1994: 77). Como se vera mas adelante la combinacion de am-
bos elementos en un solo arr eglo constitucional ha producido resultados
larnentables.
En el caso ecuaroriano, la necesidad de un gobierno presidencialista,
se hizo presente desde la misma constituci6n del pafs como republica in-
dependiente, en 1830. A 10 largo de su historia, apunta Conaghan, "el
presidencialismo ha sido siempre el principio organizador del gobiemo
ecuatoriano: nunca hubo ni un solo parentesis de gobierno parlamentario
(...) Las variaciones constitucionales oscilaron entre unicameralismo 0
5. Los sistemas presidenciales en America Larina hasta 1998. fueron: Argentina. Brasil,
Boli via, Chile, Colombia, Costa Rica, Republ ica Dominicana, Ecuador, El Sal vador,
Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay , Peru, Uruguay y Venezuela.
1.1. La doble legitimidad
De acuerdo con el Lim, el principal problema del presidencialismo como
forma de gobierno es que obliga al presidente a compartir el poder otor-
gado por el pueblo (la legitimidad democratica), con el poder legislativo.
En el caso ecuatoriano, el presidente ha sido electo por la mayorfa abso-
luta de los electores, y por 10tanto, invoca el respaldo popular que 10eligio
cuando se trata de tomar delicadas decisiones de gobierno. El problema se
complica cuando los diputados del congreso, legftimos representantes de
electorados locales (en el caso de los diputados provinciales), tarnbien
reclaman tener la autoridad para representar las distintas preferencias
polfticas de sus ciudadanos, especialmente de quienes no votaron por el
presidente. Dado que el presidente no siempre obtuvo apoyo mayoritario
en el congreso, con frecuencia la legitimidad electoral estuvo dividida en-
143 Gobemabilidad Dernomitica
1.2. La rigidez del mandata
tre los dos poderes. Este conflicto se agudiz6 adernas con la celebraci6n de
elecciones interrnedias.
Cabe entonces preguntar, lquien tiene la legftima autoridad para
hablar en nombre del pueblo, el presidente 0 la mayoria opositora en el
congresoi, 0 mas bien, 1I0srepresentantes recientemente electos 0 los que
se desemperian con anterioridad? Ariade Lim que, "dado que ambos
obtienen su poder del voto popular (00')' un conflicto siempre esta latente
y algunas veces puede brotar drarnaticarnente; no existe un principio de-
mocratico para resolverlo y los mecanismos que puedan existir en la
constitucion son generalmente complejos, altarnente tecnicos, legalistas,
y por 10 tanto, de dudosa legitimidad dernocratica para el electorado"
(Lim, 1994: 7). Como se comprobo en el primer capitulo, la tradici6n
polftica ecuatoriana encontr6 una soluci6n propia al conflicto de legitimi-
dades en decadas pasadas: la disoluci6n del congreso por parte del presi-
dente. Bajo el actual regimen constitucional, se ha proscrito esa facultad
en Ecuador, pero subsisten varios mecanismos a traves de los cuales, el
presidente puede impulsar su iniciativa por encima de la oposici6n legisla-
tiva , Algunos ejemplos son: el gobierno por decreto, el veto presidencial y
la convocatoria a Referendum. Sobre las caracterfsticas y la ejecuci6n de
estas figuras, se discutira mas adelante,
Otra caracterfstica de los sistemas presidencialistas, es que el jefe del
ejecutivo es electo por un determinado periodo de tiempo que no puede
ser ni acortado ni prolongado, aunque las circunstancias politicas asf 10
requieran. La Constitucion de 1979 estableci6 que el presidente duraria
CilKO afios en sus funciones, al final de los cuales, no podria ser reelecto.
Jaime Roldos Aguilera. fue electo presidente pero falleci6 dos afios mas
tarde en un accidente aereo, dejando a su sucesor huerfano de apoyo par-
tidario en ellegislativo. Mas tarde, Hurtado propuso en 1983 un paquete
de reformas entre los cuales, se reducfa el mandato del presidente de la
Republica a solamente cuatro anos en sus funciones sin la posibilidad de
La inagorable pugnn depoderes
bicameralismo, erradicando 0 creando la vicepresidencia, y declarando el
dominio del poder ejecutivo 0 legislativo" (Conaghan, 1994 : 254). A con-
tinuaci6n se analiza con detalle por que se dice que el presidencialismo
ecuatoriano es fuerte, sefialando sobre todo los aspectos institucionales
que aparentemente, han otorgado mayor poder al ejecutivo sobre el legis-
lativo, desvirtuando el principio de equilibrio de poderes y produciendo
serios conflictos en el gobierno. En una reciente evaluaci6n de los poderes
constitucionales de los presidentes en America Latina, Mainwaring y
Shugart caracterizan a los presidentes ecuatorianos como "potencial-
mente dominantes" por su generosa distribucion de poderes (1997). En
ausencia de un respaldo partidario en el congreso, los presidentes no han
podido aprovechar en su totalidad su fortaleza constitucional. Juan]. Lim
ha sido de los primeros teoricos en advertir sobre los "peligros del presi-
dencialismo" para la estabilidad dernocratica de los pafses. Estos peligros
tienen que ver con cuatro caracterfsticas propias de los regfmenes presi-
denciales: la doble legit imidad de los poderes, la rigidez del mandate, el
caracter mayoritario que ostenta el jefe de gobierno y el dilema de coope-
raci6n con el gobierno que enfrentan los partidos politicos.
142
144 La inagotable pugnade poderes Gobemabiliclad Democrdnca
145
ser reelegido." En palabras de Hurtado: "con la abreviacion del periodo
presidencial podria resolverse juridicamente la perdida de autoridad del
presidente de la Republica, la erosion de su imagen en la opinion publica y
la reduccion de sus margenes de accion y rnaniobra. En democracias no
consolidadas como la ecuatoriana (...) la eleccion de un nuevo Jefe de Es-
tado perrnite renovar las esperanzas populares y recuperar la autoridad
perdida" (1993: 27~ 8 ) . Dos breves pero profundas crisis de sucesion presi-
dencial ocurrieron en 1997 cuando el congreso disfrazo la destirucion al
presidente Abdala Bucaram como un caso de "incapacidad mental" y ex-
tralegalmente se nornbro a un presidente interino. Nuevarnenre en 2000,
un presidente terriblemente impopular como fue Jamil Mahuad fue for-
zado a renunciar ante un intento de golpe de esrado, Nuevamente el con-
greso intervino para nombrar como sucesor a su vicepresidente Gustavo
Noboa.
A diferencia de un regimen parlamentario, Linz argumenta que el
presidencialismo no es flexible para adaptarse a las carnbiantes situaciones
politicas y economicas del pais, pues simplernente no existen mecanismos
factibles para ajustar la direccion del gobiemo. Lacensura y la destitucion
por parte del congreso es un mecanismo largo, incierto y desgastante para
la estabilidad democratica; pero tarnbien la renuncia voluntaria de los
presidentes ha sido una solucion oportuna y eficaz (Perez- Lifian 2000).
La rigidez caracrerfstica del gobiemo presidencial, especial mente cuando
este gira en tomo a la imagen de un caudillo personalista, puede conve,r-
tirse en un obstaculo para la continuidad de la democracia. Como se vera
mas adelante, Ecuador enfrento una severa crisis institucional en 1987
cuando el presidente Febres Cordero fue secuestrado y amenazado por
tropas pararnilirares. EI objerivo de los grupos armados no era tornar con-
trol del poder, yel presidente logro terminar su perfodo, aunque con una
imagen muy dereriorada ante la opinion publica y con la consrante arne-
naza de un golpe milirar.
6. Corutiluci6n Po!rticade la RepUblica del Ecuador, art . 74.
Otro importante factor de rigidez en el mandato, ha sido el im-
pedimento constitucional de la reelecci6n presidencial. Al no existir los
incentivos para buscar la ratificaci6n del apoyo popular, los presidentes no
han tenido incentives para rendir cuentas ante nadie. La restriccion
temporal ha inspirado a los presidentes para actuar de acuerdo con
criterios de corto plazo, preocupados mas par cosechar triunfos politicos
personales, que por consolidar las instituciones ' dernocraticas que
represent an. Mas alia del presidente, todos los dernas actores politicos,
especial mente partidos de oposici6n han tenido que ajustar sus estrategias
a la no renovable duracion del cargo presidencial. Es probable que los
partidos esten dispuestos a establecer alguna colaboracion con el
ejecutivo al inicio de su mandate, pero hacia el final del periodo y con la
proximidad de las siguientes elecciones, el presidente se convierte en un
"pate cojo" (lameduck) , es decir un presidente vencido 0 mermado por la
oposicion (Coppedge, 1994) . Lujambio argumenta que la oposicion ob-
tiene mas beneficios de criticar al presidente, que de apoyar sus
iniciativas: "en ciertas coyunturas, apoyar al presidente puede lIegar a ser
un acto suicida para un partido de oposici6n, ya que juega un papel
ambiguo: se juega a la oposicion, se coopera con el gobierno, pero no se
forma parte del gobiemo" (Lujambio, 1994: 62) .
7.3. 1 presidente10 gana todo
Una tercera caracrertstica del regimen presidencialista, es que abre la po-
sibilidad de que el ganador de la contienda se lIeve todos los premios que
ofrece el sistema. Conocida en la literatura norteamericana como winner
takes all, la premisa signifies que en un presidencialismo el candidate ga-
nador es investido con enormes atribuciones que Ie permiten gobemar de
manera bastante independiente de los dernas poderes, y no Ie obliga a in-
cluir a los sectores de oposici6n dentro de su gobierno, Por esta raz6n se
dice que el presidencialismo propicia un gobierno excluyente. Es rele-
vante precisar que el caracter mayoritario del presidencialismo, al que se
refiere Linz, solarnente ocurre cuando el presidente rambien controla al
partido que tiene la mayoria en el congreso; solo entonces, tiene control
7. Latroncha fue un rcnn ino acunado por Asaad Bucararn a inicios de los 80 para denominar
al conjunto Jc bienes Jisponibles que sc repartcn cuando un presidente inaugurn su
mandate.
8. Entrcvista realizada por Conaghan cn Quito. cI 29 de rnarzo Jc 1986 (Conaghan, 1994:
275).
de los dos poderes, A pesar de que los presidentes ecuatorianos nunca han
tenido control unificado del gobierno, tarnpoco han buscado muchas
oportunidades para cornpartir la troncha con diputados de otros partidos,
aunque es probable que esta voluntad distributiva se de durante los prime-
ros meses de mandato.i
147
1.4. Cooperar 0 no cooperar, el dilema de los partidos
Un mecanisme conulnmente citado fue cI de las Alianzas Fantasmas, por el cual, los socios
lcutsladvos colaboraban con el presidentc de rnanera clandestine, aunque arnbas partes
neuaran cal colaboracion pOT ternor a ser castigados por sus elcctores (Mills 1984) .
9.
Los partidos politicos ecuatorianos adoptaron una ambigua relaci6n
de cortejo y oposici6n frente al ejecutivo." Afirma Conaghan que cuando
Hurtado asumi6 eI vaci6 de poder dejado por Roldos, "erato de rnantener
una coalici6n legislativa eficiente, a traves de la asignaci6n de cargos
ministeriales (...) a miembros de partidos populistas y de centro izquierda
(...) Pero la colaboraci6n de estos partidos fue inconsistente. En varias
coyunturas se enfilaron con la derecha para oponerse a la nueva adrninis-
traci6n" (1995: 267). En este sentido, es muy ilustrativo la postura de la
Izquierda Dernocratica antes de la e1ecci6n presidencial de 1984, la cual
colabor6 con el gobierno para aprobar importantes piezas de legislacion en
cuanto a gasto publico y creaci6n de impuestos, pero tarnbien su voto fue
decisivo para censurar ados ministros del gobierno de Hurtado (Mills,
1984) . La interpelacion y fiscalizaci6n de los miembros del gabinete fue
otro mecanismo adoptado por los diputados para alejarse publicamente
del gobierno y Icgitimar su papel de oposicion. Paulatinarnente, el poder
legislativo ha abandonado su caracter deliberativo y representativo, para
convertirse en un 6rgano fiscalizador del ejecutivo. No por casualidad, los
Desde la perspectiva de los partidos politicos 0 potenciales socios del go-
bierno, la cooperacion presenta un dilema importante: "en eIescenario en
eI que las oposiciones deciden cooperar con el presidente aprobando sus
iniciativas de ley y dicha cooperacion es exitosa, los creditos politicos
tiende a llevarselos el partido del presidente, y no sus 'socios opositores' en
el congreso: (...) si la cooperacion fracasa, los costos e1ectorales tienden a
ser compartidos por eI partido del presidente y por sus 'socios opositores'
en eI legislative" (Lujambio 1994: 61-2). Sin embargo, un analisis mas
detallado sugiere que los incentivos para la cooperaci6n legislativa existen
en un principio, pero tienden a erosionar proporcionalmente con eI
avance del calendario electoral (Mejia Acosta, 2002b).
Gobemabilidad Democrdn ce
La inagotable pugna de poderes 146
En repetidas ocasiones, eI presidente ha conformado su gabinete de
gobierno (especialmente en eI area economics), con funcionarios ajenos a
toda actividad politica, y con una forrnacion esencialmente tecnica, EI
aislar esta irnportante area de la polltica, en manos de personas inde-
pendientes, ha causado conflictos al interior del partido del presidente
cuyos colaboradores se sienten excluidos de las posiciones importantes.
Una entrevista del,ex presidente Hurtado con Catherine Conaghan, ilus-
tra muy bien esta situacion: "Nosotros cuatro (los directives de Banco
Central, Finanzas, Junta Monetaria y yo) administramos exclusivamente
la politica econornica. Los ministros del gabinete fueron consultados sobre
problemas especfficos (...) y luego eran informados de las decisiones.
ilmagfnese que hubiera pasado si sometfa a debate la politica economica
con eI partido! iNingUn partido hubiera aprobado ese tipo de politicasl
Hice todas mis designaciones al gabinete econornico sobre la base de que
no fueran de la D e ~ o c r a c i a Popular. No quise que la politica economica
cayera en manos d'e gente que la politizara"." Laestructuracion del gabi-
nete econornico con elementos independientes, tuvo como objetivo el
disefiar e instrurnentar la politica economics en base a criterios total-
mente ajenos a las preferencias polfticas del partido en el poder, La
apuesta del presidente era recuperar la estabilidad econornica, para luego
obtener eI respaldo popular para su partido. Pero la recuperacion eco-
nomica no fue inrnediata, y los partidos politicos (sobre todo eI del go-
bierno) tuvieron que pagar con votos en eI corto plazo, los costas del
ajuste econornico impulsado por eI presidente y su gabinete.
principales lfderes de la oposicion hasta 1984, Rodrigo Borja CevalIos y
Leon Febres Cordero, postularon sus candidaturas en la siguiente eleccion
presidenciaI.
se sefialan a continuacion las prerrogativas de ambos poderes, men-
cionando los lfrnires de cada uno, y los aspectos particularmente nebulo-
sos en esta relacion,
148 La inagotable pugna de poderes Gobemabilidad Democrdnca
149
2. La pugna de poderes
Los principios fundamenrales de la division de los poderes fueron enun-
ciados originalrnenre por Montesquieu en el siglo XVII, pero fueron apli-
cados con exito en la Constitucion norteamericana de 1787. En aquel
momenro fundacional, Madison advertfa sobre los peligras de concentrar
el poder del nacienre esrado en una sola volunrad, ya que el gobiemo
puede degenerar en tiranfa. EI arreglo consritucional estadounidense es-
tablecio como maxima fundamenral, la separaci6n y autonornia de los
poderes ejecutivo, legislativo yJudicial. Larelacion que deberfa existir en-
tre elIos, serfa la de mutuo control y equilibrio para asegurar que ninguno
acumule mas poder 0 suplante las funciones de otro poder." Diversos me-
canismos han operado en el sistema politico estadounidense (entre ellos,
el sistema biparridista) para que el equilibrio de poderes sea una institu-
cion que ha dado buenos resultados de gobiemo, aun bajo el forma to de
gobiemos divididos (Mayhew, 1991). Sin embargo, la version larinoarne-
ricana de un presidencialismo con equilibrio de poderes no ha sido tan
exitosa.
2.1. Las atribuciones del ejecutivo {rente allegislativo
En el caso ecuatoriano, la relacion entre eI presidente, eI congreso y el po-
der judicial ha sido especialmenre conflictiva. Analizar los problemas rela-
cionados con la adrninistracion de justicia en Ecuador excede los
objetivos de este estudio, pero si se analizara, eI conflicro entre los otros
dos poderes. Con eI proposito de enmarcar la discusi6n en terrninos del
equilibrio de poderes establecido por la Constitucion Polftica de Ecuador,
10. Para una importance discusi6n sohre 10 division de poderes en Esrados Unidos, vease
Madison, The Federalist Papers, ruimeros X, XLCVlII, U, XLVII.
Irnportante literarura sobre la relaci6n existente entre eI poder
ejecutivo y legislativo, se ha escrito en los ultirnos afios, desracandose los
esrudios comparatives de Shugart y Carey (1992) y Linz y Valenzuela
(1994). Dentro de este ultimo libro, Conaghan ha elaborado un buen
analisis sobre el caso ecuatoriano, revisando cuales son las atribuciones y
facultades que ha otorgado la Constirucion a cada uno de los poderes. EI
cuadro 18 resume estas atribuciones de manera comparada. EI presidenre
se reserva el derecho de conformar su propio gabinete sin la aprobacion
del congreso, sus facultades legislarivas estan reforzadas a traves del poder
de veto y de decreto, puede dec1arar el Estado de Ernergencia cuando 10
considere necesario, y puede convocar a Consulta Popular para asunros
de interes nacional. Por parte del Iegislativo, este tiene eI poder para
interpelar y censurar a los miembros del gabinete y otros altos fun-
cionarios, puede rechazar el veto presidencial con una mayorfa calificada,
y tiene eI poder para nombrar a los magistrados del poder Judicial, y
Tribunales Electorales y Constitucionales: puede adernas otorgar am-
nistfa a implicados en crfmenes politicos. Si bien en muchos aspectos los
poderes estan expliciramente definidos, se vera mas adelante que otras
facultades ejecutivas y legislativas son contradictorias y ambiguas, dando
lugar a diversas inrerpretaciones constirucionales y serios conflictos entre
eI presidenre y el congreso. Como resulrado, la sirnetrica disrribucion de
atribuciones constirucionales ha producido en America Latina un per-
verso sistema de veros y controles mutuos entre ambos poderes. Comenta
Lujambio que "una salida sugerida es la de conceder mas poderes al
presidente, pero esro no soluciona el problema: el congreso puede perder
su derecho a presenrar iniciativas, pero nunca pierde su capacidad de blo-
quear la agenda presidencial, convirtiendose asi en un cuerpo representa-
tivo que ejerce tareas negativas" (Lujambio, 1994: 17).
Fuenle: CatherineM. Conaghan.(1994: 262).
11. Esta afirrnaci on aparcnrernente contradice fa hipotcsis de Conaghan (1995) sohr e la
cxistcncia de par tidos "florantes".
Desde este punto de vista, es esencial comprender que los congresos
no cumplen con un papel obstruccionista porque asf 10 quieran (es decir,
no es un poder negative perse), sino como mecanismo de defensa de las
crecientes atribuciones adoptadas por el ejecutivo para aumentar su capa-
cidad de gobierno. De algun modo, entre los dos poderes se produce un
juego de quien tiene mas poder sobre el otro, sin que las disposiciones
constitucionales sean capaces de moderar esta carrera. Laidea de que un
congreso no es tan debil como aparenta, vis-a-vis el presidente, es refer-
zada por Shugart y Carey cuando argumentan que los partidos ecuato-
rianos otorgan a suslideres importantes poderes sobre los miembros afilia-
dos (1992) .11 En la medida en que las directivas controlan el orden de las
nominaciones para los candidates en el sistema de listas cerradas, garanti-
'-I
151 Gobemabilidad Democrdn ca
zan un buen grado de disciplina intra-partidaria. Otra hipotesis es que la
facultad legislativa de censura del gabinete, fomenta que los partidos usen
el recurso de juicio politico como plataforma publicitaria para aumentar
su votacion en la siguiente eleccion. Estas atribuciones fortalecen el papel
de los partidos para bloquear las iniciativas presidenciales (Shugart y
Carey, 1992: 178) . Estas observaciones se desglosaran con detalle en los
siguientes apartados.
2.1. Conformaci6n y censura del gabinete
Por ellado del congreso, el articulo 59 constitucionalle confiere el
poder para "fiscalizar los actos de la Funci6n Ejecutiva y dernas organos
EI estudio realizado por Shugart y Carey constituye una pionera clasifica-
cion de los sistemas politicos de acuerdo al poder que ostentan los presi-
dentes de frente al poder legislative. Segun los autores, un presidente
tiene mayor poder en la medida que tiene completa autonomfa para desig-
nar a los miembros de su gabinete y su supervivencia no depende de la
Asarnblea Legislativa, En el caso del presidencialismo ecuatoriano tiene
una especial clasificacion, porque el poder del ejecutivo para conformar su
gabinete de manera autonorna, esta atemperado por la facultad del con-
greso para censurar a los ministros del gabinete. De acuerdo con este cri -
terio, Shugart y Carey han clasificado al sistema ecuatoriano como un
Premier-Presidencialismo, haciendo referencia al poder de censura que
goza el parlamento para controlar el desemperio politico del gabinete de
gobierno (1992). En cuanto a la conforrnacion del gabinete, la Constitu-
cion ecuatoriana establece en su articulo 79, literal d, que el presidente
tiene el poder para "Nombrar y remover libremente a los Ministros, Jefes
de Misiones Diplornaticas, Gobernadores (de las proIJincias) y dernas fun-
cionarios publicos que Ie correspondiere (...) ", sin que el congreso tenga
que intervenir para su aprobacion, Este poder sobre la forrnacion del gabi-
nete, esta reforzado por el articulo 87, que establece que el presidente de-
cidira sobre tiel nurnero y la denominacion de los Ministerios (...) en
relacion con las necesidades del Estado" (art. 87).
Lainagotable pugnade poderes
Cuadro 18. Atribuciones del poder ejecutivo yleglslativo otorgadas por la
Constituci6n Politica del Ecuador de 1979
Atribuclones Presldente Congteso
Eleccl6n popular directa, concurrente con Ia
Elecci6n y Elecci6n popular directa porregia derna- primera ronda presldencial ydeacuerdo conla
Estructura yoria adoble vuelta. f6rmula de representaci6n proportional. Con-
greso unicameral.
Electo porcuatro aros.
Los diputados Nacionales sonelectos porcua-
Iroalios; losPtovinciales. potdos.
Duraci6n
I
Hasta 1996, nosepetmili61a reelecci6n inrne-
Nosepermile lareelecci6n. diata. solamenle pasando unperiodo legisla
tivo.
Poderes
Designa ministros y a otros altos fun- PUede inlerpelar y censurar ministros, conlas
Gabinele
cionarios delgobiemo, sinlaaprobaci6n 213 partes del veto de Ia Camara. Puede
delcongreso. enjuiciar al presidente.
Puede veiar lotal0 parcial mente laspie-
Puede revocar el velo presidencial con unvolo
Velo mayoritario de 213 de Ia Camara 0 volver a
zas legislalivas.
presentar lainiciativa una ~ o despues,
Puede emilir decrelos de emergencia
Nombra a losmiembros dela Suprema Corte
econ6mica. -
de Justicia, de los Tribunales de Garanllas
Poderes
Constitucionales y Electoral.
Adicionales
Puede declarar estado deemergencia y
suspender los derechos constituciona- Puede olorgar amnlslia porcrimenes politicos.
les.
150
12. Las reforrnas de 1998 ele varon el ruirnero de diputados necesarios para enjuiciar y censurer
al prcsidentc o sus rninistros del gabinctc.
153
\ 3. Dada la falla de claridad consl it ucional en esra materia, no siempre el presidentc acaro 1a
del congreso. EI presidente Febres Cordero por ejernplo, rnantuvo en sus cargos
al ministro Dahik de Finanzas y Roble s Plaza de Gobierno, pese a que ya habfan sido
ccnsurados por la mayorfa del congreso, No habiendo un mccanismo constitucional que
oblig uc al preaidenre a cumpHr la del leltislarivo, lasoluci6n al conflicto llcgo
por la via no inslilucional : la de dichos rninistros se produjo solarnentc despues
del incidente en que [ue sccueslrado el presidente por tropas milirarcs, quiencs actuaron
como "podcr moderador".
Ladesignacion de los miembros para la Suprema, Corte de [usticia, y
las de T ribunales Electorales y de Garantfas Constitucionales, han sido los
portafolios mas delicados en la relacion ejecutivo-Iegislativo. Los nombres
de los candidatos para Magistrados del poder Judicial, son presentados en
igual numero por el presidente, por el congreso y por la misma Corte Su-
prema, pero la designaci6n se hace con una votaci6n mayor de los dos ter-
cios del Congreso Nacional. En otras palabras, si el presidente no ha 10-
grado formar una coalici6n legislariva que favorezca sus iniciativas,
mucho menos podra conseguir que esa mayorfa favorezca a los candidates
por el presentados. La designaci6n de funcionarios para la Corte Suprema
rarnbien se ha prestado para diversas interpretaciones, Yconflictos: siendo
los Magistrados investidos en sus funciones por una determinada rnavoria
en el congreso, hay claros incentivos para que ellos acnien de acuerdo con
las preferencias polfticas del grupo legislative que los coloc6 en el poder.
Un incidente producido entre el poder legislativo y Judicial ocurri6 en
agosto de 1994, a pocos dias de instalado el Congreso Nacional. EI con-
greso habfa sido renovado en casi el 85% de sus miembros en las eleccio-
nes intermedias, Y el partido del gobierno (PUR) habfa obtenido una
representacion menor al 5% de los escafios totales . En aquellos dias, se
produjo una coalici6n legislativa entre dos partidos antag6nicos mas
grandes (Social Cristiano y Roldosisra Ecuatoriano). para nombrar a los
(1998: 55).13 Mientras la literatura sobre pugna de poderes en Ecuador
habla de un conflicto "estructural e irreversible" entre el congreso y el
presidente, la proporcion de juicios amenazados y concretados sugiere que
existe un juego mas sofisticado de conflicto y coopera'cion entre el ejecu-
tivo y ellegislativo que arnerita un estudio mas (Mejfa Acosta,
2000) .
Gobemabi/idaJ. Democratica
Lainagocable pugna depoderes 152
del Poder Publico", asf como "proceder al enjuiciarniento politico durante
el ejercicio de sus funciones y hasta un afio despues de terminadas, del
presidente y vicepresidente de la Republica, de los Ministros y Secretarios
de Estado, de los Magistrados de la Corte Suprema de justicia (...), porin-
[racciones comecidas en el desernpeno de sus cargos, y resolver su censura en
caso de declaratoria de culpabilidad, 10 que producira como efecto su des-
titucion (si aun se encuentra en funciones) e inhabilidad para desernpefiar
cargos publicos durante el mismo perfodo", Ellegislativo se reserva enton-
ces, el derecho de interpelar y censurar a dichos funcionarios, con el voto
de las dos terceras partes de los miembros del Congreso Nacional. 12
Shugart y Carey afirrnan que la Constitucion ecuatoriana de 1929,
-permitia al congreso un "vow de confianza" sobre los rninistros del gabi-
nete. Sin embargo, las siguientes constituciones de 1945, 1946 y 1967 han
perrnitido en cambio, "votos de censura", Aunque la literatura constitu-
cional ha usado estos dos terminos indistintarnente, segun los autores la
diferencia en Ecuador es que el primero significa destitucion y el segundo,
censura sirnbolica: "(la) censura (0 interpelacion) ha sido tornada como
una simple recomendacion de destirucion por parte del congreso, dejando
en manos del presidente la decision final para retener al mi'nistro"
(Shugart y Carey, 1992: 114). EI aspecto mas conflictive de la pugna de
poderes, ha sido el complejo mecanismo de censura establecido por la
Constitucion de 1979. Afirrnan los autores de Presidents and Assemblies,
que la "Constirucion no es clara respecto a si la censura debe ser aplicada
par razones politicas, 0 solo en el caso de faltas crirninales, como con la in -
terpelacion" (1992: 114) . Esta doble dependencia del gabinete ha ocasio-
nado que los ministros de estado tengan el dilema de obedecer las directi-
vas del presidente que los nomine, sin perder la simpatfa y el respaldo de
un congreso que los puede enjuiciar por sus errores. Un estudio de
Sanchez-Parga ilustra que entre 1979 y 1996, el congreso ecuatoriano
ernitio 190 amenazas de juicio politico (interpelacion), pero solo llevo a
cabo 38 de ellas (20%), censurando final mente a 13 ministros (7%)
2.3. La iniciativa /egis/ativa y e/ pader de veta
155
2.4. Gabierna par decreta
15. Es plausible proponer en carnbio, que el presidente se ha beneficiado de esta prerrogativa al
insistir y aprobar leyes que no pudicron scr rechazadas por La mavoria de 213 partes del
congreso, cs decir, soLo cooptando a 1/3 + I tie Los diputados.
En eI caso del veto parcial, es decir, que eI presidente rechace una
parte de la propuesta del congreso, dice la constituci6n que este, "la recti-
ficara, aceptando la objeci6n, 0 la ratificara en dos debates, con el voto fa-
vorable de las dos terceras partes de sus miembros, y se procedera a su
prornulgacion" (art. 70). Si se toma en cuenta que la fragmentaci6n parti-
dariaha dificultado la conformaci6n de coaliciones mayoritarias en'eI
congreso, es aun mas remota la posibilidad de lograr una mayoria califi-
cada para superar un veto presidencial." Bajo eI arreglo institucional exis-
tente en Ecuador, los poderes de veto (parcial y total) han aumentado los
poderes del ejecutivo, dentro del proceso de formaci6n de leyes.
Como ya se explic6 anteriormente, las adversas condiciones polfticas y
econ6micas del pais al inicio de los ochenta, motivaron una reforma
constitucional para reforzar eI poder presidencial en la formaci6n de leyes.
Despues del fallecimiento de jaime Rold6s en 1981, su vicepresidente
cer eI veto total 0 parcial sobre dicha ley. La Constituci6n ecuatoriana
otorga un significative poder de objeci6n de leyes, al poder ejecutivo: "Las
leyes que fueren aprobadas por el Congreso Nacional 0 por el Plenario de
las Comisiones Legislativas, que fueren objetadas por eI presidente de la
Republica, 5610 podran ser consideradas por eI congreso despues de un
afio de la fecha de objecion" (art, 70). Esta facultad permite al presidente
imponer su vol untad por encima de la del congreso, que no tiene ningun
poder para revocar la respuesta del ejecutivo en ese afio; aunque la
Constituci6n (en eI mismo articulo) sefiala que el congreso puede pedir al
presidente que someta la discrepancia a una consulta popular, esta facul-
tad no tiene caracter vinculante. En la practica, no es concebible que eI
presidente este dispuesto a someter voluntariamente a discusi6n popular,
una iniciativa que el habfa rechazado previamente.
GobemabilidadDemoCTlitica
Lainagotable pugnade poderes 154
EI articulo 66 constitucional establece: "La iniciativa para la expedici6n
de las leyes corresponde a los Diputados, al Congreso Nacional, a las
Comisiones Legislativas, al presidente de la Republica, y a la Corte Su-
prema de Justicia. Recon6cese la iniciativa popular para reformar la Cons-
tituci6n y para la reforma y expedici6n de leves", De las iniciativas de ley
introducidas al congreso, solamente el 10% es considerada por la comi-
si6n legislativa correspondiente. Tras el informe de comisi6n, una inicia-
tiva es discutida en dos debates, primero en 10 especffico y luego en 10
general. Luego de aprobar una ley por mayoria simple, el congreso la
somete a conocimiento del presidente, para que la sancione 0 la objete; si
no hay objeciones dentro de los diez dfas de recibida, el presidente debe
prornulgarla. En caso de que eI presidente no este de acuerdo, puede ejer -
14. EL tncidcnre tie la nominadon tie magisrrados, fue seguido por el auror con base en La
prcnsa local ecuatoriana. Vcr al respecto, Los diaries EITeUgrafo, ElComerco, Hcry, del8 al
15 tic scpricmbrc tie 1994.
nuevos jueces del poder judicial. EI PRE habfa ofrecido apoyar al PSC
para elegir los candidates que Ie fueran favorables, a cambio de que dichos
jueces no lIevaran a cabo el juicio pendiente a una militante Roldosista,
ex alcaldesa de Guayaquil, Elsa Bucaram. Indignados ante esta maniobra,
los magistrados de la Corte Suprema de [usticia calificaron de "ilegal" eI
procedimiento seguido por el congreso para designar a los nuevos jueces.
Por su parte, el presidente del congreso calific6 de "rebeldfa" la actitud de
la Corte, por pretender autoprorrogarse en sus funciones. EI pleito ente eI
congreso y la Corte Suprema, termin6 en una distribuci6n mas ba-
lanceada de jueces, que de todos modos, fue adversa al gobiemo de Duran
Ballen.
14
En el caso de la formaci6n del Tribunal Supremo Electoral y del
Tribunal de Garantfas Constitucionales, los respectivos funcionarios han
sido electos por el congreso bajo eI mismo criterio de la mayorfa calificada,
Sin embargo, eI congreso no particip6 en la nominaci6n de los candidates,
dejando esta facultad, al presidente, a la Corte Suprema de [usticia y a la
ciudadanfa.
/56 La inagotable pugna de poderes Gobemabilidad Demomlrica 157
Hurtado enfrenro una severa crisis econ6mica, caracterizada por la
enorme deuda externa del pais, y la baja en los precios internacionales del
crudo. La rnagnitud de la crisis requerfa de radicales ajustes macro-
econ6micos para que el pats pudiera restablecer el equilibrio en la balanza
de pagos, fortalecer el valor de la moneda frente al dolar y asf poder rene-
gociar el monto de la deuda con los organismos financieros interna-
cionales. La urgencia de adoptar medidas de ajuste en el corto plazo
planteaba al presidente Hurtado el dilema de aislar de la toma de decisio-
nes economicas a un congreso fragmencado y mayoritariamente opositor,
Opina Conaghan que a partir de este momento, la toma de decisiones es-
tuvo estrechamente ligada a un fatalismo econornico: "En la mente de los
presidentes, una administraci6n racional de la crisis necesariamente in-
clufa un desapego de la polftica parridaria, e1udir al congreso, ydesarender
las posibles retribuciones electorales" (1995: 275). Aunque la decision
fuera bien intencionada por parte del presidente (primero atender la crisis
econ6mica, luego la polfrica), esre argumento carecfa de susrenro al no
exisrir la figura de la reelecci6n. La que ocurrio fue que las politicas
econornicas para administrar la crisis, se adoptaron de manera inde-
pendiente de las preferencias de los electores.
En la reforma de 1983, el presidente Hurtado consigui6 negociar la
aprobacion de una ley, por medio de la cual, podrfa legislar en materia
economica, dentro del menor tiernpo posible. La reforma afiadio al
articulo 66: "Si un proyecto de ley en materia economica fuere presenrado
por el presidente y calificado por el de urgenre, el Congreso Nacional (...)
debera aprobarlo, reformarlo 0 negarlo, dentro de un plazo de quince dias.
Si no 10 hiciere, el presidente de la Republica podra promulgarlo como
Decreto-Ley en el Registro Oficial y entrara en vigencia hasta que el Con-
greso Nacionallo reforme 0 derogue". Esta figura adopto el nombre de De-
cretode urgencia econ6mica, que fue muy usada por los siguientes presiden-
res." Es relevance en este punto, hacer una importance distincion. De
acuerdo con Carey y Shugart, el poder presidencial de decreto se refiere a
16. Laconsritucion de 1998 retorn o este principio, pero establcciendo un plDZOde 30 dfas para
la revisi on legislative.
"aquellas leyes que el presidente puede proponer ,y que manrienen la
fuerza de la ley a menos que sean especfficarnente rechazadas (veradas)
por el congreso" (1998). Este terrnino sin embargo, ha sido usado de
manera mas amplia en los pafses de America Latina, ya que decreta es
"cualquier acto ejecutivo, desde una decision regulatoria hasta una ex-
cepci6n ala legislaci6n constitucionalmente aprobada" (Carey y Shugart,
1998). Siguiendo el primer criterio, los presidentes de 6 paises lati-
noamericanos contemplaban esta arribucion constitucional hasta 1988:
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, EI Salvador y Paraguay. EI poder de de-
creto fue una figura muy socorrida por e] ejecutivo, para hacer frente a los
retos de la crisis economica, sin tener que pasar por la aprobaci6n del
Congreso Nacional. En palabras de Carey y Shugart, el poder de decreto
aparece en America Latina cuando se cumplen dos condiciones: "una,
que el presidente goce previa mente de fuertes poderes como el de veto 0
de introduccion exelusiva de iniciativas legislarivas (...); y que la fragili-
dad de las coaliciones mayorit arias en el congreso, tal.vez en sistemas mul-
tipartidistas, puede alentar la emisi6n de decretos para romper con el
estancarniento legislative" (1998: 147). Cumpliendose estas dos condi-
ciones en Ecuador, el gobiemo por decreto adopt6 dimensiones extrernas
durance el gobierno de Febres Cordero: entre 1984 f 1985, emiti6 26 de-
cretos de urgencia econ6mica, para facilitar la invers'i6n extranjera, man-
tener el salario mfnimo y conservar flotante el tipo de carnbio, entre otros .
S610 a traves de esta figura, el presidente pudo rebasar a la oposici6n del
congreso y enarbolar su programa de reformas economicas,
La crisis de los ochenta afecto con singular fuerza a toda la America
Latina, y la expedici6n de decreros de emergencia econ6mica fue una es-
trategia comunmente adoptada por los presidentes, para mantener el con-
trol de la economfa por encima de la tension polftica. Como punto de
referencia, es interesante mencionar un estudio sobre las relaciones eje-
cutivo-legislativo en Argentina, elaborado por Guillermo Molinelli. Afir-
rna que los Decretos de Necesidad y Urgenci a (DNU), empezaron a ser
emitidos por Alfonsfn en 1983, pero quien realmente abuse de esta facul-
tad jue el presidente Menem: se calcula que entre 1989 hasta 1993 se
2.5. La consulta popular
La figura de la consulta popular fue introducida por primera vez en Ecua-
dor, en la Carta Politica de 1967, como un mecanisrno a traves del cuallos
gobernantes podrfan consul tar directarnente a los gobernados, cuales eran
sus preferencias sobre determinados temas de interes nacional. Sin em-
bargo, este principio no fue invocado ni utilizado durante los siguientes
afios, ya que Velasco Ibarra se habfa declarado dictador. La figura del
plebiscito reaparecio en 1978, cuando se uso para refrendar el proyecto
constitucional que el pais adoptaria; terminada la transicion, la consulta
popular quedo establecida en la Constitucion de 1979. EI articulo 79
constitucional, faculta al presidente para: "Convocar ysometer a consulta
popular las cuestiones que a su juicio fueren de trascendental importancia
para el Estado y, especialmente, los proyectos de reforma a la Constitu-
cion (...), y la aprobacion y ratificacion de tratados 0 acuerdos interna-
cionales que, en su caso, hubieren sido rechazados por el Congreso
Nacional 0 por el Plenario de las Comisiones Legislativas 0 por el propio
/59 Gobemabilidad Democratica
Presidente de la Republica". En la practica, este principio de decision di-
recta fue utilizado por los presidentes para refrendar sus posiciones e ini-
ciativas ante la voluntad popular, toda vez que perdieron las respectivas
batallas en el legislativo. Ante una intransigente oposicion legislativa en
1980, el presidente Roldos fue el primero en amenazar con plantear en un
plebiscito la facultad para disolver el congreso por una sola vez durante su
mandato y convocar nuevamente a elecciones (para intentar conformar
una mayorfa aftn a sus posiciones). La propuesta causa gran incomodidad
al interior de la clase polftica, que tenia fresco el recuerdo del atribulado
proceso de transicion dernocrarica por consulta popular. Por ello, se
constituvo una Junta de Notables que solicito al presidente que aban-
donara su proyecto. Finalmente Roldos acepto cancelar el plebiscito, en
parte por las dificultades logfsticas que irnplicaba, pero principalmente
porque su amenaza de llevarlo a cabo consiguio su proposito entre la clase
polftica. EI presidente recibio confidencialmente el compromiso de apoyo
legislativo por parte de dos partidos antagonicos, la Izquierda Demo-
cratica y el Conservador Ecuatoriano (juntos representaban mas del 30%
de los escafios en el congreso), a cambio de que desistiera de su provecto
(Hurtado, 1990b: 91-96). La oposicion politica en el congreso,' habfa
mostrado su espiritu conciliador cuando vio amenazada su existencia. En
el futuro, la facultad de consulta popular seguirfa siendo una estrategia
acariciada por los presidentes, para chantajear al congreso opositor ydade
al presidente una ligera ventaja en la pugna depoderes. Seis afios mas tarde,
el fantasma del plebiscito volvio a aparecer. EI presidente Febres Cordero
habfa empezado su mandate, con una terrible oposicion legislativa tradu-
cida en mas de 60% de escafios deillamado "Bloque Progresista", que pro-
dujo dos afios de tensiones entre los poderes. Con el prop6sito de renovar
su poder en la presidencia, Febres Cordero convoco en 1986 a un ple-
biscito, que deberfa ser efectuado sirnultanearnente con las elecciones in-
termedias. En el, el presidente "pedfa a los votantes rechazar la ley que
obligaba a los candidates a afiliarse a un partido politico legal mente regis-
trado si querfan competir por una eleccion, Argumentaba que la ley elec-
toral discriminaba a los independientes" (Conaghan, 1995: 271). Los
partidos del Bloque Progresista abanderaron la carnpafia en contra, y la
La inagocable pugna de poderes /58
emitieron DNU "ad.nauseam": 159. EI autor concluye diciendo que "Me-
nem pavirnento el camino abierto por Alfonsfn y de hecho 10 transforrno
en una autopista de 8 carriles" (1995: 11). Frente a esta "via rapida"
disefiada por el ejecutivo, el congreso ecuatoriano no tuvo grandes recur-
sos para oponersele. La mayorfa de los diputados no han tenido la forma-
cion, ni la experiencia, ni el equipo tecnico necesarios para elaborar y pro-
poner alternativas coherentes en materia econornica. Como respuesta, los
diputados optaron por oponerse a las medidas altamente impopulares
(como no elevar los salarios 0 subir los precios de los combustibles), yen el
mejor de los casos, llamar a juicio polftico (interpelacion) a los ministros
del area economica. Finalmente, Conaghan reflexiona que, "el precio de
este enfoque (de politica economics) altarnente exclusionario y tecno-
cratico, ha sido alto, en terrninos de tension institucional y de frustracion
social" (1995: 277). La exclusion partidista tambien causa un gradual ais-
larniento de los partidos y un debilitarniento en su capacidad de interlocu-
cion con el ejecutivo.
pregunta fue rechazada por el 69% de los votantes. Aunque el partido de
gobiemo (Social Cristiano) logr6 aumentar su representacion de 9 a 14 di-
putados, el bloque opositor volvi6 a ganar una mavoria de 40 escafios (de
un total de 71 disponibles). La doble derrota sufrida por el presidente,
abri6 un nuevo bienio de tension e inesrabilidad entre el presidente y el
congreso.
EI presidente Rodrigo Borja (1988-1992) no recurri6 a esta formula,
en parte porque nunca ha sido su defensor (hay que recordar que en 1980,
en su calidad de lfder de la rD, pidi6 al entonces presidente la cancelaci6n
del plebiscite), y tarnbien porque Borja logr6 articular en el congreso una
coalici6n legislativa favorable, por 10 menos en los dos primeros afios de su
marrdato, Su sucesor, Sixto Duran Ballen (1992-1996), inicio su mandaro
huerfano de un partido que fuera importante en el congreso (Unidad Re-
publicana obtuvo mas del 15% en 1992, pero perdio 10% de los escafios de
la Camara en la siguiente elecci6n) y repiti6 fielmente el ciclo de la
consulta popular: propuso dos plebiscites, en 1994 y en 1995 para hacer
reformas a la consritucion, En ambos se propusieron ternas diversos, rela-
cionados con la doble ciudadanfa, la reelecci6n de los diputados, la bi-
cameralidad del congreso, la aprobaci6n de un presupuesto general 0 por
partidas, la privatizacion del segura social. Sobre la reelecci6n de los dipu-
tados y sus implicaciones, se discutira arnpliarnente en el siguiente apar-
rado. Para esta discusi6n, mencionare dos importantes cuestiones que se
plantearon en los plebiscitos y que fueron rescatadas de la experiencia
polftica pasada: la participaci6n de los candidates independientes y la di-
soluci6n del congreso. Ocho afios despues de rechazada la iniciativa de
Febres Cordero, el presidente Duran Ballen insistio en 1994, sobre la posi-
bilidad de que candidates sin partido pudieran competir y ocupar a cargos
de elecci6n popular. El contexte de la pregunta fue diferente, y obvia-
mente, el resultado fue distinto. En 1986, el electorado identifico la in-
tenci6n de la consulta como un referendum para evaluar la gesti6n del
presidente; politizada la cuesti6n por ambos bandos, y con la coincidencia
de las elecciones intermedias, el rechazo al presidente .fue rotundo.'? En
1994, el desprcstigio y rechazo era para los partidos politicos. que como
161 Gobemabilidad Democrt1lica
17. Lacarnpafia de la oposici6n enarbolaba del slogan de "Vota NO al gobierno" y la discusion
sohre la pregunta planteada paso a segundo plano (Hurtado. I990h) .
18. Por ohstaculos fuera del control de quien escribe estas lfneas, fue imposible recopilar
informacion prccisa y confiahle sohre los resultados de los plehiscitos en 1994 y 1995. razon
pm la que me lunirare a cornenrar sobre los resultados generales de las consultas.
instituciones represenrativas no habian sido capaces de entregar a sus
clientelas, resultados eficientes, predecibles y conserisados. La impacien-
cia del electorado ante el desarticulado sistema de partidos, desemboc6 en
la aceptaci6n de las candidaturas independientes, que entraran en vigen-
cia a partir de la elecci6n general en 1996.
18
Es importante aquf, abrir un
parentesis para reflexionar sobre el alto grado de polirizacion al que han
sido sujetas las consultas populares en Ecuador. Merefiero a que se han
tornado posiciones a favor 0 en contra de quien propone el plebiscito, y no
tanto de la pregunta planteada y mucho menos de SL,lS implicaciones. Un
claro ejemplo es el proceso de 1994 (realizado pocos meses despues de las
elecciones intermedias), en el cual, se favorecieron d ~ s altemativas que a
mi criterio, fueron conrradictorias: se permiti6 la reelecci6n sucesiva de
los diputados al mismo tiempo que se fomentaron las candidaturas inde-
pendientes. Cabe preguntar, lc6mo es posible fortalecer y incentivar la
formaci6n de carreras parlamentarias en el congreso cuando esos mismos
individuos no tienen ningiin nexo que los vincule c<;m una organizaci6n
polftica en particular? Temo que la iinica experienciaque pueden acumu-
lar es al servicio de sus propias individualidades.
Finalmente, la cuesti6n de si el presidente puede tener la facultad de
disolver el congreso por una sola vez en su mandate, quedo rechazada
plebiscitariamente en 1995. Quince afios arras, la clase polftica se habfa
movilizado para evitar que el presidente Roldos propusiera la misma
pregunta. Dentro de un regimen presidencialista, con crecientes atribu-
ciones legislativas por parte del presidente, y con un poder legislativo cada
vez mas debilitado, esta facultad constitucional puede ser el paso inrne-
diato anterior para romper el equilibrio de poderes ysujetar la participa-
cion del poder legislativo al criterio de gobiemo que tenga el presidente.
La noci6n popular del "berra y va de nuevo" no necesariamente puede
producir un gobiemo unificado, cuando persiste un sistema electoral que
La inagotable />ugna depoderes 160
garantiza la representacion polftica de partidos de minorfa, y que obstru-
yen la formacion de coaliciones de gobierno. Empfricamente, la evidencia
electoral para el caso ecuatoriano, ha demostrado la importancia que
tiene el factor "castigo al presidente", para minimizar la representacion
legislativa del partido de gobiemo conforme transcurre el tiempo desde
que el presidente fue electo.
En una sociedad politica, en la que se da mayor importancia al de-
sempefio de un solo gobemante por encima de las instituciones vigentes,
la premisa de Vox Populi, Vox Dei (la palabra del pueblo es la palabra de
Dios) , puede producir resultados altamente impredecibles y riesgosos para
el sistema politico, sobre todo cuando se trata de reformas a la Constitu-
cion Polftica, La existencia (no regulada) de la figura plebiscitaria fue un
pretexto presidencial para brincar las instancias representativas de deci-
sion politica (congresos, partidos) y asf evitar posibles enfrentamientos
con la oposicion, Sin embargo, es necesario tomar en cuentaque al margi-
nar a estos actores, se esta debilitando su funcion de legftirnos interlocuto-
res de la sociedad ante el gobiemo. No es diffcil entender por que los parti-
dos han adoptado una actitud negativa y hasta beligerante, frente al re-
curso de la consulta popular. Lafalta de claridad en algunos puntos de la
Constitucion, para definir donde terminan los poderes del presidente, y
donde comienzan las facultades del congreso, contribuvo parcialmente a
atizar la pugna de poderes. Esta ambiguedad ha afectado de manera indi-
recta, el desempefio y la leal tad de los Magistrados del poder Judicial.
Como se ilustro en este apartado, los conflictos entre el presidente y el
congreso respondieron a sus intereses especfficos (pre 0 pos electorales).
Afortunadamente para la preservacion de la democracia, ningiin con-
flicto de las dos ultirnas decadas produjo la ruptura del orden constitu-
cional, pero sf obstruyo el desarrollo y efectividad de las instituciones de-
mocraticas asf como erosiono la imagen del gobiemo ante los ciudadanos.
/63
III. iES CONVENIENTE FORTALECER AL CONGRESO
NACIONAL? LA REELECCION LEGISLATIVA19
GobemabilidadDemocratica
[9. Una version de cstc aparrado fue puhlicada en Mexico. Vcasc al rcspccto, Andres Mejia
Acosta "LaNo-rcclcccion legislativa en Ecuador" en EsrePais, ruarzode [996, pp. 49-54.
La Constitucion Polftica de 1979 tuvo como proposito promover la res-
ponsabilidad y rendicion de cuentas de los representantes polfticos, pero
al mismo tiempo se limite su capacidad de reeleccion, instrumento natu-
ral de rendicion de cuentas y acumulacion de experiencia polftica. En el
caso del presidente, se Ie otorgaron amplios poderes a fin de que pudiera
hacer frente a los retos del desarrollo que el pafs exigfa, pero se Ie irnpidio
buscar una continuidad a su mandato, e inclusive en 1983 se acorto el
perfodo presidencial de 5 a 4 afios. En el caso del congreso, se busco for-
talecer el sistema de partidos polfticos e incorporar elecciones frecuentes
para legitimar la representatividad de los diputados, pero tarnbien se les
prohibio la reeleccion consecutiva. Laprohibicion para buscar reeleccion
trunco la posibilidad de que los gobemantes pudieran formarse y adquirir
mayor experiencia en el oficio de legislar. Por el contrario, la no reeleccion
fomento en los polfticos un caracter inmediatista e improvisado en la
toma de decisiones de gobiemo, adernas de una rotacion permanente de
cuadros amateurs en el oficio de legislar.
En el actual debate sobre los lirnites a la reeleccion en el congreso de
los Estados Unidos, Hibbing argumenta que la reeleccion sucesiva de los
legisladores desempefia un papel esencial para mantener vigoroso al poder
legislativo (1991). La reeleccion inmediata y sin limites argumenta, tiene
una doble ventaja: permite a los diputados acumular informacion y expe-
riencia en el desempefio de la tarea legislativa (es decir, posibilita el de-
sarrollo de una "carrera legislativa"): por otro lado la reeleccion inrne-
diata, incentiva a los diputados a ser mas responsables en su gestion frente
a las demandas e intereses de sus electores. Es importante anotar que, en
las democracias existentes en Europa y America hasta 1994, solo queda-
ban cuatro pafses en los que la Constitucion impedfa la reeleccion inrne-
La inagotable pugnade podere:; /62
I
L
' .' - i l
164 Lainagotable pugnade poderes Gobemabilidad Dernocrdr ica 165
/
diata de los legisladores: Mexico, Costa Rica, Ecuador y Filipinas." Los
ecuatorianos sin embargo aprobaron a traves de una consulta popular
realizada en 1994, la reelecci6n legislativa inmediata e ilimitada. Esta dis-
posici6n entr6 en vigencia a partir de la elecci6n general de 1996 .
Una premisa fundamental de la literatura, que sera analizada en esra
seccion, es que la regia de no reelecci6n ha debilitado la labor del poder
legislativo, porque provoca una frecuente renovaci6n de diputados
amateurs. Durante la vigencia de la no-reeleccion, muy pocos diputados
volvieron a ocupar un escario en el congreso, y cuando efectivamente se
reeligieron, la mavoria 10 hizo despues de varios periodos legisl ativos,
muchas veces baj o el auspici o de otro partido politico, y casi siempre para
trabajar en una comisi6n legislativa distinra, Comparado con otros pafses
donde tambien se prohfbe la reelecci6n sucesiva, es sorprendente notar
que en Costa Rica, Mexico y Ecuador, la magnitud del problema es
similar: sola mente 1 de cada 10 diputados vuelve al congreso por segunda
o mas veces (Dworak 2002). Durante el perfodo en que la no-reeleccion
estuvo vigente (1979-1996), se ocuparon 499 curules con 427 diputados:
368 diputados fueron elecros una sola vez, 47 10fuer on dos veces, 11 por
tres ocasiones, y un solo diputado ha sido electo cuatro veces." Los
porcentajes de reelecci6n de los diputados se ilustran en la grafica 5. En
total, 59 diputados se reeligieron al menos una vez entre 1979 y 1996, 10
que nos da un porcentaje de reelecci6n de 13.82% (427 diputa-
dos =100%). Si comparamos esta proporci6n con otros casos similares, las
coincidencias son asombrosas. En Mexico. de los 4.22 7 miembros del
Partido Revolucionario Institucional que pasaron por la Camara de
Dipurados entre 1933 y 1994 (mas de 60 aiias), s610e19% se han reelecto
por 10 menos una vez, yen el caso del opositor partido Acci6n Nacional,
s610 el 11% de sus dipurados (52) han hecho 10 propio (Campos. 1996) .
En Costa Rica, de los 569 legisladores que pasaron por la Asamblea
20. Agradezco a John M. Carey por compartirrne informa cion sobre la no reelec cion legislative
en Cos ta Rica.
21. Anto nio Andrade Fajardo cuarro vcces al congreso COmo Diputado Provincial por la
provincia de Los Rfos: con el partido Concenrracion de Fuerzas Populates (79.80 y 86-88)
y con el Partido Social Cristiano (9092 y 9496).
...
CD
......
en
r--
Ol
......
-
C'll
>
:;::0
::s
u
Q)
II)
e:::
o
u
I::
:Q
u
u
Q)
(j)
Q)
...
I::
II)
cO
>
:;::0
0)
I::
:Q
u
C'll
a.
u
:e
C'll
a,
10
C'll
u
lO=
'C'll
...
o
rn
o
"5 N
0..Q)
.- >
-0 _
-SQro
u u,
Q)IIl<.O
IDe:::a:>
:::I-
e::: ....
e 0
Q) 0..
..2
eo
<.D
("')
_ 0
Q)o
.... -
e::: N
III Q)
.s: >
Q) III
me
r-- rn
..c:::("')
Q)N
rna
0-
-om
III Q)
_ U
:::I Q)
.9- >
-0("')
0
13
- Q)
gQ5
N
o
- a:>
Q)lC)
Q) .
.... N
e:::-
III rn
.s: 8
Q) Q)
rn >
ci
<n
Q)
0,
c:
o
U
co
<n
s
..!!1
Q)
c:
o
Q;
.2
<n
o
'0
co
'S
a.
'0
Ri
....
cD
0>
0>
>-
0>
8;
c
w
<5
'C
co
::>
u
UJ
Q)
'C
.8
u
Q)
W
o
E
Q)
0..
::>
(f)
co
co
::>
..c
Q)
g,
(J)
o
'C
co
co
o
o
0..
e
0..
(J)
o
ro
'C
co
Q)
Q)
(J)
co
..c
co
8
.9
::>
co
W
Qj
C
Q)
::>
u,
1. Frecuencia de la reeleccion y carreras legislativas
Nacional entre 1949 y 1990, s610 74 han vuelto a ocupar un escano par
dos 0 mas veces (13%) (Carey, 1996: 323).
Se ha enfatizado que en el congreso ecuatoriano s610 59 diputados han
vuelto a ocupar escafios una 0 mas veces entre (1979 y 1996), pero la ca-
pacidad real para experiencia legislativa es aun mas limitada.
En 1987 se aprobouna reforma a la Ley de Partidos, por la cual se prohibfa
a los 69 diputados electos en 1979, reelegirse en 1988; si a estos se suman
los 71 diputados electos en 1984 que no podian reelegirse por la rest ric-
ci6n resulta que dicha ley iimpidi6 la potencial candida-
tura de 140 legisladoresl S610 12 de ellos volvieron a la Camara en la
decada de los noventa.
I
Si desglosarnos la reelecci6n por el caracter territorial de los diputa-
dos, se observa que la proporci6n de diputados provinciales que consigui6
su reelecci6n (10.83%) es considerablemente mayor a la de diputados na-
cionales que fueron reelectos (3.85%)? Evidentemente, la reelecci6n
provincial result6 "una inversi6n mas segura" para los candidatos y el par-
tido, en primer lugar porque se necesitaba obtener un mayor numero de
votos para ser diputado nacional, que para ser electo provincial.Y De
hecho, 19 de 22 diputados que primero fueron provinciales y se reeli-
gieron luego como nacionales, vinieron de las tres provincias de mayor po-
blaci6n en el pais: Guavas, Pichincha y Manabf. En segundo lugar, pocos
partidos realmente tuvieron una estructura nacional con electorados leales
en todo el pais, y prefirieron cultivar los apoyos de los candidatos a nivel
local.
167 GobemabilidadDemocrD.tica
Con el prop6sito de verificar si efectivamente se acumula experiencia
legislativa, importa revisar la consisteneia en la reelecci6n, es decir, si los
legisladores regresaron auspiciados par el mismo partido, para representar
al mismo distrito y para trabajar en la misma comisi6n legislativa. EI
cuadro 19 resume los principales hallazgos.
2. Consistencia de la reelecci6n: provincias, partidos, y
comisiones
De los 47 diputados que se reeligieron una vez, solo la tercera parte
regres6 al congreso inmediatamente despues de haber cumplido con la restric-
ci6n constitucional de no reelegirse en el periodo siguiente. Los 31 restantes
(66%) se han "brincado" al menos un perfodo legislative ante de reele-
girse como diputados, Alonso Lujambio senala que "los brincos mantie-
nen desinstitucionalizadas y debiles a las Asambleas", pues los diputados
que regresan al congreso despues de varios afios, no estan actualizados
con la agenda de debate (Lujambio, 1994: 20). Finalmente, s610 1de cada
5 dipurados que fueron reelectos practicaron una reelecci6n CTUZada (12
diputados en total), mecanismo por el cual pudieron ser electos consecu-
tivarnente, primero a nivel provincial, luego como nacionales y otra vez
como provinciales 0 viceversa, brincando asf la restricci6n constitucional
de no-reeleccion inmediata.
Z4
Como se advirti6 en la secci6n anterior, las grandes provincias han
monopolizado la frecuencia de la reelecci6n legislativa. Guavas, Pichin-
cha y Manabf (que concentran a mas del 55% del electorado del pais)
colocaron a 18 de los 59 diputados reelectos. En cuanto a los legisladores
que fueron electos por provincias pequenas 0 fronterizas (distritos uni-
La inagotable pugnade poderes
/66
22. Solo 2 de 52 Diput ados Nacionales consiguieron su rcelecci6n: Andres Vallejo Arcos
(1984-1988 y 1992.1996. Partido lzquierda Deruocrarica) y Robert o Dunn Bnrreiro
(1984-1988. Partido Roldosista Ecuatoriano y 19921992. Partido Unidad Republicana).
Entre los Diputados Provincialcs, 43 de 397 consiguieron su reelecci on,
23. Por ejcrnplo, en 1992. para scr diputado Nacional se necesitaron al menos 130 mil votos, y
para scr diputado pot la provincia del Guavas (distrit o con el clectorado mas nurneroso del
pals) sc rcquiricron at rncuos 80 mil votos .
24. EI dipurado Wilfrido Lucero Bolanos permanecio doce afios ininterrumpidos en el
congreso bajo esra formula, Fue diputado provincial por el partid o Izquierda Democratica
(19791984). diputado nacional par In Democracia Popular (1984-1988) y diputado
provincial par cl rnisrno partido (1988-1990). Repiti6 cinco veces en la Comisi6n
Pcrmanente de 10 Tributario, Fiscal, Bancario y de Presupuesto (19811985) y fue
presidente del congrcs o en (1988 y 1989). Quiz6s este es un caso raro de "carrera
lcgislativa" propiamente dicha.
...... - I !
25. Una notable exccpcion son los casos de Revnaldo Yanch apaxi Cando de Co topaxi y Luis
Hurnbcrro Delgado Tell o de Zamora Chinchipe, quienes se han reelecro dos veces por su
provincia gracias al intenso traha jo local con sus elect ores.
nominales en su mayorfa) , no han mostrado intencion de desarrollar una
carrera parlarnenraria, y su presencia en el congreso hasta 1996 ha sido
esporadica e inconsistenre." A futuro, sera interesante analizar si 'las re-
glas e1ectorales siguen promoviendo esta tendencia reeleccionisra a favor
de provincias mas grandes y econ6micamente relevantes, en contra de
provincias menores pero de gran irnporrancia econornica, turfstica y am-
bienral como las provincias fronterizas , orientales, y Galapagos.
169 Gobemabilidad Democrdcica
direcrarnenre. Por esra razon, existe una debil relaci6n entre reelecci6n y
etiqueta partidari a, Entre los casos mas notables, figura el Partido
Izquierda Dernocratica (ID) donde relativamenre mas diputados se han
reelecro: de los 99 diputados que ha colocado en el congreso, 6 de ellos
han sido electos dos veces y 3 han sido electos tres veces (10%). EI Partido
Soci al Cristiano (PSC) en carnbio, ha auspiciado la reeleccion de 4 de 91
dipurados (4.6%) que ha colocado en el congreso d e ~ d e 1979. EI Partido
Roldosista Ecuatoriano (PRE) muestra una tasa del 13% de diputados ree-
lectos. A partir de 1996 y con la posibilidad de reeleccion inrnediara, el
PRE y el PSC se han colocado rapidarnente a la cabeza de los partidos que
mas han auspiciado la reeleccion de sus cuadros, especialmente en la pro-
vincia del Guayas. i
I
I
I
Finalmenre, la falta de reeleccion legislativa inrnediata ha afectado
de sobremanera la profesionalizacion de las comisiones legislativas al inte-
rior del congreso. Hasta 1998 , el sistema de comisiones en Ecuador estuvo
organizado en torno a 5 Comisiones Permanentes, integradas par siere di-
purados cada una, cuyo rnandato es de un afio y es renovable." Desglosa-
das las tasas de reelecci6n por comisiones, se observa que, de la supuesta
"elite politica" cap az de acumular informacion y experiencia legislativa
(59 diputados que fueron reelecros), tan solo 17 (28.8 %) volvieron al con-
greso para trabajar en la misma cornision legislativa. Entre las comisiones,
la mas popul ar parece ser la de Fiscalizaci6n y/o Control Polfrico, en tanto
que comisiones como Laboral y Social , de 10 Triburario, Fiscal, Bancario y
de Presupuesto, y la de Asuntos Fronrerizos, Amazonicos y/ode Galapa-
gos. Durante este perfodo no se tiene registro de que algun dipurado haya
repetido en la Cornision de Asunros Econornicos, ni en la de 10 Civil y Pe-
nal. La tendencia de los dipurados a fiscalizar es consistente con el argu-
menro de Conaghan, segiin la cual , las extensas facultades legislativas del
presidente de la Republica han desplazado el papelde1 congreso en la
elaboracion de politicas y que esta exclusion "ha ayudado para que los par-
tidos mejoren sus habilidades de oposici6n, aracando al gobierno, desa -
I
I
26. Adc mas sc eligen varias cornisioncs Espccialcs creadas ad hoc por cl prcsidcnrc de In
ca me ra. Ley Organica de la FIlnci6n Legis/aliva (1994: 32). :
La inagocable pugna de poderes
Cuadro 19.Niveles dereelecci6n por provincia,partidoy comlsiones
TipodoElecci6n Misma Provincia Mismo Partido Misma Comlsl6n TotalDiputados
Provincial-Nacional 8 3 11
Nacional-Provinclal 1 1 3
Nacional (2veces) 1 0 2
Provincial (2veces) 31 26 9 32
Prov2-Nac1 (3veces) 7 3 1 7
Provincial (3veces) 3 2 3 3
Provincial (4veces) 1 0 0 1
TotalDiputados 42 41 17 59
Porcen1llJe 7 1 . 1 9 ~ . 69.49"/. 28.81% 100.00"h
En cuanto a la identificacion partidaria de los reelectos, cabe enfati-
zar que la poca experiencia legislariva acumulada se distribuye entre los
multiples partidos existentes, En reorfa, y bajo un sistema de representa-
cion proporcional con lisra cerrada (donde los candidates se eligen en el
orden en que aparecieron en las papeletas electorales), los lfderes de los
partidos juegan un papel crucial para "fabricar los diputados" que seran
reelectos (Ta agapera y Shugart, 1989 ; Shugart y Carey, 1992; Sartori,
1994). A su vez, los diputados deberfan cultivar buenas re1aciones de leal-
tad con sus lfderes para asegurarse un buen desernpefio electoral. En la
practice ecuatoriana, los dipurados no han des arrollado fuertes vincul os
con lfderes de partido porque sus carreras polfricas no dependen de ellos
168
También podría gustarte
- Lijphart, Arend - Modelos de DemocraciaDocumento25 páginasLijphart, Arend - Modelos de Democraciapanchamar60% (5)
- Análisis de La Sentencia - Asociacion Solaris Peru #01064 2013-Pa/tcDocumento4 páginasAnálisis de La Sentencia - Asociacion Solaris Peru #01064 2013-Pa/tcBetel100% (1)
- Pateman Carole - Hacer Un Contrato - El Contrato SexualDocumento52 páginasPateman Carole - Hacer Un Contrato - El Contrato SexualHoyrumiñahui100% (1)
- Irigaray Luce - El Cuerpo A Cuerpo Con La MadreDocumento13 páginasIrigaray Luce - El Cuerpo A Cuerpo Con La Madrewerher4567Aún no hay calificaciones
- Tortosa - Mal Desarrollo y Mal VivirDocumento200 páginasTortosa - Mal Desarrollo y Mal VivirpanchamarAún no hay calificaciones
- Metodología CualitativaDocumento15 páginasMetodología CualitativaGregory OrtizAún no hay calificaciones
- Antropologia Del Estado - LibroDocumento204 páginasAntropologia Del Estado - Libroheviya100% (1)
- Cántico de Las CriaturasDocumento5 páginasCántico de Las CriaturaspanchamarAún no hay calificaciones
- Celikates, Robin - Sociologia de La Critica o Teorica CriticaDocumento15 páginasCelikates, Robin - Sociologia de La Critica o Teorica CriticapanchamarAún no hay calificaciones
- Zakaria, Fareed - El Surgimiento de La Democracia IliberalDocumento15 páginasZakaria, Fareed - El Surgimiento de La Democracia Iliberalpanchamar100% (1)
- Dilthey Wilhelm - Vivencia Expresion y Comprension en El Mundo HistoricoDocumento33 páginasDilthey Wilhelm - Vivencia Expresion y Comprension en El Mundo HistoricopanchamarAún no hay calificaciones
- Lipset - Seymour - Repensando Los Requisitos Sociales de La DemocraciaDocumento21 páginasLipset - Seymour - Repensando Los Requisitos Sociales de La Democraciapanchamar100% (1)
- Maiguashca Juan - El Proceso de Integración NacionalDocumento36 páginasMaiguashca Juan - El Proceso de Integración NacionalpanchamarAún no hay calificaciones
- Leon Jorge - La Crisis de Un Sistema Politico Regionalizado en EcuadorDocumento14 páginasLeon Jorge - La Crisis de Un Sistema Politico Regionalizado en EcuadorpanchamarAún no hay calificaciones
- Held, David - El Desarrollo de La Democracia LiberalDocumento28 páginasHeld, David - El Desarrollo de La Democracia LiberalpanchamarAún no hay calificaciones
- Hamilton - Madison y Jay - El FederalistaDocumento11 páginasHamilton - Madison y Jay - El Federalistapanchamar100% (1)
- Rivero, Angelo - El Discurso RepublicanoDocumento15 páginasRivero, Angelo - El Discurso Republicanopanchamar0% (1)
- Mejia Andres - Gobernabilidad DemocraticaDocumento23 páginasMejia Andres - Gobernabilidad DemocraticapanchamarAún no hay calificaciones
- Rabiger, Michael - La Investigacion Previa Al Proyecto EscritoDocumento29 páginasRabiger, Michael - La Investigacion Previa Al Proyecto EscritopanchamarAún no hay calificaciones
- Millis Nick - Crisis Conflicto y ConsensoDocumento9 páginasMillis Nick - Crisis Conflicto y ConsensopanchamarAún no hay calificaciones
- Exp. N.º 2758-2004Documento15 páginasExp. N.º 2758-2004Samantha HihoryshimiAún no hay calificaciones
- Historia de La Constitucion BolivianaDocumento4 páginasHistoria de La Constitucion BolivianaJoel Sebastian Rodas ZeballosAún no hay calificaciones
- Solucion Guia 0, Taller 00 y Taller 01Documento18 páginasSolucion Guia 0, Taller 00 y Taller 01Nayibe UrreaAún no hay calificaciones
- Lectura 1 - 2017 - Derecho Constitucional - Blancas Bustamante-15-20Documento6 páginasLectura 1 - 2017 - Derecho Constitucional - Blancas Bustamante-15-20Karin Sofia Tomairo BalcazarAún no hay calificaciones
- Apunte Derecho AgrarioDocumento67 páginasApunte Derecho AgrariomaguivigutiAún no hay calificaciones
- ANALISIS Del Articulo 43 Al 50Documento5 páginasANALISIS Del Articulo 43 Al 50Geraldine Dayana Ventura ChaucaAún no hay calificaciones
- WB Compendio de Actualizacion ParlamentariaDocumento428 páginasWB Compendio de Actualizacion ParlamentariaMario LemusAún no hay calificaciones
- TRATADO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS ADOLECENTES. TOMO 2. Silvia Eugenia FernandezDocumento696 páginasTRATADO DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS ADOLECENTES. TOMO 2. Silvia Eugenia FernandezSebas Miñaur100% (1)
- Guardia Civil Cuestionario Tipo Test 2Documento8 páginasGuardia Civil Cuestionario Tipo Test 2eugeniojunior23Aún no hay calificaciones
- Lección 14 LAS FUENTES DEL DERECHO - Pietro SanchísDocumento8 páginasLección 14 LAS FUENTES DEL DERECHO - Pietro SanchísJulii SosaAún no hay calificaciones
- Código de La Niñez y La Adolescencia de ParaguayDocumento109 páginasCódigo de La Niñez y La Adolescencia de ParaguayMisaki Ayuzawa100% (1)
- Dalila SentenciaDocumento24 páginasDalila Sentenciaciclope1Aún no hay calificaciones
- PLAN DE LA PATRIA 2019-2025 Ultima VersiónDocumento9 páginasPLAN DE LA PATRIA 2019-2025 Ultima VersiónrodolfoquijadaAún no hay calificaciones
- LEEMOS JUNTOS CUENTO Aguita-Vida 28-09-2020 SEMANA 26Documento13 páginasLEEMOS JUNTOS CUENTO Aguita-Vida 28-09-2020 SEMANA 26vanbamg100% (1)
- Constitución Politica Del Perú 1828Documento23 páginasConstitución Politica Del Perú 1828yosi100% (1)
- AmparoDocumento28 páginasAmparoAntonio DzulAún no hay calificaciones
- Sentenia Administrativa Ante TC (Dgii) 2Documento20 páginasSentenia Administrativa Ante TC (Dgii) 2ERNESTO MATEO CUEVASAún no hay calificaciones
- Derecho de Familia: Introducción Y Normativa: Módulo 1 - Unidad 1Documento25 páginasDerecho de Familia: Introducción Y Normativa: Módulo 1 - Unidad 1Julio LizondroAún no hay calificaciones
- C D e y F en Texto Plano 2021Documento82 páginasC D e y F en Texto Plano 2021retom69133Aún no hay calificaciones
- Gelli Art. 75 Inc. 22 Puntos 1-7Documento16 páginasGelli Art. 75 Inc. 22 Puntos 1-7marianelaAún no hay calificaciones
- Derecho y Estado Capitulo VIIDocumento7 páginasDerecho y Estado Capitulo VIIAlvaro Ceniceros GuzmanAún no hay calificaciones
- Act 2 S1Documento3 páginasAct 2 S1Tecnus Dragon MovilAún no hay calificaciones
- Análisis Del Marco de Aplicación de Principios en El Régimen Ambiental EcuatorianoDocumento11 páginasAnálisis Del Marco de Aplicación de Principios en El Régimen Ambiental Ecuatorianochristian Armas A.Aún no hay calificaciones
- La Tensión Entre La Democracia y El Control Judicial, Una Mirada NeoconstitucionalDocumento31 páginasLa Tensión Entre La Democracia y El Control Judicial, Una Mirada NeoconstitucionalDaniel medinaAún no hay calificaciones
- Guia Derecho Laboral ColectivoDocumento21 páginasGuia Derecho Laboral ColectivoYatziri Sanmiguel carrilloAún no hay calificaciones
- Todo Sobre Conflicto - Cnel MorilloDocumento13 páginasTodo Sobre Conflicto - Cnel Morilloricardo rodriguezAún no hay calificaciones
- ANGEL VIZA VELIZ 25 AÑOS Exp 6332 - 31950 OL 125Documento14 páginasANGEL VIZA VELIZ 25 AÑOS Exp 6332 - 31950 OL 125Dirección Regional de Educación PunoAún no hay calificaciones
- Administracion MunicipalDocumento11 páginasAdministracion MunicipalAlexander MoralesAún no hay calificaciones
- Significacion Derecho Del Trabajo Alfredo Montoya MelgarDocumento12 páginasSignificacion Derecho Del Trabajo Alfredo Montoya MelgarDaaanny.Aún no hay calificaciones