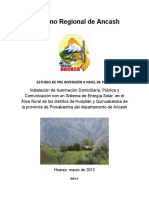Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Identidad Textos
Cargado por
Leandro Ivan Silva SilvaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Identidad Textos
Cargado por
Leandro Ivan Silva SilvaCopyright:
Formatos disponibles
El eclipse (Augusto Monterroso) Cuando fray Bartolom Arrazola se sinti perdido acept que ya nada podra salvarlo.
La selva poderosa de Guatemala lo haba apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topogrfica se sent con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir all, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la Espaa distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontr rodeado por un grupo de indgenas de rostro impasible que se disponan a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolom le pareci como el lecho en que descansara, al fin, de sus temores, de su destino, de s mismo. Tres aos en el pas le haban conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intent algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreci en l una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristteles. Record que para ese da se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo ms ntimo, valerse de aquel conocimiento para engaar a sus opresores y salvar la vida. -Si me matis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indgenas lo miraron fijamente y Bartolom sorprendi la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeo consejo, y esper confiado, no sin cierto desdn. Dos horas despus el corazn de fray Bartolom Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indgenas recitaba sin ninguna inflexin de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se produciran eclipses solares y lunares, que los astrnomos de la comunidad maya haban previsto y anotado en sus cdices sin la valiosa ayuda de Aristteles.
La escritura del dios (Jorge Luis Borges) La crcel es profunda y de piedra; su forma, la de un hemisferio casi perfecto, si bien el piso (que tambin es de piedra) es algo menor que un crculo mximo, hecho que agrava de algn modo los sentimientos de opresin y de vastedad. Un muro medianero la corta; ste, aunque altsimo, no toca la parte superior de la bveda; de un lado estoy yo, Tzinacn, mago de la pirmide de Qaholom, que Pedro de Alvarado incendi; del otro hay un jaguar, que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio. A ras del suelo, una larga ventana con barrotes corta el muro central. En la hora sin sombra se abre una trampa en lo alto,, y un carcelero que han ido borrando los aos maniobra una roldana de hierro, y nos baja en la punta de un cordel, cntaros con agua y trozos de carne. La luz entra en la bveda; en ese instante puedo ver al jaguar. He perdido la cifra de los aos que yazgo en la tiniebla; yo, que alguna vez era joven y poda caminar por esta prisin, no hago otra cosa que aguardar, en la postura de mi muerte, el fin que me destinan los dioses. Con el hondo cuchillo de pedernal he abierto el pecho de las vctimas, y ahora no podra, sin magia, levantarme del polvo. La vspera del incendio de la pirmide, los hombres que bajaron de altos caballos me castigaron con metales ardientes para que revelara el lugar de un tesoro escondido. Abatieron, delante de mis ojos, el dolo del dios; pero ste no me abandon y me mantuvo silencioso entre los tormentos. Me laceraron, me rompieron, me deformaron, y luego despert en esta crcel, que ya no dejar en mi vida mortal. Urgido por la fatalidad de hacer algo, de poblar de algn modo el tiempo, quise recordar, en mi sombra, todo lo que saba. Noches enteras malgast en recordar el orden y el nmero de unas sierpes de piedra o la forma de un rbol medicinal. As fui revelando los aos, as fui entrando en posesin de lo que ya era mo. Una noche sent que me acercaba a un recuerdo preciso; antes de ver el mar, el viajero siente una agitacin en la sangre. Horas despus empec a avistar el recuerdo: era una de las tradiciones del dios. ste, previendo que en el fin de los tiempos ocurriran muchas desventuras y ruinas, escribi el primer da de la Creacin una sentencia mgica, apta para conjurar esos males. La escribi de manera que
llegara a las ms apartadas generaciones y que no la tocara el azar. Nadie sabe en qu punto la escribi, ni con qu caracteres; pero nos consta que perdura, secreta, y que la leer un elegido. Consider que estbamos, como siempre, en el fin de los tiempos y que mi destino de ltimo sacerdote del dios me dara acceso al privilegio de intuir esa escritura. El hecho de que me rodeara una crcel no me vedaba esa esperanza; acaso yo haba visto miles de veces la inscripcin de Qaholom y slo me faltaba entenderla. Esta reflexin me anim, y luego me infundi una especie de vrtigo. En el mbito de la tierra hay formas antiguas, formas incorruptibles y eternas; cualquiera de ellas poda ser el smbolo buscado. Una montaa poda ser la palabra del dios, o un ro o el imperio o la configuracin de los astros. Pero en el curso de los siglos las montaas se allanan y el camino de un ro suele desviarse y los imperios conocen mutaciones y estragos y la figura de los astros vara. En el firmamento hay mudanza. La montaa y la estrella son individuos, y los individuos caducan. Busqu algo ms tenaz, ms invulnerable. Pens en las generaciones de los cereales, de los pastos, de los pjaros, de los hombres. Quiz en mi cara estuviera escrita la magia, quiz yo mismo fuera el fin de mi busca. En ese afn estaba cuando record que el jaguar era uno de los atributos del dios. Entonces mi alma se llen de piedad. Imagin la primera maana del tiempo, imagin a mi dios confiando el mensaje a la piel viva de los jaguares, que se amaran y se engendraran sin fin, en cavernas, en caaverales, en islas, para que los ltimos hombres lo recibieran. Imagin esa red de tigres, ese caliente laberinto de tigres, dando horror a los prados y a los rebaos para conservar un dibujo. En la otra celda haba un jaguar; en su vecindad percib una confirmacin de mi conjetura y un secreto favor. Dediqu largos aos a aprender el orden y la configuracin de las manchas. Cada ciega jornada me conceda un instante de luz, y as pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo. Algunas incluan puntos; otras formaban rayas trasversales en la cara interior de las piernas; otras, anulares, se repetan. Acaso eran un mismo sonido o una misma palabra. Muchas tenan bordes rojos. No dir las fatigas de mi labor. Ms de una vez grit a la bveda que era imposible descifrar aquel testo. Gradualmente, el enigma concreto que me atareaba me inquiet menos que el enigma genrico de una sentencia escrita por un dios. Qu tipo de sentencia (me pregunt) construir una mente absoluta? Consider que aun en los lenguajes humanos no hay proposicin que no implique el universo entero; decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y tortugas que devor, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que dio luz a la tierra. Consider que en el lenguaje de un dios toda palabra enunciara esa infinita concatenacin de los hechos, y no de un modo implcito, sino explcito, y no de un modo progresivo, sino inmediato. Con el tiempo, la nocin de una sentencia divina parecime pueril o blasfematoria. Un dios, reflexion, slo debe decir una palabra, y en esa palabra la plenitud. Ninguna voz articulada por l puede ser inferior al universo o menos que la suma del tiempo. Sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje y a cuanto puede comprender un lenguaje son las ambiciosas y pobres voces humanas, todo, mundo, universo. Un da o una noche -entre mis das y mis noches qu diferencia cabe?- so que en el piso de la crcel haba un grano de arena. Volv a dormir; so que los granos de arena eran tres. Fueron, as, multiplicndose hasta colmar la crdel, y yo mora bajo ese hemisferio de arena. Comprend que estaba soando: con un vasto esfuerzo me despert. El despertar fue intil: la innumerable arena me sofocaba. Alguien me dijo: "No has despertado a la vigilia, sino a un sueo anterior. Ese sueo est dentro de otro, y as hasta lo infinito, que es el nmero de los granos de arena. El camino que habrs de desandar es interminable, y morirs antes de haber despertado realmente." Me sent perdido. La arena me rompa la boca, pero grit: "Ni una arena soada puede matarme, ni hay sueos que estn dentro de sueos." Un resplandor me despert. En la tiniebla superior se cerna un crculo de luz. Vi la cara y las manos del carcelero, la roldana, el cordel, la carne y los cntaros. Un hombre se confunde, gradualmente, con la forma de su destino; un hombre es, a la larga, sus circunstancias. Ms que un descifrador o un vengador, ms que un sacerdote del dios, yo era un encarcelado. Del incansablee laberinto de sueos yo regres como a mi casa a la dura prisin. Bendije su humedad, bendije su tigre, bendije el agujero de luz, bendije mi viejo cuerpo doliente, bendije la tiniebla y la piedra. Entonces ocurri lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurri la unin con la divinidad, con el universo (no s si estas palabras difieren). El xtasis no repite sus smbolos: hay quien ha visto a Dios en un resplandor, hay quien lo ha percibido
en una espada o en los crculos de una rosa. Yo vi una Rueda altsima, que no estaba delante de mis ojos, ni detrs, ni a los lados, sino en todas partes, a un tiempo. Esa Rueda estaba hecha de agua, pero tambin de fuego, y era (aunque se vea el borde) infinita. Entretejidas, la formaban todas las cosas que sern, que son y que fueron, y yo era una de las hebras de esa trama total, y Pedro de Alvarado, que me dio tormento, era otra. Ah estaban las causas y los efectos, y me bastaba ver esa Rueda para entenderlo todo, sin fin. Oh dicha de entender, mayor que la de imaginar o la de sentir! Vi el universo y vi los ntimos designios del universo. Vi los orgenes que narra el Libro del Comn. Vi las montaas que surgieron del agua, vi los primeros hombres de palo, vi las tinajas que se volvieron contra los hombres, vi los perros que les destrozaron las caras. Vi el dios sin cara que hay detrs de los dioses. Vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad, y, entendindolo todo, alcanc tambin a entender la escriturad del tigre. Es una frmula de catorce palabras casuales (que parecen casuales), y me bastara decirla en voz alta para ser todopoderoso. Me bastara decirla para abolir esta crcel de piedra, para que el da entrara en mi noche, para ser joven, para ser inmortal, para que el tigre destrozara a Alvarado, para sumir el santo cuchillo en pechos espaoles, para reconstruir la pirmide, para reconstruir el imperio. Cuarenta slabas, catorce palabras, y yo, Tzinacn, regira las tierras que rigi Moctezuma. Pero yo s que nunca dir esas palabras, porque ya no me acuerdo de Tzinacn. Que muera conmigo el misterio que est escrito en los tigres. Quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea l. Ese hombre ha sido l, y ahora no le importa. Qu le importa la suerte de aquel otro, qu le importa la nacin de aquel otro, si l, ahora, es nadie. Por eso no pronuncio la frmula, por eso dejo que me olviden los das, acostado en la oscuridad.
La noche boca arriba (Julio Cortzar)
Y salan en ciertas pocas a cazar enemigos; le llamaban la guerra florida.
A mitad del largo zagun del hotel pens que deba ser tarde y se apur a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincn donde el portero de al lado le permita guardarla. En la joyera de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegara con tiempo sobrado adonde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y l -porque para s mismo, para ir pensando, no tena nombre- mont en la mquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Dej pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle Central. Ahora entraba en la parte ms agradable del trayecto, el verdadero paseo: una calle larga, bordeada de rboles, con poco trfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos. Quiz algo distrado, pero corriendo por la derecha como corresponda, se dej llevar por la tersura, por la leve crispacin de ese da apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidi prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fciles. Fren con el pie y con la mano, desvindose a la izquierda; oy el grito de la mujer, y junto con el choque perdi la visin. Fue como dormirse de golpe. Volvi bruscamente del desmayo. Cuatro o cinco hombres jvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Senta gusto a sal y sangre, le dola una rodilla y cuando lo alzaron grit, porque no poda soportar la presin en el brazo derecho. Voces que no parecan pertenecer a las caras suspendidas sobre l, lo alentaban con bromas y seguridades. Su nico alivio fue or la confirmacin de que haba estado en su derecho al cruzar la esquina. Pregunt por la mujer, tratando de dominar la nusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia prxima, supo que la causante del accidente no tena ms que rasguos en la piernas. "Ust la agarr apenas, pero el golpe le hizo saltar la mquina de
costado..."; Opiniones, recuerdos, despacio, ntrenlo de espaldas, as va bien, y alguien con guardapolvo dndole de beber un trago que lo alivi en la penumbra de una pequea farmacia de barrio. La ambulancia policial lleg a los cinco minutos, y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto. Con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus seas al polica que lo acompaaba. El brazo casi no le dola; de una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lami los labios para beberla. Se senta bien, era un accidente, mala suerte; unas semanas quieto y nada ms. El vigilante le dijo que la motocicleta no pareca muy estropeada. "Natural", dijo l. "Como que me la ligu encima..." Los dos rieron y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le dese buena suerte. Ya la nusea volva poco a poco; mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabelln del fondo, pasando bajo rboles llenos de pjaros, cerr los ojos y dese estar dormido o cloroformado. Pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitndole la ropa y vistindolo con una camisa griscea y dura. Le movan cuidadosamente el brazo, sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo, y si no hubiera sido por las contracciones del estmago se habra sentido muy bien, casi contento. Lo llevaron a la sala de radio, y veinte minutos despus, con la placa todava hmeda puesta sobre el pecho como una lpida negra, pas a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acerc y se puso a mirar la radiografa. Manos de mujer le acomodaban la cabeza, sinti que lo pasaban de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acerc otra vez, sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palme la mejilla e hizo una sea a alguien parado atrs. Como sueo era curioso porque estaba lleno de olores y l nunca soaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volva nadie. Pero el olor ces, y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se mova huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tena que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre, y su nica probabilidad era la de esconderse en lo ms denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que slo ellos, los motecas, conocan. Lo que ms lo torturaba era el olor, como si aun en la absoluta aceptacin del sueo algo se revelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no haba participado del juego. "Huele a guerra", pens, tocando instintivamente el pual de piedra atravesado en su ceidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmvil, temblando. Tener miedo no era extrao, en sus sueos abundaba el miedo. Esper, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, deban estar ardiendo fuegos de vivac; un resplandor rojizo tea esa parte del cielo. El sonido no se repiti. Haba sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como l del olor a guerra. Se enderez despacio, venteando. No se oa nada, pero el miedo segua all como el olor, ese incienso dulzn de la guerra florida. Haba que seguir, llegar al corazn de la selva evitando las cinagas. A tientas, agachndose a cada instante para tocar el suelo ms duro de la calzada, dio algunos pasos. Hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero en tinieblas, busc el rumbo. Entonces sinti una bocanada del olor que ms tema, y salt desesperado hacia adelante. -Se va a caer de la cama -dijo el enfermo de la cama de al lado-. No brinque tanto, amigazo. Abri los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonrer a su vecino, se despeg casi fsicamente de la ltima visin de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sinti sed, como si hubiera estado corriendo kilmetros, pero no queran darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornados los ojos, escuchando el dilogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama, una enfermera rubia le frot con alcohol la cara anterior del muslo, y le clav una gruesa aguja conectada con un tubo que suba hasta un frasco lleno de lquido opalino. Un mdico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajust al brazo sano para verificar alguna cosa. Caa la noche, y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenan un relieve como de gemelos de teatro, eran reales y dulces y a la vez ligeramente repugnantes; como estar viendo una pelcula aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor; y quedarse. Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trozito de pan, ms precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dola nada y solamente en la ceja, donde lo haban suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rpida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro,
pens que no iba a ser difcil dormirse. Un poco incmodo, de espaldas, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes sinti el sabor del caldo, y suspir de felicidad, abandonndose. Primero fue una confusin, un atraer hacia s todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprenda que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de rboles era menos negro que el resto. "La calzada", pens. "Me sal de la calzada." Sus pies se hundan en un colchn de hojas y barro, y ya no poda dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabindose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agach para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del da iba a verla otra vez. Nada poda ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo l aferraba el mango del pual, subi como un escorpin de los pantanos hasta su cuello, donde colgaba el amuleto protector. Moviendo apenas los labios musit la plegaria del maz que trae las lunas felices, y la splica a la Muy Alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Pero senta al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro, y la espera en la oscuridad del chaparral desconocido se le haca insoportable. La guerra florida haba empezado con la luna y llevaba ya tres das y tres noches. Si consegua refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada ms all de la regin de las cinagas, quiz los guerreros no le siguieran el rastro. Pens en la cantidad de prisioneros que ya habran hecho. Pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuara hasta que los sacerdotes dieran la seal del regreso. Todo tena su nmero y su fin, y l estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores. Oy los gritos y se enderez de un salto, pual en mano. Como si el cielo se incendiara en el horizonte, vio antorchas movindose entre las ramas, muy cerca. El olor a guerra era insoportable, y cuando el primer enemigo le salt al cuello casi sinti placer en hundirle la hoja de piedra en pleno pecho. Ya lo rodeaban las luces y los gritos alegres. Alcanz a cortar el aire una o dos veces, y entonces una soga lo atrap desde atrs. -Es la fiebre -dijo el de la cama de al lado-. A m me pasaba igual cuando me oper del duodeno. Tome agua y va a ver que duerme bien. Al lado de la noche de donde volva, la penumbra tibia de la sala le pareci deliciosa. Una lmpara violeta velaba en lo alto de la pared del fondo como un ojo protector. Se oa toser, respirar fuerte, a veces un dilogo en voz baja. Todo era grato y seguro, sin acoso, sin... Pero no quera seguir pensando en la pesadilla. Haba tantas cosas en qu entretenerse. Se puso a mirar el yeso del brazo, las poleas que tan cmodamente se lo sostenan en el aire. Le haban puesto una botella de agua mineral en la mesa de noche. Bebi del gollete, golosamente. Distingua ahora las formas de la sala, las treinta camas, los armarios con vitrinas. Ya no deba tener tanta fiebre, senta fresca la cara. La ceja le dola apenas, como un recuerdo. Se vio otra vez saliendo del hotel, sacando la moto. Quin hubiera pensado que la cosa iba a acabar as? Trataba de fijar el momento del accidente, y le dio rabia advertir que haba ah como un hueco, un vaco que no alcanzaba a rellenar. Entre el choque y el momento en que lo haban levantado del suelo, un desmayo o lo que fuera no le dejaba ver nada. Y al mismo tiempo tena la sensacin de que ese hueco, esa nada, haba durado una eternidad. No, ni siquiera tiempo, ms bien como si en ese hueco l hubiera pasado a travs de algo o recorrido distancias inmensas. El choque, el golpe brutal contra el pavimento. De todas maneras al salir del pozo negro haba sentido casi un alivio mientras los hombres lo alzaban del suelo. Con el dolor del brazo roto, la sangre de la ceja partida, la contusin en la rodilla; con todo eso, un alivio al volver al da y sentirse sostenido y auxiliado. Y era raro. Le preguntara alguna vez al mdico de la oficina. Ahora volva a ganarlo el sueo, a tirarlo despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda, y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quiz pudiera descansar de veras, sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lmpara en lo alto se iba apagando poco a poco. Como dorma de espaldas, no lo sorprendi la posicin en que volva a reconocerse, pero en cambio el olor a humedad, a piedra rezumante de filtraciones, le cerr la garganta y lo oblig a comprender. Intil abrir los ojos y mirar en todas direcciones; lo envolva una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sinti las sogas en las muecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el piso, en un suelo de lajas helado y hmedo. El fro le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentn busc torpemente el contacto con su amuleto, y supo que se lo haban arrancado. Ahora estaba perdido, ninguna plegaria poda salvarlo del final. Lejanamente, como filtrndose entre las piedras del calabozo, oy los atabales de la fiesta. Lo haban trado al teocalli, estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno. Oy gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Otro grito, acabando en un quejido. Era l que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo, todo su cuerpo se defenda con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Pens en sus compaeros que llenaran otras mazmorras, y en los que ascendan ya los peldaos del sacrificio. Grit de nuevo sofocadamente, casi no poda abrir la boca, tena las mandbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se
abrieran lentamente, con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos lo sacudi como un ltigo. Convulso, retorcindose, luch por zafarse de las cuerdas que se le hundan en la carne. Su brazo derecho, el ms fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y hubo que ceder. Vio abrirse la doble puerta, y el olor de las antorchas le lleg antes que la luz. Apenas ceidos con el taparrabos de la ceremonia, los aclitos de los sacerdotes se le acercaron mirndolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Cedieron las sogas, y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como el bronce; se sinti alzado, siempre boca arriba, tironeado por los cuatro aclitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y techo tan bajo que los aclitos deban agachar la cabeza. Ahora lo llevaban, lo llevaban, era el final. Boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha. Cuando en vez del techo nacieran las estrellas y se alzara ante l la escalinata incendiada de gritos y danzas, sera el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar, de repente olera el aire libre lleno de estrellas, pero todava no, andaban llevndolo sin fin en la penumbra roja, tironendolo brutalmente, y l no quera, pero cmo impedirlo si le haban arrancado el amuleto que era su verdadero corazn, el centro de la vida. Sali de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pens que deba haber gritado, pero sus vecinos dorman callados. En la mesa de noche, la botella de agua tena algo de burbuja, de imagen traslcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jade buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imgenes que seguan pegadas a sus prpados. Cada vez que cerraba los ojos las vea formarse instantneamente, y se enderezaba aterrado pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protega, que pronto iba a amanecer, con el buen sueo profundo que se tiene a esa hora, sin imgenes, sin nada... Le costaba mantener los ojos abiertos, la modorra era ms fuerte que l. Hizo un ltimo esfuerzo, con la mano sana esboz un gesto hacia la botella de agua; no lleg a tomarla, sus dedos se cerraron en un vaco otra vez negro, y el pasadizo segua interminable, roca tras roca, con sbitas fulguraciones rojizas, y l boca arriba gimi apagadamente porque el techo iba a acabarse, suba, abrindose como una boca de sombra, y los aclitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le cay en la cara donde los ojos no queran verla, desesperadamente se cerraban y abran buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abran era la noche y la luna mientras lo suban por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de rojo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivn de los pies del sacrificado, que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una ltima esperanza apret los prpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo crey que lo lograra, porque estaba otra vez inmvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero ola a muerte y cuando abri los ojos vio la figura ensangrentada del sacrificador que vena hacia l con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanz a cerrar otra vez los prpados, aunque ahora saba que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueo maravilloso haba sido el otro, absurdo como todos los sueos; un sueo en el que haba andado por extraas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardan sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. En la mentira infinita de ese sueo tambin lo haban alzado del suelo, tambin alguien se le haba acercado con un cuchillo en la mano, a l tendido boca arriba, a l boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras.
El sur (Jorge Luis Borges) El hombre que desembarc en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dahlmann y era pastor de la Iglesia evanglica; en 1939, uno de sus nietos, Juan Dahlmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Crdoba y se senta hondamente argentino. Su abuelo materno haba sido aquel Francisco Flores, del 2 de infantera de lnea, que muri en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel: en la discordia de sus dos linajes, Juan Dahlmann (tal vez a impulso de la sangre germnica) eligi el de ese antepasado romntico, o de muerte romntica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas msicas, el hbito de estrofas del Martn Fierro, los aos, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dahlmann haba logrado salvar el casco de una estancia en el Sur, que fue de los Flores: una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsmicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmes. Las tareas y acaso la indolencia lo retenan en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesin y con la certidumbre de que su casa estaba esperndolo, en un sitio preciso de la llanura. En los ltimos das de febrero de 1939, algo le aconteci.
Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mnimas distracciones. Dahlmann haba conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las Mil y Una Noches de Weil; vido de examinar ese hallazgo, no esper que bajara el ascensor y subi con apuro las escaleras; algo en la oscuridad le roz la frente, un murcilago, un pjaro? En la cara de la mujer que le abri la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pas por la frente sali roja de sangre. La arista de un batiente recin pintado que alguien se olvid de cerrar le habra hecho esa herida. Dahlmann logr dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gast y las ilustraciones de Las Mil y Una Noches sirvieron para decorar pasadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetan que lo hallaban muy bien. Dahlmann los oa con una especie de dbil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho das pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el mdico habitual se present con un mdico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografa. Dahlmann, en el coche de plaza que los llev, pens que en una habitacin que no fuera la suya podra, al fin, dormir. Se sinti feliz y conversador; en cuanto lleg, lo desvistieron; le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vrtigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clav una aguja en el brazo. Se despert con nuseas, vendado, en una celda que tena algo de pozo y, en los das y noches que siguieron a la operacin pudo entender que apenas haba estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos das, Dahlmann minuciosamente se odi; odi su identidad, sus necesidades corporales, su humillacin, la barba que le erizaba la cara. Sufri con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que haba estado a punto de morir de una septicemia, Dahlmann se ech a llorar, condolido de su destino. Las miserias fsicas y la incesante previsin de las malas noches no le haban dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro da, el cirujano le dijo que estaba reponindose y que, muy pronto, podra ir a convalecer a la estancia. Increblemente, el da prometido lleg. A la realidad le gustan las simetras y los leves anacronismos; Dahlmann haba llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitucin. La primera frescura del otoo, despus de la opresin del verano, era como un smbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las siete de la maana, no haba perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche; las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dahlmann la reconoca con felicidad y con un principio de vrtigo; unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo da, todas las cosas regresaban a l.
Nadie ignora que el Sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dahlmann sola repetir que ello no es una convencin y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo ms antiguo y ms firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificacin, la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zagun, el ntimo patio. En el hall de la estacin advirti que faltaban treinta minutos. Record bruscamente que en un caf de la calle Brasil (a pocos metros de la casa de Yrigoyen) haba un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeosa. Entr. Ah estaba el gato, dormido. Pidi una taza de caf, la endulz lentamente, la prob (ese placer le haba sido vedado en la clnica) y pens, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesin, y el mgico animal, en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penltimo andn el tren esperaba. Dahlmann recorri los vagones y dio con uno casi vaco. Acomod en la red la valija; cuando los coches arrancaron, la abri y sac, tras alguna vacilacin, el primer tomo de Las Mil y Una Noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmacin de que esa desdicha haba sido anulada y un desafo alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios; esta visin y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dahlmann ley poco; la montaa de piedra imn y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quin lo niega, maravillosos, pero no mucho ms que la maana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraa de Shahrazad y de sus milagros superfluos; Dahlmann cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo (con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niez) fue otro goce tranquilo y agradecido. Maana me despertar en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres: el que avanzaba por el da otoal y por la geografa de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metdicas servidumbres. Vio casas
de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes; vio jinetes en los terrosos caminos; vio zanjas y lagunas y hacienda; vio largas nubes luminosas que parecan de mrmol, y todas estas cosas eran casuales, como sueos de la llanura. Tambin crey reconocer rboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaa era harto inferior a su conocimiento nostlgico y literario. Alguna vez durmi y en sus sueos estaba el mpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las doce del da era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardara en ser rojo. Tambin el coche era distinto; no era el que fue en Constitucin, al dejar el andn: la llanura y las horas lo haban atravesado y transfigurado. Afuera la mvil sombra del vagn se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era ntimo y, de alguna manera, secreto. En el campo desaforado, a veces no haba otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dahlmann pudo sospechar que viajaba al pasado y no slo al Sur. De esa conjetura fantstica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto, le advirti que el tren no lo dejara en la estacin de siempre sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dahlmann. (El hombre aadi una explicacin que Dahlmann no trat de entender ni siquiera de or, porque el mecanismo de los hechos no le importaba). El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vas quedaba la estacin, que era poco ms que un andn con un cobertizo. Ningn vehculo tenan, pero el jefe opin que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indic a unas diez, doce, cuadras. Dahlmann acept la caminata como una pequea aventura. Ya se haba hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dahlmann caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trbol. El almacn, alguna vez, haba sido punz, pero los aos haban mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le record un grabado en acero, acaso de una vieja edicin de Pablo y Virginia. Atados al palenque haba unos caballos. Dahlmam, adentro, crey reconocer al patrn; luego comprendi que lo haba engaado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, odo el caso, dijo que le hara atar la jardinera; para agregar otro hecho a aquel da y para llenar ese tiempo, Dahlmann resolvi comer en el almacn. En una mesa coman y beban ruidosamente unos muchachones, en los que Dahlmann, al principio, no se fij. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos aos lo haban reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dahlmann registr con satisfaccin la vincha, el poncho de bayeta, el largo chirip y la bota de potro y se dijo, rememorando intiles discusiones con gente de los partidos del Norte o con entrerrianos, que gauchos de sos ya no quedan ms que en el Sur. Dahlmann se acomod junto a la ventana. La oscuridad fue quedndose con el campo, pero su olor y sus rumores an le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrn le trajo sardinas y despus carne asada; Dahlmann las empuj con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el spero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soolienta. La lmpara de kerosn penda de uno de los tirantes; los parroquianos de la otra mesa eran tres: dos parecan peones de chacra: otro, de rasgos achinados y torpes, beba con el chambergo puesto. Dahlmann, de pronto, sinti un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, haba una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la haba tirado. Los de la otra mesa parecan ajenos a l. Dalhman, perplejo, decidi que nada haba ocurrido y abri el volumen de Las Mil y Una Noches, como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanz a los pocos minutos, y esta vez los peones se rieron. Dahlmann se dijo que no estaba asustado, pero que sera un disparate que l, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvi salir; ya estaba de pie cuando el patrn se le acerc y lo exhort con voz alarmada: -Seor Dahlmann, no les haga caso a esos mozos, que estn medio alegres. Dahlmann no se extra de que el otro, ahora, lo conociera, pero sinti que estas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situacin. Antes, la provocacin de los peones era a una cara accidental, casi a nadie; ahora iba contra l y contra su nombre y lo sabran los vecinos. Dahlmann hizo a un lado al patrn, se enfrent con los peones y les pregunt qu andaban buscando. El compadrito de la cara achinada se par, tambalendose. A un paso de Juan Dahlmann, lo injuri a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageracin era otra ferocidad y una burla. Entre malas
palabras y obscenidades, tir al aire un largo cuchillo, lo sigui con los ojos, lo baraj e invit a Dahlmann a pelear. El patrn objet con trmula voz que Dahlmann estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurri. Desde un rincn el viejo gaucho esttico, en el que Dahlmann vio una cifra del Sur (del Sur que era suyo), le tir una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el Sur hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo. Dahlmann se inclin a recoger la daga y sinti dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometa a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no servira para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez haba jugado con un pual, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una nocin de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pens. -Vamos saliendo- dijo el otro. Salieron, y si en Dahlmann no haba esperanza, tampoco haba temor. Sinti, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberacin para l, una felicidad y una fiesta, en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sinti que si l, entonces, hubiera podido elegir o soar su muerte, sta es la muerte que hubiera elegido o soado. Dahlmann empua con firmeza el cuchillo, que acaso no sabr manejar, y sale a la llanura.
Alturas de Machu Pichu, Pablo Neruda (fragmento) XII Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volvers del fondo de las rocas. No volvers del tiempo subterrneo. No volver tu voz endurecida. No volvern tus ojos taladrados. Mrame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado: domador de guanacos tutelares: albail del andamio desafiado: aguador de las lgrimas andinas: joyero de los dedos machacados: agricultor temblando en la semilla: alfarero en tu greda derramado: traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco, decidme: aqu fui castigado,
porque la joya no brill o la tierra no entreg a tiempo la piedra o el grano: sealadme la piedra en que casteis y la madera en que os crucificaron, encendedme los viejos pedernales, las viejas lmparas, los ltigos pegados a travs de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.
A travs de la tierra juntad todos los silenciosos labios derramados y desde el fondo habladme toda esta larga noche como si yo estuviera con vosotros anclado, contadme todo, cadena a cadena, eslabn a eslabn, y paso a paso, afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un ro de rayos amarillos, como un ro de tigres enterrados, y dejadme llorar, horas, das, aos, edades ciegas, siglos estelares.
Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre.
Carnet de baile (Roberto Bolao) 1. Mi madre nos lea a Neruda en Quilpu, en Cauquenes, en Los ngeles. 2. Un nico libro: Veinte poemas de amor y una cancin desesperada, Editorial Losada, Buenos Aires, 1961. En la portada un dibujo de Neruda y un aviso de que aqulla era la edicin conmemorativa de un milln de ejemplares. En 1961 se haba vendido un milln de ejemplares de los Veinte poemas o se trataba de la totalidad de la obra publicada de Neruda? Me temo que lo primero, aunque ambas posibilidades son inquietantes, y ya inexistentes. 3. En la segunda pgina del libro est escrito el nombre de mi madre, Mara Victoria Avalos Flores. Una observacin tal vez superficial, contra todos los indicios, me hace concluir que no fue ella quien escribi su nombre all. Tampoco es la letra de mi padre, ni de nadie que yo conozca. De quin, entonces? Tras observar cuidadosamente esa firma desdibujada por los aos tengo que admitir, si bien con reservas, que es la de mi madre. 4. En 1961, en 1962, mi madre tena menos aos de los que yo tengo ahora, no llegaba a los treintaicinco, y trabajaba en un hospital. Era joven y animosa. 5. Los Veinte poemas, mis Veinte poemas, han recorrido un largo camino. Primero por diversos pueblos del sur de Chile, despus por varias casas de Mxico DF, despus por tres ciudades de Espaa. 6. El libro, por supuesto, no era mo. Primero fue de mi madre. sta se lo regal a mi hermana y cuando mi hermana se fue de Gerona rumbo a Mxico me lo regal a m. Entre los libros que me dej mi hermana mis favoritos eran los de ciencia ficcin y la obra completa, hasta ese momento, de Manuel Puig, que yo mismo le haba regalado y que entonces rele. 7. Neruda ya no me gustaba. Y menos an los Veinte poemas de amor!
8. En 1968 mi familia se fue a vivir a Mxico DF. Dos aos despus, en 1970, conoc a Alejandro Jodorowski, que para m encarnaba al artista de prestigio. Lo busqu a la salida de un teatro (diriga una versin de Zaratustra, con Isela Vega), le dije que quera que me enseara a dirigir pelculas y desde entonces me convert en asiduo visitante de su casa. Creo que no fui un buen alumno. Jodorowski me pregunt cunto gastaba en tabaco cada semana. Le dije que bastante, pues desde siempre he fumado como un carretero. Jodorowski me dijo que dejara de fumar y que ese dinero lo invirtiera en pagar unas clases de meditacin zen con Ejo Takata. De acuerdo, dije. Durante unos das estuve con Ejo Takata, pero a la tercera sesin decid que eso no era lo mo. 9. Abandon a Ejo Takata en plena sesin de meditacin zen. Cuando quise dejar la fila el japons se abalanz sobre m blandiendo un bastn de madera, el mismo con el que golpeaba a los alumnos que as se lo pedan. Es decir, Ejo ofreca el bastn, los alumnos decan s o no y en caso de ser la respuesta afirmativa Ejo les descerrajaba unos planazos que atronaban el espacio en penumbra impregnado de incienso. 10. A m, sin embargo, no me ofreci la posibilidad de denegar los golpes. Su ataque fue fulminante y estentreo. Yo estaba junto a una chica, cerca de la puerta, y Ejo estaba al fondo de la habitacin. Supuse que tena los ojos cerrados y cre que no me iba a escuchar cuando me marchara. Pero el pinche japons me escuch y se abalanz sobre m gritando el equivalente zen de banzai. 11. Mi padre fue campen de boxeo amateur en la categora de los pesos pesados. Su invicto reinado se circunscribi al sur de Chile. A m nunca me gust boxear, pero aprend desde chico; siempre hubo un par de guantes de boxeo en mi casa, ya fuera en Chile o en Mxico. 12. Cuando el maestro Ejo Takata se abalanz gritando sobre m probablemente no pretenda hacerme dao, tampoco esperaba que yo automticamente me defendiera. Los planazos de su bastn servan generalmente para desentumecer los nervios agarrotados de sus discpulos. Pero yo no tena los nervios agarrotados, yo slo quera largarme de all de una vez por todas. 13. Si crees que te atacan, te defiendes, sa es una ley natural, sobre todo a los diecisiete aos, sobre todo en el DF. Ejo Takata era nerudiano en la ingenuidad. 14. Segn Jodorowski, l haba introducido a Ejo Takata en Mxico. Durante una poca Takata buscaba drogadictos por las selvas de Oaxaca, la mayora norteamericanos, que no haban podido regresar despus de un viaje alucingeno. 15. Por lo dems, la experiencia con Takata no hizo que dejara de fumar. 16. Una de las cosas que me gustaba de Jodorowski era que hablaba de los intelectuales chilenos (generalmente en contra) y me inclua a m. Eso me proporcionaba una gran confianza, aunque por descontado yo no tena la ms mnima intencin de ser como aquellos intelectuales. 17. Una tarde, no s por qu, nos pusimos a hablar de poesa chilena. El dijo que el ms grande era Nicanor Parra. Acto seguido, se puso a recitar un poema de Nicanor, y luego otro, y luego finalmente otro. Jodorowski recitaba bien, pero los poemas no me impresionaron. Yo era por entonces un joven hipersensible, adems de ridculo y muy orgulloso, y afirm que el mejor poeta de Chile, sin duda alguna, era Pablo Neruda. Los dems, aad, son unos enanos. La discusin debi de durar media hora. Jodorowski esgrimi argumentos de Gurdjieff, Krishnamurti y Madame Blavatski, luego habl de Kierkegaard y Wittgenstein, luego de Topor, Arrabal y l mismo. Recuerdo que dijo que Nicanor, de paso para alguna parte, se haba alojado en su casa. En esa afirmacin entrev un orgullo pueril que desde entonces nunca he dejado de percibir en la mayora de los escritores. 18. En alguno de sus escritos Bataille dice que las lgrimas son la ltima forma de comunicacin. Yo me puse a llorar, pero no de una manera normal y formal, es decir dejando que mis lgrimas se deslizaran suavemente por las mejillas, sino de una manera salvaje, a borbotones, ms o menos como llora Alicia en el Pas de las Maravillas, inundndolo todo. 19.
Cuando sal de casa de Jodorowski supe que nunca ms iba a volver all y eso me doli tanto como sus palabras y segu llorando por la calle. Tambin supe, pero esto de una forma ms oscura, que no volvera a tener un maestro tan simptico, un ladrn de guante blanco, el estafador perfecto. 20. Pero lo que ms me extra de mi actitud fue la defensa ms bien miserable y poco argumentada, pero defensa al fin y al cabo, que hice de Pablo Neruda, de quien slo haba ledo los Veinte poemas de amor (que por entonces me parecan involuntariamente humorsticos) y el Crepusculario, cuyo poema Farewell encarnaba el colmo de los colmos de la cursilera, pero por el cual siento una inquebrantable fidelidad. 21. En 1971 le a Vallejo, a Huidobro, a Martn Adn, a Borges, a Oquendo de Amat, a Pablo de Rokha, a Gilberto Owen, a Lpez Velarde, a Oliverio Girondo. Incluso le a Nicanor Parra. Incluso le a Pablo Neruda! 22. Los poetas mexicanos de entonces que eran mis amigos y con quienes comparta la bohemia y las lecturas, se dividan bsicamente entre vallejianos y nerudianos. Yo era parriano en el vaco, sin la menor duda. 23. Pero hay que matar a los padres, el poeta es un hurfano nato. 24. En 1973 volv a Chile en un largo viaje por tierra y por mar que se dilat al arbitrio de la hospitalidad. Conoc a revolucionarios de distinto pelaje. El torbellino de fuego en el que Centroamrica no tardara en verse envuelta ya se avizoraba en los ojos de mis amigos, que hablaban de la muerte como quien cuenta una pelcula. 25. Llegu a Chile en agosto de 1973. Quera participar en la construccin del socialismo. El primer libro de poemas que compr fue Obra gruesa, de Parra. El segundo, Artefactos, tambin de Parra. 26. Tena menos de un mes para disfrutar de la construccin del socialismo. Por supuesto, yo entonces no lo saba. Era parriano en la ingenuidad. 27. Asist a una exposicin y vi a varios poetas chilenos, fue espantoso. 28. El once de septiembre me present como voluntario en la nica clula operativa del barrio en donde yo viva. El jefe era un obrero comunista, gordito y perplejo, pero dispuesto a luchar. Su mujer pareca ms valiente que l. Todos nos amontonamos en el pequeo comedor de suelo de madera. Mientras el jefe de la clula hablaba me fij en los libros que tena sobre el aparador. Eran pocos, la mayora novelas de vaqueros como las que lea mi padre. 29. El once de septiembre fue para m, adems de un espectculo sangriento, un espectculo humorstico. 30. Vigil una calle vaca. Olvid mi contrasea. Mis compaeros tenan quince aos o eran jubilados o desempleados. 31. Cuando muri Neruda yo ya estaba en Mulchn, con mis tos y tas, con mis primos. En noviembre, mientras viajaba de Los ngeles a Concepcin, me detuvieron en un control de carretera y me metieron preso. Fui el nico al que bajaron del autobs. Pens que me iban a matar all mismo. Desde el calabozo o la conversacin que sostuvo el jefe del retn, un carabinero jovencito y con cara de hijo de puta (un hijo de puta revolvindose en el interior de un saco de harina), con sus jefes de Concepcin. Deca que haba capturado a un terrorista mexicano. Luego se retract y dijo: terrorista extranjero. Mencion mi acento, mis dlares, la marca de mi camisa y de mis pantalones. 32. Mis bisabuelos, los Flores y los Grana, intentaron vanamente domar la Araucana (aunque no fueron capaces ni de domarse a s mismos), por lo que es probable que fueran nerudianos en la desmesura; mi abuelo Roberto Avalos Mart fue coronel y estuvo destinado en varias plazas del sur hasta una jubilacin temprana y oscura, lo que me hace pensar que fue nerudiano en el blanco y en el azul; mis abuelos paternos llegaron de Galicia y Catalua, dejaron sus vidas en la provincia de Bo-Bo y fueron nerudianos en el paisaje y en la laboriosa lentitud. 33. Durante algunos das estuve encerrado en Concepcin y luego me soltaron. No me torturaron, como tema, ni siquiera me robaron. Pero tampoco me dieron nada para comer ni para taparme por las noches, por lo que tuve que vivir de la buena voluntad de los presos que compartan su comida conmigo. De madrugada escuchaba cmo torturaban a otros, sin poder dormir, sin nada que leer, salvo una revista en ingls que alguien haba olvidado all y en la que lo nico interesante era un artculo sobre una casa que en otro tiempo perteneci al poeta Dylan Thomas. 34. Me sacaron del atolladero dos detectives, ex compaeros mos en el Liceo de Hombres de Los ngeles, y mi amigo Fernando Fernndez, que tena un ao ms que yo, veintiuno, pero cuya sangre fra era sin duda equiparable a la imagen ideal del ingls que los chilenos desesperada y vanamente intentaron tener de s mismos. 35. En enero de 1974 me march de Chile. Nunca ms he vuelto. 36. Fueron valientes los chilenos de mi generacin? S, fueron valientes. 37. En Mxico me contaron la historia de una muchacha del MIR a la que torturaron introducindole ratas vivas por la vagina. Esta muchacha pudo exiliarse y lleg al DF. Viva all, pero cada da estaba ms triste y un da se muri de tanta tristeza. Eso me dijeron. Yo no la conoc personalmente. 38. No es una historia extraordinaria. Sabemos de campesinas guatemaltecas sometidas a vejaciones sin nombre. Lo increble de esta historia es su ubicuidad. En Pars me contaron que una vez lleg all una chilena a la que haban torturado de la misma manera. Esta chilena tambin era del MIR, tena la misma edad que la chilena de Mxico y haba muerto, como aqulla, de tristeza. 39. Tiempo despus supe la historia de una chilena de Estocolmo, joven y militante del MIR o ex militante del MIR, torturada en noviembre de 1973 con el sistema de las ratas y que haba muerto, para asombro de los mdicos que la cuidaban, de tristeza, de morbus melancholicus. 40. Se puede morir de tristeza? S, se puede morir de tristeza, se puede morir de hambre (aunque es doloroso), se puede morir incluso de spleen. 41. Esta chilena desconocida, reincidente en la tortura y en la muerte, era la misma o se trataba de tres mujeres distintas, si bien correligionarias en el mismo partido y de una belleza similar? Segn un amigo, se trataba de la misma mujer que, como en el poema de Vallejo Masa, al morir se iba multiplicando sin dejar por ello de morir. (En realidad, en el poema de Vallejo el muerto no se multiplica, quienes se multiplican son los suplicantes, los que no quieren que muera.) 42. Hubo una vez una poeta belga llamada Sophie Podolski. Naci en 1953 y se suicid en 1974. Slo public un libro, llamado Le Pays o tout estpermis (Montfaucon Research Center, 1972, 280 pginas facsmiles). 43. Germain
Nouveau (1852-1920), que fue amigo de Rimbaud, pas los ltimos aos de su vida como vagabundo y como mendigo. Se haca llamar Humilis (en 1910 public Les poemes d'Humilis) y viva en las puertas de las iglesias. 44. Todo es posible. Eso todo poeta debera saberlo. 45. Una vez me preguntaron cules eran los jvenes poetas chilenos que a m me gustaban. Tal vez no emplearan la palabra jvenes sino actuales. Dije que me gustaba Rodrigo Lira, aunque ste ya no pueda ser actual (pero s joven, ms joven que todos nosotros) puesto que est muerto. 46. Parejas de baile de la joven poesa chilena: los nerudianos en la geometra con los huidobrianos en la crueldad, los mistralianos en el humor con los rokhianos en la humildad, los parrianos en el hueso con los lihneanos en el ojo. 47. Lo confieso: no puedo leer el libro de memorias de Neruda sin sentirme mal, fatal. Qu cmulo de contradicciones. Qu esfuerzos para ocultar y embellecer aquello que tiene el rostro desfigurado. Qu falta de generosidad y qu poco sentido del humor. 48. Hubo una poca felizmente ya pasada de mi vida en que vea por el pasillo de mi casa a Adolf Hitler. Hitler no haca nada ms que caminar pasillo arriba y pasillo abajo y cuando pasaba por la puerta abierta de mi dormitorio ni siquiera me miraba. Al principio pensaba que era (qu otra cosa poda ser?) el demonio y que mi locura era irreversible. 49. Quince das despus Hitler se esfum y yo pens que el siguiente en aparecer sera Stalin. Pero Stalin no apareci. 50. Fue Neruda el que se instal en mi pasillo. No quince das, como Hitler, sino tres, un tiempo considerablemente ms corto, seal de que la depresin amenguaba. 51. En contrapartida, Neruda haca ruidos (Hitler era silencioso como un trozo de hielo a la deriva), se quejaba, murmuraba palabras incomprensibles, sus manos se alargaban, sus pulmones sorban el aire del pasillo (de ese fro pasillo europeo) con fruicin, sus gestos de dolor y sus modales de mendigo de la primera noche fueron cambiando de tal manera que al final el fantasma pareca recompuesto, otro, un poeta cortesano, digno y solemne. 52. A la tercera y ltima noche, al pasar por delante de mi puerta, se detuvo y me mir (Hitler nunca me haba mirado) y, esto es lo ms extraordinario, intent hablar, no pudo, manote su impotencia y finalmente, antes de desaparecer con las primeras luces del da, me sonri (cmo dicindome que toda comunicacin es imposible pero que, sin embargo, se debe hacer el intento?). 53. Conoc hace tiempo a tres hermanos argentinos que murieron intentando hacer la revolucin en pases diferentes de Latinoamrica. Los dos mayores se traicionaron mutuamente y de paso traicionaron al menor. ste no cometi traicin alguna, y muri, dicen, llamndolos, aunque lo ms probable es que muriera en silencio. 54. Los hijos del len espaol, deca Rubn Daro, un optimista nato. Los hijos de Walt Whitman, de Jos Mart, de Violeta Parra; desollados, olvidados, en fosas comunes, en el fondo del mar, sus huesos mezclados en un destino troyano que espanta a los supervivientes. 55. Pienso en ellos estos das en que los veteranos de las Brigadas Internacionales visitan Espaa, viejitos que bajan de los autocares con el puo en alto. Fueron 40.000 y hoy vuelven a Espaa 350 o algo as. 56. Pienso en Beltrn Morales, pienso en Rodrigo Lira, pienso en Mario Santiago, pienso en Reinaldo Arenas. Pienso en los poetas muertos en el potro de tortura, en los muertos de sida, de sobredosis, en todos los que creyeron en el paraso latinoamericano y murieron en el infierno latinoamericano. Pienso en esas obras que acaso permitan a la izquierda salir del foso de la vergenza y la inoperancia. 57. Pienso en nuestras vanas cabezas puntiagudas y en la muerte abominable de Isaac Babel. 58. Cuando sea mayor quiero ser nerudiano en la sinergia. 59. Preguntas para antes de dormir. Por qu a Neruda no le gustaba Kafka? Por qu a Neruda no le gustaba Rilke? Por qu a Neruda no le gustaba De Rokha? 60. Barbusse le gustaba? Todo hace pensar que s. Y Shlojov. Y Alberti. Y Octavio Paz. Extraa compaa para viajar por el Purgatorio. 61. Pero tambin le gustaba Eluard, que escriba poemas de amor. 62. Si Neruda hubiera sido cocainmano, heroinmano, si lo hubiera matado un cascote en el Madrid sitiado del 36, si hubiera sido amante de Lorca y se hubiera suicidado tras la muerte de ste, otra sera la historia. Si Neruda fuera el desconocido que en el fondo verdaderamente es! 63. En el stano de lo que llamamos Obra de Neruda acecha Ugolino dispuesto a devorar a sus hijos? 64. Sin ningn remordimiento! Inocentemente! Slo porque tiene hambre y ningn deseo de morirse! 65. No tuvo hijos, pero el pueblo lo quera. 66. Como a la Cruz, hemos de volver a Neruda con las rodillas sangrantes, los pulmones agujereados, los ojos llenos de lgrimas? 67. Cuando nuestros nombres ya nada signifiquen, su nombre seguir brillando, seguir planeando sobre una literatura imaginaria llamada literatura chilena. 68. Todos los poetas, entonces, vivirn en comunas artsticas llamadas crceles o manicomios. 69. Nuestra casa imaginaria, nuestra casa comn.
Nuestro pobre individualismo (Jorge Luis Borges) Las ilusiones de patriotismo no tienen trmino. En el primer siglo de nuestra era, Plutarco se burl de quienes declaran que la luna de Atenas es mejor que la luna de Corinto; Milton, en el siglo XVII not que Dios tena la costumbre de revelarse primero a Sus ingleses; Fitche, a principios del siglo XIX, declar que tener carcter y ser alemn es, evidentemente, lo mismo. Aqu, los nacionalistas pululan; los mueve, segn ellos, el atendible o inocente propsito de fomentar los mejores rasgos argentinos.
Ignoran, sin embargo, a los argentinos; en la polmica, prefieren definirlos en funcin de algn hecho externo; de los conquistadores espaoles (digamos) o de una imaginaria tradicin catlica o del Imperialismo Sajn. El argentino, a diferencia de los americanos del Norte y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Ello puede atribuirse a la circunstancia de que, en este pas, los gobiernos suelen ser psimos o al hecho general de que el Estado es una inconcebible abstraccin; lo cierto es que el argentino es un individuo, no un ciudadano. Hegel diciendo: El Estado es la realidad de la idea moral le parecen bromas siniestras. Los films elaborados en Hollywood repetidamente proponen a la admiracin el caso de un hombre (generalmente, un periodista) que busca la amistad de un criminal para entregarlo despus a la polica; el argentino, para quien la amistad es una pasin y la polica una mafia, siente que ese hroe es un incomprensible canalla (1). Siente con Don Quijote que All se lo haya cada uno con su pecado y que No es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yndoles nada en ello. Ms de una vez, ante las vanas simetras del estilo espaol, he sospechado que diferimos insalvablemente de Espaa; esas dos lneas del Quijote han bastado para convencerme de error; son como el smbolo secreto y tranquilo de nuestra afinidad. Profundamente lo confirma una noche de la literatura argentina: esa desesperada noche en la que un sargento de la polica rural grit que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra sus soldados, junto al desertor Martn Fierro. El mundo, para el europeo, es un cosmos, en el que cada cual ntimamente corresponde a la funcin que ejerce; para el argentino, es un caos. El europeo y el americano del Norte juzgan que ha de ser bueno un libro que ha merecido un premio cualquiera, el argentino admite la posibilidad de que no sea malo, a pesar del premio. En general, el argentino descree de las circunstancias. Puede ignorar la fbula de que la humanidad siempre incluye treinta y seis hombres justos -los Lamed Wufniks- que no se conocen entre ellos pero que secretamente sostienen el universo; si la oye, no le extraar que esos benemritos sean oscuros annimos. Su hroe popular es el hombre solo que pelea con la partida, ya en acto (Fierro, Moreira, Hormiga Negra), ya en potencia (Segundo Sombra). Otras literaturas no registran hechos anlogos. Se dir que los rasgos que sealo son meramente negativos o anrquicos; se aadir que no son capaces de explicacin poltica. Me atrevo a sugerir lo contrario. El ms urgente de los problemas de nuestra poca (ya denunciado con proftica lucidez por el casi olvidado Spencer) es la gradual intromisin del Estado en los actos del individuo; en la lucha con ese mal, cuyos nombres son comunismo y nazismo, el individualismo argentino, acaso intil o perjudicial hasta ahora, encontrar justificacin y deberes. Sin esperanza y con nostalgia, pienso en la abstracta posibilidad de un partido que tuviera alguna afinidad con los argentinos; un partido que nos prometiera (digamos) un severo mnimo de gobierno. El nacionalismo quiere embelesarnos con la visin de un Estado infinitamente poderoso; esa utopa, una vez lograda en la tierra, tendra la virtud providencial de hacer que todos anhelaran, y finalmente construyeran, su anttesis. Buenos Aires, 1946 (1) El estado es impersonal: el argentino slo concibe una relacin personal. Por eso, para l, robar dineros pblicos no es un crimen. Compruebo un hecho, no lo justifico o excuso
También podría gustarte
- Sesión 3 - Ejercicio de Exposiciones OralesDocumento6 páginasSesión 3 - Ejercicio de Exposiciones OralesLeandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- Sesión 4 - Exposición OralDocumento7 páginasSesión 4 - Exposición OralLeandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- La HeridaDocumento5 páginasLa HeridaLeandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- Reglamento Final Congreso EducacionDocumento6 páginasReglamento Final Congreso EducacionLeandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- Sesión 2 - Exposición Oral (26-08)Documento12 páginasSesión 2 - Exposición Oral (26-08)Leandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- Sesión - 1 - Expresión Oral (18-08)Documento8 páginasSesión - 1 - Expresión Oral (18-08)Leandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- Presentacion Slep Valparaiso - Ccaf Los Heroes 12072021Documento74 páginasPresentacion Slep Valparaiso - Ccaf Los Heroes 12072021Leandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- Decreto Fija Remuneracion Minima DocentesDocumento2 páginasDecreto Fija Remuneracion Minima DocentesLeandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- Declaración FODEP Sobre Retorno PresencialDocumento1 páginaDeclaración FODEP Sobre Retorno PresencialLeandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- Guión 4.3Documento9 páginasGuión 4.3Leandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- Ejemplos IntroducciónDocumento1 páginaEjemplos IntroducciónLeandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- PLANIFICACION ANUAL TRIMESTRAL - Octavo BásicoDocumento22 páginasPLANIFICACION ANUAL TRIMESTRAL - Octavo BásicoLeandro Ivan Silva SilvaAún no hay calificaciones
- Planilla de Citas: Ortega Bacca Zuleyma Yurema 10/may./2021, LunesDocumento2 páginasPlanilla de Citas: Ortega Bacca Zuleyma Yurema 10/may./2021, Luneserika lesmesAún no hay calificaciones
- Via Lucis 2009Documento3 páginasVia Lucis 2009Mónica DominéAún no hay calificaciones
- Combinaciones de Carga ACIDocumento6 páginasCombinaciones de Carga ACIPeter BlackAún no hay calificaciones
- Masajes y DesarrolloDocumento131 páginasMasajes y DesarrolloVertina FonsecaAún no hay calificaciones
- Sistema Locomotor Niños PrimariaDocumento2 páginasSistema Locomotor Niños PrimariaMaríaAún no hay calificaciones
- Solo Juntas de DilatacionDocumento56 páginasSolo Juntas de DilatacionKristin Thomas100% (1)
- Arduino DUE Enero2016 PDFDocumento73 páginasArduino DUE Enero2016 PDFEdgarMartinezAún no hay calificaciones
- Guia SolidaridadDocumento1 páginaGuia SolidaridadVictoria Barrera Lagos67% (6)
- Semana 5 y 6 IntroduccionDocumento6 páginasSemana 5 y 6 IntroduccionJudith ClAún no hay calificaciones
- Hidrograma de Co ClarkDocumento32 páginasHidrograma de Co ClarkBrenda Narvaez TaypeAún no hay calificaciones
- Cisco 1Documento25 páginasCisco 1Ronald RamosAún no hay calificaciones
- SPA de Matemática y LógicaDocumento15 páginasSPA de Matemática y LógicajuanperzAún no hay calificaciones
- Peyote El Alucinógeno MexicanoDocumento6 páginasPeyote El Alucinógeno MexicanoNaty MarínAún no hay calificaciones
- Analisis Foda-1Documento4 páginasAnalisis Foda-1Lizbeth Morales VelazquezAún no hay calificaciones
- Intensivo 2Documento37 páginasIntensivo 2Abu PSAún no hay calificaciones
- Planeacion - Proyectos Comunitarios-Me Reconozco y PertenezcoDocumento6 páginasPlaneacion - Proyectos Comunitarios-Me Reconozco y Pertenezcomaestradaniela.sepAún no hay calificaciones
- Chilam Balam: El Libro Sagrado MayaDocumento33 páginasChilam Balam: El Libro Sagrado MayaJosé CipactliAún no hay calificaciones
- Diapositivas Monarquia y AbsolutismoDocumento39 páginasDiapositivas Monarquia y AbsolutismoCarlos Enrique Barzola PalominoAún no hay calificaciones
- Sesión de MatemáticaDocumento8 páginasSesión de MatemáticaEdinson C. GarciaAún no hay calificaciones
- Orina - Soy LaboDocumento49 páginasOrina - Soy LaboMelania MontiAún no hay calificaciones
- Geomembrana GM13Documento4 páginasGeomembrana GM13PercyArgomedoAún no hay calificaciones
- Investigación Endodoncia - Valentina de AbreuDocumento8 páginasInvestigación Endodoncia - Valentina de AbreuValentina Abreu TabaresAún no hay calificaciones
- Actividad 2Documento7 páginasActividad 2adileneAún no hay calificaciones
- Practicas 1 Informe Final.Documento41 páginasPracticas 1 Informe Final.No soy Bot ytAún no hay calificaciones
- Instrucciones Tarea 3Documento3 páginasInstrucciones Tarea 3profesorbenitorevecoAún no hay calificaciones
- Aa-27 Cuadro de Equipos 2 Torre A y BDocumento1 páginaAa-27 Cuadro de Equipos 2 Torre A y BGabriel Yañez JimenezAún no hay calificaciones
- Perfil Electrificación Rural Huayllán y Quinuabamba, FinalDocumento86 páginasPerfil Electrificación Rural Huayllán y Quinuabamba, FinalLiz Julissa Rodriguez Sabino100% (1)
- Discursos de BodasDocumento5 páginasDiscursos de BodasHugoHernandezAún no hay calificaciones
- Andres David Barrero Barbosa-Libertad de Conciencia y Libertad ReligiosaDocumento4 páginasAndres David Barrero Barbosa-Libertad de Conciencia y Libertad ReligiosagigiugigAún no hay calificaciones
- Exposición Apurimac Parte 1Documento113 páginasExposición Apurimac Parte 1jhonny oroscoAún no hay calificaciones