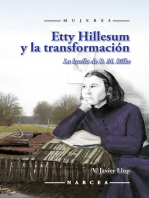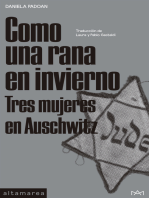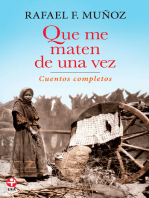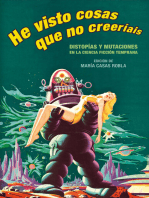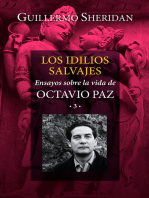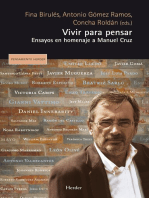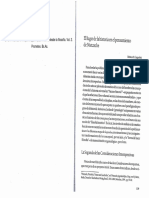Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Relato de Formación Política
Relato de Formación Política
Cargado por
Carol PertuzDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Relato de Formación Política
Relato de Formación Política
Cargado por
Carol PertuzCopyright:
Formatos disponibles
1
El relato de formacin poltica.
Pedagoga de la memoria, bioficcin y tica del testimonio
Fernando Brcena*
[El relat de formaci poltica. Pedagoga de la memoria, bioficci i tica del testimoni, Temps
dducaci (Universitat de Barcelona), n 28, 2003-2004, pp. 27-54]
Entre lo que recuerdo y el resto puedo pensar que no hay diferencia, porque s
que hay, en lo perdido, momentos que he querido retener. Queda una especie de
sordo y ciego recuerdo de conciencia, sordo, ciego.
Robert Antelme, La especie humana.
Un instante!
Qu sucede?
Misin cumplida. El asunto est zanjado.
Qu asunto?
S, disclpeme. El ms importante. El asunto principal.
El asunto principal? De qu me hablas?
Del testimonio!
Harry Mulish, El descubrimiento del cielo.
Introduccin
Hay palabras que son un resto. Hay una escritura que es un desastre, el
testimonio de una cada, el ensayo de un decir imposible. Leyendo a Primo Levi y a
Robert Antelme, a David Rousset o a Margarete Buber-Neumann, a Ruth Klger, o a
Jorge Semprn, a Elie Wiesel, Paul Steinberg y a otros, nos damos cuenta que las
historias de vida que nos relatan no vienen a mostrar teora tica o poltica alguna;
jams podran hacerlo, y nunca lo pretendieron sus autores. 1 La literatura
* Fernando Brcena es profesor titular de Filosofa de la Educacin en la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro del Comit Editorial y Asesor del Grupo de Investigaciones en Educacin y Comunicacin (GRECO), de la
Universidad de Los Andes-Venezuela y del Proyecto de Investigacin La filosofa despus del holocausto, del
Instituto de Filosofa del CSIC, de Madrid. Ha publicado: La prctica reflexiva en educacin (Editorial
Complutense, S.A., 1994); El oficio de la ciudadana (Paids, 1997; 2000 1 reimpresin); La escuela de la
ciudadana. (Descle, 1999), con G. Jover y F. Gil; La educacin como acontecimiento tico. Natalidad, narracin y
hospitalidad (Paids, 2000), con J-C. Mlich; La esfinge muda. El aprendizaje del dolor despus de Auschwitz
(Anthropos, 2001); El delirio de las palabras. Ensayo sobre una potica del comienzo (Herder, 2004); La
experiencia reflexiva en educacin (Paids, 2005)
1 Ver: Levi, P. (1987) Si esto es un hombre, Barcelona, Muchnik; (1998) La tregua, Barcelona, Muchnik; (2002)
Los hundidos y los salvados, Barcelona, Muchnik; Antelme, R. (2001) La especie humana, Madrid, Arena Libros;
Amry, J. (2001) Ms all de la culpa y la expiacin. Tentativas de superacin de una vctima de la violencia,
Valencia, Pre-Textos; (2003) Lefeu o la demolicin, Valencia, Pre-Textos; Rousset, D. (2004) El universo
concentracionario, Barcelona, Anthropos; Buber-Neumann, M. (1987) Milena, Barcelona, Tusquets; Klger, R.
(1997) Seguir viviendo, Barcelona, Crculo de Lectores; Semprn, J. (1976) El largo viaje, Barcelona, Seix Barral;
(1995) La escritura o la vida, Barcelona, Tusquets; (2001) Vivir con su nombre, morir con el mo, Barcelona,
Tusquets; Wiesel, E. (1986) La noche, Barcelona, Muchnik Editores; Steinberg, P. (1999) Crnicas del mundo
oscuro, Barcelona, Montesinos.
concentracionaria (los libros del recuerdo)2 practica una reflexin narrativa, no un
anlisis conceptual, y ensea que es posible seguir pensando y explorar la condicin
humana narrndola. De ninguno de esos relatos se puede hacer un resumen,
simplemente hay que arriesgarse a leerlos, dejarse fracturar por ellos y comprobar que
la conquista de nuestros mejores valores democrticos tiene una historia de lucha y
resistencia, de elevacin y cada, de vida y de muerte, de hombres que practicaron la
banalidad del mal, como la denomin Arendt, y de seres humanos que, ni hroes ni
santos, en las condiciones ms indigentes, ejercitaron la compasin, la benevolencia y el
coraje moral: Un ao en Buchenwald me haba enseado concretamente lo que Kant
afirma -dice J. Semprn-, que el Mal no es inhumano sino ms bien todo lo contrario,
una expresin radical de la libertad humana. 3 O dicho de otra manera: lo que en la vida
normal pasa inadvertido, las situaciones lmites lo amplan y nos permiten ver mejor,
tanto la prctica de la bondad como de la maldad.
Una de las pesadillas que Primo Levi deca tener en Auschwitz era que a su
regreso, mientras contaba lo que haba sufrido, su familia segua con su vida normal y
cotidiana; como si yo no estuviera, deca aterrado Levi. Pues bien, no sabra cmo
calificar, pero da que pensar, el hecho de que la escritora serbocroata Slavenka Draculic
titule una de sus novelas, donde narra la experiencia de una mujer en un campo de
concentracin durante la guerra de la antigua Yugoslavia, precisamente con el este
ttulo: Como si yo no estuviera.4 Ser que, a pesar de lo que creemos, lo que fue y
representa Auschwitz est demasiado cerca todava? La pregunta plantea la inquietud
por la presencia de la memoria y por las formas de conservacin del pasado trgico.
La presencia de la memoria; la memoria como presente y visibilidad. 5 Hay una
escena que todos hemos visto y recordamos: un jueves de abril de 1977, a las cinco de
la tarde, catorce mujeres, catorce madres, se encaminan al centro de la Plaza de Mayo,
en Buenos Aires. Son madres de hijos desaparecidos durante la dictadura Argentina, y
en la Plaza se hacen visibles y presentes; tercas, reiterativas, cotidianas. Se cubren sus
cabezas con unos pauelos blancos. Cuando regresan, pasan delante de la Residencia
Presidencial, y lejos de todo ataque, poltico o sindical, estas mujeres instauran un
2 Cfr. Pontn, G. (coord.) Despus de Auschwitz: los libros del recuerdo, Quimera. Revista de Literatura, n 238239, enero (Nmero monogrfico).
3 Semprn, J. (2001) Vivir con su nombre, morir con el mo, ob. cit., p. 73. La nocin de banalidad del mal es de
Hannah Arendt, que en relacin con A. Eichmann deca: Aqul hombre no era un 'monstruo', pero en realidad se
hizo difcil no sospechar que fuera un payaso. Arendt, H. (1999) Eichmann en Jerusaln. Un informe sobre la
banalidad del mal, Barcelona, Lumen, pp. 86-87.
4 Cfr. Drakulic, S. (2001) Como si yo no estuviera, Barcelona, Anagrama.
5 Ver el ensayo: Gmez Mango, E. (1999) La Place des Mres, Pars, Gallimard.
nuevo tipo de resistencia: pese al silencio de los medios locales, persisten en su empeo
de darse a conocer. Y en su persistencia dan el testimonio de sus respectivas ausencias,
la de los cuerpos de las vctimas desaparecidas, como diciendo: todo lo que naci y se
hizo presente al mundo busca ser visto, y si desaparece, exige ser encontrado. Lo que
ellas nos hacen recordar, con su reiterada y cotidiana presencia, es la memoria como
presente. Ellas representan la vieja escena del cortejo fnebre, de un cortejo sin muerto
y sin cuerpo, de un cortejo de la ausencia. Resuena en ellas el gesto de Antgona, pues
rechazan la monstruosidad de un cadver sin sepultura, y parecen seguir las leyes no
escritas de los dioses. Lo mismo ocurre con el gesto escrito de los testimonios del
universo concentracionario6: hay en ellos un rechazo del silencio de lo vivido. Lo
vivido no puede desaparecer ni el mutismo de lo indecible ni en un silencio impuesto
polticamente, como un cuerpo en la fosa comn annima. El destino que conviene a
esos recuerdos y a esa experiencia, donde la palabra y la cultura quedaron abolidas, es el
de la escritura, la palabra, una palabra dirigida al mundo, y una cultura que no
convendra dejar de aprender las lecciones de la historia. Como escribe en su testimonio
Gradowski:
Escribo con el propsito de que una nfima parte de esta realidad llegue al mundo
[...] Tal es el nico objetivo, el nico sentido de mi existencia. Aqu vivo con esta
idea, con esta esperanza, que quiz lleguen hasta ti mis escritos y que as se realice
en la vida una parte de aquello a lo que nosotros aspiramos, yo y todos los que an
estamos aqu con vida y que fue la voluntad de los hermanos y hermanas
asesinados de mi pueblo.7
En este texto tengo un especial inters en referirme a este tipo de literatura
autobiogrfica, donde lo que se narra no es la experiencia de formacin de un sujeto,
sino un verdadero viaje de deformacin, la experiencia de una desubjetivacin y de
una destruccin. Lo que los relatos de los supervivientes de los campos de
concentracin ponen de relieve es, podramos decir con Jorge Larrosa, aunque en otro
plano de anlisis, la crisis radical o el estallido de la idea de la formacin (Bildung).8
Frente a todos los intentos de poner la lectura y la literatura en relacin con una idea de
la formacin en la que el acontecimiento ha quedado controlado, cuando no
definitivamente desactivado en sus efectos de sentido, es posible pensar la lectura desde
6 Cfr. Rousset, D. (2004) El universo concentracionario, ob. cit.
7 Gradowski, Z. (2001) Au coeur de lenfer, Pars, Kim, p. 39.
8 Cfr. Larrosa, J. (2004) Cmo se llega ser o que se es (El estallido de la idea deformacin en Nietzsche), en La
experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formacin (Nueva edicin revisada y aumentada), Mxico,
F.C.E., pp. 111-140.
la tesis de un devenir por la transformacin.9 Lo que voy a tratar de hacer es plantear
esa experiencia lectora, a propsito de la lectura de los relatos de los testigos del
universo concentracionario, a la luz de ese estallido de la formacin. Un estallido
veladamente descrito en las pginas finales de La montaa mgica, de Thomas Mann,
en la despedida de Hans Castorp, que abandona la lucha febril del espritu entre
Settembrini y Naphta para adentrarse en otra, en los campos de batalla de la gran guerra
europea:
Adis, Hans Castorp, hijo mimado de la vida! Tu historia ha terminado. Hemos
acabado de contarla. No ha sido breve ni larga; es una historia hermtica. La hemos
narrado por ella misma, no por amor a ti, pues t eras sencillo. Pero en definitiva es
tu historia. Puesto que la has vivido, debes sin duda tener la materia necesaria, y no
renegamos de la simpata pedaggica que durante esta historia hemos sentido hacia
ti y que poda llevarnos a tomar delicadamente, con la punta del dedo, un ngulo de
nuestros ojos, al pensar que ya jams te volveremos a or ni a ver.
Adis! Vas a vivir o a caer! Tienes pocas perspectivas; esa danza terrible a la
que te has visto arrastrado durar todava unos cortos aos criminales, y no
queremos apostar muy alto que puedas escapar. Francamente, nos tiene sin cuidado
dejar esta cuestin sin contestar. Las aventuras de la carne y el espritu, que han
elevado tu simplicidad, te han permitido vencer en lo espiritual lo que no podrs
sobrevivir con la carne.10
Castorp ha de abandonar las guerras del espritu para adentrarse en las guerras de
los cuerpos, donde los hombre matan y mueren sin saber porqu. Su proceso de
formacin ha llegado a su cenit. Y no conviene saber qu ocurrir con l. La historia
tiene, en verdad, el no-final que se merece. Porque, en el fondo, no se trata aqu
solamente de una verdadera novela de formacin, pero s del relato de un aprendizaje
singular: el de una decepcin.11 El humanismo no se confirm en sus tesis en los campos
de concentracin, ni en los campos de batalla. El viaje del hroe de Mann es un viaje al
escenario de la guerra, o sea, un viaje a los infiernos. Haba disfrutado de las enseanzas
del humanista Settembrini, le tocaba ahora conocer el mundo de all abajo. El viaje
de Primo Levi y otros tantos testigos del universo concentracionario tambin es un
descenso a lado inmundo del mundo. Y en este caso, como veremos, la novela de
formacin ya no sera nuestra gua, sino otra modalidad: el relato de transformacin,
una especie de antiBildungsroman, un relato kafkiano, donde el sujeto, entrando
humano en ese mundo, acaba convirtindose en un bicho, en un gusano
9 Me he ocupado de esta cuestin en mi ensayo: Brcena, F. (2004) Del acontecimiento: el devenir por la
transformacin, en El delirio de las palabras. Ensayo para una potica del comienzo, Barcelona, Herder, pp. 76-93.
10 Mann, Th. (1997) La montaa mgica, Barcelona, Plaza & Jans, pp. 973-974.
11 Cfr. Brcena, F. y Mlich, J-C. (2000) El aprendizaje extraviado: exposicin, decepcin y relacin, en La
educacin como acontecimiento tico. Natalidad, narracin y hospitalidad, Barcelona, Paids, pp. 149-190.
(Ungeziefer), como le ocurre a Gregorio Samsa, el atihroe de Kafka. Y gusanos era
el nombre que los nazis daban a los judos. Kafka mostr, con sus ficciones, el poder
anticipatorio de la imaginacin, y por tanto su fuerza.
Qu papel desempea la literatura en una democracia? El estatuto de la
memoria no est garantizado del todo en las sociedades democrticas. Cualquier
sociedad tiene necesidad de pasar por un perodo de latencia antes de ser capaz de
afrontar las heridas de su historia. Los momentos de silencio sobre el sufrimiento de
las vctimas del nazismo, pero no todas las actitudes escondidas tras la defensa literal de
su memoria, responden en parte a esta necesidad. 12 Pero llega un momento en el que la
palabra de los testigos estalla, aunque concentrndose en una dimensin judicial del
testimonio: como si la voz de los supervivientes y sus relatos les colocasen como
responsables ante la historia de lo que vivieron. Es en esta dimensin donde se cuelan
todas las polmicas acerca del deber de la memoria como cuestin de justicia. 13 Pero se
hace necesario alcanzar la dimensin subjetiva del testimonio, para tener la oportunidad
de comunicar sus experiencias de sufrimiento humano y realizar el duelo. Todo testigo
desea hablar, desea poder decir lo que ha vivido. En este consiste la secreta esperanza
que guarda para s: La esperanza en que, en otro lugar y en otro tiempo, existir una
comunidad moral que prestar odos a su testimonio. Esta esperanza tiene por cierto
algo de heroico, ya que los hombres que estn sometidos a un rgimen malvado
decidido a destruir las bases de su comunidad moral tienden a considerar invencible e
indestructible a ese rgimen.14 De esta esperanza heroica tenemos mltiples ejemplos,
como la Crnca del gueto de Varsovia, escrito incansablemente por Emanuel
Ringelblum y encontrado, con otros documentos, a finales de la guerra entre las ruinas
del gueto dentro de unas latas.15
Es en este plano donde requerimos un compromiso tico ante el testigo y su
testimonio, pues la escucha de su palabra necesita un clima de confianza y de seguridad
afectiva. El que escucha el testimonio o el que lee el relato del testigo, ha de respetar
ciertos lmites que no puede franquear. Su escucha no ha de ser impdica: muchas cosas
no se dirn jams y no se debe pedir que se digan. Esa dimensin de lo indecible en el
testimonio reenva no slo a lo incomunicable, sino a lo inviolable. La relacin con el
testimonio y con el testigo es una relacin de experiencia, de comunicacin de
12 Cfr. Waintrater, R. (2003) Sortir du gnocide. Temoigner pour rapprendre vivre, Pars Payot y (2003) Le
pacte testimonial, Le nouveul observateur, n 53, dcembre, pp. 82-83.
13 Vase, Mate, R. (2003) Memoria de Auschwitz. Actualidad moral y poltica, Madrid, Trotta.
14 Margalit, A. (2002) tica del recuerdo, ob. cit., p. 83.
15 Cfr. Ringelblum, E. (2003) Crnica del gueto de Varsovia, Barcelona, Alba Editorial.
experiencia, dentro de la cual la imaginacin sensible del lector o del auditorio juega un
papel fundamental. Como lectores de los relatos de los supervivientes tenemos que
imaginar para paliar lo no dicho o lo insuficientemente representado. Este trabajo del
lector o del auditorio es lo que hace tener xito a la transmisin testimonial, siempre que
el testigo haga uso de una memoria viva, es decir, de una memoria que no le encierre en
una postura victimaria que busque nicamente la conmiseracin del otro. Bajo estas
condiciones, el relato reenva al sujeto a su propio trabajo psquico de comparacin, de
imaginacin, de transformacin personal.
Literatura testimonial: el relato de formacin poltica
La tradicin literaria romntica conoci, a partir de las obras de Karl Philipp y
Goethe especialmente, el auge de un tipo de literatura sumamente apropiada desde el
punto de vista educativo: la novela de formacin (Bildungsroman). Los defensores de
la novela de formacin consideraron siempre que una representacin literaria de la
formacin de esta ndole promovera en el lector una formacin ms amplia que
cualquier otro tipo de gnero de ficcin. No podemos entrar en un estudio
pormenorizado de un gnero que tiene una larga historia. Diremos tan slo que este
gnero se refiere a un proceso de Bildung, palabra cuyos rasgos semnticos no tiene
equivalente prcticamente en ningn otro idioma. Su procedencia etimolgica de Bild
permite un juego lingstico con dos de sus principales acepciones en alemn: imagen y
forma. Implica tanto un dar forma, porque una forma no es invariable, mediante
manipulaciones sucesivas a la vista de una imagen o idea previa ms o menos
preestablecida, que sirve de gua o plan, como seala Salmern. 16 Larrosa resume bien
los principales mbitos disciplinares en torno a los cuales se articula la idea de Bildung.
Primero, en la Filosofa (filosofa de la historia y filosofa de la cultura), es decir, en
aquellas disciplinas configuradas textual e histricamente y a las que slo accedemos
mediante un despliegue temporal. Segundo, en la Pedagoga y en los discursos que
subrayan el importante valor de las humanidades o de una formacin humanstica,
entendidas como frenos de una visin ms tecno-cientfica de la educacin. Y, en tercer
lugar en torno a este gnero literario de la novela de educacin o formacin.
En este gnero literario se narra el proceso de desarrollo y formacin de un
hroe y los diferentes acontecimientos que inciden en lo que Bajtn llam crecimiento
16 Cfr. Salmern, M. (2002) La novela de formacin y pericia, Madrid, Antonio Machado Libros, pp. 15-16.
esencial del hombre.17 Como escribe Wilma Patricia Maas en una investigacin sobre
la novela de aprendizaje, la definicin inaugural de este trmino la entiende como
aquella modalidad que representa la formacin del protagonista desde en su inicio y
trayectoria hasta alcanzar un determinado grado de perfectibilidad. 18 Como puso de
manifiesto Georges Gusdorf en su Auto-bio-graphie, hay una estrecha correspondencia
entre la novela de formacin y la autobiografa: el novelista traslada su propia historia,
la historia de su devenir, al relato de formacin de su hroe, de modo que, en realidad,
toda autobiografa digna de tal nombre comienza por el relato (o la ficcin) de una
formacin del carcter y de la personalidad.19 En una autobiografa queda contenida una
especie de potica de la formacin.
Ahora bien, una caracterstica principal de la mayora de las novelas de este
gnero es el predominio de una imagen preestablecida del hroe, y que todo el
movimiento narrativo de la novela, y los acontecimientos en ella relatados, trasladan al
personaje en formacin sobre todo de un espacio social a otro (de pobre a rico, por
ejemplo): El hroe es una constante en la frmula de la novela -dice Bajtn; todas las
dems magnitudes -la ambientacin, la posicin social, la fortuna, en fin, todos los
momentos de la vida y del destino del hombre- pueden ser variables.20 El sujeto viene a
ser un punto fijo e inamovible en torno al cual se procede a una serie amplia de
movimientos en la novela. Los acontecimientos truecan su destino y cambian su
posicin en la vida -eso es muy claro en David Copperfield21- aunque el hroe mismo
permanece sin cambios radicales. O dicho de otro modo: en la novela de formacin
alemana, la historia de esta formacin acaba culminando en una suerte de conciliacin
esttica, donde todas las diferencias y todas las discontinuidades de una lnea de vida
quedan de algn modo resueltas, de modo que el hroe acaba conciliando su ntima
realidad con la realidad social.
17 Cfr. Bajtn, M. (1982) La novela de educacin y su importancia en la historia del realismo, en Esttica de la
creacin verbal, Madrid, Siglo XXI editores, p. 211.
18 Maas, W. P. (1999) O cnone mnimo. O Bildungsroman na histria da literatura, So Paulo, UNESP, p. 19. La
definicin clsica de novela de formacin se encuentra en: Morgenstern, K. (1796) ber Wilhelm Meister
Lehrjahre, I y II, en Gille, K. (Ed.) Goethes W. Meister. Zur rezeptionsgeschichte der Lehr und Wanderjahre,
Knigstein /Ts, Athenum, pp. 15-19.
19 Cfr. Gusdorf, G. (1991) Lignes de vie. Vol. 2: Auto-bio-graphie, Pars, Odile Jacob, p. 355.
20 Bajtn, M. (1982) La novela de educacin y su importancia en la historia del realismo, ob. cit., pp. 211-212.
21 Dickens, Ch. (2003) David Copperfield, Barcelona, Alba Edirorial. Observemos cmo empieza la novela: Si
llegar a ser el hroe de mi propia vida u otro ocupar se lugar, lo mostrarn estas pginas (p. 20). En el captulo
XIX, el protagonista, despus de hacer una mirada retrospectiva, y tras abandonar el colegio, declara: Supongo
que el futuro que se abra ante m me trastornaba. S que mis experiencias juveniles contaban muy poco o nada por
aquel entonces; y que la vida era para m, antes que nada, un hermoso cuento de hadas que me dispona empezar a
leer. (p. 331).
Siguiendo una distincin realizada por Claudio Magris, puede decirse que en la
clsica novela de formacin el viaje formativo del hroe es circular, un viaje que
conduce al personaje de regreso a casa con la construccin de una identidad ms segura
y edificada en unas slidas y seguras fronteras en su persona. Hay salida y extravo
temporal, pero hay tambin un posible regreso, un punto de reconciliacin y de ajuste.
Frente a este viaje de ida y vuelta est tambin la odisea de un imposible regreso, el
viaje no circular en el que el individuo no vuelve a casa, un viaje sin retorno, o un viaje
que conduce al personaje a una cierta destruccin de s. 22 Este viaje compone un relato
que ya no podra fcilmente calificarse de novela de formacin, sino como antiBildungsroman.23 Conviene detenerse, aunque sea con brevedad, en algunos rasgos
caractersticos de los clsicos relatos de formacin:
1. En la novela de formacin, la historia de formacin del protagonista es el
principio potico de la obra y no solamente el tema. El desarrollo del hroe es la razn
de ser de la obra, no un efecto de la narracin.
2. La novela de formacin es una forma que se busca a s misma y que se
mantiene equidistante entre la instruccin y la pericia. La novela de formacin rechaza
la instruccin planificada, no es, por tanto, una novela de instruccin, como el Emilio de
Rousseau. Pero tampoco deja todo al azar.
3.
El final de la novela de formacin slo puede ser fragmentario y utpico,
porque la formacin integral del hroe se revela como un ideal imposible, ya que el ser
humano no puede controlar el azar del todo. Ello produce desazn y angustia, que en la
novela se resuelve por un final fragmentado, oscuro o utpico.24
Pero el rasgo decisivo quiz sea otro. Claudio Magris nos lo explica muy bien a
propsito de la obra de Joseph Roth: para narrar una Bildung es necesario un universo
ordenado o por lo menos conmensurable, con parmetros conocidos. No obstante, en la
vida y en la historia no existe tal orden, ni la posibilidad de tal proceso de aprendizaje. 25
Con todo, la novela de formacin plantea una pregunta fundamental, relativa a si ser
posible que un hombre desarrolle toda la riqueza de su personalidad en armona con la
sociedad. Y esta pregunta es el interrogante, humano, moral y poltico, decisivo de la
modernidad. Las respuestas son muy variadas, pero muchas de ellas subrayan lo mismo:
22 Cfr. Magris, C. (2001) Desde el otro lado. Consideraciones fronterizas, en Utopa y desencanto, Barcelona,
Anagrama, p. 64.
23 Vase, Magris, C. (2002) El anti-Bildungsroman del mundo de ayer, en Lejos de dnde. Joseph Roth y la
tradicin hebraico-oriental, Pamplona, Eunsa, pp. 387-390.
24 Salmern, M. (2002) La novela de formacin y pericia, ob. cit., pp. 59-60.
25 Cfr. Magris, C. (2002) Lejos de dnde. Joseph Roth y la tradicin hebraico-oriental, ob. cit., pp. 168.
no es posible la armona perfecta entre el individuo y la sociedad como tampoco la
armona del sujeto consigo mismo. As pues, todo relato de la historia de una vida
necesariamente ha de ser fragmentario e incompleto, debe producir una cierta
decepcin, una cierta desilusin y desencanto.
Existe toda una literatura que se embriaga y celebra esa disolucin del yo, y que
la ensalza como una liberacin buscando intensificarla y acelerarla, y otra que,
consciente de la verdad existencial y epocal de la fragmentacin del yo, busca
recomponerlo de algn modo, aunque sea de forma provisional y consciente de que
nunca lo lograr de modo determinante. En su bsqueda, desarrolla un humanismo
desencantado, pero humanismo al fin y al cabo, uno que no necesita dar una visin
cerrada del hombre. Se trata de una literatura que se plantea la bsqueda de una
imposible biografa, una literatura que sabe que lo humano tambin est en el subsuelo,
en lo incomprensible, en lo roto. Una literatura que sabe que lo inhumano tambin
forma parte de lo humano.26
Pues bien, teniendo en cuenta estas consideraciones, el tipo de literatura que
componen los relatos de los supervivientes de experiencias concentracionarias, cuya
lectura est destinada a mostrar algn tipo de leccin (lectio, lectura)27 de los
modernos totalitarismos, constituyen un tipo de novela de formacin negativa 28 cuyo
valor formativo nosotros no es que nos confirme en nuestra identidad o que nos asegure
en los valores que hemos heredado y hemos sido educados, sino que nos desestabilice
de algn modo dndonos a pensar. A falta de un nombre mejor, llamar a este tipo de
literatura relatos de formacin poltica.29
Quiero matizar la condicin poltica de este tipo de relatos de formacin, en
un sentido muy concreto, aunque no me podr extender sobre este asunto. Los
testimonios de los supervivientes del mundo concentracionario inciden en nuestra
condicin de sujetos polticos, y por tanto nos dan a pensar en trminos de formacin,
porque nos muestran las condiciones estrictamente contemporneas que el advenimiento
26 Cfr. Magris, C. (1999) Biografa y novela, Revista de Occidente, n 220, p. 28.
27 Ver: Brcena, F. y Mlich, J-C. (2002) La leccin de Auschwitz, en Mate, R. (Ed.) La filosofa despus del
Holocausto, Barcelona, Riopiedras, pp. 257-276; Mlich, J-C. (2001) La ausencia del testimonio. tica y pedagoga
en los relatos del Holocausto, Barcelona, Anthropos, y Mlich, J-C. (2004) La leccin de Auschwitz, Barcelona,
Herder.
28 Cfr. Larrosa, J. (2000) Tres imgenes de Paradiso o una invitacin al Wilhelm Meister Habanero, en
Pedagoga Profana, Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas, p. 74.
29 Esta expresin est fundamentada en la idea de que aunque las palabras y las narraciones nunca estarn a la altura
de la herida y el horror que designan, cuando se trata de la experiencia concentracionaria, ni en forma de narracin
realista ni con el registro de la trasfiguracin lrica, dice Enzo Traverso, el caso es que queda el valor tico y
pedaggico del testimonio, en parte heredado, por ejemplo en Primo Levi y en Jean Amry, por poner dos ejemplos
significativos, por el racionalismo humanista en el que ambos se educaron. Cfr. Traverso, E. (2001) La historia
desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales, Barcelona, Herder, p. 190.
10
de los modernos totalitarismos introdujeron en nuestro tiempo. Literalmente,
resquebrajaron todas nuestras categoras de pensamiento poltico y parmetros de juicio
y reflexin moral. Despus de los totalitarismos, no podemos pensar la ciudadana como
la hemos configurado tericamente hasta ahora, porque la gran invencin totalitaria es
el campo de concentracin, entendido como un espacio excepcin donde la excepcin
es la regla de lo cotidiano. Y, aunque de otro modo, estos espacios de excepcin, estos
lugares heterotpicos siguen establecidos en nuestro mundo, en el que junto a una
ciudadana que buscamos pensar pedaggicamente convive una no-ciudadana cuyo
sufrimiento es un resto de facto despreciado para la poltica de nuestro tiempo.
En sentido estricto, no se puede decir que este tipo de literatura se ajuste a los
cnones clsicos de la novela de formacin, por las razones aludidas, pero tambin por
los rasgos decisivos que comparten, sobre todo, los mejores testimonios que
conocemos, como por ejemplo: Si esto es un hombre, de Primo Levi, La especie
humana, de Robert Antelme y Los das de nuestra muerte, de David Rousset30, textos
bsicos por su carcter fundacional (se escribieron muy temprano, 1947, teniendo en
cuenta que la liberacin de los campos se produce en 1945). Qu rasgos son esos?
En primer lugar, se trata de una escritura donde la palabra se mantiene
relativamente cerca de la vivencia original. Es una escritura pegada a una vida rota, y en
tal sentido es un ejercicio de vida escrita, esto es, una suerte de bio-grafa, pero
irresuelta. En segundo lugar, en ellos vemos la lucha agnica de una memoria
lcidamente consciente de la extrema dificultad para verterse en palabra escrita, por lo
inconmensurable de lo vivido. La vocacin de esta escritura es testimonial, y en este
sentido no se trata de textos de auto-ficcin ni de pura ficcin. Se inaugura, con estos
relatos, un gnero nuevo, a medio camino entre el relato autobiogrfico y el ensayo,
porque la voluntad de comprender conduce al autor a un esfuerzo posterior de redaccin
reflexiva. As, Primo Levi escribe aos despus su ensayo Los hundidos y los salvados
y David Rousset El universo concentracionario. En definitiva, estos relatos unen a su
impulso narrativo autobiogrfico, su estilo ensaystico y un claro impulso tico.
Los relatos testimoniales mantienen una diferenciacin clara con los clsicos
relatos de formacin, pero tambin con los textos de auto-ficcin, como por ejemplo los
de Harold Brodkey, En esta salvaje oscuridad, de Herv Guibert, Al amigo que no me
salv la vida, o el recientemente recuperado En la tierra del dolor de A. Daudet.31 En
30 Cfr. Rousset, D. (1993) Les jours de notre mort, Vols. I y II, Pars, Hachette.
31 Cfr. Brodkey, H. (2002) En esta salvaje oscuridad. La historia de mi muerte, Barcelona, Anagrama; Guibert, H.
(1998) Al amigo que no me salv la vida, Barcelona, Tusquets; Daudet, A. (2003) En la tierra del dolor, Barcelona,
11
estos textos, se narra la experiencia de un dolor infernal, y las operaciones de la
transformacin subjetiva y carnal de sus autores en virtud de su sufrimiento, mientras
ese dolor, causado por la enfermedad acontece (el sida en el caso de Brodkey y Guibert,
la sfilis en el de Daudet). Propiamente, el ejercicio autobiogrfico compromete una
memoria que se reconstruye en el mismo momento del padecer y se ficcionaliza en ese
mismo momento de la escritura. Hay, desde luego, testimonio, un testimonio de
resistencia, una testificacin del sufrimiento, un dar cuenta de una cierta cada ad
inferos, y tal vez, en este sentido, los textos de auto-ficcin son, en parte, relatos de deformacin del yo. Pascal Bruckner llama a estos autores los torturados excepcionales,
aquellos que ofrecen con sus relatos una sabidura imposible, un saber que responde a
la inquietante pregunta: Qu se puede hacer cuando ya no hay nada hacer, cuando el
cuerpo se adentra en la noche? Queda, al menos, la posibilidad de escribir libros, de
construir una precaria morada en la escritura32
En los relatos testimoniales, la memoria de la experiencia vivida se traslada a
una escritura despus de la misma experiencia, no mientras esta acontece. Pero en
ambos casos hay una suerte de ficcionalizacin del recuerdo, un tipo de escritura
ensaystica, un cierto impulso tico, y la elaboracin de un saber imposible. Como dice
Bruckner:
Expropiados, expulsados de s mismos, estos estoicos burlones nos saludan por
ltima vez antes de desaparecer. Nos curan del obsesivo terror a la oscuridad;
proyectan en las ms espesas tinieblas un precario haz de luz. Ponen en palabras
nuevos sufrimientos, y esto es lo que nos perturba: estos astronautas del universo
interior nos hablan desde un planeta lejano que ya es el nuestro y del que ellos son
los primeros exploradores.33
Todas las penas se pueden soportar si se puede contar una historia sobre ellas,
deca la escritora danesa Isak Dinessen tras la muerte de su amante. Primo Levi y otros
testigos lo supieron muy pronto. El deseo de contar lo vivido no naci con la liberacin,
sino que les acompa desde el principio, y en muchos casos fue lo que les mantuvo
con vida, lo que les permiti sobrevivir desafiando todas las leyes de la probabilidad.
Buenas gentes, no olvidis, buenas gentes, contadlo, buenos gentes, escribir, deca
Simon Doubnov a sus compaeros antes de ser asesinado el 8 de diciembre de 1941 en
Riga por un miliciano durante las operaciones de destruccin del gueto.34 Por sus relatos,
Alba.
32 Bruckner, P. (2001) La euforia perpetua, Barcelona, Tusquets, p. 201.
33 Bruckner, P. (2001) La euforia perpetua, ob. cit., p. 203.
34 Citado por Vidal-Naquet, P. (1994) Simon Doubnov: lhomme mmoire, en Histoire moderne du peuple juif,
Pars, Cerf, p. V.
12
la memoria se hace presente, y por su fuerza narrativa, procuramos dar sentido a un sinsentido, buscamos dar sentido al mismo ejercicio de comprensin de lo incomprensible.
La palabra con la que pueden renombrar su experiencia vivida (la lnea torcida
de su vida) es una palabra peculiar, pues es un resto. Quienes han podido escribir estos
relatos son supervivientes y, aunque no sean los testigos ltimos, es decir, quienes
vieron el rostro de la muerte, su palabra es digna de crdito y es moralmente legtima.
Pero su palabra es apenas lo que queda de Auschwitz, por decirlo de algn modo, ese
resto que, al quedar como mero resto, slo puede ser capturado poticamente. Qu
suerte de arte de la palabra practicar ante la muerte del otro, cuya vida se determin
superflua, vida del animal viviente a quien cualquiera puede matar sin cometer crimen
por ello?No tendra que devenir memoria y experiencia de un silencio que es un ir al
encuentro de las palabras no dichas, de unas palabras por venir? No tendra el arte de la
palabra devenir, en fin, gesto potico? En la potica de Paul Celan se cumple bien el
hecho de que el gesto testimonial es, inevitablemente y al mismo tiempo, gesto potico,
un gesto que expresa lo que, como deca Hlderlin, fundan los poetas. La palabra
potica es gesto testimonial, lo que se sita en posicin de resto: lo no dicho (por el
verdadero testigo, el que ya no puede hablar) y lo que queda por decir. Los poetas
-los testigos- fundan la lengua como lo que resta, lo que sobreviene en acto a la
posibilidad -o la imposibilidad- de hablar. Este resto es sufrimiento no decible pero s
expresable en el rgimen de la palabra del poeta.
Sobre una pedagoga de la memoria
La lectura de los libros del universo concentracionario coleccionan palabras que
son un resto (un gesto potico) y son un reto para la memoria. Qu gnero de
memoria? De qu recuerdo hablamos? La pregunta no carece de inters. Pues hay una
memoria que recuerda para instalarnos en el pasado y una memoria que recuerda para
advertirnos en el presente.
Creo que son tiles aqu las distinciones. Todorov 35 ha distinguido entre una
memoria literal, en la que el recuerdo queda retenido en su absoluta literalidad y
permanece por ello intransitivo y sin posibilidad de conducir ms all de s mismo, de
modo que el recuerdo sigue operando sobre el presente condicionndolo, y una
memoria ejemplar que, sin negar la singularidad del suceso desde el punto de vista
35 Todorov, T. (2000) Los abusos de la memoria, ob. cit., pp. 29 y sigs.
13
subjetivo-existencial, lo recupera como una manifestacin entre otras de una categora
ms general, sirviendo como modelo o ejemplo para comprender situaciones nuevas e
incluso diferentes.36
Esta memoria tiene, en sus operaciones, dos fases. Por un lado, se trata de
neutralizar el dolor y el sufrimiento que produce el recuerdo del suceso en cuestin y,
por otra parte, de abrir ese recuerdo a la analoga y a la generalizacin, dando as la
oportunidad de construir un exemplum para extraer una leccin. Estas dos operaciones
de la memoria son cruciales para que el trabajo del recuerdo sea una actividad
conectada con una cierta idea de la educacin. Porque slo si han cesado la ira y la
indignacin la memoria puede hacer bien su trabajo, y porque slo trascendiendo el
suceso, recordado y generalizndolo, se puede hacer de las lecciones del pasado vivido
lecciones que sirvan para el futuro. Todorov seala sobre esto:
Los detenidos en los campos vivieron una experiencia extrema; es un deber ante la
humanidad informar abiertamente de lo que vieron y experimentaron, pues la
verdad se enriquece incluso en la experiencia ms horrible; slo el olvido definitivo
convoca a la desesperacin. Desde el punto de vista no ya de uno mismo sino de la
humanidad (a la que cada uno puede recurrir a su vez), una vida no es vivida en
vano si queda de ella una seal, un relato que se aade a las innumerables historias
que constituyen nuestra identidad, contribuyendo as, aunque slo sea en una
nfima medida, a hacer de este mundo algo ms armonioso y perfecto. Tal es la
paradoja de esta situacin: los relatos del mal pueden producir el bien. 37
El testimonio de un superviviente no pretende, desde luego, ofrecer un ejemplo,
a modo de modelo de conducta a seguir, porque la ejemplaridad del ejemplo diluye la
experiencia singular del sujeto que testimonia, al devenir regla ejemplar. Ahora bien,
en el caso de la memoria de que hablamos, para que pueda devenir acontecimiento de
sentido en otro la experiencia de lo vivido necesita salir de su radical singularidad. Una
experiencia es algo que el sujeto vive solo: es irreductiblemente individual. No obstante,
pese a que una experiencia es algo que se vive a solas, no podr tener su efecto
completo a menos que el individuo escape de la subjetividad pura, de modo que otros
puedan,
de
algn
modo,
reexperimentarla,
recrearla,
revivirla
en
ellos
imaginativamente. Un testimonio particular, entonces, no aspira a convertirse en regla
de conducta universal, ni en principio de orientacin moral, justamente por tratarse de
36 Como dice Norman G. Finkelstein: Para que realmente podamos aprender del holocausto nazi, es necesario
reducir su dimensin fsica y aumentar su dimensin moral [...] Ya va siendo hora de que abramos nuestros corazones
al sufrimiento del resto de la humanidad. sta fue la leccin principal que me ense mi madre (superviviente del
gueto de Varsovia). Ni una sola vez le o decir: No compareis?. Finkelstein, N. G. (2002) La industria del
holocausto, Madrid, Siglo XXI Editores, pp. 12-13.
37Todorov, T. (1993) Frente al lmite, Madrid, Siglo XXI, p. 103.
14
una experiencia vivida en primera persona. Pero desde el momento en que esta
experiencia es trasladada a la palabra y la escritura, la experiencia, pese a todo, se
vuelve comunicable en cierto modo: se hace visible y pblica. Y al volverse
comunicable incide en el lector o en el auditorio provocando una suerte de reflexin
narrativa que activa su sistema sensible, sus valoraciones y juicios, su fantasa y le
permite realizar enlaces con otras situaciones cercanos en el espacio y en el tiempo. La
memoria ejemplar, por tanto, hace que el pasado se convierta en un principio de
accin para el presente. Es ah por donde se cuela una rememoracin ejemplar, una
memoria que conduce al sujeto a respetar la singularidad de acontecimiento del
testimonio y a comparar, en otros planos, ese acontecimiento con otros.
Por tanto, si la memoria literal del pasado es portadora de posibles riesgos,
cuando es extrema sobre todo, la memoria ejemplar es potencialmente liberadora.
Mientras nos mantengamos en el plano de la pura radicalidad del acontecimiento, este
se torna insuperable y se enquista, tanto desde el punto de vista de la memoria
individual como de la colectiva. El uso ejemplar, por el contrario, permite utilizar el
pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para
luchar contra las que se producen hoy da, y separarse del yo para ir hacia el otro. 38 Esta
memoria ejemplar es, en realidad, una expresin de la justicia aplicada al recuerdo,
hasta donde la justicia nace de un esfuerzo de generalizacin de la acusacin particular,
y por eso se encarna en una ley impersonal. Este es sin duda un alto precio que debe
pagarse, pues toda vctima sufre al verse reducida a una manifestacin entre otras de la
misma ndole. Y precisamente por ello suele decirse que la autntica memoria debe
comenzar cuando la indignacin y la ira han cesado. El que sufre debe pasar por el
inevitable duelo -o sea, tendr que sufrir- y aprender a integrar su dolor en el presente
para controlarlo. El recuerdo obsesivo, que tiende a proyectarnos en una especie de
narcisismo victimista, y la conmemoracin tambin obsesiva de las sevicias y
padecimientos, hace imposibles el olvido y la realizacin armnica de la existencia. As
que hay que distinguir entre una cultura de la memoria y un culto obsesivo de la
memoria, o lo que es lo mismo, hay que evitar transformar la memoria en un dolo o en
un icono.
As pues, ya sea individual o colectiva, la memoria significa la presencia activa
del pasado en el presente en funcin de un futuro deseado o de un horizonte de
38 Todorov, T. (200) Los usos de la memoria, ob. cit., p. 32.
15
expectativas proyectado.39 Pero la memoria no es todo el pasado: lo que pervive en
nosotros del pasado tambin se articula y alimenta de nuestras preocupaciones actuales
y directas. Desligar la memoria de lo pasado de ese necesario vnculo con el inters por
lo actual es daar tanto a lo ya vivido como a lo que se vive ahora. Desde este punto de
vista, la memoria no es slo capacidad para el recuerdo, sino instalacin viva en el
tiempo. La memoria es, sobre todo, vivencia del tiempo bajo la dimensin de la
experiencia. El tiempo histrico es un tiempo no lineal, es un tiempo discontinuo,
porque la historia la hacemos los sujetos. Hay una presencia de la subjetividad en la
historia, porque la historia es experiencia vivida del tiempo o no es nada en absoluto.
Por eso, el presente, contiene el pasado como forma de experiencia ya realizada.
La memoria es, as, un pasado presente cuyos acontecimientos han sido
incorporados y pueden ser entonces recordados. La memoria es una forma de hacer
experiencia en el presente, y no meramente recuerdo incongruente con el juicio
selectivo del olvido. Los sujetos nos orientamos, o desorientamos, entonces, haciendo o
volviendo actual el pasado en nuestro presente mediante procesos vivos de
significacin, re-significacin y sentido, de modo que podemos hablar tanto de unos
futuros pasados como de futuros perdidos o de pasados que no pasan, que
todava nos urgen, que nos solicitan o que nos esclavizan.
Quiz, sin embargo, hay que insistir en que estamos sufriendo un excedente de
memoria y por eso hemos de poder discernir entre los pasados utilizables de los
pasados descartables: Se requiere discernimiento y recuerdo productivo.40 Queda
claro, entonces, que es necesario trabajar las memorias, significarlas, re-significarlas,
dotarlas de sentido. Una forma de hacerlo es introduciendo, como componente
necesario del trabajo del duelo, la capacidad de olvido, porque una memoria que no
selecciona, que no olvida ciertas cosas, es una memoria atascada que imposibilita los
nuevos inicios, los recomienzos, en suma, los nacimientos . Por eso, de lo que se trata es,
no de olvidar los crmenes pasados, sino de aprender a vivir en el presente con los
conflictos de la historia. Adems, como escribe Kundera: Si alguien pudiera conservar
en su memoria todo lo que ha vivido, si pudiera evocar cuando quisiera cualquier
fragmento de su pasado, no tendra nada que ver con un ser humano: ni sus amores, ni
39 Cfr. Conan, E. y Rousso, H. (1994) Vichy, un pass qui ne passe pas, Pars, Fayard; Huyssen, A. (2002) En
busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalizacin, Mxico, F.C.E; Koselleck, R. (1993)
Futuro pasado, Barcelona, Paids.
40 Huyssen, A. (2002) En busca del futuro perdido. ob. cit., p.40
16
sus amistades, ni sus odios, ni su facultad de perdonar o de vengarse, se pareceran a los
nuestros.41
Esta ltima idea es clave para entender una pedagoga de la memoria. La
esencia de la educacin es el hecho de que este mundo se renueva por la llegada de los
nuevos. En y por el nacimiento hay educacin y renovacin del mundo. Si el
totalitarismo significa algo es un monumental atentado contra la posibilidad de
continuidad de los nacidos, de los recin llegados. El nacimiento, como expresin del
inicio, es la posibilidad misma de dar forma de arte a la propia existencia. Es una
promesa de forma en el devenir por la transformacin. Desde este punto de vista, el
nacimiento es una nueva narrativa -la posibilidad de una nueva vida relatable- que
muestra a las antiguas como su pre-anuncio. Todo lo que nos pas, todo lo vivido, el
relato en que consistimos o hemos venido consistiendo hasta ese momentoacontecimiento en que consiste nuestra nueva natalidad, cobra sentido, un nuevo
sentido, a la luz de ese momento simblico del renacer. As, por el nacimiento, de algn
modo nos volvemos otros, y esta transformacin afecta al pasado tambin. El pasado
se ve transformado, no en sus hechos, sino en su sentido. Por el nacimiento, como
recomienzo, el pasado se torna otro en su sentido, porque entonces el pasado no es slo
lo que al recordarlo repetimos, sino lo que redefine nuestro horizonte futuro de
expectativas. Transmitir el pasado no es, pues, el aprendizaje de una repeticin, sino el
aprendizaje de lo diferente-nuevo y de ciertas decepciones tambin, que son fuente de
nuevos aprendizajes. Es el sujeto el que otorga sentido al pasado a travs de la memoria.
En el fondo, no es el pasado el que ensea al futuro, sino al contrario: es el futuro, como
anhelo, como deseo, como esperanza, como horizonte de expectativas, como anuncio de
un recomienzo o ulterior experiencia de natalidad el que ensea el sentido del pasado.
As, esta pedagoga de la memoria lo que hace, lo hace en memoria de un pasado
que es preanuncio narrativo que crea o no crea las condiciones de un futuro recomienzo
o nacimiento.
En este sentido, el deber de la memoria no existe como tal, ni para un sujeto ni
para una comunidad, en tanto que precepto categrico, sino en todo caso como un
descubrimiento de la subjetividad del sujeto. Lo que se debe no es el recuerdo con un
sentido prefijado, sino la posibilidad misma de la memoria como experiencia. Lo que se
debe es su libre ejercicio, no la compulsin a la repeticin de un recuerdo, que las
41 Kundera, M. (2000) La ignorancia, Barcelona, Tusquets, p.127.
17
nuevas generaciones han de vivir, quiranlo o no, como parte de una identidad que es
destino de una comunidad.
El pacto testimonial: sobre una tica del testimonio
La memoria ejemplar de la que hemos hablado en la seccin anterior es una
memoria viva, no una memoria que restituye un pasado del que se informa
perfectamente, pero afectivamente helada, sino una que, pasando por encima de un
sentimentalismo fcil, es capaz de afectar a quien recibe su contenido en lo ms
profundo, removiendo todas sus categoras y permitindole mirar su propio presente a la
luz de esa rememoracin.
Relatos como los de Primo Levi, Robert Antelme o David Rousset tienen ese
poder de transformacin del lector. El mismo estriba en que la lectura de sus textos
permite restaurar un cierto pacto testimonial, como lo llama Rgine Waintrater: leyendo
esos testimonios y dejndonos afectar por su fuerza restauramos la parte de la
humanidad y de la existencia que qued daada en los campos, ponemos obstculos
ticos para que la barbarie no se olvide y para que el sentimiento de abandono de una
parte de la humanidad no deje secuelas irreversibles. Mediante este pacto testimonial,
que en realidad es un pacto social, restituimos una parte daada de la humanidad, a la
cual pertenecemos, y entonces el otro deviene mi igual, en una comn humanidad, sin
por ello dejar de ser el otro.42 Pero para entender este pacto necesitamos profundizar
algo ms en la nocin misma de testimonio.
En latn tenemos dos palabras para referirnos al testigo: testis, de la que deriva
testigo significa aqul que se sita como tercero (terstis) en un litigio entre dos
contendientes. Y superstes, que se refiere al que ha vivido una determinada realidad o
acontecimiento y est en condiciones de dar un testimonio de l. En griego, testigo se
dice martis (mrtir), y de ah se acu el trmino martirium. Aunque las vctimas de los
campos no se pueden pensar en trminos de martirio, lo cierto es que el trmino
griego deriva de un verbo que significa recordar; y el testigo tiene vocacin de
memoria y de recuerdo.43 En este sentido, si el mrtir cristiano puede ofrecerse como
ejemplo y gua para los cristianos, el testimonio del superviviente no es en absoluto
equiparable a la nocin de ejemplo, ya que en la ejemplaridad del ejemplo, como antes
decamos, el caso particular se diluye en beneficio de la exigencia ejemplar que se torna
42 Cfr. Waintrater, R. (2003) Sortir du gnocide, ob. cit., pp. 185 y ss.
43 Cfr. Agamben, G. (2000) Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo, Valencia, Pre-Textos, pp. 15-27.
18
regla. La conciencia individual se pierde en la ejemplaridad. Adems, si el mrtir muere
como testigo, el testigo del que hablamos aqu precisa vivir para poder ser testigo. El
testimonio, por tanto, enuncia una experiencia singular, que cabe enunciar as: yo
estuve all, yo lo vi, doy fe de ello. El que testimonia da su palabra, y en este sentido
se somete a la ley de la fiabilidad: lo que dice ha de ser verdad y veraz. 44 Pero es que,
adems, el testimonio rompe o desvanece el sueo de una moral perfecta, por as
llamarla, ya que el testimonio del mal radical -el que nos ofrecen los relatos de los
supervivientes de los campos de concentracin- nos habla de la desmedida del mal.
Podemos decir, entonces, que
El escndalo del mal abre un abismo bajo nuestros pies que quiebra todo intento de
justificacin, tanto por afirmacin de la norma positiva como por carencia de ella.
Esta experiencia lmite obliga a que la reflexin se despoje de sus pretensiones y se
dedique a recoger aquellos acontecimientos o actos perfectamente contingentes,
capaces de atestiguar de manera particular que lo injustificable es superado aqu y
ahora por ciertos hechos que se producen en la historia. 45
El testimonio no es tanto la percepcin de lo visto como su relato. En tanto que
relato, el testimonio se sita entre una comprobacin realizada por un sujeto y una
creencia asumida por otro sujeto, que da fe del testimonio del primero. Establece una
relacin, o busca establecerla. Se trata de la narracin de un hecho que deviene
acontecimiento de sentido y as sirve para probar una opcin o una verdad singular. El
que testimonia se pone, entonces, al servicio de la honestidad, es decir, de la verdad de
lo atestiguado, aunque aqu de trata de un momento trgico de la verdad, porque el
testimonio se refiere a una desmedida del mal. Es en este sentido que el testimonio
da que pensar: se convierte en un acontecimiento, y al mismo tiempo supone una
cierta traduccin, como traslado de un lugar a otro o travesa.
En efecto, sabemos que no hay traduccin que no implique comprensin de algo
desde un cierto espacio y desde un cierto tiempo, que no se corresponden con el espacio
ni el tiempo de esa lengua y esa escritura original. Una traduccin implica
interpretacin, comprensin y recepcin, y compromete toda una tica de las relaciones
entre identidad y alteridad.46 Cualquier traduccin es una hacer hablar (o hacer resonar)
en una lengua (receptora) lo que se dijo en una lengua extraa; es un hablar otro y
44 Cfr. Ricoeur, P. (2003) La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta., p.214.
45 Begu, M-F. (2002) Paul Ricoeur. Potica del s-mismo, Buenos Aires, p. 318.
46 Cfr. Meschonnic, H. (1999) Potique du traduire, Verdier, Lagrasse y (2001) Clbration de la posie, Verdier,
Lagrasse.
19
desde lo otro. En la traduccin no se habla por la propia lengua, sino desde la lenguaotra en que se recibe por un hablante. En la traduccin, se pierde la lengua, pero se
gana otra. La traduccin se parece a un ejercicio de testimonio vicario. Cuando Primo
Levi, por citar slo un ejemplo, habla de lo que ha vivido en Auschwitz no hace sino
decir su experiencia y traducir (o sea: trasladar) la lengua de los verdaderos testigos,
los que ya no pueden hablar por s mismos. Traslada la voz del ausente (la del verdadero
testigo) hasta nosotros, que no somos ellos, que somos, por as decir, Nadie. As,
incluso si pudisemos leer a un poeta como Paul Celan -l mismo superviviente del
nazismo- en su lengua propia (el alemn), una lengua que l entenda pervertida por ser
la de los verdugos, la lectura de sus poemas entraa una lectura en la que como lectores
mantenemos una relacin existencial, en vez de objetiva y desapegada, con el texto
ledo.
Como se ha dicho muchas veces, el verdadero testigo no es el que puede narrar
la experiencia atrozmente vivida, sino el que no puede hablar ya, el que no ha
sobrevivido, el musulmn, como lo llamaban en la jerga de los campos. 47 Semprn lo
dice con estas palabras en Vivir con su nombre morir con el mo:
Est claro que el mejor testigo -en realidad, el nico testigo verdadero, segn los
especialistas- es el que no ha sobrevivido, el que lleg hasta el final de la
experiencia y muri en ella. Pero ni los historiadores ni los socilogos han
conseguido an resolver esta contradiccin: cmo invitar a los verdaderos
testigos, es decir, a los muertos, a sus coloquis? Cmo hacerlos hablar? 48
Pero las nicas voces de las que disponemos son las de los testigos por
delegacin, como los llam Primo Levi:
Son ellos, los Muselmnner, los hundidos, los cimientos del campo; ellos, la masa
annima, continuamente renovada y siempre idntica, de no-hombres que marchan
y trabajan en silencio, apagada en ellos la llama de la vida, demasiado vacos ya
para sufrir verdaderamente. Se duda en llamarlos vivos: se duda en llamar muerte a
su muerte, ante la que no temen porque estn demasiado cansados para
comprenderla.49
47 Sobre los orgenes del uso de este trmino no existe un acuerdo pleno. Sobre todo, la expresin se us en
Auschwitz, de donde pas a otros campos. Se sabe que el significado literal del trmino rabe muslin designa al que
se somete incondicionalmente a la voluntad de Dios. Pero mientras la resignacin del muslin reside en la conviccin
de que la voluntad de Al est en todo presente, el musulmn del campo ha perdido ya cualquier forma de
conciencia y voluntad. Ver para un anlisis ms detenido: Agamben, G. (2000) Lo que queda de Auschwitz, ob. cit.,
pp. 41-90.
48 Semprn, J. (2001) Vivir con su nombre, morir con el mo, ob. cit., p. 19.
49 Levi, P. (1987) Si esto es un hombre, ob. cit., p. 96.
20
La palabra y la escritura del testigo por delegacin presenta una caracterstica
muy singular. Primo Levi, Robert Antelme y tantos otros escriben sus testimonios en el
estado de supervivientes, es decir, cuando el mundo de la cultura y la palabras, anuladas
en el campo, se reponen. Escriben y hablan de sus experiencias en el mundo de lo
humano, pero esas palabras y esa escritura se refieren a lo inmundo, a un mundo
subhumano donde la cultura qued radicalmente abolida. Esta distancia de mundos, y
esa palabra que se dirige a lo inmundo (lo vivido en el campo) aade un plus de dolor al
testigo, porque le aade una cierta vergenza, que es tpica del superviviente: Es que
te avergenzas de estar vivo en el lugar de otro?, se pregunta Primo Levi.50
La vergenza del superviviente en realidad empieza a formase dentro del mismo
universo concentracionario. Se trata, en realidad, de un doble sentimiento, pero siempre
de una distancia: primero, la vergenza de enfrentar, en la escritura del relato
testimonial, el mundo de la cultura (la palabra escrita) a un mundo donde la cultura y la
palabra quedaron abolidas; y, en segundo lugar, la vergenza de no haber tocado fondo,
de haber salido adelante, porque slo los mejores quedaron en el campo, repiten con
frecuencia los supervivientes.51 Hay un texto de Antelme que explica muy bien esa
distancia trgica a propsito del primer encuentro entre los que ya estn en el campo y
los nuevos ingresos:
Cuando al llegar a Buchenwald vimos los primeros hombres a rayas que llevaban
piedras o que tiraban de una carretilla a las que estaban atados por una cuerda, con
sus crneos rapados bajo el sol de agosto, no esperbamos que hablasen.
Esperbamos otra cosa, tal vez un mugido o un chillido. Entre ellos y nosotros
haba una distancia que no podamos franquear, que los SS llenaban desde haca
mucho tiempo con el desprecio. No pensbamos en acercarnos a ellos. Se rean al
mirarnos, y todava no podamos reconocer esa risa, ni nombrarla.
Pero tenamos que hacer por hacerla coincidir con la risa del hombre, so pena de
acabar en poco tiempo por no reconocernos ya a nosotros mismos. Esto ha ocurrido
lentamente, a medida que nos volvamos como ellos.52
En realidad, este sentimiento de vergenza, que no de culpa, lo que hace es
enfrentar dos mundos (el mundo de la cultura al inframundo) y a dos sujetos: el
hundido (el musulmn como verdadero testigo) y el salvado (el superviviente que
narra). En este enfrentamiento, el testigo que narra, el nico que puede contar lo vivido,
hace un relato, en el fondo, imposible, pues lo que Primo Levi hace, como tantos otros,
50 Levi, P. (1995) Los hundidos y los salvados, ob. cit., p. 75.
51 Sobre este importante tema, ver: Agamben, G. (2000) Lo que queda de Auschwitz, ob. cit., pp. 91-142; Kahan, C.
(1999) La honte du tmoin, en Coquio, C. (comp.) Parler des camps, penser les gnocides, Pars, Albin Michel,
pp.493-513.
52 Antelme, R. (2001) La especie humana, ob. cit., p. 99.
21
es hablar del no-hombre, dan testimonio del musulmn, del hundido, de aqul
que ya no puede hablar.
Recordemos el caso del pequeo Hurbinek, ese nio nacido en Auschwitz que
muere a los tres aos apenas despus de haber pronunciado una inaudible palabra, una
palabra casi sin sentido ni significado posible, una palabra secreta y misteriosa. Ese nio
es un infans en su sentido ms radical: un sin palabra. Qu quiere decir esa palabra
pronunciada por l antes morir: mass-klo, matisklo? Lo que dice como hundido, como
testigo integral, no es en rigor lengua; es lo intestimoniado. Es mero sonido, pero no
lengua. Y es que el pequeo Hurbinek no puede testimoniar porque no tiene lengua y es
el propio Levi, sus propias palabras, quien da testimonio de l, pero no por l. La lengua
con la que podra hablar el testigo verdadero es, as, una no-lengua, una lengua
imposible, una lengua que ya no significa. Y la lengua y la escritura con las que, una
vez en libertad, un testigo como Levi testimonia de lo vivido es un resto: es la lengua
que resta, es lo que queda de Auschwitz.
De todos modos, el testigo puede hacer algo. Anne Michaels lo explica muy bien
en su novela Piezas en fuga: La ausencia no existe si permanece al menos el recuerdo
de la ausencia. El recuerdo perece si no se le da uso [...] Cuando ya no poseemos la
tierra, pero s el recuerdo de la tierra, entonces podemos alzar un mapa. 53 Y eso es lo
que hacen los testigos. Pero al proceder as, no tienen ms remedio que ficcionalizar su
propia memoria, entre otras razones porque la memoria nunca puede presentar un
cuadro exacto de lo ocurrido. Slo puede hacerse memoria con recuerdos, con lo irreal,
es decir, con lo imaginario. Adems, hasta qu punto es posible recordar exactamente
la brutalidad y las crueldades que padecieron? Tienen que protegerse frente al recuerdo
de su propio dolor; muchos supervivientes tuvieron que demorar su escritura varias
dcadas, como hizo Jorge Semprn. En estos relatos, la memoria necesita, para
desempear su trabajo de rememoracin de lo vivido, de la ayuda que la imaginacin le
presta. Es una memoria ficcionalizada y mediada por el arte. Es en este tipo de relatos
donde memoria e imaginacin colaborar entre s en ayuda del lector, para que haga
experiencia de (trans-)formacin leyndolos.
Decimos que la relacin con el testigo, a travs del acto de lectura o de escucha
de su testimonio, es un tipo de pacto o contrato tico. Segn Lejeune, un pacto
autobiogrfico es un relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su
propia existencia, poniendo el acento en su vida individual, y en concreto sobre la
53 Michaels, A. (1997) Piezas en fuga, Madrid, Alfaguara, p. 205.
22
historia de su personalidad.54 El sujeto lleva a cabo una reflexin autobiogrfica, o
narrativa, que representa un pacto con lo que uno ha sido o ha experimentado. Y por
muy doloroso que sea este ejercicio de pensamiento y escritura, este pensamiento
autobiogrfico, en cierto modo, cura, porque la tarea de relatarnos busca nuestra
liberacin y reunificacin. Ahora bien, cuando repensamos lo que hemos vivido, en
cierto modo creamos otro yo, y lo vemos actuar, equivocarse, amar, sufrir, mentir o
disfrutar. Es como si asistiramos como personajes al espectculo de nuestra propia
vida, al relato de lo vivido y de lo sufrido. Como tal, este ejercicio autobiogrfico es un
viaje de formacin, en sentido muy amplio.55
Pero el testimonio autobiogrfico de un superviviente de una experiencia de tipo
concentracionario slo se ajusta en parte a la deficin de Lejeune: en efecto, el acento se
coloca en la vida individual del sujeto que narra, pero la razn de ser del relato no est
tanto en mostrar la historia de su personalidad, su viaje de formacin, sino justo lo
contrario, su viaje de deformacin, su desubjetivacin. El relato tiene razn de ser como
documento que testimonia de un horror, no pretende mostrar el valor ejemplar de una
historia de vida. Se trata de otra cosa, como dice Levi: Este libro mo, por lo que se
refiere a detalles atroces, no aade nada a lo ya sabido por los lectores de todo el mundo
sobre el inquietante asunto de los campos de exterminio. No lo he escrito con intencin
de formular nuevos cargos; sino ms bien de proporcionar documentacin para un
estudio sereno de algunos aspectos del alma humana. 56 No se trata solamente de contar,
sino de contarlo ante otros, de escribir para otros, a los cuales se les solicita que confen
en su palabra: el testigo busca ser credo en lo que cuenta. Lo que s es cierto es que el
narrador, por medio del relato de una experiencia lmite, busca encontrar el hilo de su
propia vida, como dice Pollak: Los testimonios deben ser considerados como
verdaderos instrumentos de reconstruccin de la identidad, y no slo como relato de
hechos, limitados a una funcin informativa.57 El testigo est escindido entre dos
mundos: el mundo de los valores y creencias anterior a su encierro y el submundo del
campo de concentracin, con sus leyes incomprensibles y su lenguaje ininteligible. Es
prisionero de dos exigencias, la de retomar aqul mundo anterior, al que sabe es
imposible regresar tal y como era, y la necesidad de contar lo vivido, pero su rechazo a
hacerlo por el dolor que le supone el recuerdo. En todo caso, su relato busca ser credo,
54 Cfr. Lejeune, P. (1975) Le pacte autobiographique, Pars, Seuil.
55 Cfr. Demetrio, D. (1999) Escribirse. La autobiografa como curacin de uno mismo, Barcelona, Paids, p. 17.
56 Levi, P. (1987) Si esto es un hombre, ob. cit., p. 9.
57 Pollak, M. (2000) Lexprience concentrationnaire, Pars, Mtaili, p. 12.
23
busca su propia verdad. Pero como el testimonio fiable es el que mantiene su validez en
el tiempo, su poder de transformacin tambin se puede mantener. Aqu es preciso
introducir una reflexin sobre la recepcin de los testimonios en la sociedad
democrtica.
Las democracias occidentales parecen aportar, con los valores y libertades que
defienden, y a la vez buscan proteger, un minimum moral de mundo compartido en
condiciones de pluralidad, para que la ciudadana se fortalezca y responsabilice. Qu
lugar ocupa en ese minimum la palabra del testigo y su relato, que slo piden ser credos
y escuchados? El testimonio siempre entraa una difcil escucha, pues la palabra y la
escritura del testigo es asimtrica con respecto a la nuestra: es la otra voz. De hecho, su
voz, su palabra y su escritura son desestabilizadoras, pues ponen en cuestin la armona
tica del minimum moral de nuestro mundo compartido. No obstante, el crdito que
otorgamos a la palabra del otro, a la del testigo, hace del mundo social un mundo
intersubjetivamente compartido; ah est la raz legitimadora del pacto testimonial.
Tener confianza en su palabra y en su escritura refuerza la interdependencia y la
similitud en la humanidad de los miembros de la comunidad. Mediante este pacto
testimonial se consolida un sentimiento de que existimos en medio de otros hombres, de
que habitamos un espacio que se abre tanto al consenso como al disenso. Entonces, ese
pacto testimonial, a la vez que nos hace crticos con falsas idealizaciones de la
democracia, nos permite profundizar ms y ms en ella y nos prepara para una
democracia que falta, para una democracia siempre por venir.
El contrato tico que se sella entre el testigo y el que lo recibe se resume en un
idea que ha destacado D. Laub: Por un corto perodo, el testigo ser acompaado en su
travesa de memoria, y su interlocutor har todo lo que est en su poder para seguirlo y
protegerlo. Al fin de este viaje, los dos se separarn. 58 Se trata de un contrato de
duracin limitad que, como seala Waintrater, tiende a facilitar la ubicacin social del
proceso testimonial y su toma de palabra. La naturaleza tica del contrato consiste en
que el receptor har todo lo posible para acompaar la palabra del testigo y en generar
un clima de confianza y seguridad afectiva que haga posible el acogimiento de su relato.
En esta relacin, el testigo es el delegado de los que no sobrevivieron (los
musulmanes) y el que lo recibe el delegado de la sociedad, de la comunidad a la que
pertenece. Y la sociedad es el tercero.
58 Laub, D. (1992) Bearing witness, en Feldman, S. y Laub, D. (dirs.) Testimony. Crises of witnessing in
literature, psychoanalysis and history, Nueva York, Routledge, p. 70.
24
La nocin del tercero fue introducida por el filsofo lituano Emmanuel
Levinas en De otro modo que ser, o ms all de la esencia: El hecho de que el otro, mi
prjimo, es tambin tercero con respecto a otro, prjimo tambin ste, significa el
nacimiento del pensamiento, de la conciencia, de la justicia y de la filosofa. 59 Dicho
resumidamente, el tercero es el prjimo, la tercera persona que abre el campo de la tica
a la dimensin del juicio y de su universalidad. No es la categora gramatical de la
tercera persona, ni es algo impersonal. Si la tica, en Levinas, se funda en una relacin
cara a cara con el otro, es decir, si es una relacin de alteridad en la que el otro me
concierne antes de toda deuda que hubiera contrado con l, antes de todo pacto o
contrato, antes de toda reciprocidad, puede pensarse el pacto social como una exigencia
de justicia para el otro anterior tambin a todo contrato, una exigencia cuya fuente no es
la autonoma del sujeto sino una relacin heternoma. Por eso, para construir una polis
y un orden poltico es preciso reflexionar sobre los parmetros que conciernen a la
pluralidad humana y la organizan. El otro nunca est solo frente al yo, nunca est solo
cara al yo, sino que debe responder por el tercero que est al lado, y necesita
cuestionarse por cuestiones de prioridad, necesita comparar, juzgar. La vida social y
poltica, por tanto, comienzan en el instante en que la subjetividad humana, abierta y
atenta a su responsabilidad por el otro, toma conciencia plena del tercero. As, una
respuesta generosa a los sufrimientos de mi prximo, el otro ms cercano, no basta,
pues podra reforzar otras injusticias. Uno debe ser receptivo ante este tipo de
problemas, y aprender a fundar la vida social y poltica en un sentido de la ciudadana
arraigada en un sentimiento de fraternidad (e igualdad), un sentimiento mediante el cual
todo hombre, prximo o lejano, puede salir de su anonimato y volvrseme rostro. Como
dice C. Chalier en su comentario de las ideas de Levinas:
Unas instituciones justas no pueden consentir una piedad indiferente a la suerte del
tercero lesionado, herido o asesinado. Pero, sin embargo, conviene mirar el rostro
despus del juicio, pues si el momento institucional se confunde con algo absoluto
y se niega a hacerlo, si ignora toda misericordia y no trata al culpable como a
persona que es nica, a pesar de su iniquidad, entonces se hace posible la
posibilidad de una tirana institucional, una vez que el estado est despreciando, en
este caso, su verdadera fuente de legitimidad: la proximidad del prjimo. 60
Es preciso hacer memoria de los rostros, tanto de las vctimas como la de los
criminales que son juzgados por sus iniquidades. Por eso, el que sufre o ha sufrido no
59 Cfr. Levinas, E. (1987) De otro modo que ser, o mas all de la esencia, Salamanca, Sgueme, p. 201
60 Chalier, C. (1995) Levinas. La utopa de lo humano, Barcelona, Riopiedras, p. 101.
25
debe ser considerado como alguien que ha decado en su humanidad, sino como alguien
llamado a vivirla, a recuperarla. Esa recuperacin es la que da sentido al pacto tico, por
as llamarlo, entre el testigo y el que recibe su palabra, el relato de su testimonio. Como
delegados de la sociedad para acompaar al testigo en la recepcin de su palabra, parece
que nos investimos de una misin que tiene unas hondas races. Como venimos al
mundo por el nacimiento, cada uno de nosotros, por as decir, estamos investidos por
una especie de misin, a menudo inconsciente, que proviene directamente por
delegacin parental. En cierto modo, esto confiere parte del sentido que damos a nuestra
existencia al inscribirnos en la cadena de las generaciones. Formase y devenir adulto
consistir, entonces, en saber encontrar un equilibrio entre esta misin y nuestros
deseos, anhelos y propsitos personales. Cuando no es posible este equilibrio, y los
deseos y anhelos personales se anulan, esta delegacin parental, como la llama
Waintrater, deviene patolgica.
Es muy importante subrayar la confianza en el otro como base tica de la
relacin testimonial, porque, de hecho, es practicamente imposible someter a prueba el
testimonio de otros slo sobre la base de mis propias y a menudo limitadas
posibilidades de observacin. De hecho, una prueba tan slo es posible si me fo de los
otros, de lo que otros me dicen. Dependemos de los dems, de su palabra, cuando
testimonian lo que han visto, y nosotros no, o han vivido, y nosotros no hemos
experimentado. En suma: dependemos de una manera fundamental de lo que otros han
experimentado, y esto vale tanto para ciencia, como para la religin, la historia y la
justicia, y as mismo para nuestra memoria colectiva. Diramos que estamos, de algn
modo, intrincados en una red de testigos y de testimonios, y nuestro trabajo consiste, en
todo caso, en saber elegir entre los testigos ms fiables. Cmo?: indagando en su
honestidad y su autenticidad, que son la base tica de su fiabilidad. Porque si bien es
cierto que todo aqul que ha sufrido tiene autoridad para dar testimonio, no todo testigo
tiene la misma capacidad para iluminar en el otro su experiencia.
La relacin testimonial, como relacin tica, por tanto, se orienta al
restablecimiento del pacto social roto por la experiencia sufrida, una rotura que
introduce una brecha en nuestro proceso de humanizacin a travs de la sociedad: con la
experiencia atroz de los campos el totalitarismo introdujo la discontinuidad en el tiempo
histrico, y produce un fuerte sentimiento de abandono en una parte de la humanidad.
As, tanto el testigo como el que recibe el testimonio necesitan rehumanizarse en la
experiencia que hacen cuando se relacionan. Es preciso reinstaurar la confianza en el
26
mundo, que se resquebraj con cada dolor, con cada sufrimiento, con cada iniquidad
padecida, con cada acto de tortura y con cada golpe. Amry lo dice muy claro cuando
describe su propia tortura en manos de los SS: Con el primer golpe, no obstante, se
quebranta esa confianza en el mundo. El otro, contra el que me sito fsicamente en el
mundo y con el que slo puedo convivir mientras no viole las fronteras de mi epidermis,
me impone con el puo su propia corporalidad. Me atropella y de ese modo me
aniquila.61
Este reaprendizaje de la humanidad es muy duro para el que recibe el testimonio,
porque, primero, sus categoras ticas y sus valores, sus convicciones sobre el mundo se
ven resquebrajados y, en segundo lugar, porque el testigo, que no acierta a decirlo todo,
le impone como tarea tener que imaginar lo no dicho o lo insuficientemente dicho. Lo
que el testigo dice, el otro ha de imaginrselo, pese a todos los obstculos mentales que
oponga a modo de resistencias cognitivas. Ha de abrise al relato y hacer que tenga
resonancia sensible en l. Sin esta resonancia, se pierde la verdad del testimonio, que no
est en el plano de la verdad documental que un historiador necesita encontrar en el
relato. De hecho, quien recibe el testimonio a menudo tiene que renunciar a interpretar:
solamente recibe una palabra demoledora, se abre a ella. El reto consiste en escuchar sin
entender, sin comprender del todo o sin buscar la comprensin inmediatamente.
Final: en las fronteras del espritu
Un hombre de espritu, deca Jean Amry, es un hombre que vive en el seno
de un sistema de referencia espiritual en su sentido muy amplio. Su ptica principal es
fundamentalmente humanstica y filosfica y posee una conciencia esttica muy
cultivada. Tanto por inclinacin como por aptitud, se orienta hacia el razonamiento
abstracto. A un hombre as, lo emplazamos en una situacin lmite. Lo conducimos, por
ejemplo, al campo de Auschwitz y nos preguntamos entonces hasta qu punto esa
orientacin le salva o le condena, le sirve de ayuda o no.
Auschwitz es el campo en cuya entrada se lee: El trabajo os har libres. El
hombre del espritu, el intelectual del que habla Amry, no es ni un trabajador
cualificado ni un miembro de una profesin liberal; no es un qumico italiano como
61 Amry, J. (2001) Ms all de la culpa y la expiacin, ob. cit, pp. 90-91.
27
Primo Levi ni es un mdico viens como Vctor Frankl, y ninguno de ellos disfrutaban
de privilegio alguno. En Auschwitz lo mejor es mentir, an a riesgo de ser descubierto y
castigado por ello. Lo mejor es fingir carecer de una formacin intelectual e intentar
destacar en cualquier habilidad manual, por pequea que sea. En Auschwitz, saber
hacer es una ventaja, y all se cumple la paradoja de que en un campo donde el trabajo
hace libre el intelectual y el profesional liberal estn ms cercas del exterminio que de
la supervivencia. Pues Auschwitz requera agilidad corporal y coraje fsico. En
Auschwitz, el coraje moral sirve a la muerte, pero no a la supervivencia, y en
Auschwitz la eleccin, y la leccin, es clara: o muerte o supervivencia, aunque en
ninguna de ambas encontramos la vida.
Amry se pregunta algo decisivo: la cultura y la disposicin de fondo intelectual
del hombre del espritu, ayudan en algo en los momentos decisivos? Facilitan la
resistencia? En su libro Goethe en Dachau, Nico Rost 62 cuenta cmo en su tiempo libre
en el campo era capaz de leer a los clsicos y escribir sobre Hlderlin. Leer, aprender o
confrontarse a un pensamiento poderoso, contemplar una obra de arte o recitar los
versos que han contribuido a nuestra educacin potica, de algn modo vuelven mejor
el mundo que nos rodea; y eso incluye, de algn modo, al campo de Auschwitz.
Charlotte Delbo, deportada a Auschwitz, cuenta cmo en un momento determinado
cambia una racin de pan por un ejemplar de El misntropo, trueque del que nunca se
arrepinti.63 Y es que un mundo en el que se puede leer es mejor a otro mundo en el que
la lectura est prohibida. Que Delbo eligiese leer a comer su racin de pan no hace
mejor a Auschwitz: simplemente ese gesto nos habla del coraje espiritual de Delbo.
Amry, en cambio, se avergenza de s mismo al no reconocerse en esa prctica, porque
entiende que en Auschwitz semejante refugio es imposible, o al menos muy difcil. Con
suma humildad, Levi discrepaba de Amry en Los hundidos y los salvados cuando deca
que la cultura poda, aunque fuese de forma muy breve y marginalmente, embellecer
algn momento, mantener viva y sana la mente. No tenemos ms que recordar el
captulo El canto de Ulises de Si esto es un hombre donde Levi de repente se pone a
recordar, mientras esperan la comida, algunos versos de El Infierno dantesco, de
cmo trata de traducirlos al francs con la ayuda de otro recluso y de cmo, pese a la
deficiente traduccin, Levi parece olvidarse, por un instante de quin es y de dnde
est: Pikolo me pide que lo repita. Qu buena persona es Pikolo, se ha dado cuenta de
62 Cfr. Rost, N. (1946) Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid, msterdam, L.J. Veens
Uitgeversmaatschappij.
63 Cfr. Delbo, Ch. (2004) Auschwitz y despus, I. Ninguno de nosotros volver, Madrid, Turpial.
28
que me est haciendo el bien. O quiz se trata de algo ms: quizs, a pesar de la
traduccin floja y el comentario pedestre y apresurado, he recibido el mensaje, ha
sentido que le atae, que atae a todos los hombres en apuros, y a nosotros en
especial.64
Es difcil saber si la cultura y el cultivo del espritu nos salvan del horror o nos
hunde ms en l. S sabemos que la mejor tradicin humanstica no supuso una slida
barrera frente a la barbarie, como tantas veces ha sealado Steiner. No obstante, la
literatura puede ayudarnos a afrontrar lo incomprensible, saltando por encima de
nuestro sentido comn. Hannah Arendt deca que existe una tentacin permanente de
desembarazarse de lo intrnsecamente increble por medio de racionalizaciones
liberales. Y es que a veces nuestro sentido comn es el mayor obstculo para
afrontar lo increble. Porque, qu significado tiene el concepto de asesinato cuando
nos enfrentamos con la produccin en masa de cadveres y cuando lo que debe ser
comprendido es que el espritu humano puede ser destruido sin llegar a destruir
fsicamente al hombre del todo? Al final, la relacin testimonial nos enfrenta a una
decepcin: nunca acabaremos de entender cmo fue posible semejante terror, nunca
podremos imaginar suficientemente semejante crimen: No tenemos nada en qu
basarnos para comprender un fenmeno que, sin embargo, nos enfrenta con su
abrumadora realidad y destruye todas las normas que conocemos. Hay slo algo que
parece discernible: podemos decir que el mal radical ha emergido en relacin con un
sistema en el que todos los hombres se han tornado igualmente superfluos.65
Lo que tiene de especfico el tipo de literatura que hemos tratado es que rescatan
en la palabra escrita una experiencia atrozmente vivida que normalmente parece
escaparse a toda posibilidad del lenguaje. Realizan una contribucin especial a una
pedagoga de la memoria. Propiamente estos relatos no son ficcin, y sin embargo
jams podran haber sido escritos sin un enorme esfuerzo de imaginacin por parte de
sus autores; no se trata de novelas de formacin, pero su lectura, aunque
desestabilizadora para nuestro yo, parece aportarnos determinadas lecciones, un cierto
aprendizaje, que a veces pasa por un ejercicio de desaprender determinadas cosas; no
son textos de ficcin, aunque muchos supervivientes eligieron precisamente esta
modalidad para hablar de lo que les sucedi en los campos. Por llamarlos de algn
modo, jugando con una acertada expresin del escritor islands Gudbergur Bergsson, se
64 Levi, P. (1987) Si esto es un hombre, ob. cit., p. 121.
65 Arendt, H. (1998) Los orgenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, p. 557.
29
trata de bioficciones. A un novelista como Bergsson, que recrea la magia de la infancia
en su esplndida novela La magia de la niez, no le preocupa tanto que el asunto del
que trate haya sucedido realmente como trasladar al papel el deseo de conservar en
palabras un mnimo hlito de esa vida.66 En realidad, todo lo vivido sucede una nica
vez como hecho, pero lo podemos recrear un milln de veces a travs de nuestra mente
y nuestras imaginacin narrativa. Entonces, los hechos se transforman en
acontecimientos de sentido, que podemos significar muchas ms veces. La exactitud de
lo vivido es irrecuperable para una memoria que se pretenda fiel, pero no para nuestra
imaginacin. Como lectores y auditorio, cada vez que leemos o escuchamos los
testimonios de los supervivientes de los campos de concentracin nazis, o de los
campos de trabajo soviticos, o los testimonios orales de los supervivientes de masacres
contemporneas revivimos en nosotros, desde nuestros propios mecanismos cognitivos
y psquicos, precisamente lo que no experimentamos. Y al hacerlo as como ciudadanos,
obligamos a nuestra mente a una apertura mayor, la obligamos a salir de su habitual
conformismo y de la lgica de una poca que no soporta un presente con lgrimas y un
pasado dramtico cuyas condiciones de aparicin quiz todava estn entre nosotros.
Sean novelas, poemas o testimonios, la cuestin que he querido mostrar es que la
literatura nos forma tambin, tanto tica como polticamente. Es advertidora y es crtica
del presente, porque en absoluto es conformista. Su propsito se parece al que gui el
relato del protagonista de La peste, de Camus. El narrador, Rieux, decidi relatar los
hechos para testimoniar a favor de los apestados, para dejar por lo menos un recuerdo
de la injusticia y la violencia que les haba sido hecha y para decir simplemente algo
que se aprende en medio de las plagas: que hay en los hombres ms cosas dignas de
admiracin que de desprecio.67
Abstract
This essay explores the literature generated by the survivors of the concentration
camps like a negative modality of Bildungsroman, where what it is narrated it is a true
trip of deformation and the experience of a desubjetivacin. What this genre, situates
between autobiography and essay, puts of relief is a radical crisis of the idea of
formation as well as of the political experience. Like readers, when welcoming the
broken word of the witness and confront us that criture du dsastre (Blanchot), we
establish a pact (ethical) testimonial by virtue of as we accompanied that word to find a
place him in the world and to open to us, then, to the experience of a true event of sense.
66 Bergsson, G. (2004) La magia de la niez, Barcelona, Tusqutets, p. 11. Propiamente, Bergsson habla de
bionovela: Esta obra es histricamente inexacta. Su nica pretensin es que de algn modo pueda resultar verdadera
para el autor en lo referente a los sentimientos que en ella se plasman. Por ese motivo, sta novela es una bionovela.
67 Camus, A. (1996) La peste, en Obras, 2, Madrid, Alianza Tres, p.578.
30
Resumen
Este ensayo explora la literatura generada por los supervivientes de los campos
de concentracin como una modalidad negativa de Bildungsroman, donde lo que se
narra es un verdadero viaje de deformacin y la experiencia de una desubjetivacin. Lo
que este gnero, a medias entre la autobiografa y el ensayo, pone de relieve es una
crisis radical de la idea de formacin as como de la experiencia poltica. Como lectores,
al acoger la palabra rota del testigo y enfrentarnos a esa criture du dsastre (Blanchot),
establecemos un pacto (tico) testimonial en virtud del cual acompaamos esa palabra
para encontrarle un lugar en el mundo y abrirnos, entonces, a la experiencia de un
verdadero acontecimiento de sentido.
También podría gustarte
- Etty Hillesum y la transformación: La huella de R. M. RilkeDe EverandEtty Hillesum y la transformación: La huella de R. M. RilkeAún no hay calificaciones
- Como una rana en invierno: Tres mujeres en AuschwitzDe EverandComo una rana en invierno: Tres mujeres en AuschwitzCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Filosofia y Nacion - Feinmann Jose PabloDocumento293 páginasFilosofia y Nacion - Feinmann Jose PabloJotbe Bustamante100% (12)
- No echar de menos a Dios: Itinerario de un agnósticoDe EverandNo echar de menos a Dios: Itinerario de un agnósticoAún no hay calificaciones
- Ser judío en los años setenta: Testimonios del horror y la resistencia durante la última dictaduraDe EverandSer judío en los años setenta: Testimonios del horror y la resistencia durante la última dictaduraAún no hay calificaciones
- El hilo y las huellas: Lo verdadero, lo falso, lo ficticioDe EverandEl hilo y las huellas: Lo verdadero, lo falso, lo ficticioCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (212)
- He visto cosas que no creeríais: Distopías y mutaciones en la ciencia ficción tempranaDe EverandHe visto cosas que no creeríais: Distopías y mutaciones en la ciencia ficción tempranaAún no hay calificaciones
- Texto y deconstrucción en la literatura norteamericana postmodernaDe EverandTexto y deconstrucción en la literatura norteamericana postmodernaAún no hay calificaciones
- Filosofia y Nacion - Jose Pablo FeinmannDocumento120 páginasFilosofia y Nacion - Jose Pablo Feinmannsantosmonetta2Aún no hay calificaciones
- Literatura y HolocaustoDocumento8 páginasLiteratura y HolocaustoJulio TorelloAún no hay calificaciones
- Morada y memoria: Antropología y poética del habitar humanoDe EverandMorada y memoria: Antropología y poética del habitar humanoAún no hay calificaciones
- Los idilios salvajes: Ensayos sobre la vida de Octavio Paz 3De EverandLos idilios salvajes: Ensayos sobre la vida de Octavio Paz 3Aún no hay calificaciones
- El lugar del testigo: Escritura y memoria (Uruguay, Chile y Argentina)De EverandEl lugar del testigo: Escritura y memoria (Uruguay, Chile y Argentina)Aún no hay calificaciones
- Presencias Precursoras de Lo Grupal - Eduardo PavlovskyDocumento17 páginasPresencias Precursoras de Lo Grupal - Eduardo PavlovskyBelen ChardonAún no hay calificaciones
- Allouch. Prisioneros Del Gran OtroDocumento4 páginasAllouch. Prisioneros Del Gran OtroLeonardo Gato HernandezAún no hay calificaciones
- Reyes Mate, La Posmemoria.Documento15 páginasReyes Mate, La Posmemoria.Jorge de DiosAún no hay calificaciones
- Vivir para pensar: Ensayos en homenaje a Manuel CruzDe EverandVivir para pensar: Ensayos en homenaje a Manuel CruzCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- La Zona Gris Susana BercovichDocumento20 páginasLa Zona Gris Susana BercovichDasein Kosmi100% (1)
- Absurdo y Resistencia - Santiago BellocqDocumento19 páginasAbsurdo y Resistencia - Santiago BellocqSantiagoAún no hay calificaciones
- Reyes MateDocumento8 páginasReyes MateJacqueline Ceballos GalvisAún no hay calificaciones
- 3 BÁRCENAF2003-04RelatoformaciónpolíticaDocumento30 páginas3 BÁRCENAF2003-04RelatoformaciónpolíticaamanugoAún no hay calificaciones
- Copia de Graciela Aletta de Sylvas, La Ficción Espacio Simbólico de La Ausenia en La Novela Argentina ContemporaneaDocumento13 páginasCopia de Graciela Aletta de Sylvas, La Ficción Espacio Simbólico de La Ausenia en La Novela Argentina ContemporaneaDaniela BlascoAún no hay calificaciones
- El Silencio y La Memoria PDFDocumento19 páginasEl Silencio y La Memoria PDFJuan Carlos Castañeda SoteloAún no hay calificaciones
- Narración y Hospitalidad PDFDocumento14 páginasNarración y Hospitalidad PDFJuan ManuelAún no hay calificaciones
- Narracion HospitalidadDocumento14 páginasNarracion HospitalidadGraciela SanchezAún no hay calificaciones
- 492 2458 1 PBDocumento16 páginas492 2458 1 PBAlexQuinnAún no hay calificaciones
- Cuaderno 7 - Sibila NúñezDocumento10 páginasCuaderno 7 - Sibila NúñezRaquel LeanizAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Literatura y DictaduraDocumento88 páginasCuadernillo Literatura y DictaduraJulieta cuevas galarzaAún no hay calificaciones
- Historia y PsicoanálisisDocumento33 páginasHistoria y PsicoanálisisAngel Paulino ChanAún no hay calificaciones
- Bosteels - Una Arqueología Del Porvenir, Revueltas, Dialéctica (Abby)Documento11 páginasBosteels - Una Arqueología Del Porvenir, Revueltas, Dialéctica (Abby)Mario P CAún no hay calificaciones
- Resignificacion Berenzon PDFDocumento10 páginasResignificacion Berenzon PDFPatricia PerezAún no hay calificaciones
- Un Proyecto Ético y Político para América Latina, Dussel PDFDocumento95 páginasUn Proyecto Ético y Político para América Latina, Dussel PDFmariapaneroAún no hay calificaciones
- Angelus Novus Como Alegoria de La HistoriaDocumento21 páginasAngelus Novus Como Alegoria de La HistoriaMateo PaganiniAún no hay calificaciones
- Ars MoriendiDocumento12 páginasArs MoriendiMauricio Rosales0% (1)
- El Relato de Vida - Interfaz Entre Intimidad y Vida ColectivaDocumento14 páginasEl Relato de Vida - Interfaz Entre Intimidad y Vida ColectivaJason Torres RodríguezAún no hay calificaciones
- Poética Del Testimonio en Una Sola Muerte Numerosa de Nora StrejilevichDocumento15 páginasPoética Del Testimonio en Una Sola Muerte Numerosa de Nora StrejilevichlLuA ValoisAún no hay calificaciones
- Tesis Alberto Sebastian LagoDocumento264 páginasTesis Alberto Sebastian LagoCarlos RoaAún no hay calificaciones
- A La Memoria Del HolocaustoDocumento17 páginasA La Memoria Del Holocaustojaime villaAún no hay calificaciones
- Filosofia 25 de Junio Del 2022 (Autoguardado)Documento16 páginasFilosofia 25 de Junio Del 2022 (Autoguardado)可爱斯蒂芬妮Aún no hay calificaciones
- El Arte de La Conversación - Orlando Mejia RiveraDocumento5 páginasEl Arte de La Conversación - Orlando Mejia Riveraorlandom61Aún no hay calificaciones
- PACHÓN, Damian, Esbozos IDocumento267 páginasPACHÓN, Damian, Esbozos IDaniel OrozcoAún no hay calificaciones
- Dialnet ElRelatoDeVida 2211488Documento0 páginasDialnet ElRelatoDeVida 2211488christian_lizarraldeAún no hay calificaciones
- La Existencia Desnuda ¿Cuál Es La Última Libertad Del Ser Humano?Documento5 páginasLa Existencia Desnuda ¿Cuál Es La Última Libertad Del Ser Humano?Arafat GaroAún no hay calificaciones
- ArbolDolidoV1 PDFDocumento30 páginasArbolDolidoV1 PDFMariale EscobarAún no hay calificaciones
- Nocturno de Chile-AnalisisDocumento7 páginasNocturno de Chile-AnalisisgadomeneAún no hay calificaciones
- 2308574-Filosofia-y-Nacion-Feinmann-Jose-Pablo (1) - Fallo (26) - 2IN1Documento151 páginas2308574-Filosofia-y-Nacion-Feinmann-Jose-Pablo (1) - Fallo (26) - 2IN1yasta gonzalezAún no hay calificaciones
- Castoriadis - Octavio Paz - Sempurn - Barral - Debate Del Escritor Y La DemocraciaDocumento11 páginasCastoriadis - Octavio Paz - Sempurn - Barral - Debate Del Escritor Y La Democraciaapi-19916084Aún no hay calificaciones
- Ensayo El Hombre en Busca de SentidoDocumento7 páginasEnsayo El Hombre en Busca de SentidoSusy Maldonado100% (1)
- Sobre BonassoDocumento19 páginasSobre BonassocatalinaAún no hay calificaciones
- 2 - Cultura y Pedagogia de La Memoria. FR 2019Documento6 páginas2 - Cultura y Pedagogia de La Memoria. FR 2019IgorAún no hay calificaciones
- Filosofía y Literatura de Ficción, José Miguel OderoDocumento31 páginasFilosofía y Literatura de Ficción, José Miguel OderoEduardo Vizcaíno CruzadoAún no hay calificaciones
- Barcena - F (2011)Documento12 páginasBarcena - F (2011)ELIANA MILENA FERREYRAAún no hay calificaciones
- CRAGNOLINI, Monica-El Lugar de La Historia en El Pensamiento de NietzscheDocumento8 páginasCRAGNOLINI, Monica-El Lugar de La Historia en El Pensamiento de NietzscheBetty GuevaraAún no hay calificaciones
- TP La Astucia de La RazónDocumento4 páginasTP La Astucia de La RazónGonzalo FarfánAún no hay calificaciones
- Descriptores de Lenguaje de Grado SéptimoDocumento1 páginaDescriptores de Lenguaje de Grado SéptimoHermes MedinaAún no hay calificaciones
- Prueba Pre Icfes Economia.Documento5 páginasPrueba Pre Icfes Economia.Hermes MedinaAún no hay calificaciones
- Evaluación Área de Ciencias SocialesDocumento8 páginasEvaluación Área de Ciencias SocialesHermes Medina100% (1)
- Formato para Informe de LaboratorioDocumento3 páginasFormato para Informe de LaboratorioHermes Medina0% (1)
- Memoria Colectiva - Betancourt PDFDocumento11 páginasMemoria Colectiva - Betancourt PDFHermes MedinaAún no hay calificaciones
- Seminario Vladimir Olaya II 2016 PedagogicoDocumento6 páginasSeminario Vladimir Olaya II 2016 PedagogicoHermes MedinaAún no hay calificaciones