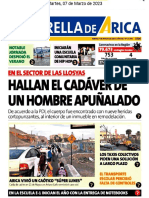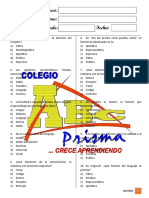Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Colesuyu Meridional: Espacio de Articulación Económica y Cultural Hispano-Indígena en La Segunda Mitad Del Siglo XVI.
El Colesuyu Meridional: Espacio de Articulación Económica y Cultural Hispano-Indígena en La Segunda Mitad Del Siglo XVI.
Cargado por
Enrique LeivaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Colesuyu Meridional: Espacio de Articulación Económica y Cultural Hispano-Indígena en La Segunda Mitad Del Siglo XVI.
El Colesuyu Meridional: Espacio de Articulación Económica y Cultural Hispano-Indígena en La Segunda Mitad Del Siglo XVI.
Cargado por
Enrique LeivaCopyright:
Formatos disponibles
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
El Colesuyu Meridional: Espacio de articulacin
econmica y cultural hispano-indgena en la
segunda mitad del siglo XVI.
CARLOS CHOQUE MARIO
CENTRO DE ESTUDIOS TIERRA VIVA
RESUMEN
El presente artculo analiza la articulacin econmica y
cultural hispano-indgena en la segunda mitad el siglo XVI y rea
meridional del Colesuyu, ubicada en la actual regin de Arica y
Parinacota. El estudio intenta aportar nuevos antecedentes para
la comprensin del espacio cultural del Colesuyu, las relaciones
econmicas y polticas que se desarrollaron a lo largo de este
periodo y su importancia para la construccin de la identidad
tnica de la poblacin indgena.
Palabras claves: indgenas, identidad, cultura, economa,
encomienda y corregimiento.
Abstract
The present article analyzes the economical and cultural
hispanic-indigenous articulation in the southern area of the
Colesuyu, located in the region of Arica and Parinacota, in the
second half of the 16th century. The study attempts to contribute
with new information to understand the cultural space of the
Colesuyu, the economical and political relations which were
241
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
developed in this period, and its importance for the construction of
the indigenous population ethnic identity.
Keywords
Natives identity - culture - economics - "encomienda" and
"corregimiento"
Introduccin
La zona de estudio est ubicada en la regin de Arica
y Parinacota, la cual forma parte de un espacio de
interaccin cultural y econmica denominada Colesuyu en
los albores de la conquista hispana. En este sentido el
trabajo de la Arqueloga Katherine Julien (1979)
logr
localizar con mayor precisin la extensin de este territorio,
que abarco desde las costas de Caman en el Per a la
Quebrada de Tarapac en Chile. Adems, el Colesuyu ocupo
diversas zonas ecolgicas en la sierra y puna, poseyendo
una importante poblacin indgena, que segn Noble Cook
(1975) ascenda a 9.730 indios.1
Los estudios referentes al Colesuyu y sus
caractersticas es posible hallarlos en los trabajos de Julien
(1979), Rotsworowski (2005) y Caedo-Arguelles (2003). De
igual forma, podemos encontrar referencias de la regin en
las investigaciones de
Cuneo-Vidal (1977),
Cavagnaro
1
Esta poblacin fue registrada en el Archivo General de Indias (Justicia, 401) y
corresponde a los indios de Lucas Martnez, que estaban ubicados en Tarapac,
Arica, Carumas, Ilo y Arequipa en Noble Cook (1975:24-25) en la Tasa de la
Visita General de Francisco de Toledo. No obstante, a lo expresado falta
precisar la cantidad de indios de la Encomienda de Pedro Pizarro, que a la fecha es
desconocida.
242
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
(1986), Murra (2002) y Chacama (2006).
En estas
circunstancias el estudio pretende generar nuevos aportes
para la comprensin de este espacio cultural y en particular
de los mecanismos de interrelacin econmica que surgieron
entre los indios y los espaoles que habitaron la actual
regin de Arica y Parinacota, como tambin de los procesos
de identidad que se construyeron al final del siglo en
estudio.
Las investigaciones nacionales que se han realizado
en las dcadas precedentes nos presentan informes
segmentados acerca de las caractersticas culturales,
polticas y econmicas de la regin producto de la ausencia
de fuentes documentales.
Por otro lado, los estudios
enfatizan en la existencia de una realidad multitnica donde
predominan las colonias Lupaqa, Pakajaqi y Qaranqa,2 que
conviven con una poblacin costera yunga que utilizo la
lengua puquina. Sin embargo, no se ha podido abordar con
plenitud las relaciones intertnicas y econmicas entre la
poblacin hispana e indgena en el siglo XVI. En este
contexto, surgen las siguientes interrogantes: Cules son
las caractersticas de la complejidad tnica y cultural de la
poblacin indgena del Colesuyu?, Cmo se expres la
articulacin cultural y econmica entre la poblacin hispana
e indgena en la segunda mitad del siglo XVI? y Cules son
los procesos de reestructuracin poltica al interior de la
poblacin indgena del Colesuyu en este periodo?
A pesar de las limitaciones
metodolgicas referentes al estudio
documentales
del Colesuyu
y
y
Debemos clarificar que en el presente artculo utilizaremos la gramtica aimara,
establecida por lingistas de la Pontificia Universidad Catlica del Per y en
especial de Rodolfo Cerrn Palomino en el texto Lingstica Aimara (2000).
243
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
sobretodo de la regin de Arica y Parinacota, se ha logrado
identificar diversos factores que permiten develar la
complejidad tnica del periodo y las articulaciones surgidas
en la temprana sociedad colonial, que nos legaran como
producto un territorio con una historia andina singular en
relacin al resto de nuestro pas.
Para dar respuestas a nuestras interrogantes el
presente artculo, incluye los temas de: Poblacin yunga y
las relaciones intertnicas en el Colesuyu, esta hace un
breve recorrido por las caractersticas culturales y tnicas de
los habitantes de la regin;
Articulacin cultural y
econmica
hispano-indgenas en el Colesuyu; La
rearticulacin tnica de fines del siglo XVI y; finalmente las
conclusiones buscan responder a nuestras interrogantes y
ofrecer una nueva lectura sobre la antigua regin del
Colesuyu y aportar mayores antecedentes para sus
posteriores estudios.
1.
Poblacin
Colesuyu.
yunga
relaciones
intertnicas
en
el
Los estudios iniciados por Katherine Julien (1979) y
continuados por Mara Rotsworowski (1988) recogidas de la
documentacin generada por las visitas toledanas en el ao
1573, hacen referencia a la regin del Colesuyu,3 la que fue
inspeccionada por l Visitador General Juan Maldonado
Buenda. Sin embargo, esta visita no fue la primera en
recorrer la regin, ya que a finales de la dcada de 1530, la
3
Rotsworowski (1988:140) seala que en el diccionario de aimara de Bertonio
figura la voz Koli haque indios yungas, que se ubicaban en Moquegua.
244
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
zona fue explorada y producida por Pedro Pizarro y a partir
del ao 1540 por Lucas Martnez de Vegazo (Choque 2009).
El Colesuyu, no solo debe ser comprendida como una
zona ecolgica diferenciada del resto de los Andes,4 sino
como una entidad cultural situaba en el extenso litoral del
sur del Per, la que estuvo adems, relacionada con los
procesos culturales que se desarrollaron en las costas de
Nazca.
La historiadora Mara Rotsworowski, nos dice que la
existencia del Colesuyu [] no significa necesariamente
una unidad poltica de varios valles entre s, hecho que no se
dio tampoco en los suyus oficiales del Estado Inca, sino
ms bien indicaban una demarcacin del espacio
(Rotsworowski 2005:197). Esta delimitacin fue de carcter
cultural, lo que es corroborado en las investigaciones de Ivn
Muoz y Juan Chacama (2006), pues nos dicen que los
antecedentes de orden arquitectnico, artesanal, funerario y
econmico, contribuyeron al establecimiento de una
hegemona cultural e ideologa comn, que condujeron al
establecimiento de una estructura poltica a nivel de unidad
territorial local, que permiti el desarrollo de un legado
cultural propio de la poblacin yunga Cole, y que ha sido
denominada por algn tiempo como yunga.5
La composicin de la poblacin del Colesuyu est
conformada por un grupo elevado de yungas y por colonias
4
Para una profundizacin de las caractersticas ecolgicas de la zona, ver a Javier
Pulgar Vidal (1967) en el texto denominado Las Ocho Regiones Naturales del
Per.
5
La categora empleada a lo largo del siglo XX hace referencia a una asignacin de
espacio ecolgico y no a una de carcter cultural.(Muoz & Chacama, 2006).
245
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
de gente serrana [] esta poblacin yunga o autctona,
estuvo integrada por agricultores llamados como coles; y
otro, los Camanchacaa o pescadores. (Rotsworowski 2005:
198). Respecto a ello, Katherine Julien, nos dice que los
yungas, no solo vivieron en el litoral o valles costeros,
sino que tambin en zonas como Tarata al interior de Tacna
y en la precordillera de Moquegua, en los distritos de
Carumas y Ubinas. En este contexto de ocupacin del
espacio, la poblacin yunga tambin se ubico en zonas
como Socoroma, Putre, Beln, Tignamar o Codpa como lo
demuestran las evidencias arqueolgicas de tradicin
costera, que se han descubierto en el pueblo de Socoroma
en los ltimos 20 aos.
Otras evidencias de la existencia de la poblacin
yunga Cole es posible hallarlos en los libros parroquiales
como los existentes en el distrito de Tarata.6 Si bien no se
ha podido conocer los libros parroquiales de los altos de
Arica de comienzos del siglo XVII, las investigaciones
realizadas por la lingista Paola Cepeda (2009)
en su
estudio del Aimara de Moquegua en la zona de Carumas, 7
nos entregan los insumos necesarios para identificar en el
siglo XVIII una serie de apellidos con topnimos que poseen
races de origen Cole,8
siendo stos: Ara, Olanique,
6
En articulo de Jorge Hidalgo y Guillermo Focacci (1986), titulado Multietnicidad
en Arica, siglo XVI y publicado en Revista Chungar N 16-17, paginas 137-147.
7
Trabajo de Tesis doctoral en la Pontificia Universidad Catlica del Per.
8
Otras referencias similares es posible hallarlas en los trabajos de Ral Porras
Barrenechea Arbitraje de Tacna y Arica. Documentos de la Comisin Especial de
lmites (1926-1927) y en Crnicas perdidas, presuntas y olvidadas de la
conquista del Per (1949-1950). Y en Bente Bittmann (1984), en el texto El
programa Cobija. Investigaciones antropolgico-multidisciplinarias en la costa
centro-sur andina. Notas etnohistricas.
246
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
Quelopana, Quea, Chino, Caipa, Caqueo, Cailaco, Guaiba,
Lanchipa y Limachi, entre otros, los que se pueden encontrar
como indios originarios y reservados con tierra en La
Revisita de los Altos de Arica, estudiada por Jorge Hidalgo,
Soledad Gonzlez y Nelson Castro (2004).9
Acerca de los pescadores, tanto Cuneo Vidal (1977),
Julien (1979) y Rotsworowski(2005), establecieron que estos
fueron un grupo integrante de la tradicin cultural Cole y no
constituan necesariamente una etnia distinta o diferenciada
de los agricultores de la costa. Los elementos que nos
permiten avalar lo anterior radica en los estudios de Efran
Trelles (1991), pues logra identificar en la Tasa de 1550 que
los indios de Arica deben entregar en condicin de tributo a
Gernimo de Villegas, 70 fanegas de maz, 400 fanegas de
trigo, 20 cestos de aj y 200 arrobas de pescado seco, lo que
implica que la poblacin costera est integrada por grupos
humanos que comparten los mismos principios ideolgicos y
culturales, poseyendo adems una estructura organizacional
compartida y complementaria, que las obligo a cumplir los
pesados tributos del sistema de encomienda.
Respecto a la poblacin serrana en el espacio costero,
Jos Berenguer (2007) nos dice que la existencia de
numerosos pucaras entre el altiplano y la costa testimonian
las fricciones de la poblacin Cole con los seoros de la
meseta andina y revelan el borrascoso clima poltico que se
vive en los siglos anteriores. No obstante, la situacin
poltica en los Andes, beneficio a los seoros del altiplano
con el advenimiento inca, ya que la carencia de un poder
9
La Revisita de Codpa (Altos de Arica) de 1772-73 Efectuada por el Corregidor
Demetrio Egan. Publicada en la Revista Chungara n 36, paginas 115-189.
247
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
fuerte en los llanos, como los estados costeros del norte,
provoco que a finales del Intermedio Tardo estuvieran
supeditados al dominio de la poblacin del altiplano por
medio de normas de sujecin como lo sealaron
Rostworowski (2005), Muoz y Chacama (2006).
Por tal motivo en la dcada de 1540 en los valles de
Arica, se encuentran instalados una serie de colonias o
enclaves productivos, que provinieron mayoritariamente de
la cuenca del Lago Titicaca. El Historiador John V. Murra nos
dice que las etnias altiplnicas haban procurado siempre
[] controlar el mayor nmero posible de microclimas y a
las regiones que no era posible llegar en un da de camino, o
mediante migraciones estacionales, fueron pobladas por
grupos de colonos permanentes[] (Murra 2002:191). En
este contexto fue posible encontrarlos en valles como Lluta,
Azapa y Codpa en las cercanas de Arica en su
precordillera la cual constituy una zona intermedia taypi
de encuentro como ha sido mencionado por Muoz y
Chacama (2006).10
Estas colonias fueron mayoritariamente Lupaqa y
Pakajaqi, que han sido estudiadas ampliamente para el caso
de Sama, Moquegua y Azapa. La instalacin de los Mitmaq
altiplnicos en los valles de Arica, fue destinada para el
cultivo de maz, aj y la recoleccin de algas marinas como el
Cochayuyo, pues las limitaciones productivas impedan El
mantenimiento de clases suntuarias y el sustento de una
importante densidad poblacional [] (Muoz & Chacama
2006:27). Generando con ello, una permanente presin de
La idea de taypi sugerida tiene relacin a un espacio de interaccin cultural
entre la costa y el altiplano.
10
248
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
los estados del altiplano, por ejercer mayor control de las
tierras bajas, lo que significo un perodo de coexistencia
conflictiva entre los Coles y las colonias Lupaqa, Pakajaqi y
Qaranqa. Asimismo los antecedentes aportados por Jorge
Hidalgo (2004), nos dicen que durante el siglo XVIII en
Tarata, sigui subsistiendo un ayllu yunga de poblacin
local, costera y de agricultores, que hasta el ao 1716
conservaron sus propias autoridades, existiendo adems
una asociacin de la poblacin yunga con los mitmaq
Lupaqa, los cuales se negaban a aceptar otro cacique que no
fuera de su parcialidad, lo que nos indica que las diferencias
y las relaciones intertnicas en el siglo XVI fueron igual de
complejas.
Por otro lado, en este mismo periodo fue posible
identificar mitmaq Qaranqa en los yungas occidentales
como lo sealan Hidalgo y Focacci (1986). Los autores
mencionan adems, que estas colonias Qaranqa en el
espacio Cole seran los pueblos de Camarasa y Tocoroma.
El jefe aimara Qaranqa de Camarasa habra sido
Cayoa, quien encabezaba una colonia que ejerci dominio
[] sobre la poblacin yunga (Hidalgo 2004:240). Sin
embargo, el arquelogo lvaro Romero, entrega una
importante aclaracin que debemos considerar para conocer
la complejidad social y tnica del territorio, pues menciona
lo siguiente:
Asumiendo que Cayoa es un dependiente de
un seor Qaranqa, tal cual lo afirman Hidalgo y
Focacci (1986:138), este extracto no aclara que
los hombres sujetos a Cayoa se identifiquen
tnicamente con la etnia Caranga. Ms bien
249
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
hacen pensar que mediante procesos de
convergencia de elites, el seor local Cayoa
devuelva favores a Chuqui Chambi "Seor de la
mitad de arriba de todos los Carangas"
mediante una reciprocidad asimtrica donde la
mano de obra local es la contraparte a una
oferta de seguridad y estatus ofrecida por el
seor altiplnico (Romero 1999:2).
Finalmente, debemos decir que para el siglo XVI el
espacio Cole vive una poca compleja, que se expresa en la
diversidad tnica de su poblacin, poseyendo adems una
diferenciacin en su identidad cultural, la cual est
directamente asociada a su origen yunga y serrano. Sin
embargo, es la poblacin Cole o Yunga la que predomina en
el territorio, y que estableci mecanismos de reciprocidad
asimtrica con los Mitmaq del altiplano hasta la llegada de
las huestes hispanas.
2.
Articulacin cultural y econmica
en el Colesuyu.
hispano-indgenas
En 1535 las huestes de Almagro se dirigieron al sur
por el altiplano y un contingente menor se desplazo por la
costa al mando de Ru Daz, quien llego a la zona de Tacna y
Arica a mediados de 1536, en donde [] perdi doce
espaoles a causa del ataque de los indios de Tacna
(Fernndez 1945:199). 11
11
Otros antecedentes de la expedicin de Rui Daz en Choque (2009: 149-150).
250
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
Asimismo el historiador, Vicente Dagnino nos dice:
[] los soldados de Ru Daz, en su increble viaje por las
costas de Chicha a Chile, fueron las primeras tropas
castellanas que pasaron por Tacna i Arica (Dagnino
1909:05). De igual forma la llegada de Juan de Saavedra y el
propio Diego de Almagro no fue un hecho que haya pasado
desapercibido por la poblacin indgena, ya que para
entonces, las redes viales de la costa y sierra estuvieron
muy transitadas por chasquis que informaban el paso de las
huestes espaolas, generando un ambiente de expectacin y
miedo (Choque 2009).
Despus de la derrota de Almagro El viejo,
Francisco Pizarro entrego numerosas encomiendas, que
beneficiaron principalmente a sus hombres de confianza
como Pedro Pizarro y Lucas Martnez de Vegazo. El primero
de ellos, gozo de un extenso territorio que se extendi desde
Arequipa al sur entre el ao 1538 a 1540. En este ltimo
mismo ao, la encomienda fue dividida y su territorio
meridional fue asignado a Martnez de Vegazo,12 quien pudo
hacer usufructo de este territorio entre 1540 1548.
Debemos recordar que la adhesin de este encomendero a
la rebelin de Gonzalo Pizarro le significo la perdida de la
encomienda, que solo pudo recuperar en 1557 despus de
largos aos de litigios en las cortes de Lima (Trelles 1991).13
12
Una primera encomienda de Lucas Martnez de Vegazo se encuentra localizada
en Carumas, una zona septentrional del Colesuyu. Esta posesin se realizo el 27 de
agosto de acuerdo a los antecedentes expuestos en AGI, Justicia 405.
13
La recuperacin formal de la Encomienda se realizo el 3 de Marzo de 1557 en la
alcalda de la ciudad de Arequipa, donde Martnez de Vegazo acompaado de un
indio llamado Estacana, principal de los Carumas, presento la carta ejecutoria que la
Audiencia haba otorgado a su favor y exigi su cumplimiento y tomo posesin
de la encomienda recuperada (Trelles 1991: 108).
251
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
La encomienda de Lucas Martnez incluyo a 1.887
indios tributarios que se distribuan entre Ilo, Azapa, Lluta y
Tarapac, adems de algunos mitmaq
localizados en
Arequipa, agrupando una poblacin total de 9.730 personas
de acuerdo a los antecedentes proporcionados por Noble
Cook (1975).14
En tales circunstancias, la informacin
consignada en la cedula de encomienda de Martnez es
bastante precisa, ya que informa la cantidad de tributarios,
localizacin, pueblos e indios principales, por lo que la
entrega de este territorio a Martnez un acto planificado, que
vino a reforzar las relaciones y lealtades entre nuestro
encomendero y los Pizarro.
Desafortunadamente, hasta el momento no se ha
podido localizar mayores antecedentes de esta dcada,
adems durante estos aos en el Per no haba todava
Tasas de tributo ni ordenanzas que reglamentasen el trabajo
indgena, de manera que cualquier medio resultaba
justificado para la obtencin de riquezas entre los espaoles.
La toma de posesin de la encomienda de Martnez de
Vegazo, permite plantear que en los primeros aos de
conquista predomina una articulacin econmica entre
hispanos e indgenas que tuvo al tributo como elemento
central, para luego derivar a una ms poltica debido a la
urgencia que exista por administrar el territorio y recaudar
los tributos.
Tambin,
recordar que la riqueza de la
encomienda se fundaba en la cantidad de indios disponibles
14
Coincidiendo con Noble Cook, Efran Trelles considera que el nmero de indios
tributarios hacia 1540 debi ser porcentualmente mayor a las estimadas en los
estudios de Larran (1974a), Barriga (1940) y Mlaga (1974).
252
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
para el trabajo
encomendero.
personal,
cuyo
beneficiario
fue
el
La articulacin econmica en el Colesuyu y en otras
regiones de los Andes implico que los espaoles debieran
readecuar su nocin de espacio y territorialidad en el corto
plazo,
para el cobro de los tributos en los diversos
archipilagos ecolgicos, por ello, no es extrao que existan
enclaves productivos de Pedro Pizarro en el territorio de
Lucas Martnez. Un ejemplo de esta situacin, fue la
encomienda de Pedro Pizarro, que incluyo a los [] indios
de la Quiaca, Codpa y Tacana (Dagnino 1909:07).
Agregndose a ellos una cantidad de 400 indios de Tacna
establecidos en Codpa, estos indios de acuerdo al historiador
Cuneo Vidal ms tarde pagaran [] un tributo anual de
916 pesos ensayados; 69 piezas de Algodn; 59 fanegas y
almudes de trigo; 27 arrobas y veintitrs libras de pescado
seco; 58 aves de castilla[] (Cuneo Vidal 1977:372). En
este contexto, coincidimos con Luis Cavagnaro (1988) y
Efran Trelles (1991), pues la prolijidad de la informacin de
la cedula de encomienda para Tacna y Arica, debi basarse
en una visita de los mayordomos de Pedro Pizarro en el
acceso al Quipu regional que facilito el cobro de los tributos
en las diversas aldeas, permitiendo adems la identificacin
de los mitmaq del altiplano.
La readecuacin
de la nocin de espacio de
articulacin econmica y territorial no fue un hecho complejo
y menos an de cuestionamientos, pues como ya es sabido,
primo el pragmatismo motivado por la necesidad de
recaudar los tributos entre las aldeas Cole y los mitmaq
aimaras. Asimismo, el rol desempeado por los indios de
253
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
servicio, de Lucas Martnez y luego de Jernimo de Villegas,
fue fundamental para que los encomenderos y mayordomos
comprendieran como se ordenaba y estructuraba la
poblacin indgena, pues solo los yana,
conocan
apropiadamente las intrincadas relaciones de reciprocidad y
ms an era los lectores de los Quipus, pudiendo entonces,
controlar y dirigir la fluidez de los tributos de los indios de
Arica (Ros & Pizarro 1989).
En este contexto, a mediados del siglo XVI se haban
multiplicado los pleitos judiciales entre los diversos
espaoles por el control de una encomienda y en particular
por aquellas extensas como la que usufructuaba Lucas
Martnez. Los pleitos entre los herederos de Villegas,
Martnez y ms tarde por los descendientes de Lope de
Mendieta con la heredera de Martnez de Vegazo,15 se
originan en la riqueza productiva de la zona y en especial
despus de la debelacin de las minas de Potos.
Para el
ao 1550 el tributo exigido a los indios que estn en poder
de Jernimo de Villegas es el siguiente: 16 ropa 210 piezas,
1.200 fanegas de maz, 600 arrobas de pescado seco, 5.720
huevos, 900 fanegas de trigo, 400 cestos de aj, 150 ovejas y
700 aves de corral, entre otros.17 Es evidente que las
cantidades de productos exigidos a los indios es altsima,
originado
en la abundante disponibilidad de recursos
agropecuarios y siendo la tasa de Arica la ms variada en
15
El encomendero de los valles de Arica contrajo matrimonio con Mara Dvalos del
Castillo el 20 de Abril de 1567, disponible en AGI, Justicia 443.
16
Entre el ao 1548 a 1557 la encomienda estuvo en poder de Villegas, periodo en el
cual se realizo la Tasa de 1550. Esta informacin incluye a los indios de Ilo, Arica y
Carumas.
17
Los espaoles denominaron a las llamas como carneros de la tierra y a las alpacas
como ovejas, por que representaban a los animales productores de fibra.
254
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
comparacin a lo exigido a los indios de Carumas e Ilo,
transformndose nuestra ciudad en el sustento econmico
de la encomienda de Lucas Martnez (Choque
2009).
Tambin estos recursos eran lo suficientemente importante
en cantidad [] para eximir el pago en metlico (Trelles
1991:193).
Los productos ms valorados eran transados en los
mercados de La Paz y la Villa Real de Potos. No es de
extraar que para la poca los propios indios de Arica,
fueran a Potos a vender sus excedentes agropecuarios o
ropas,18
para poder pagar el tributo en metlico y no en
especies, pues les resultaba ms prctico y ventajoso, que
entregar las especies a los mayordomos, quienes obtenan
importantes ganancias en las transacciones, generando
perjuicios a los indios y perdidas al encomendero.
La
poblacin indgena, conoca la existencia de antiguas redes
de intercambio que unan la costa con el altiplano desde
comienzos del Intermedio Tardo y por ello pudieron
transportar los productos de los valles costeros hacia la
distante ciudad de Potos.
Respecto a la articulacin cultural, debemos
mencionar que se produce a partir de la introduccin del
sistema de encomienda, pues como ya se ha sealado, la
urgencia en
usufructuar
de los indios fue imperiosa,
utilizando para ello los sistemas contables andinos y las
prcticas culturales que generaban.
La utilizacin de los
quipus provinciales para el registro de los tributos fue
esencial para los yana, mayordomos de Lucas Martnez y
18
Transcurridos dos aos desde el develamiento de las minas de Potos, hacia 1547
ya haba en la naciente ciudad 2,500 casas y 14.000 habitantes (Cavagnaro 1988:68).
255
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
sus sucesores, pues permiti la articulacin entre ambos
sistemas econmicos, haciendo uso de herramientas que
facilitaron el dialogo entre los indios tributarios y los
Mayordomos. En este mismo contexto, Gary Urton (2003) y
Juan Carlos Estenssoro (2003), nos dice que durante la
colonia, los quipus fueron utilizados ampliamente ante las
autoridades coloniales, pues el empleo de estos quipus fue
a la par de otros sistemas de registro de informacin a cargo
de los contadores y escribanos de los cabildos, permitiendo
una paulatina transicin desde el sistema de registro andino
al espaol.19
Esta situacin es evidente al momento de analizar la
cantidad de indios tributarios y las especies que deben
contribuir, si bien hay algunos mayordomos que saben leer y
escribir, su existencia era excepcional, pues la mayora
prefera oficiar de escribano en las ciudades de la costa
como lo fueron Navarro y Rodrguez. Los encomenderos
emplearon quipucamayocs, pues los gastos notariales,
compra de papel
[] y pago a escribanos
son
abrumadoramente
minoritarios
(Trelles
1991:243).
Asimismo, es posible identificar que tempranamente la
poblacin indgena debi adoptar y participar en los actos
protocolares del vasallaje, por ello no es extrao que los
indios de Tacna y Arica, participaran en los actos de toma de
posesin de la encomienda y estar vestidos con la manta en
signo de posesin y amparo. La incorporacin de nuevas
ofrendas mortuorias como cuentas de vidrios, espadas,
clavos, anzuelos de hierro, textiles o documentos religiosos,
19
El mejor ejemplo de esta articulacin fue la presentacin de un quipu de los
mitmaq de Sama que realiz Martn Cari a Garci Diez de San Miguel en Septiembre
de 1567.
256
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
reflejan como la poblacin Cole incorporo la cultura material
hispana a su vida cotidiana y a su largo viaje al otro mundo.
Finalmente, mencionar que la articulacin hispano
indgena, fue un proceso de adaptacin y aprendizaje para la
sociedad del siglo XVI.
En este contexto, la poblacin
indgena crey que poda integrarse al nuevo orden social y
poltico en plenitud y gozar de los derechos que posea en el
Tawantinsuyu. Sin embargo, a fines de este siglo, la elite
indgena se dio cuenta que dicha situacin no ocurra y que
los beneficios se producan entorno a los intereses de la
corona sus representantes en el Corregimiento de Arica,
iniciando entonces una serie de esfuerzos para alcanzar un
estatus aceptable y derechos en la sociedad colonial. En este
aspecto, el testamento del principal de Tacna, don Diego
Caqui y el de Martn Ninaja de Tarata son prueba de este
proceso de cambio e intento por formar parte de esta nueva
sociedad como lo ha mencionado Juan Carlos Estenssoro
(2003), en su texto Del Pagansimo a la Santidad.
3. La rearticulacin tnica de fines del siglo XVI
La segunda mitad del siglo XVI fue una poca sin
grandes transformaciones cambios para la poblacin
indgena respecto a su cultura, pues estas siguieron
expresndose con cierta normalidad y cotidianeidad.
Solamente el descenso demogrfico y la creacin del
Corregimiento de Arica vino a generar un proceso de
rearticulacin de la poblacin indgena respecto de su viejas
estructuras polticas.
257
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
Entre el ao 1540 a 1570 se produjo un notable
descenso de la poblacin, pues al cabo de 30 aos los
indgenas haban disminuido un 36% en la antigua
encomienda de Vegazo. Este descenso producto de los
excesos, huidas y enfermedades que afecto principalmente
a los hombres en condiciones de tributar, llevan a afirmar a
Efran Trilles (1991) que la poblacin indgena en 1570
estaba en aprietos demogrficos serios, pues la expectativa
de vida era muy baja y [] muy pocos llegaban a
ancianos (Trelles 1991:152).
El descenso demogrfico
afecto a la poblacin Cole y a los mitmaq aimaras, lo que
implic que las estructuras tradicionales y las relaciones de
reciprocidad que entregaban cohesin social y coexistencia
a las diversas etnias se debilitaran,
exponiendo a la
poblacin indgena al rgimen de explotacin econmica de
los vecinos de Arica a los intereses del distante
Corregimiento de Carangas y del seor principal Martn
Chuquichambi.
Jorge Hidalgo y Alan Durston (1998) citando las
declaraciones de Juan Polo de Ondegardo (1560) mencionan
que los indios Qaranqa se quedaron sin las tierras y mitmaq
de la costa, producto del nuevo orden que imponan los
conquistadores, adems de enfrentar un fuerte descenso
demogrfico y las fugas de los indios que se resistan a
participar en la mita potosina. Los indios fugados se dirigan
preferentemente a la costa a la jurisdiccin del
Corregimiento de Arica, donde habitaban antiguos mitmaq
que no deseaban volver a sus tierras de origen por temor al
servicio personal y a los trabajos en Potos. En esta misma
lnea, el mismo autor sostiene que los indios huidos venan a
engrosar el nmero de tributarios yungas que estaban
258
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
exentos de la mita de Potos, contando adems, con el
beneplcito de las autoridades coloniales del Corregimiento
de Arica, [] quienes as obtenan mano de obra en una
poca de rpida
despoblacin
por efectos
de
enfermedades nuevas y la alteracin de la cultura andina
(Hidalgo 2004:473).
Por tal motivo, Andrs Chuquichambi y otros
principales demandaron el retorno de sus mitmaq, al igual
que los Lupaqa a mediados de la dcada de 1540,20 pero sin
xito alguno pues los antiguos mitmaq y la poblacin Cole
iniciaron un proceso de rearticulacin de sus estructuras
sociales y polticas.21 Estas se basaron en la redefinicin de
la Uraqpacha (espacios continuos y discontinuos) como lo
seala Simn Yampara, ya que Pacha Uraqi (espacio
sacralizado) puede ser reorganizada nuevamente y as el
taypi es reubicado, estableciendo un nuevo Pacha Apu
Uraqi/cordillera y un Pacha Illa Uraqi/costa, que articula el
nuevo espacio sagrado y cultural (Yampara 2001:60). Lo
anteriormente expuesto coincide con la propuesta de
espacio de articulacin taypi que es propuesto por Ivn
Muoz y Juan Chacama (2006).
Tomando en cuenta estos elementos de carcter
ideolgico, debemos agregar que los intereses de la elite
indgena del Colesuyu coincidieron con las necesidades de
las autoridades coloniales, indios tributarios. Asimismo,
Hidalgo (2004) sostiene que este proceso se vio reforzado
cuando se establecieron las reducciones de indios, pues se
20
La peticin de la elite Qaranqa esta consignada en AGI, Justicia, N 658, f.590 y
AGI, Charcas, N 49.
21
Ms antecedentes de los petitorios Qaranqa en Hidalgo (2004:492).
259
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
gener una base de poder y legitimidad que oblig a los
seores tnicos a integrar la poblacin local y los mitmaq,
reeditando adems las viejas prcticas de reciprocidad
asimtrica en una escala local. As, los indios principales de
Arica en 1581 unificaron sus cacicazgos, tal como lo seala
Cavagnaro (1988): [] un curaca de Auzipar, nombrado
Juan Paui; uno de Lluta, Lorenzo Chollo; de Huanta, Pedro
Cachi y un Pedro Yaco de los indios Camanchacos de Arica;
en 1597 un solo seor, nombrado Juan Caqui, Tauqui
Tauquina, se haca reconocer como Cacique de Azapa,
Chacalluta y Lluta (Cavagnaro 1988:330).
Esta unificacin de cacicazgos no fue la nica, pues
en la medida que la poblacin se dispersaba o disminua
nuevamente se reorganizaba el espacio sacralizado y el
territorio, impidiendo de esta manera los intentos de la elite
Qaranqa de recuperar a sus antiguos mitmaq, la que
termino fusionndose [] armnicamente con la poblacin
yunga (Cuneo Vidal 1977:378). Finalmente mencionar que
la articulacin cultural, los procesos de adaptacin y
aprendizaje otorgaron la consistencia legal y el beneplcito
de las autoridades coloniales para la regeneracin del
espacio andino, la cual tuvo un acento local, que culmino
finalmente en el siglo XVIII, cuando [] el xito del Cacique
Caipa, acab con la autoridad poltica de los carangas
dentro de este repartimiento de los Altos de Arica, y los
colonos carangas fueron integrados plenamente al
cacicazgo de Codpa (Gavira 2008:22).22
22
El Cacicazgo de Codpa es el sucesor del Cacicazgo de Lluta y Azapa en el siglo
XVII. Ver Poblacin indgena, sublevacin y minera en Carangas de Mara
Gavira (2008).
260
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
Conclusiones
El presente artculo a tenido por finalidad presentar
una nueva lectura de las relaciones hispano indgena del
siglo XVI, ya que no solo estamos frente a un proceso de
cambios que modifico profundamente a las sociedades
indgenas, sino que por el contrario estos procesos tambin
fueron generados desde la elite nativa, ya que no solo
buscaron la proteccin de la Corona y a los protectores de
indios, sino tambin la obtencin de beneficios econmicos y
polticos, lo que en algunas ocasiones fue en detrimento del
comn de indios.
Asimismo, hemos expuesto que la
sociedad indgena del Colesuyu meridional tuvo un carcter
multitnico y durante un periodo de 65 aos gnero nuevas
estrategias de sobrevivencia que le permitieron rearticular
su espacio sagrado, la territorialidad y fortalecer la identidad
yunga Cole, con prcticas culturales e ideologas aimaras.
Finalmente mencionar que los procesos de articulacin y
regeneracin son parte central de los habitus de la poblacin
indgena y que se ha instalado como parte central de su
discurso ideolgico contemporneo.
Bibliografa
Caedo Arguelles, Teresa.
2005 La visita de Juan Gutierrez Flores al Colesuyo y pleitos
por los cacicazgos de Torata y Moquegua. Lima,
Per: Fondo Editorial PUCP.
261
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
Cavagnaro, Luis
1986 Materiales para la Historia de Tacna, volumen I.
Tacna, Per: Editorial Universidad Privada de
Tacna.
Cavagnaro, Luis
1988
Materiales para la Historia de Tacna, volumen
III. Tacna, Per: Editorial Universidad Privada de
Tacna.
Cook, David Noble.
1975
Tasa de la Visita General de Francisco Toledo.
Lima, Per: Ediciones de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
Cuneo Vidal, Rmulo
1977
Obras Completas. Lima, Per: Edicin Ignacio
Prado.
Chacama, Juan; Muoz, Ivn
2006
Complejidad Social en las Alturas de Arica:
Territorio, Etnicidad y Vinculacin con el Estado
Inca. Arica, Chile: Ediciones Universidad de
Tarapac.
Choque, Carlos
1997
Sistema de Andeneras en una Quebrada del
norte de Chile: Socoroma. Arica, Chile: Ediciones
de la Universidad de Tarapac.
262
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
Choque, Carlos
2009
Memoria y Olvido del Pueblo de Socoroma:
Deconstruyendo su identidad e historia. Arica,
Chile: Ediciones Tierra Viva.
Dagnino, Vicente
1909
Corregimiento de Arica. Arica, Chile: Imprenta
La poca.
Espinoza Soriano, Waldemar
1997
Los Incas. Economa, Sociedad y Estado en la
era del Tawantinsuyu. Lima, Per:
Amaru
Editores.
Estenssoro, Juan Carlos
2003
Del Paganismo a la Santidad. Lima, Per: IFEAPUCP.
Fernndez de Oviedo y Valdez, Gonzalo
1945
Historia General y Natural de las Indias. Lima,
Per: Editorial Guarana.
Gonzlez, Hctor y Gundermann, Hans
1997
Contribucin a la Historia de la Propiedad
Aymara. Santiago, Chile: Ediciones CONADI.
Hasche, Renato Sj.
263
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
1997
La Iglesia en la Historia de Arica. Cronologa
desde 1532. Arica, Chile: Edicin del Obispado
de Arica.
Hidalgo Lehuede, Jorge
2004
Historia Andina en Chile.
Editorial universitaria.
Santiago, Chile:
Hidalgo, Jorge y Focacci,Guillermo
1986
Multietnicidad en Arica, siglo XVI. En Revista
Chungar N 16-17: Universidad de Tarapac,
pp.137-147.
Julien, Katherine
1979
Koli: A language spoken on the Preuvian
Coast. En Andean Perspective Newsletter n 3.
Austin, United State. Austin University, pp. 4565.
Kessel, Jean Van
2003
Holocausto al Progreso. Los Aymaras
Tarapac. Iquique, Chile. Ediciones IECTA.
de
Murra, John
2002
El Mundo Andino. Poblacin, Medio Ambiente y
Economa. Lima, Per: Ediciones PUCP IEP.
Platt, Tristn
2008
Conociendo el Silencio y Fundiendo
Horizontes. El Encubrimiento del Encubrimiento
de Potos. En Historia y Cultura N XXXIII. La
264
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
Paz, Bolivia: Sociedad Boliviana de Historia, pp.
145-165.
Poma de Ayala, Felipe Waman
1992
Nueva Cornica y Buen Gobierno. D.F. Mxico:
Ediciones Siglo XXI.
Pulgar Vidal, Javier
1967
Las ocho regionales naturales del Per. Lima,
Per: Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Ros, Waldo y Pizarro, Elas
1989
Cultivos pre-hispnicos: El caso de la coca en
el extremo norte de Chile. En Dialogo Andino,
n 7/8. Universidad de Tarapac, pp. 81-100.
Romero G., lvaro
2003
Arqueologa y pueblos indgenas en el extremo
norte de chile. En
Revista Chungar, V.N
XXXV, n 2. Arica, Chile: Ediciones UTA, pp. 337346.
Romo M., Marcela
1998
Pastores del Sur Andino. Percepcin y
representacin del ambiente. En Revista de
Estudios Atacameos N 16. San Pedro, Chile:
Universidad Catlica del Norte, pp. 24-54.
Rostworowski, Mara
265
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
1988
La antigua regin del Colesuyu. En Sociedad
Andina y Pasado, Volumen I. Lima, Per:
FOMCIENCIAS, pp. 139-150.
Rostworowski, Mara
2002
Historia del
Ediciones IEP
Tawantinsuyu.
Lima,
Per:
Rostworowski, Mara
2005
Ensayos de Historia Andina,V. I. Lima, Per:
Ediciones IEP.
Santa Cruz Pachacuti, Juan
1995
Relacin de Antigedades de Este Reino del
Per. Lima, Per: Ediciones del fondo de Cultura
Econmica.
Trelles Arestegui, Efran
1991
Lucas Martnez de Vegazo: Funcionamiento de
una Encomienda Peruana Inicial. Lima, Per:
Ediciones PUCP.
Urton, Gary
2003
Quipu: contar anudando en el imperio Inka.
Massachusetts, United State: Harvard
University.
Yampara, Simn
266
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
EL COLESUYU MERIDIONAL: ESPACIO DE ARTICULACIN ECONMICA Y CULTURAL HISPANO-INDGENA
2001
El Ayllu y la Territorialidad en los Andes: Una
Aproximacin a Chambi Grande. La Paz, Bolivia:
Ediciones CADA INTI ANDINO.
267
ALLPANCHIS 73 74 (2009)
También podría gustarte
- Sistema de Coordenadas RectangularesDocumento9 páginasSistema de Coordenadas RectangularesYamile HuamanAún no hay calificaciones
- Mesas Aceptadas-Congreso AEB 2023Documento6 páginasMesas Aceptadas-Congreso AEB 2023Carlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Programa Oficial Detallado AEB2023Documento65 páginasPrograma Oficial Detallado AEB2023Carlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- II Jornadas Históricas - Brochure Informativo VFDocumento5 páginasII Jornadas Históricas - Brochure Informativo VFCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Estrella de AricaDocumento20 páginasEstrella de AricaCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Las Encomiendas Jose de La Puente BrunkeDocumento26 páginasLas Encomiendas Jose de La Puente BrunkeCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- El Escandalo de Las Quiebras en La Real Hacienda. Las Cajas Reales de Oruro y CarangasDocumento23 páginasEl Escandalo de Las Quiebras en La Real Hacienda. Las Cajas Reales de Oruro y CarangasCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Mapa de TacnaDocumento1 páginaMapa de TacnaCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- La Idea Imperial de Carlos VDocumento25 páginasLa Idea Imperial de Carlos VCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Documentos Relativos A Pizarro Rah - 16-07275 - Ade - t-21-IIDocumento654 páginasDocumentos Relativos A Pizarro Rah - 16-07275 - Ade - t-21-IICarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Reinos IbericosDocumento43 páginasReinos IbericosCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Alfalfa y Mineria en El Desierto SurandiDocumento17 páginasAlfalfa y Mineria en El Desierto SurandiCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Poderio Naval en Las Indias Las GalerasDocumento21 páginasPoderio Naval en Las Indias Las GalerasCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- La Arqueologia y La Etnohistoria Un Encuentro AndinoDocumento4 páginasLa Arqueologia y La Etnohistoria Un Encuentro AndinoCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- La Epidemia de 1800 y El Origen Del Cementerio de TrujilloDocumento9 páginasLa Epidemia de 1800 y El Origen Del Cementerio de TrujilloCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Castañeda Los Pueblos de La MarDocumento22 páginasCastañeda Los Pueblos de La MarCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- El Imperio de Multiples EspaciosDocumento91 páginasEl Imperio de Multiples EspaciosCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Libro SocoromasDocumento130 páginasLibro SocoromasCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Libro de MenaDocumento144 páginasLibro de MenaCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Prehistoria en AricaDocumento29 páginasPrehistoria en AricaCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- La Mita de ArequipaDocumento148 páginasLa Mita de ArequipaCarlos Choque Mariño100% (1)
- Libro Anttonio Alvarez y Ximenez - Visita Partido de Arica - Carlos ChoqueDocumento465 páginasLibro Anttonio Alvarez y Ximenez - Visita Partido de Arica - Carlos ChoqueCarlos Choque MariñoAún no hay calificaciones
- Ets6 Principales CaracteristicasDocumento6 páginasEts6 Principales Caracteristicasjoaquin reyesAún no hay calificaciones
- Presentacion Lenguaje UBVDocumento4 páginasPresentacion Lenguaje UBVJosé Luis Ochoa FernándezAún no hay calificaciones
- 4Documento1 página4marktwaintomAún no hay calificaciones
- El Lenguaje PrimeroDocumento2 páginasEl Lenguaje PrimeroProf. Eduardo Ore PerezAún no hay calificaciones
- Visual Basic Aplicaciones para ExcelDocumento16 páginasVisual Basic Aplicaciones para ExcelMario Garrón AlmendrasAún no hay calificaciones
- ATB - 1061 - 1 P Intro-1.2Documento9 páginasATB - 1061 - 1 P Intro-1.2Pastor Melvin PorrasAún no hay calificaciones
- Ordenacion Documental - Mary Luz LópezDocumento82 páginasOrdenacion Documental - Mary Luz LópezLuis Miguel Rodríguez MárquezAún no hay calificaciones
- Capitulo 5 - El PecadoDocumento9 páginasCapitulo 5 - El PecadoAbraham Isaac Saez CarrilloAún no hay calificaciones
- Procedimientos Lógico ConceptualesDocumento2 páginasProcedimientos Lógico ConceptualesWillians VilcaAún no hay calificaciones
- 1exposicion Au Region Nor OrientalDocumento6 páginas1exposicion Au Region Nor OrientalDan SarAún no hay calificaciones
- Educar para LeerDocumento2 páginasEducar para LeerGabriela pradenas bobadillaAún no hay calificaciones
- Taller de Adverbios, ConjucionesDocumento7 páginasTaller de Adverbios, Conjucioneskaren melissa peñarandaAún no hay calificaciones
- Herejías de La Secta ModernistaDocumento67 páginasHerejías de La Secta ModernistaDavid Zamora LópezAún no hay calificaciones
- Guía Máster en Fundamentos de La CiberseguridadDocumento50 páginasGuía Máster en Fundamentos de La CiberseguridadGerard P. BetancourthAún no hay calificaciones
- Telecable - Manual TelefoníaDocumento28 páginasTelecable - Manual TelefoníaPepePotamoAún no hay calificaciones
- Anon - Calculo Limites y DerivadasDocumento12 páginasAnon - Calculo Limites y DerivadasMiguel LaraAún no hay calificaciones
- Español de EcuadorDocumento5 páginasEspañol de EcuadorPaula ManriqueAún no hay calificaciones
- 1 La Construcción de La Frase y La ArmoníaDocumento4 páginas1 La Construcción de La Frase y La ArmoníaGustavo QueteimportaAún no hay calificaciones
- Wani 36Documento101 páginasWani 36aykelAún no hay calificaciones
- DISLEXIADocumento18 páginasDISLEXIAsamgre7Aún no hay calificaciones
- Consejos de La Biblia para Las EsposasDocumento2 páginasConsejos de La Biblia para Las Esposasgeo8023gmailcomAún no hay calificaciones
- Duolingo Alemán NotasDocumento2 páginasDuolingo Alemán NotasgranainaAún no hay calificaciones
- Evaluacion Final - Escenario 8 - Herramientas Productividad - 202060-c1 - c03Documento12 páginasEvaluacion Final - Escenario 8 - Herramientas Productividad - 202060-c1 - c03Ludy RodriguezAún no hay calificaciones
- Ensayo Final Taller de ArgumentaciónDocumento3 páginasEnsayo Final Taller de ArgumentaciónManuel Mejía MurgaAún no hay calificaciones
- Sistema de Numeración MayaDocumento18 páginasSistema de Numeración MayaCarolina Cayzac0% (2)
- Monografías CompletoDocumento36 páginasMonografías CompletoGuillermina CreiscellAún no hay calificaciones
- Infografia Silvia PlathDocumento1 páginaInfografia Silvia PlathJADE DEL CARMEN LORENZO RODRIGUEZ100% (1)
- Ejercicios C++ PDFDocumento159 páginasEjercicios C++ PDFMelBet OjedaAún no hay calificaciones
- Clasificacion de Los Juicios PARALELO 5 JJDocumento43 páginasClasificacion de Los Juicios PARALELO 5 JJAlcalamontalfAún no hay calificaciones