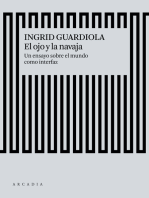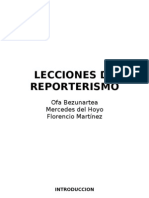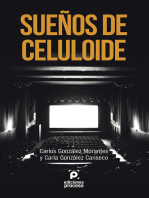Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lister Martin. La Imagen Fotografica en La Cultura Digital
Lister Martin. La Imagen Fotografica en La Cultura Digital
Cargado por
Javier Darío GómezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lister Martin. La Imagen Fotografica en La Cultura Digital
Lister Martin. La Imagen Fotografica en La Cultura Digital
Cargado por
Javier Darío GómezCopyright:
Formatos disponibles
XABIER BARRIOS
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA
CULTURA DIGITAL
MARTIN LISTER
ESQUEMA
XABIER BARRIOS
INTRODUCCIN
En general, el impacto de lo digital sobre lo fotogrfico, de una
tecnologa de la imagen sobre otra, se est discutiendo a dos
niveles muy diferentes. Uno de ellos es particular y local,
teniendo en cuenta el trabajo que los fotgrafos han realizado
tradicionalmente. Analiza las amenazas que se perciben, su
significado y el modo en que los consumidores de imgenes lo
perciben (Ritchin 1990a, 1990b). El otro es global y temporal y
maneja ideas sobre los cambios histricos en la ciencia, la
tecnologa y la cultura visual.
En el primer nivel, se ve con ansiedad cmo un conjunto de procedimientos tecnolgicos nuevos socavan una tradicin prctica
de representacin visual. Una prctica que ha sido esencial en la
experiencia de las culturas modernas: la fotografa. El fotgrafo
movindose por un mundo social y fsico, un ojo formado y
especializado, con una cmara que se consideraba como una
extensin de su cuerpo observador, y luego el cuarto oscuro en
el que se practican otra serie de destrezas artesanales, se ha
transformado en la pequea caja de plstico gris del ordenador
personal. En este nivel, se expresan el temor por la posible
desaparicin de las habilidades, las funciones sociales y las
responsabilidades polticas asociadas a la vocacin o a la
profesin de fotgrafo. En particular respecto a los gneros del
reportaje y del documental. Y para el consumidor de imgenes
fotogrficas, seguramente una parte importante de la poblacin
mundial a diferentes niveles, ya no es posible mantener la
creencia en un vnculo significativo entre la apariencia del
mundo y la configuracin concreta de una imagen material.
Todas ellas son las imgenes que han jugado un papel clave en
tanto que le han dado sentido a la expriencia moderna. Parafraseando a Susan Sontag, vivimos en un mundo en el que la
produccin y el consumo de imgenes fotogrficas ha sido
durante mucho tiempo una actividad fundamental. Un mundo en
el que tales imgenes han determinado nuestras demandas sobre
la realidad, en el que las imgenes son codiciadas como sustituto
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
de la experiencia de primera mano, y se han vuelto
indispensables para la economa, la poltica y la bsqueda de la
felicidad personal (Sontag 1977: 153).
En una economa basada en la imagen, estas imgenes abarcan
un campo enorme: consiguen producir deseo, fomentar el
consumo, entretener, educar, dramatizar la experiencia,
documentar los sucesos en el tiempo, celebrar la identidad,
informar y desinformar, ofrecer evidencia. Por tanto, el cambio
en el modo de producir, consumir y entender tales imgenes
refleja que nos encontramos en un momento histrico.
En el segundo nivel, esta transicin de la imagen fotomecnica,
un material anlogo y convincente respecto a su referente en una
realidad previa a las construcciones digitales inmateriales y los
hbridos cuyas fuentes pueden ser matemticas y virtuales
tanto como empricas, se ve como elemento clave de la
transformacin radical de la cultura visual. Se considera que nos
encontramos en plena transformacin o en sus inicios. El drama
de los cambios que se estn operando se puede equiparar a los
grandes cambios de la cultura visual occidental; desde los
esquemas y smbolos de las imgenes medievales a la
perspectiva realista del Renacimiento y desde lo autogrfico a lo
fotogrfico al principio del siglo XIX. Al igual que ocurri en
esos cambios histricos, lo que se cree que est en juego es
mucho ms que un cambio tecnolgico en el modo de crear las
imgenes. Dentro de este discurso es donde se propone nada
menos que un cambio de era. Los cambios de naturaleza en el
modo de plasmar el mundo en imgenes se consideran (aunque
no sin problemas) cambios en el modo de ver el mundo. y, a su
vez, se cree que estos cambios ideolgicos estn relacionados
con los cambios en el modo de conocer el mundo (en algunas
versiones, ya no se puede conocer) y con las identidades de los
que lo ven y lo conocen. Incluso se llega ms all, se hace
referencia a los trastornos actuales en la ordenacin econmica,
cientfica, poltica y productiva de las sociedades y comunidades
en las que vivimos y adquirimos esas identidades.
XABIER BARRIOS
En un corto espacio de tiempo, estos dos escenarios se han entrelazado. El debate particular, ms vocacional y defensivo,
sobre el desplazamiento de la practica fotogrfica por el uso de
la tecnologa digital, se ha incluido dentro del discurso ms
generalizante y especulativo, sobre el cambio d era.
Los medios electrnicos no pueden simplemente ignorar
cuestiones tericas de la representacin por las que se ha
trabajado durante las dos ltimas dcadas desde los campos de
la fotografa y el cine. A medida que la representacin se
envuelve en algoritmo s (los algoritmos de la simulacin o los
del marketing corporativo) la teora se vuelve ms esencial que
nunca. Si los educadores tienen que ensear a sus alumnos
imagen digital, deberan presentarse algunos anlisis y
directrices claros (Druckery 1991).
Este esfuerzo por resolver estas cuestiones se puede encontrar
en gran nmero de disciplinas. Estas incluyen los estudios
histricos, sociolgicos y etnogrficos de los medios, los
estudios culturales y la teora cultural, las historias crticas y
sociales del arte, la fotografa y el cine. Aunque no se trata en
modo alguno de un campo homogneo, sino de un terreno en el
que abundan los debates y las diferencias, tales estudios rara vez
respaldan cualquier relacin causal directa entre el cambio
tecnolgico y el cultural. Por el contrario, lo que su
argumentacin detallada y convencida demuestra es la configuracin histrica y social de las tecnologas de los medios y los
modos de concebirlas, definirlas, imaginarlas y utilizarlas dentro
de las culturas de la vida cotidiana.
La mayora de las veces, la discusin dominante de las nuevas
tecnologas de la imagen ha evitado mezclarse en asuntos
relativos a las realidades sociales y materiales. Esta discusin se
ha desarrollado a cierta distancia de las diferencias y
desigualdades histricas y polticas que todava deben existir
junto a los mundos de la imagen, las simulaciones y los
simulacros que nos preocupan y fascinan.
(Que es lo que yo quiero analizar en contexto)
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Por consiguiente, nuestra preocupacin con respecto a las
nuevas tecnologas no puede quedarse corta celebrando su
potencial abstracto. Las tecnologas no obtienen resultados
aislados e inevitables ni tampoco surgen de la nada en una
cultura; son calculadas, deseadas e inducidas (Williams 1974,
1985). Sugiriendo que la imagen digital es una abstraccin
inexorable de lo visual, una tecnologa que recoloca la visin
y la rompe desde el punto de vista del observador, Crary nos
advierte que si queremos evitar su mitificacin recurriendo a
explicaciones tecnolgicas hay muchas otras cuestiones que se
deben preguntar y contestar. No slo histricas. Para
comprender los cambios actuales nos tenemos que enfrentar a
cuestiones relativas a las maneras de ver lo que estamos dejando
atrs, y al grado de ruptura que todo ello supone. Necesitaremos
considerar la posibilidad de hacer coexistir las formas de visin
ms antiguas con las ms nuevas, y, sobre todo, lo que esto
significar para nuestra capacidad de conocer, sentir y darle
sentido al mundo (Crary 1993).
El ciberfeminismo es la tecnologa de la informacin como
ataque fluido, una agresin a la accin humana... introduciendo
sistemas de control cuya complejidad sobrepasa a los grandes
maestros de la historia... Nadie lo est provocando, no es un
proyecto poltico... Sin embargo se ha puesto en marcha. .. un
programa que funciona ms all de 'lo humano (Plant 1993: 13.
La cursiva es ma).
De esta manera, las cuestiones culturales y polticas que
acompaaban a la fotografa, el cine y la televisin son mucho
ms esenciales que nunca. Lejos de ser superadas, se estn
volviendo a enfocar, plantear y cuestionar.
El impacto dramtico de la tecnologa digital en la produccin, la circulacin y el consumo de imgenes fotogrficas, se
est considerando, demasiado a la ligera, como el impacto de
una tecnologa monoltica y singular sobre otra. Abundando en
esta idea, el significado social y cultural del impacto se est
deduciendo de forma demasiado directa de lo que se presume
que son caractersticas esenciales de cada tecnologa.
XABIER BARRIOS
En lo que sigue a continuacin, voy a intentar esbozar y poner
en primer plano una visin menos ordenada. Esto requiere que la
imagen fotogrfica, como objetivo de la tecnologa digital, sea
vista como un objeto cultural y no tecnolgico. Cuando esto
suceda, la asuncin que sus significados y valores simplemente
cambiarn.
No hay un ahora sencillo: cada presente es asncrono, una
mezcla de tiempos diferentes. Por tanto, no hay nunca una
transicin oportuna, es decir, entre lo moderno (podramos
considerado lo fotogrfico) y lo posmoderno (o lo digital),
nuestra conciencia de un periodo no slo proviene del hecho:
tambin proviene del paralaje (Foster 1993 ).
Podramos utilizar tambin esta reflexin para hacer memoria y
recordar que el cambio tecnolgico est en tensin con los
elementos de continuidad histrica y cultural. Ello implica, en el
contexto actual, dar nfasis al modo en que las formas
culturales, las instituciones y los discursos, que se han
desarrollado alrededor de la imagen fotogrfica y que se han
investido de significado, se han convertido en un contexto que
da forma a la nueva tecnologa.
No os quedis con la vista fija en las pantallas. Las pantallas
podrian quedar obsoletas antes de lo que creis... Un
microescner lser pintar las realidades directamente sobre
vuestras retinas; es slo una cuestin de saber cundo
suceder... La gente que tenemos trabajando en esto puede
conseguir una resolucin del escner de 8.000 por 6.000 lneas
(Thomas A. Furness, ex director del programa de investigacin
sobre VR de las Fuerzas Areas de los Estados Unidos. Citado
por Howard Rheingold a partir de una entrevista en el
Laboratorio de Tecnologa sobre Interfaz Humana, Universidad
de Washington, en Virtual Reality, de H. Rheingold, pg.
194).
() y habla de una investigacin ms avanzada que se dirige
a la estimulacin directa del nervio ptico como medio de
prescindir de un hardware inflexible y difcil de usar (Biggs
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
1991: 71). En tres frases saltamos de la cmara de vdeo familiar
a un mundo gibsoniano de ciruga posbiolgica y prtesis
neuronal.
Con la tendencia actual de oponer la fotografa a la imagen
digital, estamos presenciando en realidad la continuacin de un
viejo debate sobre fotografa. Es un debate entre aquellos que
han acentuado la condicin privilegiada de la imagen fotogrfica
como una analoga mecnica fiable de la realidad, y aquellos
que han resaltado su carcter ideolgico y artifactual.
Las teoras realistas dan prioridad a los orgenes mecnicos de la
imagen fotogrfica. Estas teoras argumentan que la disposicin
mecnica de la cmara fotogrfica hace que los objetivos
fsicos por s mismos impriman su imagen por medio de la
accin qumica y ptica de la luz (Arnheim 1974). Los
fotgrafos son considerados "cosustanciales con los objetos
que representan", "perfectos anlagos", "clichs de la realidad",
"huellas" o "grabaciones" de los objetos o de las imgenes de los
objetos (Snyder y Allen 1975). Por tanto, lo que se asegura es
una relacin causal garantizada con el mundo fsico; las
imgenes fotogrficas se producen automticamente y son
pasivas ante la realidad.
(No es que sea automtico el medio, sino muchas veces nuestra
forma de mirar. Esas tecnologas y sus ontologas son procesos
socio- culturales)
Tal como seal John Tagg (1988: 14-15), es ms til pensar en
fotografas que tienen diferentes historias que pensar en un
medio singular con una enorme historia singular.
(En arte es donde me interesa la foto, no en otros mbitos)
XABIER BARRIOS
Esto puede llevamos tambin a cuestionamos la idea de que
existe una ruptura cultural fundamental entre lo fotogrfico y lo
digital. En lugar de concentrar la atencin sobre la fotografa
como el producto de una tecnologa qumica y mecnica,
necesitamos considerada como un hbrido entre lo semitico y lo
social, la forma en que su significado y poder son el resultado de
una mezcla y un compuesto de fuerzas y no una cualidad
inherente, esencial y singular.
Con la introduccin de la placa de fotograbado a media tinta en
la dcada de 1880, se relanz toda la economa de la
produccin de la imagen... la placa de fotograbado a media
tinta al final permiti la reproduccin econmica e ilimitada de
fotografas en libros, revistas y anuncios, y especialmente en
peridicos. Se resolvi el problema de imprimir imgenes junto
con texto y en respuesta a los hechos que cambian
diariamente... La era de las imgenes desechables haba empezado (Tagg 1988: 56).
El recorrido desde la fotografa qumica hacia su disponibilidad
social y su circulacin en revistas, peridicos, libros, etc., es
complejo y mediatizado. Para que se produjera la saturacin
moderna de experiencia por medio de las imgenes, el proceso
de fotomecnica fue una causa necesaria, pero en absoluto
suficiente. Tuvo relacin con una convergencia de la fotografa
con las tecnologas de impresin, grficas, electrnicas y
telegrficas. Con el surgimiento de la tecnologa digital, esta
convergencia aumenta exponencialmente. Puede verse, al menos
en parte, como una aceleracin de procesos histricos que ya
existan en torno a la imagen fotogrfica. En el ciclo de la
produccin y la recepcin cultural, que atraviesa multitud de
estadios polticos, sociales y tcnicos, el significado de la
imagen fotogrfica o de un texto puede fijarse o cambiarse en un
nmero de puntos.
En segundo lugar, en el tema de la recepcin y consumo, las
imgenes fotogrficas, en caso de encontrarlas, estarn aisladas.
Estn implcitas y contextualizadas en otros sistemas de seales.
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Del mismo modo que una litografa implicaba virtualmente el
peridico ilustrado, la fotografa anunciaba la pelcula sonora,
[porque], como la vista es ms rpida que la mano, el proceso
de reproduccin pictrica se aceler enormemente de forma
que pudiera ir al unsono con el habla (Benjamin 1973: 221).
La introduccin total y absoluta de las imgenes fotogrficas en
todas las reas de la vida social y cultural implica tambin su intertextualidad. Los significados de cualquier imagen fotogrfica
particular no existen por s solos de forma autnoma, sino
relacionados con todos los dems. Cada una de las formas
culturales en las que las imgenes circulan, es un pequeo
elemento en una historia de produccin de la imagen y un
mundo de la imagen contemporneo. Las imgenes
fotogrficas pertenecen a un tipo de segunda naturaleza; un
entorno histrico denso de imgenes producidas masivamente,
objetos simblicos, espectculos y signos (Buck-Morss 1991).
Dentro de este entorno, la imagen fotogrfica gana su
significado por un flujo continuo y una interreferencia de
significados entre las imgenes. La fotografa esttica hace
referencia al cine, el cinematgrafo adopta el estilo de un fotgrafo de anuncios, los vdeos musicales se expresan con la
mmica y nos recuerdan las primeras pelculas mudas... etc.
Si a lo que una fotografa hace referencia se parece, al menos en
parte, a la forma en que el mundo representa en otras imgenes,
entonces la distincin entre lo fotogrfico y lo digital resulta
menos acentuada. La observacin hecha con bastante frecuencia
de que las imgenes digitales se recrean a partir de imgenes
recibidas, que estn construidas sobre los fragmentos y los
estratos de otras imgenes, se entiende mejor como una
metaforma de los procesos que durante mucho tiempo han
incluido la imagen fotogrfica; no se trata de una diferencia
radical sino una aceleracin de una cualidad compartida.
XABIER BARRIOS
Cada una de las relaciones entre la imagen fotogrfica y otras
tecnologas de representacin y comunicacin tiene lugar en el
seno de las instituciones sociales y las formas de organizacin:
organizaciones de medios de comunicacin, familias,
establecimientos educativos, lugares de trabajo, ciudades.
Jhon Tagg: En principio no era evidente en s mismo el hecho de
que una imagen fotogrfica fuese ms veraz que cualquier otro
tipo de imagen. Tampoco era evidente que una imagen
producida por una mquina pudiera ser propiedad de un
individuo; que pudiera tener un autor. Al recurrir a otras fuentes
de poder y autoridad, y conectar la imagen fotogrfica con ellas,
estos valores se establecieron. Principalmente estas fuentes de
autoridad eran las nuevas ciencias sociales, las autoridades
cvicas, los juzgados, las premisas de la economa capitalista y
las ideas tradicionales sobre la creacin artstica donde se
supone que el artista ha dado algo de s mismo a su trabajo.
El significado de las imgenes fotogrficas no puede entenderse
de forma global sin tener en cuenta los sistemas de ideas y las
formas de ordenar el conocimiento y la experiencia, con las que
se vieron relacionadas desde mediados del siglo XIX. Slo
entonces, habindose producido y llenado de significado de esta
manera, pueden entenderse dentro de otro conjunto de ideas y
creencias.
Por lo tanto, es necesario pensar en la fotografa como en un
conjunto de prcticas con diferentes propsitos. Aunque
compartan una misma base tecnolgica, no llegaremos muy
lejos pensando en estas prcticas diferentes solamente en
trminos tecnolgicos. Ahora se necesita adems reconocer que
la tecnologa digital tiene ms de una relacin con esta variedad
de prcticas fotogrficas. Incluso en los primeros aos, la
tecnologa de la imagen digital se utiliz de ms de una forma y
estas formas inevitablemente le deban mucho a las formas
establecidas, a los discursos y a las instituciones de la produccin fotogrfica.
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
En la seccin final de esta introduccin, argumentar que bajo la
superficie tecnolgica de la produccin de la imagen digital, estn en juego importantes continuidades culturales. En un estudio
ms completo del que puede darse aqu, necesitaramos pensar
por separado en el cdigo digital de la fotografa qumica
analgica, y la simulacin de las fotografas qumicas por
medios digitales; la produccin de imgenes fotogrficas que no
tienen un referente especfico o causal en el mundo de los
objetos y los hechos. En tercer lugar, probablemente sera til
distinguir este ltimo de los escenarios de la realidad virtual. Ya
que stos ltimamente intentan disolver las imgenes materiales
por completo; hacer desaparecer cualquier interfaz material
entre la visin y la imagen.
En general, el uso de la tecnologa digital dentro de la tradicin
del reportaje y el documental lleva a una preocupacin defensiva
en lo relativo a autora e integridad (vase la contribucin de Ian
Walker (captulo 11) para encontrar un anlisis ms profundo de
estos temas). Mientras que dentro de la prctica del multimedia
existe, al menos a nivel ideolgico (los temas de copyright
todava se siguen con intensidad, aunque estn confusos, a nivel
de produccin material y control de produccin), una cierta
alegra y se celebra la interactividad, la apertura y la
disolucin de los conceptos de originalidad, singularidad,
autora. (Vanse Barthes 1977: 142-148, Foucault 1979: 108119, Lury 1992: 380385, sobre conceptos de autora.) Esto
puede suponer una constante tensin dentro de la cultura
fotogrfica que puede alcanzar ahora su punto de mxima
tensin. (Es un medio contradictorio y hay que aprovechar eso
en arte para sembrar dudas y hacer preguntas)
Los imperativos ocultos de la cultura fotogrfica nos arrastran
en dos direcciones contradictorias: hacia la ciencia y a un
mito de la verdad objetiva por una parte, y hacia el arte y
a un culto a la experiencia subjetiva por la otra. Este
dualismo persigue a la fotografa dndole una cierta
incoherencia a la mayora de afirmaciones tpicas sobre el
medio (Sekula 1986: 160).
XABIER BARRIOS
Sekula seala la forma en que actualmente se ve la fotografa,
unas veces como el producto de una fuerza tecnolgica
autnoma, y otras como una cuestin de esttica, placer,
expresin y de interioridad subjetiva. Esta posicin problemtica
de la fotografa tal y como se ha considerado en las divisiones
institucionales y filosficas de la ciencia y el arte, siempre ha
preocupado a sus tericos. Aunque es poco probable que haya
preocupado a los que la practican y a las instituciones en la
misma medida, a un lado u otro de la lnea. En la actualidad,
parece que la llegada de la posfotografa digital, a pesar de
confundir las categoras realistas/ constructivistas, an se sigue
considerando con la incoherencia ingenua a la que Sekula se
refiere. Los fotgrafos y las instituciones investidos de los
mitos de la verdad objetiva intentan apoyar estas divisiones
ideolgicas (Ritchin 1990b: 36, Mitchell1992: 8). Por otra parte,
tanto de una manera popular como de una manera ms formal y
acadmica, la tecnologa se est decantando por confirmar la
disolucin de la divisin entre ciencia/arte, objetivo/subjetivo,
en particular el estatus de imagen considerado como cualquier
tipo de ndice fiable de una realidad anterior
A cierto nivel, Mitchell podra estar sealando el modo en que
un programa de software como Adobe Photoshop puede
funcionar de una manera muy parecida a una demostracin
prctica de semitica fotogrfica. Tras un par de horas de
utilizacin, un programa de este tipo abre la posibilidad, al
menos en principio, de manipulaciones de postproduccin de la
representacin fotogrfica: manipulaciones que de otra forma
hubieran sido el resultado de varios meses de aprendizaje en una
cmara oscura. El software digital se convierte en una
herramienta heurstica para entender la representacin
fotogrfica.
Mitchell va ms all de todo esto. Por medio de lo que slo
podra describirse como una homologa -un sentido de
adecuacin o resonancia- l sugiere que un medio (digital)
que prima la fragmentacin, la indeterminacin y la
heterogeneidad y que enfatiza el proceso de realizacin es el
equivalente tecnolgico de algunas proposiciones de teora
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
lingstica y cultural. l considera la prctica postfotografica
como una analoga de la teora posestructuralista, englobadas
ambas dentro de un mundo caracterizado como posmoderno.
Mientras que la bsqueda por parte de los grandes hroes
modernistas de la fotografa, como Paul Strand y Edward
Weston, de un tipo de verdad objetiva asegurada por un
procediminto cuasicientfico y una perfeccin acabada y
cerrada se considera anacrnica e inconcebible.
Mitchell seala la apertura sin lmites de la imagen digitalizada
y la manera en que se disea el software de manipulacin de la
imagen para facilitar el cambio, la alteracin y la recombinacin
de elementos. l la considera como si fuera un contraste con la
relacin uno a uno que la imagen fotogrfica convencional
tiene con respecto a la escena o al objeto que sta representa, y
traza una analoga con las teoras posestructuralistas del
lenguaje y el significado. Estas teoras enfatizan la naturaleza
polismica de los signos, su capacidad para significar ms de
una cosa fija. Tambin enfatizan su indeterminacin, la forma
en que el lenguaje y el sistema de signos estn siempre en
proceso a medida que se utilizan. Nunca alcanzan un destino
final o fijado, un significado establecido; es decir, algn tipo de
cierre. En la forma emergente del multimedia interactivo es
precisamente donde tales ideas podran encontrar su analoga en
la produccin de los textos de la imagen digital.
El multimedia, ya sea codificado en CD Rom o en sus
prometidas formas on-line, plantea muchas cuestiones. Algunas
de ellas se discuten en las contribuciones a este libro. (Vanse,
en particular, Andrew Dewdney y Frank Boyd [captulo 7] para
una extensa exposicin sobre las formas institucionales y
culturales de la actual produccin y uso de los multimedia, y
tambin las aportaciones de Don Slater [captulo 6] y de Ruth
Furlong [captulo 8], sobre las tecnologas de la nueva imagen
en contextos domsticos.) Me limito aqu al texto multimedia,
donde el consumidor o el usuario tiene la posibilidad de navegar
a travs de una extensin de conocimiento e informacin
potencialmente inmensa. Al hacer sus propias conexiones,
escoger sus propios caminos, y ser activo al producir su propio
XABIER BARRIOS
sentido de lo material, se le incluye por primera vez en la
construccin del significado.
Observando lo que implica esta forma cultural emergente, podemos retomar de nuevo la discusin de las continuidades
culturales entre lo fotogrfico y la imagen digital. Ya que parece
como si la dispersa complejidad tecnolgica y social del
significado fotogrfico, que discutamos previamente, hubiese
encontrado una clase de forma tecnolgica concentrada en la
produccin multimedia.
Una vez que la imagen fotogrfica est digitalizada (en su forma
esttica y progresivamente en su forma en movimiento) sta
puede almacenarse en un CD. En la produccin de CD Roms
multimedia, se utiliza la tecnologa digital para producir una
convergencia de la imagen fotogrfica esttica con el cine, el
vdeo, el habla y el sonido grabados, material de texto, grfico y
autogrfico. Todo ello permite un tipo de edicin sin
precedentes, dentro de medios previamente diferenciados, para
construir nuevos tipos de estructuras audiovisuales o
arquitectura.
Se dice que la diferencia ms radical reside en el concepto de
interactividad entre el espectador de imgenes digitales ms que
las imgenes fotogrficas.
El concepto de interactividad seala algunos cambios reales en
la relacin entre un espectador y un texto. Las audiencias de
multimedia o los usuarios no pueden, por ejemplo, considerarse
meros espectadores distrados, como si delegaran su mirada,
tal como se ha observado que suele hacer un espectador de TV
(Ellis 1991: 112). No experimentan el sonido y la imagen
mientras entran y salen de sus actividades y relaciones
domsticas, de la forma en que se hace con la TV. Tampoco,
comparndolos con los espectadores de cine, pueden dejarse
arrastrar por las tensiones y las resoluciones de la narracin,
alineando en secreto su propio punto de vista con el de la
cmara y los actores con que se identifican (Ellis 1991, Mulvey
1981). Se trata de comparaciones relevantes, como lo es la del
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
monitor de TV y/o el ordenador en el espacio domstico o la
proyeccin de vdeo en un espacio pblico, el cual se utiliza
como modelo para la recepcin y exhibicin de multimedias
interactivos. Al reemplazar el trmino espectador por el de
usuario de multimedia se intenta significar la forma tan
distinta en que se capta la atencin. Nada sucede o procede
sin la iniciacin del usuario.
Decisiones previas. Unas tomadas por los diseadores, los
guionistas y los programadores y que se basan en las prioridades
y especificaciones del producto de las instituciones en las que
trabajan. Ellos llevan adelante preconcepciones de mercados y
audiencias, y con las ideologas y discursos con que trabajan e
informan sus narrativas, tratamientos y selecciones de
contenido.
En este sentido, la produccin multimedia no es cualitativamente diferente de cualquier otra forma de medios o produccin
cultural.
El hecho de ver la TV, las opciones que lo conforman y los
mltiples usos sociales que abarca, han hecho que stos se
conviertan irrevocablemente en procesos sociales activos. La
gente no absorbe pasivamente entradas subliminales de la
pantalla, sino que razona o hace lecturas de lo que ve. Sin
embargo, el razonamiento que hace est relacionado con un
modelo de opciones sobre qu y cundo ver lo que se
construye dentro de una serie de relaciones constituidas por
hechos familiares y domsticos en los que ese proceso tiene
lugar. El consumidor racional en un mercado perfecto y libre
amante de los anunciantes, de las encuestas de audiencia y de
los economistas racionales, es un mito (Hall, en Morley 1986).
Si la interactividad se refiere a la reaccin de los espectadores
o usuarios con los textos de los medios, en particular el papel
que el lector/usuario tiene en la contribucin al significado del
texto y al modo de utilizarlo, es necesario considerar que la
nocin de interactividad digital tiende a oscurecer otra. ste
es el concepto de interactividad que ha estado en el centro del
XABIER BARRIOS
debate sobre los antiguos medios durante veinte aos (Graddol y
Boyd-Barrett 1994, Morley 1992, Turner 1992), que centra en el
estudio de la TV, y de su audiencia en particular. Pero se puede
ampliar el enfoque para ocuparnos del complejo en el que las
imgenes fotogrficas, las narrativas visuales y las
representaciones audiovisuales ganan significado a travs de un
proceso de interaccin. Esto implica, primero: los significados
codificados por sus productores en los textos. Segundo: las
identidades, motivaciones, intereses y competencias culturales
de sus ausencias cuando deben utilizarse para entender o des
codificar esos significados. Tercero: los lugares culturales y
sociales especficos en que se encuentran el lector y la imagen.
Aun existiendo toda la diferencia del mundo entre leer
imgenes fotogrficas en libros, calles, galeras y hacerlo en
pantallas grandes o pequeas, no digamos nada con el monitor
del ordenador. (Vase la contribucin de Ian Walker a este
volumen [captulo 11] para encontrar una exposicin del
significado de los contextos en el proceso de cambio de la
imagen fotogrfica.)
Este importante campo de la teora no se est tomando en
consideracin en la mayora del pensamiento sobre las nuevas
tecnologas de la imagen. De hecho, corre el peligro de que la
oculte una nocin menos satisfactoria y abstracta, la nocin
social de interactividad que se centra en la resurreccin de la
idea de opcin que toma un consumidor racional e
independiente y cuya actividad ms tangible consiste en pulsar
teclas, mover el cursor o hacer clic ron el ratn al final de un
cable de fibra ptica. (Vase el texto de Don Slater, captulo 6,
sobre privatizacin mvil en relacin con este tema.)
No se trata de que estos juicios de valor puedan tener algn
fundamento crtico y local, sino de que se basan en puntos de
vista muy restrictivos de los procesos semiticos, culturales y
sociales que estn implicados en el consumo de imgenes,
artefactos y textos de los medios. No pretendemos
profundizar en la teora o en la prctica de los multimedia
interactivos, a menos queel evidente sentido de la manifiesta
interaccin fsica del usuario con el hardware digital sea
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
considerada dentro del contexto de estas formas ms amplias y
complejas de interaccin poltica y cultural. No existe nada en
las nuevas tecnologas de la imagen que indique que deban
exceptuarse de estos procesos.
Todo ello nos lleva a considerar, una vez ms que aunque
existen diferencias a tener en cuenta, no hay una gran ruptura,
entre los antiguos medios fotogrficos analgicos y los digitales,
excepto por la trivialidad del "clic" del ratn y por el tono de
mito asertivo del despliegue publicitario.
Con este reconocimiento cerramos el crculo. Volvemos al hecho de que los textos multimedia son esquemas y estructuras diseados, siguiendo contenidos selectivos, en los que se ofrece al
consumidor una funcin interactiva necesariamente restrictiva.
Tambin se debe considerar que los poderes significativos de las
imgenes fotogrficas trasladados a los medios digitales, los
esquemas ideolgicos en los que los textos multimedia se
construyen, y las convenciones que se han establecido para
hacerlos significativos, han de venir de algn lugar. Este algn
lugar es, en primer lugar, las posibilidades, prcticas y
convenciones que se han desarrollado histricamente en torno a
la imagen fotogrfica esttica y en movimiento; y del mismo
modo que en la fotografa en s misma, tambin en la serie de
sistemas discursivos y significativos que contribuyen a su
significado. Estn a punto de desarrollarse para multimedia
nuevas convenciones de produccin, formas de exhibicin,
instituciones y nuevas prcticas por parte del consumidor o de la
audiencia. Sin embargo, stas no existen como formas puras que
esperen ser divinizadas. Se estn construyendo en negociacin
con las formas de una cultura fotogrfica.
En este texto, se plantearon como los lugares en los que
empezbamos a experimentar los 'productos de las nuevas
tecnologas de la imagen, en que poda verse su interacciones
con los usos y valores de la cultura fotogrfica. Estas categoras
eran: la imagen domstica, los medios pblicos, la vigilancia, el
estado y la ley, la ciudad, el ocio y el entretenimiento, el trabajo
XABIER BARRIOS
y la educacin. De una forma reestructurada, estos ttulos
sobreviven como el principio organizador del libro.
Con el surgimiento de las nuevas tecnologas de la imagen, la
fotografa y el cine del pasado., y la imagen digital ahora, han
surgido cuestiones sobre su significado como cultura. Son arte,
entretenimiento, ciencia o tecnologa? Qu proyectos, valores y
progresos de la cultura occidental representan y facilitan? A
medida que nos proponemos contestar a estas preguntas, entran
en juego los recursos de la cultura, su racionalismo, empirismo,
positivismo y romanticismo, en pugna por definir y comprender
una nueva tecnologa. En formas diferentes, los ensayos de esta
parte del libro analizan este proceso.
Kevin Robins argumenta la importancia de mantener un sentido
de complejidad de las culturas de la imagen. Ve la necesidad de
hacerlo ante la austeridad racionalista que ha acompaado la
posfotografa y que amenaza con excluir otras formas
importantes de utilizar y valorar las imgenes. Identifica gran
parte del discurso contemporneo sobre las nuevas tecnologas
de la imagen como una tradicin racionalista ms antigua
disfrazada de posmodernidad. Sita la fusin de la
posfotografa con el proceso. tecnolgico en una lgica
restrictiva y teleolgica de imgenes que provienen de la
Ilustracin y del positivismo del siglo. XIX. Siguiendo una
discusin crtica de esta lgica de imgenes, Robins establece
una forma de proceder constructivamente contra la esencia de
lo digital. Su argumento. consiste en refutar un entendimiento.
imaginativamente cerrado, de nuestra cambiante cultura de la
imagen. Aboga por recobrar el sentido de las imgenes tal
como se representan en el pensamiento de Barthes, Berger y
Benjamin, como fuerzas para la libertad imaginativa y poltica.
La construccin social de la ciencia y la tecnologa y su relacin
cambiante con la imagen visual y el entretenimiento son tambin
centrales en la contribucin de Michael Punt. l toma su
indicacin de la coyuntura aparentemente nueva en la tecnologa
de la imagen digital, de los discursos que consideramos distintos
y fuertemente limitados: los referentes a ciencia, tecnologa y
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
entretenimiento. Examina tres imgenes paradigmticas, un
cuadro del siglo. XVIII, una de las primeras pelculas realizadas
por Edison y en el vdeo de la NASA, El desastre del
Challenger. Busca lo que podran revelar sobre cmo el cambio
tecnolgico se ha representado y entendido en el pasado
industrial, y propone una arqueologa de la fotografa digital:
Su proyecto es ver en esas imgenes una representacin ms
completa que la que el determinismo tecnolgico ofrece de las
negociaciones entre la nueva tecnologa y los temores y
esperanzas de aquellos que la poseen, los que la utilizan y
todos los que la interpretamos.
Las imgenes fotogrficas han sido clave para las formas modernas de memoria biogrfica y para la identidad de gneros,
generacional y de familia. Las sucesivas tecnologas de la
imagen y de la comunicacin de los siglos XIX y XX, el
telfono, la fotografa, la radio, el cine y la TV han tenido todas
una influencia crucial en la esfera domstica. Tal como Ruth
Furlong apunta en su contribucin, En los discursos que
predicen el futuro de cualquier tecnologa nueva, el hogar es un
tema familiar, y el proceso de vender una nueva tecnologa al
pblico, tanto si es un aparato de radio como una realidad
virtual, implica su domesticacin.
En esta parte, Don Slater considera el cambio de lugar que ha
sufrido la popular fotografa instantnea y del lbum familiar
dentro del enorme y pasajero fluir de imgenes que pasan por el
hogar de forma electrnica y digital. l afirma que, mientras que
la fotografa domstica queda relativamente intacta por el
cambio tecnolgico, su valor ha cambiado debido a los avances
en el uso y significado ms amplio de las imgenes de la vida
cotidiana. Utiliza la imagen de un panel con fotos familiares
colgadas al azar y lo compara con el tradicional lbum
familiar, para reflejar nuestra relacin cambiante con el
presente, la historia y el mundo privado y pblico. (Atender a
nombres de tericos)
XABIER BARRIOS
La imagen fotogrfica ha sido, por supuesto, bsica para las formas modernas de publicidad, noticias, documentales sociales y
reportajes. Apenas se puede negar el tpico de que a travs de la
imagen fotogrfica hemos llegado a conocer el mundo que nos
resulta remoto en el tiempo y el espacio. El papel de la
fotografa en la materializacin de los sueos, las fantasas y los
objetos de deseo que el capitalismo nos promete, es asimismo un
bien reconocido. En este apartado, Ian Walker y Michelle
Henning analizan la posibilidad de que estas funciones de la
imagen fotogrfica puedan estar cambiando y tambin la forma
en que estn cambiando en el contexto de las nuevas tecnologas
de la imagen.
El historiador fotogrfico Ian Walker toma las fotografas de
Sophie Ristelhueber de la guerra del Golfo (1991) como enfoque
para considerar que, en el contexto de la imagen electrnica y
del reportaje, la fotografa an puede hacer ms cosas que las
que no puede hacer. l considera que la fotografa tiene un
poder especial para hablar en sentido retrospectivo. Evita
cualquier oposicin sobresimplificada de la presupuesta
objetividad de la fotografa y su reciente des construccin por
la tecnologa de la imagen digital en su interpretacin bien
informada de la fotografa blica y de la reciente autorreflexin
del trabajo documental. Considera que donde puede residir, el
futuro de la fotografa es en las estrategias, polticas y estticas,
en el trabajo de los artistas que usan la fotografa, como
Ristelhueber, y no en el gnero del documental. Esta perspectiva
hace surgir algunas viejas preguntas sobre arte y cultura popular,
y sus respectivas posibilidades para la transformacin poltica y
cultural.
El ensayo de Walter Benjamin de 1936, La obra de arte en su
poca de reproductibilidad tcnica, se ha convertido en la
piedra angular de muchos de los recientes intentos de analizar
los actuales cambios en la tecnologa de la imagen. Aunque
alerta ante los peligros de trasladar su relato de forma no
histrica a la actualidad, Michelle Henning explora algunas de
las difciles ideas de Benjamin a travs de la lectura de un
anuncio contemporneo de cigarrillos. El anuncio permanece
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
inmvil, de una manera poco clara, entre la fotografa y la
imagen digital. Ella lo utiliza como punto de partida para una
sugerente serie de reflexiones sobre la relacin actual de las
nuevas tecnologas con la continuidad histrica e ideolgica.
(Pg.13-43)
Cultura visual y cambio tecnolgico
I
Las nuevas tecnologas se asocian con el surgimiento de un discurso visual absolutamente nuevo. Se afirma que este nuevo
discurso ha transformado profundamente nuestras ideas de
realidad, conocimiento y verdad. Para William Mitchell, un
interludio de falsa inocencia ha pasado:
El rpido desarrollo que se ha dado en poco ms de una dcada
de un vasto conjunto de tcnicas de grficos por ordenador es
parte de una amplia reconfiguracin de la relacin entre un
sujeto que observa y los modos de representacin que anulan la
mayor parte de los significados establecidos culturalmente de
los trminos observador y representacin. La
formalizacin y la difusin de las imgenes generadas por
ordenador
proclaman
la
implantacin
ubicua
de
espaciosvisuales fabricados que son radicalmente diferentes
de las capacidades mimticas del cine, la fotografa y la TV
(Crary 1990:1).
Estamos, dice Crary, en medio de una transformacin en lo que
se refiere a visualidad ms profunda que la ruptura que separa
la imagen medieval de la perspectiva renacentista (ibd.).
La revolucin visual y tecnolgica asociada con las nuevas
tcnicas digitales se considera adems como el verdadero centro
de una revolucin cultural ms amplia. Existe la creencia de que
la transformacin en la cultura de la imagen es bsica para la
XABIER BARRIOS
transicin de la condicin de modernidad a la de
posmodernidad. La imagen digital se considera como
oportunamente adaptada a los diversos proyectos de nuestra era
posmoderna (Mitchell1992: 8). Se considera que en el orden
posmoderno se cuestiona la primaca del mundo material sobre
el de la imagen. El campo de accin de la imagen ha llegado a
ser autnomo, incluso se cuestiona la propia existencia del
mundo real. Es el mundo de la simulacin y de los
simulacros. Gianni Vattimo (1992: 8) escribe sobre la erosin
del principio de realidad: Por medio de un perverso tipo de
lgica interna, el mundo de los objetos medido y manipulado
por la tecnociencia (el mundo de lo real segn la metafsica) ha
llegado a convertirse en el mundo de las mercancas y de las
imgenes, la fantasmagora de los medios de comunicacin.
Frente a la prdida de realidad debemos llegar a un acuerdo
con el mundo de las imgenes del mundo (ibd.: 117). La
discusin de la posfotografa se pone al corriente en esta
proyeccin del mundo como una tecnoesfera posreal, el mundo del ciberespacio y la realidad virtual. Dentro de esta agenda
posmoderna que se ocupa de la realidad y la hiperrealidad, se
trata otra vez "de cuestiones filosficas (de ontologa y
epistemologa) que son el foco de atencin y de inters. El
sentimiento de que las sofisticaciones posmodernas ya han
sobrepasado la ingenuidad moderna conlleva el sentido de
progreso intelectual y cultural.
Lo que he esbozado aqu, de forma esquemtica, constituye la
estructura terica y conceptual de la mayora de consideraciones
de la muerte de la fotografa y del nacimiento-de una cultura
posfotogrfica. Es la historia de cmo la imagen ha progresado
desde los tiempos de la produccin mecnica hasta la rplica y
la creacin digital. Es la historia de cmo las nuevas tecnologas
han provisto de una oportunidad de dar la bienvenida a la
exposicin de las aporas en la construccin de la fotografa del
mundo visual, para desechar las propias ideas de objetividad y
proximidad fotogrfica y pura resistir a lo que se ha convertido
en una tradicin pictrica cada vez ms esclertica
(Mitchell1992: 8). A este respecto podemos decir que el
discurso de la posfotografa ha sido extremadamente efectivo,
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
cambiando significativamente la forma en que pensamos sobre
la imagen y la realidad. Ha conseguido persuadimos de que las
fotografas fueron un da tranquilamente consideradas como
reportajes reales generados casualmente sobre cosas del mundo
real, y nos ha convencido de lo poco sofisticados que ramos
en tal consideracin. Ha argumentado que el surgimiento de la
imagen digital ha trastornado irrevocablemente estas certezas,
forzndonos a adoptar una postura interpretativa mucho ms
cauta y vigilante (Mitchell1992: 225). Se nos advierte contra la
seduccin del realismo nazi Ahora hemos adoptado una actitud
ms reflexiva, ms terica y ms conocedora en nuestra
relacin con el mundo de las imgenes.
La muerte de la fotografa, una revolucin de la imagen, el nacimiento de una cultura visual posmodema: existe la sensacin de
una clara trayectoria histrica de la imagen. El significado y las
implicaciones de la revolucin de la imagen ya se han fijado y
comprobado profusamente. Las verdades de la era fotogrfica
se han desmontado y ahora estamos, segn parece, llegando a un
acuerdo con la fragilidad de las distinciones ontolgicas entre lo
imaginario y lo real. () As pues, continuemos con la
discusin. La cultura digital, tal como la conocemos, es
particularmente poco imaginativa y tristemente repetitiva. A
pesar de su sofisticacin terica e incluso de su correccin,
hay algo restrictivo y limitado en la organizacin y el orden de
sus esquemas tericos. Las estructuras tericas pueden funcionar
hasta el punto de inhibir o restringir nuestra capacidad de
entender; pueden simplemente confirmar o reforzar lo que es
entendimiento y conocimiento.
Cualquier cosa considerada nueva en las tecnologas digitales
tiene algo de antiguo en la significacin imaginaria de la
revolucin de la imagen. Esto implica un progreso metafsico:
la imaginacin de cambio en trminos de proceso acumulativo
en el que cualquier cosa que venga despus es necesariamente
mejor que la anterior. Cornelius Castoriadis describe su lgica
general:
XABIER BARRIOS
Por una parte, anula el juicio sobre todos y cada uno de los
hechos particulares o ejemplos de realidad, puesto que todos
ellos son elementos necesarios del gran diseo. Al mismo
tiempo, sin embargo, se permite a s mismo aprobar un juicio
positivo no restrictivo sobre la totalidad del proceso, que es, y
slo puede ser, bueno (Castoriadis 1992: 223).
Siguiendo con esta crtica, quiero considerar otros modos de
analizar lo que est sucediendo con la cultura de las imgenes.
No tomar como punto de partida la cuestin de las tecnologas
y la revolucin tecnolgica, sino los usos de la fotografa y la
posfotografa. Mientras que el inters predominante reside en el
formato de la informacin de las tecnologas de la imagen, mi
preocupacin est en lo que podra llamarse la referencia
existencial de las imgenes del mundo. Las fotografas han
proporcionado un modo de relacionarse con el mundo, no slo
de modo cognitivo, sino emocional, esttico, moral y poltico.
La gama de expresiones emocionales posibles a travs de las
imgenes es tan amplia como con las palabras dice John Berger
(1980: 73); Nos arrepentimos, esperamos, tememos y amamos
con las imgenes. Estas emociones, guiadas por nuestra
capacidad de razonamiento, proporcionan la energa para
convertir las imgenes y utilizadas con fines creativos, morales
y polticos. Tales sentimientos y preocupaciones estn reidos
con la nueva agenda de la cultura posfotogrfica. Estos usos de
la fotografa ahora parece que signifiquen especialmente poco,
aunque resulte extrao, para aquellos que estn
fundamentalmente preocupados por exponer las aporias de la
construccin de la fotografa del mundo visual. Vamos a
olvidamos de tales usos? No van a tener cabida en el nuevo
orden? Dado que son tan importantes, argumentar que debemos
empezar a encontrar una base nueva para volver a hacerlos
nuevamente relevantes.
Esta idea de documento fotogrfico como testimonio fidedigno
de las cosas del mundo real puede considerarse como funcional
para la cultura que lo invent: La estandarizacin y
estabilizacin temporal del proceso de creacin de imgenes de
la fotografa qumica sirvi con efectividad a los propsitos de
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
una era dominada por la ciencia, la exploracin y la
industrializacin (Mitchell1994: 49). Los usos del positivismo
estaban directamente ligados a los objetivos del capitalismo
industrial.
Mitchell, al igual que John Berger, es muy crtico con este
aspecto de la historia fotogrfica. En cambio, cuando se
consideran otras posibilidades, su programa no se parece al de
Berger (a quien volver a mencionar en breve). Las esperanzas y
deseos de Mitchell estn basados en las nuevas tecnologas
digitales, las cuales, dice l, estn desestabilizando
implacablemente
la
vieja
ortodoxia
fotogrfica,
desnaturalizando las reglas de comunicacin grfica establecidas
e interrumpiendo las prcticas familiares de produccin e
intercambio de imgenes (Mitchell 1992: 223). La cuestin es
que estas reglas hacen que el proceso intencional de creacin de
imgenes sea aparente, de modo que la narrativa de origen
tradicional por la cual las imgenes con perspectiva sombreada
capturadas de modo automtico se hacen aparecer corno objetos
causales de la naturaleza ms que como productos del artificio
humano... ya no tiene poder para convencemos (ibd.: 31). Las
imgenes digitales constituyen hoy un nuevo tipo de seal,
con propiedades bastante dificiles de las de la imagen
fotogrfica. Estas nuevas imgenes pueden utilizarse para
producir nuevas formas de entendimiento y tambin pueden
fabricarse para provocar molestias y desorientar haciendo
borrosas las cmodas fronteras y animando a la transgresin de
las reglas sobre las que nos apoybamos (ibd.: 223). Estas
imgenes digitales han subvertido las nociones tradicionales de
verdad, autenticidad y originalidad, impulsndonos a ser ms
conocedores de la naturaleza y del estatus de las imgenes.
Respecto a este particular, Mitchell considera que la imagen
digital est oportunamente adaptada a la estructura de los
sentimientos de lo que nos encanta llamar nuestra era
posmoderna.
Las nuevas imgenes estn, por supuesto, implicadas
sustancialmente en aumentar los objetivos de lo que se ha dado
en llamar capitalismo postindustrial o de la informacin (puesto
XABIER BARRIOS
que fueron las necesidades de este sistema las que provocaron
efectivamente su existencia). La revolucin de la imagen es
significativa en lo que se refiere a una expansin mayor y
masiva de la visin y de las tcnicas visuales, permitindonos
ver cosas nuevas y verlas de maneras nuevas. En este contexto,
la teleologa de la imagen puede considerarse precisamente en
trminos del desarrollo continuo de unas tecnologas cada vez
ms sofisticadas para llegar a la verdad real. El objetivo sigue
siendo la persecucin del conocimiento total, y este
conocimiento an tiene por finalidad conseguir el orden y el
control sobre el mundo. (De otra forma, qu nos proporcionara
temas en los que pensar?) Aunque l no persiga sus
consecuencias reales, es algo que en realidad le preocupa.
Las nuevas tecnologas han extendido masivamente el mbito y
el poder de la visin, y tambin las tcnicas de proceso y anlisis
de la informacin visual. Tambin han eliminado las fronteras
entre lo visible y lo invisible. Fred Ritchin (1990: 132) describe
la llegada de lo que l llama hiperfotografa: Puede pensarse
en ella como una fotografa que no requiere ni la simultaneidad
ni la proximidad del que ve y de lo que es visto, y que considera
como su mundo cualquier cosa que exista, existi, existir o que
podra llegar a existir, visible o no; en resumen, cualquier cosa
que pueda sentirse o concebirse. Las nuevas dimensiones de la
realidad se abren a los poderes de la observacin. Mediante las
diferentes fases del trabajo de grficos con ordenador se abre la
posibilidad de ver cosas que de otra forma seran inaccesibles
al ojo humano: El procedimiento consiste en emplear algunos
instrumentos cientficos apropiados para recoger medidas y
luego construir vistas en perspectiva que muestran cmo sera en
el caso de que hubiese sido posible observadas realmente desde
unos determinados puntos de vista (Mitchell1992: 119). De
esta forma las tecnologas de simulacin favorecen en general la
investigacin cientfica. Ahora es posible visualizar el interior
de una estrella que muere o una explosin nuclear. La gente
puede llegar a lugares a los que ningn ser fsico es capaz de
llegar:
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Las nuevas tecnologas no slo estn amplificando los poderes
de la visin, sino que tambin estn cambiando su naturaleza
(para incluir lo que previamente se clasificaba como invisible o
imposible de ver) y sus funciones (convirtindolo en una herramienta para la representacin visual de datos y conceptos
abstractos). Las tcnicas y modelos de observacin, por
supuesto, se han transformado en formas que los positivistas
apenas podran haber imaginado.
Sobre esta base es posible construir una lgica de desarrollo que
tiene relacin con el proceso de cambio a partir de una
aproximacin perceptual de las imgenes (tomadas como
referencia de las apariencias) hacia una aproximacin ms
referida a la relacin de la imagen con la conceptualizacin. La
representacin de las apariencias est dejando de ser la base
incontrovertible de la evidencia o de la verdad sobre los
fenmenos del mundo. Estamos presenciando la rpida
devaluacin de la visin como el criterio fundamental para el
conocimiento y el entendimiento. Por descontado este cuestionamiento del significado fotogrfico y su veracidad no son nada
nuevo. Allan Sekula (1989: 353) nos recuerda que incluso en el
punto culminante del positivismo del siglo XIX siempre existi
un alto grado de reconocimiento de los "inconvenientes" y
lmites del empirismo visual ordinario. A pesar de todo, este
cuestionamiento ha alcanzado actualmente su estadio ms
crtico, abriendo paso a modelos de visin ms nuevos y
sofisticados. Jean Louis Weissberg (1993: 76) sostiene que nos
movemos de una era de conocimiento a travs de la grabacin
de imgenes hacia una era de conocimiento a travs de la
simulacin. En este ltimo caso, l argumenta, la imagen ya
no sirve para representar al objeto... sino, ms bien para
sealarlo, revelarlo, hacerlo existir. El propsito es crear un
doble de la realidad, uno que se aproxime al referente, no slo
en trminos de apariencia, sino tambin en trminos de otras
propiedades y cualidades (invisibles) que posee. A travs de la
progresin desde la simulacin del objeto por medio de
imgenes digitales hasta el ms alto estadio de simular su
presencia, llega a ser posible tomar la imagen por el objeto
(ibd.: 77-78). Es posible, por as decido, experimentado e
XABIER BARRIOS
interactuar con l como si fuese un objeto del mundo real. Y
cuando llega el caso, podemos decir que conocemos el objeto
en un sentido ms complejo y extenso. El conocimiento a travs
de la experiencia se sita en el conocimiento terico y
conceptual.
En un contexto cientfico y filosfico ms amplio, hemos
recnocido que el compromiso entre racionalismo y empirismo
est creciendo en los trminos del primero. Horkheimer y
Adorno (1973: 26) lo describan como el triunfo de la
racionalidad subjetiva, la sujecin de toda realidad al
formalismo lgico. Tambin en la esfera particular de la
posfotografa es evidente que la racionalidad es el principio
ascendente y dominante. Podemos describir su lgica de desarrollo en trminos de la creciente racionalizacin de la visin.
La idea de progresin necesaria (e inevitable) se nos revela, y
nuestra cultura la encuentra completamente razonable para interpretar esta trayectoria en trminos de racionalidad creciente. El
proyecto de racionalismo, iniciado por Descartes, se refiere al
propsito de certeza cognitiva y conviccin. Esto conlleva,
como observa Ernest Gellner (1992: 2), que debemos depurar
nuestras mentes de aquello que es meramente cultural,
accidental e inseguro. Puesto que la cultura se asocia con el
error -un tipo de error sistemtico, inducido comunalmentela ambicin cartesiana implica un programa para liberar al
hombre de la cultura (ibd.: 3-13). La razn debe disociarse del
desarrollo cultural; para darse cuenta de su potencial para el
entendimiento debe llegar a ser auto suficiente y autovalorativa.
Podemos dar sentido a la bsqueda de la verdad fotogrfica en el
contexto de este programa racionalista, aunque tendramos que
reconocer la espontaneidad de la fotografa y su deseo de
afinidad con lo cultural, lo accidental y lo inseguro. Como
afirma John Berger (1982: 115), la revolucin cartesiana cre
una profunda sospecha de las apariencias: Ya no importaba el
aspecto de las cosas. Lo que importaba era la medida y la
diferencia ms que las correspondencias visuales. Su
complicidad con las apariencias y por tanto con las culturas de
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
significado relacionadas con las apariencias, siempre colocan a
la fotografa en el lado del error.Y por tanto debemos entender los desarrollos en tecnologa y cultura fotogrfica en
trminos de continua lucha por purificar el medio de sus
impurezas. El positivismo puede considerarse como un
intento preliminar por racionalizar la imagen (aunque ahora
diremos que faltaban los medios y que sus ideas de verdad
cognitiva eran simplistas). La revolucin digital (con nuevos
medios y nuevo enfoque de cognicin) considera el proyecto
cartesiano en lo referente a la cultura de la imagen en un
estadio superior. En l, Mitchell representa su ojo
reconfigurado. Al caracterizar esta supuesta revolucin,
Jonathan Crary (1990: 1-2) describe cmo las nuevas
tecnologas estn recolocando la visin en un plano separado
del observador humano. La idea de un mundo real,
pticamente percibido se ha debilitado, dice, y si estas
imgenes pueden referirse a algo, ese algo es los millones de
bites de datos matemticos. Qu son estas tcnicas de
observacin nuevas -despersonalizadas, descontextualizadassino la realizacin del programa racionalista? La racionalizacin
de la imagen ha sido una fuerza dominante en el desarrollo de la
fotografa y de la posfotografa, y las consideraciones de ese
desarrollo (slo) en trminos de esta lgica particular se han
convertido en ambas cosas: coherente y convincente.
En trminos generales, cmo vamos a entender la hostilidad
hacia lo que es meramente cultural, accidental e inseguro?
Qu significa buscar la liberacin de nuestra cultura? Ms
particularmente, en relacin con la cultura digital, cmo vamos
a darle sentido a la desconfianza de las apariencias, al aspecto
de las cosas y, en ltimo trmino, quizs incluso a lo visual en
s mismo?
Al plantear estas cuestiones quiero cambiar el enfoque de la discusin. El debate sobre la posfotografa se ha obsesionado con la
revolucin digital y por la forma en que esto est
transformando los paradigmas epistemolgicos de la visin. La
preocupacin predominante se centra en los aspectos tericos y
formales que se ocupan de la naturaleza y del estatus de las
XABIER BARRIOS
imgenes nuevas. Aunque resulte extrao, hoy en da parecemos
sentir que la racionalizacin de la visin es ms importante que
las cosas que realmente nos afectan (amor, miedo, tristeza...). Se
han devaluado otras formas de pensar sobre las imgenes y su
relacin con el mundo (se nos est persuadiendo de que son
anacrnicas). Existe incluso el peligro de que la revolucin
nos haga olvidar lo que queremos hacer con las imgenes, por
qu queremos mirarlas, cmo nos sentimos ante ellas, cmo
reaccionamos y respondemos a ellas. En la discusin que viene a
continuacin, quiero identificar otras posibilidades inherentes a
una cultura de la imagen en proceso de cambio. Empezar a
partir de las experiencias que producen las imgenes (ms que a
partir de nuevas tecnologas y tcnicas), y a partir de formas de
pensar sobre la cultura de la imagen que se basan en tales
experiencias. Luego intentar situarlas en los contextos ms
amplios de aquellos aspectos de la cultura moderna que estn
implicados, no con la racionalizacin tecnolgica y cientfica,
sino ms bien con la libertad poltica e imaginativa. Si la idea de
posmodernidad realmente tiene algn significado, seguro que
debe referirse a la emancipacin democrtica y creativa. Dentro
del contexto de estas agendas (modernas y posmodernas) es
donde deberamos situar la reflexin acerca de la utilizacin de
las imgenes. (Importante para abrir captulos y presentar
proyecto)
Para m, es una cuestin de que exista o no la posibilidad de
introducir o reintroducir lo que podra llamarse simplemente dimensiones existenciales en una agenda que se ha convertido
predominantemente en algo conceptual o racional (<<separado
del observador humano). Se trata de nuestra capacidad de ser
conmovidos por lo que vemos en las imgenes. Empecemos por
un punto de vista deliberadamente primitivo de las imgenes
fotogrficas. Para Roland Barthes en Camera Lucida, la
cuestin preliminar es Qu sabe mi cuerpo de fotografa?
(Barthes 1982: 9). La cognicin se experimenta aqu como un
proceso completo mediado a travs del cuerpo e inundado de
afecto y emocin. Mientras algunas imgenes le han dejado
indiferente e irritado, otras imgenes importantes han
provocado pequeos jbilos como si se refiriesen a un centro
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
en calma, expectante, un valor lacerante o ertico enterrado en
m mismo (ibd.: 16). El proyecto de Barthes consiste en
explorar la experiencia de la fotografa no como una cuestin
(tema) sino como una herida: veo, siento, luego me doy cuenta,
observo y pienso (ibd.: 21). Una persona puede enamorarse de
ciertas fotografas, y otra puede sentirse tocada por la pena
cuando ve otras. Para Barthes, el hecho de entender la naturaleza
representacional de estas imgenes no puede separarse del
entendimiento de las sensaciones -el toque- del deseo o de la
pena que provocan.
John Berger, que se preocupa de una forma similar por la naturaleza de la relacin entre el que ve y lo que ve, tambin se
dedica a profundizar (emocionalmente) en nuestro
entendimiento de la aprehensin y cognicin fotogrficas.
Berger quiere explorar otros tipos de significado adems de los
que son valorados por la razn. Pretende volver a conectar la
fotografa con lo sensual, lo particular y lo efmero (Berger
1980: 61). En contra del racionalismo, Berger pone gran nfasis
en el valor de las apariencias: apariencias como signos que se
refieren a lo que est vivo... para ser ledos por el ojo (Berger
1982: 115). Las apariencias, insiste, son profticas por
naturaleza:
Como las profecas, ellas (las apariencias) van ms all,
insinan algo ms de lo que representan los fenmenos
concretos, y sus insinuaciones raramente son suficientes para
hacer ms irrefutable la lectura global. Los significados
precisos de una afirmacin proftica dependen de la expectativa
o de la necesidad del que la escucha (ibd.: 118).
La imagen revela nuevas posibilidades: Cada imagen utilizada
por un espectador significa llegar ms all de lo que l podra
haber conseguido solo, hacia una presa, una Madonna, un placer
sexual, un paisaje, una cara, un mundo diferente (Berger 1978:
704). Lo que Berger enfatiza es la relacin entre la vista y la
imaginacin. Las apariencias, afirma, son tanto cognitivas
como metafricas. Clasificamos por medio de apariencias y
sueos de apariencias. La imaginacin creativa es la que
XABIER BARRIOS
ilumina y anima nuestra comprensin del mundo: Sin
imaginacin el mundo se vuelve irreflexivo y opaco. Slo la
existencia permanece (Berger 1980: 68).
La tecnologa fotogrfica puede dar a sus productos un valor
mgico. Su espectador siente una urgencia irresistible por
buscar esa imagen para la diminuta chispa de contingencia, del
aqu y ahora, con el que la realidad, por as decirlo, ha abrasado
al sujeto (ibd.: 243). Benjamin entiende la naturaleza de su
magia visual con la ayuda de Freud. Se trata de otra
naturaleza, dice, <<la que habla a la cmara de forma diferente
a como habla con el ojo: otra en el sentido de que un espacio
informado por la conciencia humana da paso a un espacio
informado por lo inconsciente (ibd.). Benjamin piensa en el
inconsciente ptico en continuidad con el inconsciente
instintivo descubierto por el psicoanlisis. Su famosa
formulacin permanece de forma tentadora, breve y elptica.
Podemos adecuarla, creo, para explorar la naturaleza conflictiva
del conocimiento. Consideremos la lcida y concisa observacin
de Thomas Ogden sobre la naturaleza de los procesos
inconscientes:
La creacin de la mente inconsciente (y por consiguiente, la
mente consciente) llega a ser posible y necesaria slo ante el
deseo en conflicto que conduce a la necesidad de renegar e
incluso preservar aspectos de experiencia, por ejemplo la
necesidad de mantener dos modos diferentes de experimentar
simultneamente el mismo hecho psicolgico. En otras
palabras, la propia existencia de la diferenciacin entre la
mente consciente e inconsciente radica en un conflicto entre un
deseo por sentir/pensar/ser de una manera especfica, y el deseo
de no sentir/pensar/ser de esa manera determinada (Ogden
1986: 176).
Podemos considerar la experiencia visual en los trminos de estos procesos de divisin. La cognicin visual est fundamentada
en sentimientos de placer y sufrimiento: el deseo de ver coexiste
con el miedo a ver. La ambivalencia en todas las relaciones con
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
el objeto es, por supuesto, evidente en nuestra relacin con los
objetos de conocimiento visual.
Todas estas meditaciones diferentes sobre la naturaleza de la
fotografa utilizan este argumento en tanto que contradicen cualquier idea de la vista y el conocimiento puramente racionales.
De diferentes formas, pretenden mostramos cmo la visin
tambin utiliza la fsica y las necesidades corporales y cunto se
necesita para la sublimacin y la transformacin imaginativa.
Estos aspectos existenciales del uso de la imagen sin duda han
sido propios del encuentro con la muerte y la moralidad. Las
imgenes siempre han estado unidas a la muerte, sta siempre ha
sido un tema de particular meditacin en las reflexiones
modernas sobre la cultura fotogrfica. Todas las fotografas son
memento mori, dice Susan Sontang (1979: 15). Hacer una
fotografa es participar en la mortalidad, vulnerabilidad y
mutabilidad de una persona (o cosa). La muerte es lo que es
absolutamente misterioso para el hombre, observaba Pierre
Mac Orlan, y el poder de la fotografa reside en su relacin con
este misterio:
Ser capaz de crear la muerte de las cosas y las criaturas,
aunque slo sea por un momento, es una fuerza de revelacin
que, sin explicacin (porque no tiene sentido), fija el carcter
esencial de lo que debe constituir una sutil ansiedad, rica en
formas, fragancias, repugnancias, y, naturalmente, la
asociacin de ideas (MacOrlan 1989: 32).
Los fotgrafos se refieren a las ansiedades y los miedos ante la
mortalidad, y de esa forma pueden hacer posible la posesin
imaginativa y la modificacin de sus sentimientos.
Pero puede ser de otra manera. Otro tipo de respuesta, que ha
estado estrechamente relacionada con el proyecto del
racionalismo moderno, puede ser la de desmentir o desechar
nuestra naturaleza mortal. Como afirman Horkheimer y Adorno
(1973: 3), la lgica de la racionalidad y la racionalizacin
propugnan liberar a los hombres del miedo a travs de la
imperiosa fuerza de la razn: Absolutamente nada queda fuera,
XABIER BARRIOS
porque la sola idea de estar fuera es la propia fuente del miedo...
El hombre se imagina a s mismo libre del miedo donde no
existe nada desconocido (ibd.: 16). A travs del control
racional y del dominio (sobre la naturaleza y sobre la naturaleza
humana), del racionalismo y del positivismo, su proyecto
final, ha intentado acabar con las fuerzas del miedo mortal.
Podemos considerar que la tecnologa digital y el discurso estn
en continuidad con este proyecto de sometimiento racional. Las
imgenes electrnicas no estn congeladas, no desaparecen; su
cualidad no es elegaca, no son slo grabaciones de mortalidad.
Las tcnicas digitales producen imgenes de forma criognica:
pueden despertarse, ser reanimadas, puestas al da. La
manipulacin digital puede resucitar a los muertos. William
Mitchell (1994: 49) piensa en el difunto Elvis y la posibilidad de
que pudiera ser presentado ahora con una "fotografa"
perfectamente detallada de un Elvis situado en un entorno
reconociblemente contemporneo. Volver a traer a Marilyn
es el ejemplo que se le ocurre a Fred Ritchin (1990: 64). La
simulacin del desafo a la muerte est unida a fantasas
poderosas de trascendencia racional. Perder de vista lo
insoportable, dice Rgis Debray (1992: 33), es disminuir la
oscura atraccin de las sombras, y la de lo contrario, el valor de
un rayo de luz. La muerte de la muerte, sugiere l, asestara
un golpe decisivo a la imaginacin. (Trabajo sobre la muerte
hacer fotos de miedo en la cara de la gente o fotografiar lo que
los genera)
Creo que deberamos aferramos a un sentido de complejidad de
las culturas de la imagen y, particularmente, que deberamos
continuar reconociendo el significado de otros usos racionales
de la imagen. En cambio, en el contexto de la cultura digital que
est surgiendo, tales intereses slo pueden parecer perversos y
problemticos. Desde la perspectiva austera de la posfotografa,
podran parecer inocentes y nostlgicos. Esta versin de una
cultura de la imagen posmodema se dedica precisamente a la
crtica y a la destruccin de tan discutibles nociones. El nuevo
formato de la informacin se entiende en trminos de
emancipacin de la imagen de sus limitaciones empricas y
asociaciones sentimentales; es una cuestin, por as decido, de
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
purificar la imagen de lo que se considera su residuo realista y
sus intereses humanistas. De hecho es el programa de racionalizacin disfrazado de posmodemismo. Lo que resulta
chocante es su arrogancia (en el sentido que W R. Bion [1967:
86] le da cuando habla de la arrogancia de Edipo prometiendo
exigir la verdad a cualquier precio). Con un singular
compromiso con la racionalizacin de la visin, la cultura digital
ha tendido a despreciar o a devaluar otros usos de la imagen. Ya
no tiene nada que ver con la imagen como transicin entre la
realidad interior y exterior. Si la imaginacin no significa nada
en absoluto en este esquema progresivista, entonces no se trata
de lo que John Berger (1980: 73) llama la facultad primaria de
la imaginacin humana, la facultad de ser capaz de identificarse
con la experiencia de otra persona (que es lo nico que podra
ayudar a Edipo en su sufrimiento). La creencia en las imgenes
perfectas parece estar inhibiendo nuestra relacin con las
buenas imgenes. Consideremos la observacin de Barthes
(1982: 53) de que fundamentalmente para ver bien una
fotografa es mejor apartar la mirada o cerrar los ojos. En un
contexto de cambio (llamado arrogantemente progreso),
podemos mantener una cultura de imgenes vitales?
(Trabajo: Imagen de alguien sin ojos mirando fotos o algo as)
La historia de Edipo es la batalla por evadirse de las realidades
dolorosas cerrando los ojos y por recluirse en la omnipotencia
(Steiner 1985). No hay necesidad de vivir con las tristes
conclusiones que el punto de vista realista exigira. Una cultura
posmoderna tendra que mirar hacia atrs, a los miedos
reprimidos y las fuerzas inconscientes que han obsesionado al
progreso de la razn.
Castoriadis busca una acomodacin productiva entre lo
inconsciente, lo imaginario y los poderes del razonamiento (que
implican tambin la confrontacin del miedo a la muerte) en la
causa de la autonoma humana. Es cuestin de conseguir una
subjetividad autorreflexiva y deliberativa, que ha dejado de ser
una mquina seudorracional y socialmente adaptada, sino que
por el contrario ha reconocido y ha liberado la imaginacin
radical al ncleo de la mente (ibd.: 145). Por supuesto esto
XABIER BARRIOS
implica el reconocimiento de la existencia de otra gente, cuyos
deseos pueden ser contrapuestos a los nuestros.
Consecuentemente, el proyecto de autonoma es necesariamente social, y no simplemente individual (ibd.: 147).
Para Castoriadis, el proyecto de producir individuos autnomos
y el proyecto de una sociedad autnoma son la misma cosa.
Qu sucedera si concibiramos las posibilidades del
posmodernismo en su forma ms radical y pura?
La cuestin es, y permtaseme ser reiterativo, luchar contra un
entendimiento excesivamente racionalista e imaginativamente
cerrado de nuestra cultura de la imagen en proceso de cambio.
Se trata de encontrar otros contextos significativos en los que
dar sentido y utilizar las imgenes. Mis sugerencias de
posibilidades pretenden ser breves y solamente indicativas (y a
buen seguro que hay otras lneas de pensamiento). Lo que
intentan hacer es (re)validar un mundo de significado y accin
que no se puede limitar a la racionalidad. Recordemos el
encuentro individual de Barthes con la imagen fotogrfica, que
se desplaza desde ver y sentir, a travs de la atencin y la observacin, hasta el pensamiento y la dilucidacin. Si a usted le
gusta de este modo, pienso en este tipo de sensibilidad abierta en
un contexto social, en trminos de una cultura ms amplia de las
imgenes. Tal como argumenta Johann Arnason (1994: 167), en
los trminos de Merleau-Ponty, semejante proyecto supondra
recuperar una visin abierta para volver a aprender a mirar al
mundo. La percepcin visual estara vinculada a un
redescubrimiento y articulacin de la abertura al mundo que es
constitutivo de la condicin humana (ibd.: 169). Nuestro modo
de mirar al mundo se relaciona con nuestra disposicin hacia el
mundo.
Llegado este punto, debemos volver finalmente a la cuestin de
cmo encajan aqu las imgenes y las tecnologas nuevas.
Deberamos considerar de nuevo si podran cambiar el modo en
que miramos al mundo y cmo podran hacerlo. Una posibilidad
la abren los historiadores del arte y lo visual, que trabajan segn
una tradicin foucaultiana, los cuales han intentado identificar
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
discontinuidades y desuniones significativas en los regmenes o
modelos de visin. As, en relacin con el nacimiento de la
fotografa, Geoffrey Batchen (1990: 11) argumenta que
debemos dirigirnos no slo a la ptica y la qumica sino hacia
un inflexin moderna del poder, del conocimiento y del tema.
Ahora nos enfrentamos a la transmisin inminente de este
ensamblaje fotogrfico: El ensamblaje deseado que
incorpora la fotografa y el tema moderno no es en modo alguno
fijo e inmutable.
La muerte de la fotografa ahora augura un ensamblaje
completamente nuevo. Esto es lo que Batchen llama la
perspectiva posmoderna. Este tipo de enfoque ofrece una
visin bastante restringida, preocupado casi de modo exclusivo
por la relacin entre la visin y el conocimiento/poder (aunque,
al inscribir el cambio epistemolgico en algn tipo de contexto
social, nos proporciona un modo significativo de observar la
racionalizacin de la visin). Dentro de este marco, sin
embargo, nos muestra cmo el aspecto de las cosas se puede
transformar, a travs del desarrollo de formas nuevas de visin
tecnolgica y tcnicas nuevas de observacin.
En este caso, lo significativo no son las tecnologas nuevas y las
imgenes per se, sino la reordenacin del campo visual en
general y la reevaluacin de las culturas y tradiciones de la
imagen que aqullas provocan. Hay que destacar que gran parte
de la argumentacin ms interesante sobre las imgenes no
afecta a los futuros digitales, sino a lo que hasta hace poco
parecan medios antiguos y olvidados (la panormica, el cuarto
oscuro, el estereoscopio); desde nuestra situacin de ventaja
posfotogrfica, stos han adquirido de repente nuevos
significados, y su reevaluacin parece crucial para entender el
significado de la cultura digital. En este contexto, parece
productivo pensar, no en trminos de discontinuidades y desuniones, sino sobre la base de continuidades, a travs de
generaciones de imgenes y entre formas visuales. (Y de aqu a
pensar en instituciones y particulares cultura de masas. Arte
crtico continuidad discontinuidad Arte)
XABIER BARRIOS
En su crtica del anlisis foucaultiano (versin de Crary), David
Phillips (1993: 137) recomienda que tengamos en cuenta la
persistencia y duracin de los modos antiguos de visualidad.
En contra de la idea de una narrativa secuencial de culturas de la
imagen que se suceden, y en contra de la lgica narrativa de
rupturas etimolgicas sucesivas, Phillips argumenta que la
visin acta por el contrario como un palimpsesto que combina
muchos modos diferentes de percepcin -un modelo que sirve
para la historia de la visin y para la percepcin de un
observador individual (ibd.)-. Esta metfora me parece muy
productiva (y una metfora que nos puede ayudar a resistir el
progresismo tecnolgico y el evolucionismo epistemolgico).
En lugar de poner en una situacin de privilegio las imgenes
nuevas con respecto a las imgenes antiguas, deberamos
pensar en todas ellas -al menos, todas las que todava estn
activas dentro de su contemporaneidad. (Una visin Global no /
visin individual si)
Desde esa perspectiva, lo significativo es precisamente la
multiplicidad y diversidad de imgenes contemporneas. Al ir
contra la corriente de los modelos progresivistas o
evolucionistas, podemos intentar hacer un uso creativo de la
interaccin de diferentes rdenes de imgenes. La coexistencia
de imgenes diferentes, modos diferentes de ver, imaginaciones
visuales diferentes, puede verse como un recurso imaginativo.
(Que bueno!)
Tal como lo expresa Raymond Bellour (1990a: 37) en su
contribucin al catlogo de la exposicin, <<la diversidad de
formas de las imgenes es nuestro problema actual, y el
problema, por el que ste en realidad significa la solucin, tiene
que ver con la proliferacin de pasos o contaminaciones
entre imgenes. Las mezclas, los relevos, los pasos o
movimientos entre imgenes, Bellour sugiere que estn tomando
forma de dos maneras: por una parte una oscilacin entre la
movilidad y la inmovilidad de la imagen; por otra, entre
mantener la analoga fotogrfica y una tendencia a la
desfiguracin (Bellour 1990b: 7, vase Bellour 1990a: 38). Da
la sensacin de que estamos ms all de la imagen (Bellour
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
1990a: 56); la sensacin de que es ms productivo pensar en
trminos de hibridez de formas de imagen. Debemos llegar a
acuerdos con las nuevas formas de ver a travs de lo que podramos llamar tecnologas anpticas. Tambin podemos
reconocer el potencial de la manipulacin de imgenes para
influir en formas nuevas de hibridacin (esto es lo que William
Mitchell (1992: 7) llama electrobricolage). La artista Esther
Parada (1993: 445-446) habla de su atraccin por la tecnologa
digital en trminos de las posibilidades que ofrece para mover
y combinar y para colocar en capas las imgenes (y los
textos); dice que permite <<la materializacin de enlaces en el
tiempo y el espacio que mejoran la comprensin. (Genevieve
Cadieux Sus imgenes fotogrficas revitalizan nuestro sentido
de la vista y vuelven a posicionarlo en relacin con los sentidos
del tacto y el odo (Hear Me with Your Eyes es el ttulo de una
de sus piezas) Mirar tambin Ester Parada) (Cuando te mueves
lo activas o solo una pantalla de fotos con mini movimiento).
Al redescribir la transformacin de la fotografa en trminos de
estratificar las imgenes o de pasos de la imagen, quizs
podamos plantamos contra la arrogancia de la modernidad
(tecnolgica y cultural). Quizs podamos avanzar hacia un
contexto mejor para explorar los aspectos emocionales,
imaginativos, morales y polticos de una cultura cambiante de la
imagen. En su ensayo Psychoanalysis and Idolatry, Adam
Phillips considera el significado de la gran coleccin de
imgenes talladas de Freud. Qu estaba diciendo Freud a sus
pacientes y a s mismo al mostrar su coleccin en las salas donde practicaba el psicoanlisis...?, pregunta (Phillips, A. 1993:
119). Existen dos respuestas especulativas. Freud estaba
diciendo que la cultura era historia, y que la historia... se poda
preservar y se poda pensar en ella (ibd.: 120); los muertos no
desaparecen (ibd.: 118), y nuestro bienestar fsico y cultural
puede depender de la aceptacin de ello. Yen segundo lugar,
Freud deca a sus pacientes ya s mismo que la cultura es
plural... Las estatuillas subrayaban el hecho de que existen todo
tipo de convenciones culturales y mundos en todas partes, tantos
como se puedan encontrar (ibd.: 120). No resulta sugestiva la
relacin de Freud con sus dolos para el modo en que
XABIER BARRIOS
deberamos pensar respecto a nuestras relaciones con las imgenes? La arqueologa de las imgenes esta vinculada con la
excavacin psicolgica. Y las imgenes son un medio de estar
abiertos a la diversidad cultural; ellas representan la lealtad
deseosa de culturas alternativas de Freud (ibd.: 119). (Entrada
cita como Theodor Adorno)
Podramos conjugar esta disposicin de otras muchas formas sociales y polticas. En la teora poltica contempornea (de
carcter antifundacionalista) la idea de una verdad absoluta
tambin se pone en cuestin. Con esa perspectiva, perfectamente
resumida por Glyn Daly (1994: 176-177), el mundo slo se
puede describir a travs de juegos de palabras enfrentadas; est
expuesto permanentemente a redescripciones enfrentadas, y,
consiguientemente <la "verdad" siempre se formar de manera
coyuntural como resultado de la lucha entre juegos de palabras!
discursos enfrentados. Lo significativo precisamente es la
interaccin entre estas descripciones enfrentadas, todas surgidas
de posiciones particulares (y limitadas). ()En este contexto
podramos dar algn tipo de significado poltico (ms que
epistemolgico) a la aceptacin de que las imgenes ya no se
pueden considerar cmodamente como informes verdaderos
generados por casualidad sobre las cosas del mundo real y que
stas podran ser de hecho imgenes creadas de forma ms
tradicional, que parecieran construcciones humanas claramente
ambiguas y dudosas (Mitchell 1992: 225). Consideraramos
entonces nuestra cultura de la imagen en trminos de su
diversidad productiva, y estaramos preocupados por las
posibilidades (creativas y tambin tecnolgicas) para originar
descripciones nuevas -penetrantes, abiertas, en movimientodel mundo:
Todo el mundo se reconoce en el lbum de fotos (Christian
Boltanski ).
Existe una tendencia predominante a pensar en las tecnologas
digitales como revolucionarias, y que lo son en su
naturaleza misma. En todo este captulo he estado
argumentando en contra de esta posicin, sugiriendo que la
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
cultura digital puede, de hecho, verse en trminos de una
racionalizacin continuada de la visin (llevando esta lgica a
un nivel nuevo de sofisticacin, y produciendo un efecto de
adaptacin entre los aspectos racionalistas y empricos de la
cultura moderna). Me he esforzado por apartar la discusin de
esta perspectiva predominantemente terica y filosfica, y por
abrir una agenda ms cultural y poltica respecto a la cultura
cambiante de la imagen. Esto ha significado reafirmar la
importancia de la visin (apariencias) en la experiencia cultural,
empezando por el uso de la visin, es decir, ms que por la
novedad tecnolgica. Al enfatizar la importancia simblica de
las imgenes, podemos considerar su desarrollo en el contexto
de las tendencias contrarracionalistas de la cultura moderna (que
estn siendo reexaminadas de forma crtica por todos aquellos
que estn preocupados por revalidar la imaginacin y la
creatividad en nuestra cultura). Creo que podemos ir ms all,
considerando la multiplicidad y diversidad crecientes de los
modos de ver en el contexto de las nuevas maneras
(posmodernas) de pensar en la vida poltica y democrtica. Estas
ideas siguen siendo provisionales y exploratorias. Intentan
sugerir pretextos y contextos a travs de los cuales se puedan
encontrar modos ms abiertos y significativos de volver a
adecuar nuestra cultura de las imgenes. No niego las
capacidades formidables de las nuevas tecnologas; intento
darles una ubicacin cultural y poltica de mayor relevancia.
El futuro de las imgenes no est (tecnolgicamente)
determinado. Existen diferentes posibilidades siempre y cuando
seamos capaces de resistir las comodidades del determinismo.
Para que existan, debemos pensar muy cuidadosamente sobre
qu es lo que queremos ahora de las imgenes. La muerte de la
fotografa es uno de aquellos raros momentos en los que
estamos llamados a renegociar -y a reconsiderar nuestra relacin
con las imgenes (las viejas tanto como las nuevas). Al final, las
imgenes son significativas en trminos de lo que podemos
hacer con ellas y de cmo nos aportan significados. Para
algunos, esto ser realmente una cuestin de explotar el poder
extraordinario de las nuevas tecnologas para <<ver el
nacimiento y la muerte de las estrellas. Sin embargo, la mayora
XABIER BARRIOS
de nosotros tendremos preocupaciones ms mundanas y
personales, porque la cultura de la imagen -para adaptar la frase
de Raymond Williams- sigue siendo corriente. Las imgenes
seguirn siendo importantes -no obstante la revolucin
tecnolgica- porque median de manera efectiva, y a menudo de
forma conmovedora, entre las realidades interiores y exteriores.
(Pg. 66-73)
II
Este ensayo es un estudio arqueolgico que propone que el
cambio tecnolgico se comprendera mejor (y se podra predecir
su desarrollo de forma ms inteligente) examinando las
respuestas contradictorias que provoca sobre la base de su
representacin en la cultura popular.
Lo que este examen afirma es que a partir de la Ilustracin la
ciencia, la tecnologa y el entretenimiento formaban un discurso
nico que en las ltimas dcadas del siglo XIX se quebr y se
fragment de forma brusca en marcos aislados de explicacin
claramente diferenciados. Nos mostrar cmo la ruptura fue el
producto de un compromiso entre el espectculo pblico y el
control profesional. Argumentar que al acabar este siglo, se
puede producir de forma parecida una nueva ruptura brusca al
volverse a consolidar la ciencia, la tecnologa y el
entretenimiento en las realidades instrumentadas de las
tecnologas digitales. No se trata de proponer una dulce euforia
porque se reafirmen los viejos valores. Por el contrario, la
conclusin es que los marcos histricos y tericos que no
resulten familiares deben utilizarse para examinar las tecnologas digitales, aunque sus manifestaciones puedan parecerse
vagamente a formas anteriores. (Justificndose)
Williams argumenta que el dominio de las explicaciones
deterministas del cambio tecnolgico es esencialmente un
engao burgus. Afirma que las celebraciones del sublime logro
tecnolgico colocan el nfasis en el espectculo activo ms que
en el espectador activo, y que ello es un artificio para
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
enmascarar la naturaleza cmoda de la labor y los determinantes
comerciales de la nueva tecnologa.9 Ante esta distraccin el
ncleo de la verdad en el espectculo se exagera y priva a la
cultura de cualquier participacin real en la construccin del
significado.
La ciencia -el sistema dirigido por reglas de describir el mundoha puesto gran nfasis en los datos objetivos. Desde Descartes,
esto ha significado cada vez ms que la observacin humana es
una fuente de conocimiento dudosa que debe estar sujeta a una
verificacin constante. Por otra parte, los datos de instrumentos
incorpreos estn sujetos a una verificacin inicial para
establecer un vnculo fundamental con un acontecimiento, y a
partir de ah cualquier cosa que registre se considera una
evidencia de que el acontecimiento ha sufrido un cambio. Los
conjuntos de instrumentos, por ejemplo diferentes tipos de
microscopios, pueden someterse a referencias cruzadas para
confirmar los datos que hay ms all de la percepcin humana y
construir lo que podra llamarse un realismo cientfico. Esta
realidad es tan convincente que hoy el microscopio de difraccin
de rayos X se considera como el interfaz entre la estructura atmica de la materia y la mente.43
La ciencia del espacio, debido a su concentracin en lo remoto y
a menudo no observable, proporciona un escaparate para las
realidades instrumentales de la ciencia. En la tecnologa espacial
esto ha pasado a significar informacin digital. Desde este punto
de vista, a] igual que la ciencia subatmica, la ciencia del
espacio representa un" ciencia paradigmtica que sigue
desconfiando de la evidencia visual que demostraron los
profesores del siglo XIX hacia sus colegas ms prcticos, pero
apreciablemente poco fiables.( 43. Para una discusin del
realismo cientfico y los microscopios (y del debate filosfico
que provoc histricamente) vase 1. Hacking, Representing
and Interve ning; Cambridge, 1983, as como D. Idhe,
Instrumental Realism, Bloomington, Publicaciones de la
Universidad de Indiana, 1991.)
XABIER BARRIOS
Al igual que ocurri con los principios del cine, los aspectos
menos fiables de la realidad cientfica, especialmente los
visuales, han vuelto a circular en la cultura popular como
entretenimiento. El programa de la lanzadera espacial se
concibi, al menos en parte, dentro de esta economa de la
representacin. La fiabilidad cientfica desde finales del siglo
XIX es indirectamente proporcional a la accesibilidad del
pblico.
Mitchel percibe que ciertas vas de entrada estaban restringidas a
la ciencia, construidas durante la dcada de 1860, en particular
el acceso a los instrumentos que determinan la realidad, se
pueden estar ampliando para incluir a los tecnlogos y personas
dedicadas al entretenimiento (esto no es lo mismo que todo el
mundo).
El ejemplo de la exploracin espacial quizs muestre el inicio de
una nueva convergencia de la ciencia, la tecnologa y el
entretenimiento en un nico discurso que, aunque no est tan
unificado, tiene mucho en comn con la pintura de Wright. Este
cambio radical de destinos amenaza con volverse ms
complicado si las fronteras entre ciencia, tecnologa y
entretenimiento se hacen ms difusas. Una consecuencia de
semejante cambio puede ser que la teora cultural y crtica
podra tener que considerar a la tecnologa como continuadora
del pasado tecnolgico y discontinuadora del mismo, como una
sntesis de la visin del piloto y el pasajero. Una premisa para la
que no disponemos de un mtodo adecuado.
Si la imagen visual tiene un futuro ms all de ser una
distraccin divertida (lo cual no parece del todo cierto), la
fotografa digital nos puede obligar a pensar ms en esos
modelos tericos e historias de la tecnologa que puedan
explicar la coexistencia productiva de respuestas contradictorias
a la tecnologa tanto en la cultura popular como en la prctica
profesional, esas teoras e historias que admiten los conflictos
entre visiones radicalmente opuestas de las mismas personas,
acontecimientos, instituciones, polticas y prcticas. (Pg. 7980,103-106)
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
El cuerpo y la vigilancia
III
Una vez en el interior de la mquina, muchas otras
caractersticas estructurales sugieren tambin que la interaccin
por ordenador est hecha a medida para la pornografa. Por
ejemplo, la estructura de gran parte del espectculo interactivo
se basa en una narrativa simplista de suspense y exploracin que
se adapta perfectamente a la estructura generalmente poco
definida, episdica, de las pelculas porno habituales. Las
caractersticas de la interaccin por ordenador que se
promocionan a travs de la publicidad son la posibilidad de
eleccin, la variedad y el acceso exacto a aquello que se desee,
cuando se desee. Charles Baudelarie no se sorprendera, creo, de
la extrema atraccin de quienes hoy en da se enganchan con
ojos glotones a la pantalla del ordenador.
(El Ox/ord English Dictionary no encuentra ningn ejemplo de
uso de la palabra pornografa anterior a 1864 (hay que
sealar que tambin en esa dcada se generaliz el uso del
trmino capitalismo) (Jeffrey Weeks, Sex, Politics and
Society, 1981).14)
(La forma ms pura de capitalismo es una sociedad de la
informacin. Cuando los cuerpos se constituyen en informacin,
pueden no slo ser vendidos sino totalmente reconstituidos en
respuesta a las presiones del mercado (N. Katherine Hayles,
1993) .15) (interesante pero no para la tesina)
Los discos compactos, esos objetos del deseo de arco iris
brillantes, nunca fueron tan prometedores como su capacidad de
proporcionar experiencias pornogrficas privadas mediante un
ordenador personal y unos auriculares. Si la mayor parte de los
medios pornogrficos (excepto quizs vdeos y pelculas) han
sido placeres ms bien solitarios, tambin los ordenadores (o la
realidad virtual) parecen tener algo de solitarios, algo diseado
XABIER BARRIOS
especialmente para una persona individual, que hace
especialmente irritante el sentirte observado por encima del
hombro.
Los placeres solitarios del consumo de pornografa informtica
se podran ver como parte de la creciente privatizacin del
cuerpo desde el siglo XV, cuando En particular, el sujeto,
como tambin el cuerpo, dej de ser un espectculo pblico,
huyendo de la esfera pblica, para constituirse en texto -como en
los diarios de Samuel Pepys_.16 La alienacin de Marx se
sentira como en casa con la pornografa informtica de Internet,
que ha provocado un cierto grado de alarma social debido a la
falta de contacto humano en el sexo virtual, de la misma forma
que ocurre en la vida moderna en general.
14. J effrey Weeks, Sex, Politics and Society, Londres,
Longman, 1981.
15. N. Katherine Hayles, parafraseando a FredricJameson en
Virtual Bodies
and Flickerin& Signifiers, October, otoo de 1993.
16. Francis Barker, citado en Allucquere Roseanne Stone: Will
the Real Body Please Stand Up?: .Boundary Stories About
Cyberspace, en Micha~ Benedikt (comp.), Cyberspace: First
Steps, Cambridge, Mass., MIT Press, 1991.
Estamos escapando del cuerpo y tambin de la poltica? Qu
hay de los derechos del cuerpo? Puede existir la violacin de
personajes incorpreos en el ciberespacio? Ser alguna vez el
ciberespacio un entramado en el que las mujeres o los otros
puedan crear mundos erticos? (Interesantes preguntas no para
tesis)
IV
Charcot, un especialista en este rea, fue acusado tambin de
fraude y de manipulacin de documentos fotogrficos:
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Debido a que la actuacin de las estrellas histricas de
Charcot era tan teatral, y tambin a que en raras ocasiones se
observaba fuera de la clnica parisina, muchos de sus
contemporneos, al igual que los historiadores mdicos
posteriores, han sospechado que las actuaciones de esas mujeres
podan ser resultado de la sugestin, la imitacin e incluso el
fraude.9
Haba generado un archivo de imgenes enorme y catico, y
haba que relacionado con otros sistemas de clasificacin.
Bertillon recurri a la antropometra, un refinado vocabulario
fisiognmico y estadsticas basadas en once medidas diferentes
del cuerpo. l1 Fue crtico con la prctica poco coherente de la
fotografa e insisti en una longitud focal estndar, iluminacin
coherente y uniforme, y una distancia fija entre la cmara y el
forzado modelo. Adems de contextualizar el uso de la
fotografa a travs de la estadstica, tambin invent el retrato
verbal (o semblanza oral) en un intento por superar las
imperfecciones de un empirismo puramente visual.12
Bertillon (y Galton, que haca composiciones), calculaba las
imgenes virtualmente y, en medicina, antes del fin de siglo, se
unieron a la prctica de la fotografa la fotomicrografa, la
endoscopia y los rayos X. Estas tres formas, al menos
inicialmente, estuvieron rodeadas de problemas de enfoque y
diferenciacin visual y, en cualquier caso, presentaban a la
mirada mdica territorios sin colonizar.
Esto demuestra que no existe una separacin histrica clara entre la fotografa y las dems formas de la tecnologa y vigilancia,
y que la fotografa no ofreci nunca un acceso inmediato a la
realidad. Precisamente porque la fotografa estaba acostumbrada
a mediar entre grupos y organismos con diferentes niveles de
poder en la sociedad, introdujo, aunque de forma inestable, un
discurso de dominacin y control. (Pg. 134-137)
XABIER BARRIOS
En la medicina, la imagen digitalizada, sobre todo en conjuncin
con los escners (TAC) y ultrasonidos, est produciendo una
nueva forma de representacin de las entraas del cuerpo.15
Este nuevo tipo de representacin podra decirse que es analgico; en l, las superficies ms remotas del interior del cuerpo
aparecen como imgenes del espacio exterior. Un tumor se
puede parecer a una nebulosa, y una clula cancergena a una
estrella. Qu valor tiene esto para la epistemologa mdica, la
relacin sujeto-objeto, o para una cultura en la que estn
proliferando las imgenes electrnicas y digitales del cuerpo?
Y cul es el valor del progreso y la implantacin de las
tecnologas que reemplazan la capacidad del ojo clnico a la hora
de diagnosticar?
El desarrollo tcnico de la imagen mdica empez con la digitalizacin e informatizacin de las tcnicas tradicionales de rayos
X, que no haban cambiado de manera sustancial durante los
ochenta aos desde que Roentgen los inventara. Actualmente,
contina con un proceso llamado imagen de resonancia
magntica, que es capaz de detallar no slo la anatoma del
cuerpo (estructura) sino tambin su fisiologa (funcin). El
cuerpo puede ser ahora anatomizado en directo y en
funcionamiento porque el proceso de la imagen puede sustituir a
la prctica de la diseccin en la bsqueda del conocimiento
mdico.
(15. Rosler, M., lmage, Simulations, Computer Manipulations:
Some Considerations, Digital Dialogues. Photography in the
Age ofCyberspace, Ten-8, 2,1991, pg. 59.)
Desde una perspectiva cultural, una de las caractersticas ms
importantes de la tomografa computarizada es que supera las
limitaciones del punto de vista, e interviene adems en el
proceso de interpretacin. La transmisin de rayos X a travs del
paciente se mide con sensores electrnicos, se digitaliza y se
enva al ordenador, donde las seales son procesadas por un
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
algoritmo de reconstruccin para proporcionar una imagen de la
anatoma.
El ordenador proporciona una matriz de nmeros que se utilizan
para representar los diferentes tejidos. Los nmeros son
convertidos a un nivel especfico de gris en vdeo y
representados en su posicin correcta en la pantalla de vdeo. A
pesar de que el ordenador puede proporcionar 2.000 niveles
numricos, el ojo humano slo puede detectar unos 20 niveles
de gris, as que los datos se empaquetan en niveles detectables
que el usuario controla para optimizar la visibilidad. Una
alternativa a esta concesin radical a las limitaciones del ojo
humano es un aumento del color. Se supone que el ojo es ms
efectivo en la recepcin del color, siendo capaz de diferenciar
unas 200 variaciones de color en un espectro que va desde el
rojo al violeta En este caso, se asigna un color a cada densidad
numrica de una manera que puede ser tanto arbitraria como
estndar.
La tomografa computarizada ha mejorado sensiblemente la
imagen de los huesos pequeos y de algunos tejidos blandos,
pero all donde los detalles se representan todava en forma
bidimensional, pueden ser difciles de conceptualizar en forma
tridimensional, y esto ha llevado al desarrollo de imgenes
reconstructoras tridimensionales, de manera que todas las
rodajas tomadas de un rea concreta son reensambladas para
dar una visin ms completa en pantalla.
El campo magntico hace que los tomos de hidrgeno del
cuerpo se alineen mientras se enva una breve seal de
radiofrecuencia para alterar la uniformidad de la formacin. Al
ser desconectado, los tomos de hidrgeno (pues son en realidad
los protones los que aparecern en la imagen) regresan a su
alineamiento y al hacerlo descargan una pequea corriente
elctrica. El ordenador mide la velocidad y volumen con que los
tomos retornan y traduce esa informacin en una imagen sobre
la pantalla.
XABIER BARRIOS
La resonancia magntica es un proceso de enorme complejidad
que proporciona imgenes extraordinarias, tanto por su exactitud
en el diagnstico como por su atractivo esttico.
Sin embargo, la recompensa son unas imgenes mviles del
interior del cuerpo, que Sochurek utiliza como prueba de la
gloria del nuevo orden cientfico y de la redencin de su nuevo
objeto cientfico.
La revista Photography17 describe a Sochurek, un soldado que
se hizo periodista grfico y luego documentalista, como el
compendio del perfecto oportunista a quien, en una
colaboracin para la revista Life, se le encarg investigar el
estado del arte en creacin de imgenes y gast hasta el
ltimo centavo en un ordenador que la NASA iba a desechar.
El ordenador se haba utilizado para procesar y proyectar
informacin de satlites espa, meteorolgicos y de vigilancia.
l lo utiliz para interceptar los ltimos avances en diagnstico
por imgenes. (17. Ang, T., Sochurek, Photography, agosto
de 1988, pg. 30.)
Existe una relacin importante entre la obtencin de imgenes
mdicas y las de astronoma militar. Sochurek describe los
grficos de ordenador usados en tomografa computarizada
como similares a los que se utilizan para reensamblar las
fotografas que envan instrumentos espaciales lejanos como el
Voyager. En California, los equipos que se usaron para crear
los espectaculares efectos de pelculas como La guerra de las
galaxias (Star Wars, 1977) de George Lucas sirven hoy para
salvar vidas humanas. El ordenador de Lucas, diseado para
procesar imgenes grficas, se vende modificado a hospitales
que necesitan una imagen tridimensional de procesado rpido de
las imgenes obtenidas por tomografa. Adems, Sochurek
asegura que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos
ha estado utilizando la animacin grfica desde hace tiempo en
la evaluacin de imgenes areas de deteccin de camuflaje, y
estos equipos se usan ahora para la obtencin de imgenes
mdicas.
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Las tecnologas de la imagen electrnica usadas en medicina
constituyen una nueva forma de observar el cuerpo en relacin
con el espacio. Pero, representan una forma nueva de conocer
el cuerpo, o un cambio paradigmtico para la epistemologa
mdica? (Pg. 137-142)
All donde las imgenes fotomecnicas fragmentan el cuerpo
durante el proceso de diagnosis e identificacin, las imgenes
por ordenador pueden volver a formar el cuerpo y, colocndolo
en relacin analgica con el espacio, hacerlo completo. En este
sentido, la epistemologa mdica -al menos en cuanto a su
estructuracin a travs de la representacin- parece reincorporar
aspectos del concepto medieval de microcosmos/macrocosmos
en que el cuerpo y el cosmos se planificaban de forma
analgica. Esta planificacin es representable mediante figuras
como la del zodiaco astrolgico, en que el cuerpo y los planetas
estaban incluidos en un sistema de esferas con cntricas, con el
hombre en el centro (figura 4.2).
Las fotografas, dibujos y anotaciones de Sochurek sobre cuerpos estirados en el interior del escner parecen literalizar este
concepto premoderno, volviendo a centrar al sujeto como objeto
esttico en un sistema global de rotacin (figura 4.1) El escner
rotatorio se corresponde con las esferas celestes como si fueran
un universo semiautnomo o un cielo cientfico. En la
ilustracin de Sochurek de un escner de resonancia magntica
hay un crculo exterior y uno interior, una anatoma externa y
una seccin transversal del cuerpo que muestra los rganos
internos. En lugar de los elementos primarios, cualidades y
humores, hay protones, tomos y tejidos, y en lugar de los
smbolos astrolgicos estn los smbolos bioqumicos,
relacionados con el cuerpo pero que aun as son independientes.
Lo que no est claro es si la nueva visin analgica de la
medicina constituye una forma diferente de conocimiento del
cuerpo y una relacin de poder diferente entre el sujeto y el
objeto de tal conocimiento. En otras palabras, la lectura
foucaultiana de la fotografa como instrumento panptico de
vigilancia, se puede aplicar tambin a las formas electrnicas de
XABIER BARRIOS
obtencin de imgenes en medicina? Est el cuerpo sujeto
todava a la misma operacin monoltica de poder
/conocimiento?
(Ejemplos)
El captulo de Sochurek sobre el escaneado ultrasnico de las
mujeres embarazadas da cuerpo a la tesis de Paula A. Treichler
de que el papel de la madre ha sido eliminado del proceso del
parto, que se proyecta ahora como una interaccin entre el
mdico y el feto.23 El proceso de escaneado elimina al cuerpo
de la madre de la vista y el mdico tiene acceso inmediato a la
imagen del feto. El cuerpo existe tan slo como vehculo de
informacin cientfica, recibiendo y emitiendo ondas de sonido
de alta frecuencia que se transforman en seales electrnicas y
despus en una imagen en la pantalla. Pasa a formar parte de la
tecnologa o del proceso de la imagen que puede combinar en s
mismo un estatus productivo y reproductivo a la vez: se observa
el feto formado y contenido como imagen en una pantalla de
video.
Sochurek afirma que el proceso psicolgico, denominado
vnculo, "hora comienza antes del nacimiento del beb, cuando
las mujeres quieren esa primera instantnea en Polaroid del
monitor de televisin que muestra el feto en el tero.24 La
mquina otorga a la madre una reproductividad eficaz, pero aun
as es el cuerpo de la madre el que falla. Sochurek explica la
historia del doctor Merritt quien, al comenzar la jornada, da a
una madre expectante la imagen de un feto vivo, y al acabar se
encuentra consolando a una madre embarazada que llora
despus que el escner determinase que el beb que llevaba
haba muerto. Se describe el feto de esta madre como una
forma silenciosa e inmvil sobre la pantalla parpadeante.25
El cuerpo fsico de la madre est presente slo en discursos cientficos sobre gnero y reproduccin, y la unin de cuerpo y
mquina es fetichista en tanto que produce un hbrido que es a la
vez una compensacin y un recordatorio del objeto fsico
perdido/borrado. Adems, este objeto se representa an como
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
culpable; la ausencia del cuerpo materno se representa como
error en la mquina ptica total:
La tecnologa promete ms estrictamente controlar, supervisar,
regular lo materno; ponerle unos lmites. Pero de alguna
manera persiste el temor de que lo materno quizs contamine a
lo tecnolgico.26
Para Doane, la identidad materna rechaza limitaciones, conserva
la inquietud que conlleva y contamina la esfera de la tecnologa
que anteriormente era estable por definicin. Pero se puede
afirmar que ni la subjetividad de gnero ni la tecnologa son
categoras estables, y que la inquietud que rodea a ambas es la
que contribuye a que se vean asociadas en los discursos y
representaciones mdicas y culturales. La inquietud es la del
sujeto que observa, cuya identidad ya no est empricamente
centrada ni ratificada.
Despus est el relato de Sochurek de un hombre al que se le
practic un escner que revel la presencia de un tumor. El
cirujano que observ las imgenes y se prepar para operar no
pudo encontrar el tumor en el crneo del paciente. Pens que
poda haber habido un error, ya pesar de serle confirmado por un
especialista en imgenes, se neg a continuar, con el pretexto de
que, habiendo sido cirujano durante ms de treinta aos, nunca
haba extirpado un tumor que no pudiese ver. El especialista en
imagen insista en la correccin del escner y se practic una
biopsia. Esta confirm la presencia del tumor y el cirujano tuvo
que operar a ciegas:27
Nuestra capacidad de obtener imgenes es mayor que la de
entenderlas, y nuestra capacidad de encontrar problemas es
mayor que la de resolverlos.28
A causa de esta disparidad, la intervencin de radilogos y otros
observadores se ha sometido a revisin y ha pasado a formar
parte del proceso de observacin. La intervencin se puede
medir por curvas caractersticas relativas, y se mide en relacin
a la fantasa de un observador ideal que sera capaz de detectar y
XABIER BARRIOS
despreciar el ruido, entendiendo el ruido como la
informacin e interferencias externas generadas por el equipo
electrnico. La capacidad de diagnstico parece estar
directamente relacionada con la competencia visual y opera en
el interior del ordenador como microcosmos de la clnica
contempornea. El ojo clnico, antao independiente, queda
incorporado a la mquina ptica casi como un error de diseo.
El ojo es el gusano de la mquina. El libro de Sochurek incluye
una sorprendente imagen del ojo como metfora de la
enfermedad.
Cuando la medicina representa el cuerpo, representa su otro:
el sujeto racional busca el objeto fsico. Dada la asociacin, en
la filosofa y la epistemologa mdica de la Ilustracin, entre
cuerpo/mente y masculinidad/feminidad, el cuerpo en medicina
es siempre implcitamente femenino. As, cualquier persona
puede ser fetichizada, pero al cuerpo femenino se le otorga un
estatus especial en la medida en que ha sido utilizado
histricamente como smbolo de la relacin privilegiada de la
medicina con la Naturaleza y la verdad; o, en otras palabras, con
la reproduccin y el origen. Al sustituir el cuerpo femenino por
el fetiche, la ciencia tiene la fantasa de un acceso no
mediatizado a la reproduccin y el origen.
Si la fusin de cuerpo y mquina en la medicina es fetichista,
qu ocurre entonces con el cyborg? El cyborg, un hbrido
humanomquina, es actualmente el foco de atencin de ciertas
formas de cultura popular y, en algunos aspectos, de la teora
cultural. Mary Ann Doane analiza la conjuncin de la tecnologa
y lo femenino con respecto a la ciencia-ficcin -el gnero que
acenta el fetichismo tecnolgico y por lo tanto est
obsesionado con las cuestiones de maternidad, reproduccin,
representacin e historia>>-.3o Doane sostiene que, a pesar de
que las pelculas de la serie Alien no contienen nen cyhorgs
como tales, ponen continuamente en relacin la tecnologa y lo
maternal, por ejemplo en la manera en que la nave Nostramo
imita el interior del cuerpo materno yen el hecho de que al
ordenador de a bordo se le llame Madre:
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
La propia nave, el Nostramo, parece imitar en las
construcciones de sus espacios interiores el interior del cuerpo
materno. En los primeros planos de la pelcula, la cmara
explora lentamente las galeras y espacios uterinos que
ejemplifican la fusin de lo orgnico y lo tecnolgico. Lo
femenino se funde con el entorno y la madre-mquina se
convierte, a travs de la mise-en-scene, en el espacio en el
interior del cual se desarrolla la historia.3!
El alen de la pelcula es una monstruosa madre-mquina, incesante fbrica de huevos en un apabullante exceso de reproduccin/2 y este terror al exceso en relacin con lo materno es lo
que, en opinin de Doane, viene a perturbar la categora de la
tecnologa en la ciencia-ficcin. Lo materno amenaza con
romper barreras, exceder los lmites prescritos de la identidad y
confundir la distincin entre sujeto y objeto:
Es el horror a una destruccin de lo interior y lo exterior, o lo
que Julia Kristeva, en Powers o/ Horror, identifica como lo
abyecto. Kristeva asocia lo materno con lo abyecto; es decir,
aquello que es foco de una mezcla de horrar y fascinacin... La
amenaza del espacio materno es la de un derrumbamiento de
cualquier tipo de distincin entre sujeto y objeto.33
Doane y Kristeva se refieren a conceptos psicoanalticos, y a la
historia edpica del desarrollo psicolgico en la que el papel del
padre es determinante para la separacin del nio de su unin y
unidad primaria con la madre. El cuerpo de la madre se
considera abyecto en esta historia por cuanto amenaza con
envolver de nuevo al nio y negarle una subjetividad
independiente.
No existe ninguna tendencia en los cyborgs a producir una
teora total... Hay un sistema mtico que espera convertirse en
lenguaje poltico para fundamentar una forma de mirar la
ciencia y la tecnologa y desafiar la informtica de la
dominacin; para poder actuar de manera eficaz.34
XABIER BARRIOS
El conocimiento cientfico feminista, en la formulacin que
Haraway hace de l, sustituira la bsqueda de un conocimiento
universal aparentemente neutro por la de conocimientos
parciales comprometidos polticamente. Su reinvencin de la
naturaleza en estos trminos la representa el cyborg, como un
organismo ms una mquina, y como una ficcin que planifica
nuestra realidad social y corporal.35
Mientras que el cyborg de Doane se ve superado por la funcin
de reproduccin natural/maternal, el de Haraway no, y por tanto,
no hereda una historia de orgenes: es ms, en realidad es
hurfano. De esta manera, evita los trminos de dominacin
propios de la historia edpica del origen, pero es incapaz de
identificar de qu tipo de ser se trata. Por implicacin, se le
puede describir ms adecuadamente mediante un modelo
psicoanaltico intersubjetivo 36 que por el edpiea, pero de
cualquier forma, contina siendo (por el momento) un sistema
mtico.
La mquina materna abyecta no constituye un fetiche, pero es
susceptible de serio, dado que el fetichismo es parte del proceso
de reificacin y representacin a travs del cual el sujeto
masculino se distancia y recupera el control sobre el femenino.
El elemento materno en la triloga Alen no slo viene representado por el monstruo o la tecnologa de la nave como Doane
sugiere, sino tambin por la herona, Ripley. Al final de Alen, la
primera J)clcula de la serie, ella sobrevive a los ataqucN del
monstruo junto a su gato. Al final de la segunda pelcula
sobrevive j un to a un beb que ha adoptado, y un hombre,
Hicks, con el que ha intercambiado nutnerosas miradas
significativas. En Alien 3 Ripley y el monstruo slo tienen ojos
el uno para el otro. Ripley, a pesar de dormir con su mdico,
quien en el pasado mat accidentalmente a once de sus pacientes, mantiene una significativa relacin con el monstruo, que
no la matar porque ella lleva su descendencia. Ripley queda
embarazada'? de un alien que, al principio de la pelcula,
hemos visto invadiendo la nave, matando al nio dormido
(mientras Madre contempla y registra la escena en una
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
pantalla de ordenador) y provocando un accidente que mata
tambin a Hicks. Ripley sobrevive al accidente, que la lleva a un
planeta desolado habitado por una comunidad de convictos que
incluye violadores y asesinos. Ripley y d monstruo adulto son
las nicas hembras del lugar, y quedan unidas por un vnculo
basado en los deseos ambiguos de la familiaridad. No te
asustes, soy parte de la familia, le dice Ripley al monstruo, y
has estado en mi vida durante tanto tiempo que no recuerdo
nada ms. Ripley busca al alien despus de haberse
practicado un neuroescner. Ella cree estar enferma, pero un
guardin apodado 85, por su coeficiente intelectual, lee las
palabras tejido forneo que Madre muestra en la pantalla, y
dice: Creo que llevas uno en tu interior.
La relacin de Ripley con ambos mdicos es fugaz, y es interesante que compartan un papel tragicmico en el hilo argumental
dela pelcula. Dado que el monstruo no la matar, Ripley se
suicida para destruir el alien que lleva en su interior. Mientras
cae hacia un horno gigante, la criatura intenta atravesarle el
pecho para liberarse, tal como otro haba hecho desde el
estmago de un miembro de la tripulacin en la primera
pelcula. Pero Ripley lucha por retenedo, acabando as con la
especie (y con la serie). Con este acto de sacrificio, Ripley se
redime del delito de la concepcin, y el estigma de la
monstruosidad queda disociado de su propia feminidad y
transferido a su propio objeto en el instante del nacimiento. En
esta escena final, el monstruo, literal y metafricamente, ya no
est en su interior. El rostro de ella, mientras cae desgarrada, es
beatfico. Su feminidad monstruosa queda expiada a travs del
martirio y fetichizada por el componente tecnolgico de la nave
que es capaz de representada, es decir, la Madre. La palabra,
madre, es una representacin lingstica en s misma. Como
nombre de la computadora de a bordo, representa tambin el
Gran hermano o la adquisicin del conocimiento a travs de
la vigilancia. Cuando Ripley pregunta ni androide Bishop si
Madre saba que el alen haba invadido y construido la
nave, Bishop responde: Madre lo sabe todo. Madre atrapa y
controla la imagen de la feminidad monstruosa de Ripley,
dejando as claro el predominio de la tecnologa sobre la
XABIER BARRIOS
feminidad en esta pelcula. Adems, al final hay una
transferencia importante de la monstruosidad de la madre a su
descendencia.
As, lo femenino monstruoso es el sujeto materno que la tecnologa est empeada en retener y controlar. En la estructura
argumental de Alien 3, parece lograrlo, pero no as en el discurso
mdico; aqu su incapacidad viene lgada a la relacin sexuada e
inconsciente que se da entre el sujeto que observa, cuya
estructura se ve amenazada por la crisis del empirismo, y el
objeto, que contina provocando inquietud. Mientras el discurso
y la representacin mdica continan haciendo patologa del
cuerpo materno, esta pelcula en concreto plantea adems la
posibilidad de una descendencia monstruosa. Otras pelculas de
terror hacen lo mismo. La serie de filmes Juego de nios ha
recibido una especial atencin en los medios de comunicacin
en relacin con el caso de J ames Bulger, y sera interesante
preguntarse si puede estar introducindose en el discurso
mdico-legal la idea de un nio monstruoso o demonaco desde
otros mbitos de la cultura. (Nada que ver con la tesis es Alien)
(Pg. 142-153)
V
Por extremo que sea el caso, ni las imgenes ni la narrativa que
se crea a su alrededor existen en un vaco cultural. Una vez
situado en un contexto cultural ms amplio, la representacin de
los nios en el caso de James Bulger revela la produccin de
ciertos discursos identificables, siendo el ms destacable de
todos ellos el discurso del control.
Las imgenes obtenidas por dos cmaras de seguridad que captaron el rapto, jugaron un papel fundamental en la
investigacin y la informacin del crimen. Las imgenes eran
sorprendentes no slo por lo que mostraban sino porque no lo
mostraban adecuadamente. En una de las imgenes incluso
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
apenas se podan distinguir las figuras de los nios. Las
imgenes de vigilancia no eran convencionales y levantaron
mucha polmica sobre el control, ello que respecta a la
tecnologa, que se utiliza para la vigilancia.
Adems, en general, el caso se convirti en parte del pnico moral preexistente sobre la ausencia de control del crimen infantil y
uno de los argumentos que se desarrollan en este captulo es que
este pnico moral est relacionado con las nuevas tecnologas y
con la relacin existente entre los nios y la tecnologa. En la
sociedad contempornea, los nios no slo dan la impresin de
ser ms doctos en informtica que los adultos, sino de ser los
autores de crmenes informticos (piratas informticos
adolescentes) y otros excesos que incluyen la adiccin (adictos a
los game boys). Igual que ocurre con la relacin de las mujeres
con la tecnologa, la relacin de los nios con la tecnologa
tambin parece alterar y reformular las ideas sobre ambos. Con
respecto a la tecnologa, a los nios no se les considera
inocentes sino preocupantes, peligrosos y fuera de control.
Las informaciones sobre el crimen contra James Bulger se basaron fundamentalmente en la tecnologa de la vigilancia y,
tambin, aunque menos directamente, en el crimen infantil y la
adiccin a los juegos de ordenador en el centro comercial
Strand, donde tuvo lugar el rapto. Las imgenes de vigilancia
suscitaron la controversia sobre el control que no slo tiene que
ver exclusivamente con el de los nios y sus acciones sino
tambin con la relacin entre el vigilante y el vigilado. Se
supone que el vigilante mantiene una relacin de poder con
respecto a lo que (l o ella) vigila. Las imgenes de la cmara de
seguridad en el caso de James Bulger pusieron en duda este
poder puesto que presentaron a los vigilantes una escena con un
sujeto sobre el que no tenan control alguno. Resulta difcil ver
lo que est ocurriendo y adems es imposible evitado, puesto
que ya ha ocurrido.
Igual que ocurre con las imgenes que proporcionan las nuevas
tecnologas en medicina, el reto para el espectador no es slo
tecnolgico; va ms all de las imgenes poco ntidas y
XABIER BARRIOS
familiares que no consiguen ofrecer un objeto visible ni dcil.
(Hacer Serie mear con un tubo en lugares con cmara sin que lo
detecten, delitos que no se noten)
Slo en algunos escritos recientes sobre el caso de James Bulger
se ha sugerido que el crimen tuvo una motivacin sexual. James
pudo haber sido llevado a la guarida de los chicos. El ataque
tuvo lugar en la oscuridad. Se encontr a James desnudo de
cintura para abajo. Un objeto duro -probablemente una pilahaba sido introducido en su boca y posiblemente en su ano. Los
reportajes anteriores no haban hecho ninguna referencia a estos
hechos.
Tanto si se suprimieron o no por razones legales, da la sensacin
de que no podan to1erarse en un caso que ya haba sido tan
duro de entender y aceptar. No es simplemente que este caso
afecte a las ideas convencionales sobre 10 que un nio es o no.
Tambin evoca y dificulta la relacin adulto-nio, tal y como
existe tanto en la esfera social como en la psquica. Esa relacin
es, convencionalmente, aunque no siempre, una relacin
benevolente, en que la sociedad adulta y sus instituciones (la
ley, la educacin, la familia) tienen como objetivo disciplinar y
proteger ms que disciplinar y castigar a los nios.
La evolucin de la tecnologa de la imagen en la deteccin y
prevencin del crimen est histrica e instituciona1mente
relacionada con el desarrollo de la tecnologa de la imagen en la
deteccin y prevencin de enfermedades. La tecnologa, en
ambas instituciones, se desarrolla sobre el principio panptico
de la vigilancia y control, y en la actualidad incorpora la imagen
fotomecnica y la informtica. El empleo de la informtica no
ha hecho de la fotografa algo redundante ni ha revolucionado su
representacin en un contexto disciplinario. Las imgenes
informticas del cuerpo en medicina pueden parecer
revolucionarias, pero heredan el mismo anhelo de conocimiento
y dominio codificado en las imgenes fotogrficas y se inscriben
en la epistemologa mdica desde el Renacimiento. Este anhelo
se centra en el cuerpo femenino de la naturaleza y nunca queda
satisfecho. Las imgenes mdicas actuales estn marcadas por el
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
mismo deseo de dominio y por la frustracin de ese deseo.
Tesis: de que manera se ejerce el control. Problemtica social
mediante imagen digital. Como se aprovecha para desmontar
esto desde el arte Hiptesis, trabajo paralelo. Fotogrfico)
Sarah Manwaring- White, en su libro The Policing Revolution,
argumenta que el uso de la videovigilancia y los avances de la
tecnologa de la televisin no slo han transformado los mtodos
de la polica sino que han ampliado el papel de la vigilancia a
toda la comunidad.
Las imgenes de vigilancia del rapto de James resultan preocupantes a distintos niveles que se relacionan con las nociones
comunes sobre los nios y este tipo de tecnologa. Lo que
realmente reflejan es una escena familiar de proteccin, un nio
pequeo cogido de la mano de dos chicos mayores que l. Los
testigos pensaron que eran hermanos. Pero nosotros sabemos
que no son hermanos y que los chicos mayores hicieron todo lo
contrario que proteger a James. Los nios asesinos no son algo
habitual, y es difcil entender lo que les motiv. Tenemos que
pensar que para hacer algo as debe ser algo diferente de lo que
normalmente
categorizaramos
como
identidad
y
comportamiento infantil. Las imgenes nos hacen ser testigos de
un acontecimiento horrible antes de que ocurra, produciendo una
sensacin de impotencia y culpabilidad. En cierto sentido
estamos involucrados pero no podemos hacer nada porque ya es
demasiado tarde.
Las cmaras de seguridad nos han engaado, han fracasado en la
proteccin de James por nuestra parte y ni siquiera pueden
ofrecemos -captar- una imagen clara de los culpables. Nos
enfurecemos con una tecnologa que no consigue mantener el
orden en nuestros propios lmites y distinguir entre quin, en
sociedad, es responsable y quin no lo es; a quin hay que
proteger y de quin hay que protegerlo.
En un artculo sobre la vigilancia electrnica, Bertrand Giraud
sugiere que el proceso de vigilancia efecta un sistema de
control social a travs de la construccin y la regulacin de los
XABIER BARRIOS
lmites entre el observador y el observado. La eficacia de este
medio de control se debilita cuando el lmite se cuestiona o se
desdibuja:
Dejar fuera, excluir, trazar las fronteras no es nunca una
operacin simple ni directa. Quin queda dentro del crculo?
Quin se queda fuera??
(6. Troup,J., For Goodness Sake Hold Tight to Your Kids,
Sun, 16 de febre
ro de 1993.)( 7. Giraud B. Electronic Surveillance-Or Security
Perverted, Science as Culture, vol. 2,1988, pg.l21.)
(De nosotros mismos hay que protegernos o de la imagen)
Segn Giraud, el modelo espacial tradicional de proteccin es la
proteccin del centro (fortaleza o abada) desde la periferia, pero
las tecnologas de vigilancia moderna han demostrado que este
modelo es demasiado simplista:
Podemos ilustrar esto con unos pocos ejemplos de proteccin
electrnica en la vida econmica: los grandes almacenes y los
supermercados que han utilizado las cmaras de
videovigilancia durante mucho tiempo, y que ya no nos invitan
a Sonra, que estamos filmando, saben que las prdidas
provienen tanto de causas internas como externas; y llamar a
una empresa de seguridad con frecuencia comporta una serie
de efectos perversos.8
Este modelo espacial de proteccin depende de una definicin
concreta del interior y del exterior, del centro y de la periferia.
Pero:
Cmo cerrar el redil cuando el lobo ya est dentro?.. Ahora, el
crculo se convierte en un nudo, la frontera cruza y vuelve a
cruzar el espacio interno que se ha definido. Los tabiques han
desaparecido. El centro ya no existe; tiene que ser expelido.9
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
(8. Ibd., pg.122./ 9.Ibd)
Cmo, dada la clasificacin de los nios como centro e interior
(como lo que la sociedad protege y no lo contrario), protege la
sociedad a los nios de los dems nios?
El Guardian incluso duda en denominados nios, tendiendo a
avanzados en la edad al estatus de jvenes o adultos. Algunos
de los factores sociales que privan a los nios de su inocencia en
la actualidad: la pobreza, la privacin y el abuso, eran incluso
ms patentes en el siglo XIX aunque slo sea por la frecuencia
con que estas circunstancias se daban en aquel tiempo. Haba
nios asesinos entonces igual que ahora (y probablemente eran
los menos). Una de las reas clave que han revelado el cambio
en la percepcin ha sido la relacin que tienen los nios con los
mass media y la tecnologa. Aqu no interesa la controversia de
si los mass media o la tecnologa corrompen a los nios,
(aunque esta controversia la haya suscitado el juez en el juicio
de James Bulger), sino que lo que interesa es que posiblemente
se est cimentando una nueva alianza entre los nios y la
tecnologa que cambia y afecta a la categorizacin de ambos.
(Mi trabajo del TAC y Familia)
Patricia Holland, en Childhood and the Uses of Photography,
describe la relacin entre la fotografa y la infancia en el siglo
XIX como el ojo inocente en busca del sujeto inocente.lO
Estas ideologas de la inocencia se desarrollaron sobre la
asociacin romntica de los nios y la naturaleza y las
cualidades de la fotografa.
Conforme la sociedad britnica en el siglo XIX se fue
disciplinando, sus nios salvajes quedaron bajo control. El
nio se convirti en el centro de la mejora de toda la
sociedad.12
Holland describe cmo los nios continan siendo el centro focal del cambio social, y tienden a simbolizar diferentes
cualidades en los diferentes periodos histricos. Mientras que en
el periodo de la posguerra los nios tendan a simbolizar la
XABIER BARRIOS
estabilidad y la cohesin, en los aos sesenta los nios estn a
la vanguardia del consumismo progresivo:
(10. Holland, P., Childhood and the Uses oEPhotography, en
P. Holland y A. Dewdney (comps.). Seen Bu! No! Heard?,
Bristol, Watershed Media Centre, 1992, pg. 17.)(11. Holland P.
Y Dewdney, A. (comps.) Seen Bu! No! Heard?, Bristol, Waters
hed Media Centre, 1992.)( 12. Ibd.)
La industria publicitaria desarroll una imagen de nios
exuberantes con cuerpos mviles y sonrisas ubicuas, cuyos
deseos se satisfacan fcilmente con el monstruo del paquete de
cereales o las camisetas y elementos deportivos de moda.'3
Jo Spence demostr en particular cmo la imagen del nio
natural e inocente es una fantasa individual, cultural y
finalmente comercial, el privilegio de aquellos que tienen el
poder de representar a quienes no tienen acceso a los medios de
autorrepresentacin. Se considera a la fotografa como un
mecanismo de poder y de ideologa. Y lo que es ms:
La nueva revolucin tecnolgica, que ha generado diferentes
formas de transformar la imagen fotogrfica utilizando la
informtica, hace que la verdadera naturaleza de la fotografa
sea incluso ms difcil de mantener.14
Holland asla una imagen predominantemente domstica de la
infancia al final del siglo XX; una infancia segura en el
corazn acogedor de la familia. Defiende la estrechez de la
imagen como una posible y comprensible reaccin contra las
nuevas imgenes de guerra y hambre. Por lo tanto argumenta
que en la actualidad existe una iconografa de la infancia basada
en la necesidad de proteger a los nios de un mundo hostil.
(13. Ibd., pg. 35.)(14. Ibd., pg.39.) (15. Phillips, M. Y Kettle,
M., op. cit.)
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Se est creando la impresin de que los adolescentes, e incluso
los nios jvenes, son responsables de la mayora de crmenes...
Se est organizando tal escndalo que da la sensacin de que la
gente joven se est burlando de un sistema de justicia criminal
que se muestra reacio a encerrarlos; el clima resultante es una
imagen de los jvenes como si stos fueran los autores, y no las
vctimas, de una cultura de degeneracin moral.16
Segn este informe la representacin de la infancia y el crimen
en los medios parece estar sujeta a un proceso de discordancia;
por una parte se siente pena por los nios y por otra se les
considera endemoniados: El problema es que pocas personas
estn dispuestas a colocar estas dos mitades de la imagen juntas.
El nio delincuente, antisocial, es -casi siempre- el nio del que
se ha abusado, daado o abandonado.17 Melanie Klein
describe este proceso de disociacin en el desarrollo psicolgico
como una reaccin contra las emociones conflictivas. Los
sentimientos de amor y odio hacia una persona o un objeto son
difciles de asimilar, y por tanto pueden disociarse y asignarse a
dos personas u objetos. El proceso de disociacin no es fijo y
finalmente puede dar paso a un proceso de asimilacin al que
Klein se refiere como ansiedad depresiva. La asimilacin es
dolorosa e inestable pero representa un estadio de desarrollo
relativamente avanzado o realidad psquica, desde el cual se
puede resarcir de alguna forma a la misma persona u objeto que
se odia.18
(16. Ibd. 17. Ibd.) (18. KIein, M., Envy and Gratitude and
Other Works 1946-1963, Londres, Virago,1988.)
Las fotos fijas del video del centro comercial y de la empresa de
construccin representan la infancia y la tecnologa
endemoniadas; amenazantes, indistintas, ilegibles y poco
convencionales.
La fotografa es atractiva, como el chico: se es el studium.
Pero el punctum es: l va a morir. Lo le a la vez: esto ser y
esto ha sido; observ con horror un futuro anterior al momento
en que la muerte entrara en juego.19
XABIER BARRIOS
El testimonio cierto de la imagen es que su muerte ser y ha
sido. Lo fugitivo es, en trminos de Barthes, la muerte otorgada
a la propia fotografa. Barthes escribe sobre una fotografa de
sus propios padres:
Qu es lo que desaparecer con esta fotografa que amarillea,
se desvanece y que algn da alguien tirar, si no yo
-demasiado supersticioso para hacer algo as- al menos cuando
yo muera? No slo la vida (sta estaba viva, posaba viva
delante del objetivo), sino tambin, algunas veces -cmo se
puede explicar?- el amor.20
(19. Barthes, R, Camera Lucida, Londres, Flamingo, 1980, pg.
96.) (20.Ibid.pg.94)
La bsqueda casi frentica por encontrar explicaciones sociales
y psicolgicas apenas parece llenar el vaco en ningn sentido.
Lo que se evidencia en el uso que hacen los medios de la
fotografa y de las imgenes electrnicas, en este caso, es que las
actitudes ambivalentes respecto a los nios son demasiado
difciles y demasiado caticas de asimilar. La disociacin
facilita la apariencia de control.
De la misma manera que el uso de la tecnologa de la vigilancia
en el contexto de infancia y crimen facilita y consolida un
proceso psicolgico de disociacin en relacin al sujeto, tambin
se ha argumentado que el empleo de la tecnologa de la
vigilancia en el contexto de las mujeres y la medicina facilita un
proceso psicolgico de fetichismo (vase tambin el captulo 4).
Ambos casos presentan una estructura de control y dominacin
inestable con respecto al cuerpo -un rechazo del caos- desde que
se empez a utilizar la fotografa en las instituciones
disciplinrias del siglo XIX.
(Pg. 155-169)
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Ocio y entretenimiento
VI
Desde sus inicios, la fotografa est ntimamente ligada a lo domstico y a la esfera privada. Esto se refleja en las fotografas
familiares -retratos e instantneas, imgenes de ritos de
continuacin familiar como las bodas en que la relacin entre las
fotografas y la memoria funde la identidad individual y la
colectiva en un tiempo narrativo familiar.
Por ltimo, operando a travs de una gran variedad de medios
que van desde la prensa a los psters, la fotografa -como
cualquier medio de masas- hace tambin de mediador entre la
esfera pblica y la privada: las imgenes pblicas, al entrar en el
hogar, transforman lo pblico en domstico, y dan relevancia
pblica a lo privado (Thompson 1990).
Se precisan todava dos trminos ms para aclarar esta relacin
entre la familia y la fotografa; en primer lugar, la cultura del
consumidor: las imgenes y equipos fotogrficos entran en la
familia en forma de bienes de consumo. Los medios de
produccin, manipulacin, presentacin y consumo de imgenes
conforman un mercado de consumo de primer orden que, al
menos desde Kodak a finales del siglo pasado, proporcionan a la
vida domstica unos medios potentes de autorrepresentacin,
herramientas para la reproduccin simblica. Pero lo hacen en
forma de mercancas.
En segundo lugar, la fotografa se ve atrapada en otro elemento,
ntimamente relacionado con la vida diaria moderna: el ocio.
Desde luego, la reproduccin simblica de la familia moderna
tiene lugar de maneras muy diversas. Pero el tiempo y las
actividades de ocio son cruciales al estar concebidas sobre todo
en trminos de consumo, y al ocupar al mismo tiempo un lugar
privilegiado en la reproduccin, reflexiva y generalmente
idealista, de la identidad familiar. Tal como muestran una y otra
XABIER BARRIOS
vez los lbumes familiares y la publicidad fotogrfica, por
medio del ocio, en el juego, en las actividades de descanso, en
momentos de una extraordinaria cotidianidad, se ha venido
representando la familia, de cara a sus propios miembros y a su
pblico. La familia, y el individuo a travs de ella, reconoce en
sus ocupaciones y en su tiempo libre, una vida personal plena
de sentido, As pues, en el aspecto del ocio la identidad familiar
y el capitalismo consumidor vienen a encontrarse con ms
fuerza, y en este encuentro casi siempre est presente la cmara.
La imagen fotogrfica en el da a da de la cultura digital toma
su forma y fuerza en esta mezcla de domesticidad, consumismo
y ocio. La mayora de las nuevas tecnologas de la imagen en la
vida diaria tienen la forma del entretenimiento familiar:
productos que se conciben, disean y distribuyen relacionados
con el ocio familiar privado. Adems, muchas actividades y
tecnologas del entretenimiento familiar -antiguas y nuevasse basan en la imagen, relacionando la fotografa con productos
destinados al ocio aun cuando la tecnologa fotogrfica sigue
siendo la misma. Por ejemplo, el CD que procesa imgenes
fotoqumicas se puede concebir y utilizar como 'vehculo de
juegos y, muy pronto, servir tambin para contener pelculas.
Por tanto, las instantneas familiares -imgenes de nosotros
mismos- deben entenderse en relacin con el enorme flujo de
imgenes programadas para convertirse en productos de ocio: en
vdeos, en personajes de los juegos de ordenador, incluso en interfaces de diseo grfico para usuarios de ordenador, cuyo
tratamiento de imgenes nos puede resultar ms cmodo que
nuestro lbum familiar.
Por lo tanto, la imagen domstica contempornea o bien toma la
forma de entretenimiento familiar o forma parte de ste.
(Resumir mucho)
En suma, lo importante en el desarrollo de la fotografa domstica no es tanto la digitalizacin de los procesos fotogrficos,
como los flujos potenciales y la convergencia de imgenes en el
hogar que proporcionan los aparatos digitales domsticos. El
discurso dominante aqu es el ocio. Esta caracterizacin de la
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
fotografa diaria la conecta directamente con un tema de
investigacin de importancia creciente en el pensamiento
moderno y posmoderno: la privatizacindel ocio (vase,
por ejemplo, Tomlinson 1990). La privatizacin del ocio se
refiere a los crecientes hbitos de consumo en el hogar, y la
importancia de los gastos en ocio y entretenimiento. La supuesta
sustitucin del cine por la televisin es un ejemplo de este
desarrollo. Desde la televisin al bricolaje y a los juegos de
ordenador, el hogar se est imponiendo progresivamente como
centro del ocio, un centro que no hay que abandonar para ir a
buscar diversin en lugares pblicos. ()aunque el ocio y
entretenimiento familiar moderno concentra sus actividades en
el hogar, tambin son notables sus efectos de fragmentacin de
la familia: es la imagen de la familia tipo dos, ms la
televisin, en la que cada miembro est en una habitacin
diferente viendo programas distintos, encerrados en universos de
juegos informticos diferentes y en diferentes espacios sonoros
(walkmans y equipos de msica), dedicados a sus hobbies
particulares y que ni siquiera se encuentran a la hora de comer, y
toda conversacin queda relegada en ltimo trmino a las
transmisiones por correo electrnico. ste es un temor muy
extendido: los productos de ocio para el hogar, lejos de ser
herramientas de participacin en la vida diaria domstica, la
alejan de toda existencia significativa. En este sentido, la
electrnica produce solipsismo en lugar de socializar. Quizs la
familia del futuro existir slo en sus fotografas, integradas a su
vez en el flujo digital que la destruy.
sta es una evolucin a muy largo plazo, aunque actualmente se
la tilda de posmoderna. Raymond Williams (1974) la
caracteriz, de forma ms compleja, mediante el concepto de
privatizacin mvil. La expresin recoge el sentido de que la
vida domstica moderna no se centra literalmente en el hogar,
sino que el carcter privado de la vida diaria surge de una
dialctica entre la privacidad familiar y la movilidad moderna.
Surgidas de la lucha entre la disciplina industrial capitalista, la
regulacin social burguesa y las demandas de la clase obrera, las
nociones de libertad y de familia se empezaron a identificar
XABIER BARRIOS
mutuamente, y ambas se relacionaron con un tiempo y con un
espacio fuera del trabajo, un tiempo libre que era tambin
tiempo para la familia, un ocio que era tambin, idealmente, un
espacio de significado y realizacin personal.
Podemos entender la cultura digital de la vida diaria como una
extensin de estas evoluciones. As, autores como Morley
(1992) y Tomlinson, en lugar de investigar una revolucin
meditica especfica, o de concentrarse en los cambios
tecnolgicos de los medios bajo el impacto de la digitalizacin,
analizan las estructuras del ocio domstico, en primer lugar, con
respecto a la dinmica de la familia, y en segundo lugar, con las
nuevas formas de mercantilizacin. A la hora de enmarcar la
fotografa en la cultura digital no debemos fijarnos en absoluto
en las transformaciones tecnolgicas especficas de la fotografa,
sino en la circulacin de imgenes en el contexto de una vida
domstica articulada en torno a estas fuerzas de mercantilizacin
y privatizacin: lo que resulta cada vez ms evidente es la convergencia entre los medios y las tecnologas de la comunicacin
en el hogar y las vacaciones, pero en forma de entretenimiento y
de ocio de consumo.
Resumiendo, pues, la cuestin del futuro de la imagen fotogrfica en la cultura digital de la vida diaria se resuelve en la
estructura compleja de la experiencia del ocio, en el punto de
encuentro del capitalismo consumista y la construccin de la
identidad familiar. El presente anlisis comenzar considerando
la forma en que la fotografa y el ocio fueron constituidos
histricamente, la una en relacin con el otro.
Lo que s ha cambiado es el contexto domstico de las
instantneas, una transformacin de la economa domstica de la
imagen: las tecnologas digitales han supuesto una extensin
mayor del volumen y la complejidad del flujo de imgenes
pblicas a travs del espacio y del tiempo domstico; una
extensin que parece muy apropiada para la lgica consumista,
y que la fotografa de instantneas no es capaz de proporcionar.
Por tanto, en las dos ltimas secciones de este anlisis
consideraremos, en primer lugar, la posible marginacin de la
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
fotografa domstica como prctica de autorrepresentacin, y en
segundo lugar, algunas implicaciones polticas que de ello se
derivan. (Pg. 173-178)
La fotografa ha jugado un papel estratgico en la unin de la familia, el consumo y el ocio en la esfera privada que resulta un
lugar excepcional para la articulacin de la identidad.
Concretamente, la fotografa ha sido capaz de transferir la
experiencia privada, desde el plano de lo cotidiano e
insigificante a un mundo de imgenes y momentos idealizados
alrededor de los cuales se pueden formar identidades
significativas. En mi opinin, este desplazamiento de lo
cotidiano a lo trascendente ha estado histricamente ligado a la
nocin del tiempo libre, sobre todo a lo largo del ltimo siglo.
El trabajo precursor de Jo Spence en Beyond the Pamily Album
(1986) ofreca un ejemplo de la autorrepresentacin como
autoconstruccin: la imposicin activa sobre nosotros mismos
de cdigos de gnero sexual, familia, clase y aspecto externo en
nuestra presentacin ante la cmara, en la seleccin de los
momentos fotografiables y en la seleccin de las fotografas
dignas de ser enseadas. Moritar el lbum familiar es una
operacin tanto de la memoria (y por tanto, sobre la identidad
personal y familiar y su notable dependencia mutua), como una
construccin de recuerdos futuros en la prctica fotogrfica del
presente. Nos definimos a nosotros mismos para la imagen y a
travs de las imgenes. Spence y otros han sealado la
complejidad y variedad de estos hbitos respecto a la imagen,
pero tambin sus limitaciones: lmites respecto a qu se
considera fotografiable, y el considerable convencionalismo
existente respecto a cmo se pueden fotografiar las cosas. De
hecho, las instantneas y la fotografa amateur se han venido
considerando un desierto de autorrepresentacin manida y banal.
Muchas de estas limitaciones tienen que ver con los procesos de
idealizacin del yo y de la familia. En la fotografa
profesional se nota un fuerte sentido idealizan te: compramos las
fotografas de bodas, los retratos del colegio y las fotos de
graduacin para una codificacin profesional de ciertos
momentos privados, como confirmacin mgica de una
XABIER BARRIOS
convencin social perfecta. La representacin de ritos de
continuidad es parte de la evocacin ritual de un ideal social y, a
travs de l, de una identidad social. Para estas cosas tendemos a
confiar en los profesionales. Las instantneas (y, de forma
diferente, la fotografa amateur) son idealizaciones en el amplio
sentido de que imponen un filtro de sentimentalismo. Las
fotografas ms habituales son las de los seres queridos -hijos
y parientes- que se toman durante el tiempo libre y de juego. Jo
Spence, fue tambin quien introdujo esta lnea argumental al
mostrar lo que queda fuera del lbum familiar: por una parte, los
momentos de dolor, terror, discordia (incluso los restos de ella:
pinsese qu tipo de fotos se eliminan cuando se rompe una
familia o una relacin); la infelicidad slo se podra aceptar si es
en la forma sentimentalizada del beb que llora. Por otra parte,
apartamos una serie de momentos que quedan relegados a lo
montono y mundano: lo cotidiano se relaciona normalmente
con formas de trabajo, y ni el trabajo remunerado ni el
domstico figuran normalmente en los lbumes familiares. La
fotografa familiar no es documental ni en su finalidad, ni en sus
modos: es sentimental porque pretende convertir en
trascendentes las emociones e identificaciones tiernas de los momentos y las personas sacndolos de lo cotidiano, para resaltar
un sentido idealizado de su valor y del valor de nuestra relacin
con ellos, tanto en el presente como en el recuerdo. Por ltimo,
esto es sentimental porque la idealizacin es convencional, y
se alcanza no a travs de la especificidad de la relacin sino de
la aceptacin social de ciertas convenciones de representacin
para retratar estos valores: las fotografas domsticas vienen
determinadas estrictamente por sus gneros.
Durante un largo proceso histrico, los momentos y actividades
de ocio han representado el espacio de idealizacin sentimental
de la identidad familiar: son el tiempo y lugar que dan un
significado personal, autntico. El ocio es un concepto difcil.
Su sentido ms evidente -los momentos y actividades que
quedan fuera del trabajo, que son libres y sujetos slo a las
preferencias individuales y familiares, que se hacen por puro
placer, descanso o recuperacin- da joca de la complejidad de
las relaciones entre el mundo pblico y el privado (vase, por
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
ejemplo, Rojek 1985, Green y otros 1990). De todas formas,
como ideal cultural, durante el siglo XIX uni tres temas de gran
importancia: en primer lugar, la ecuacin liberal de libertad y
autenticidad con el individuo (y la ausencia de intervencin
pblica) se encontraba, desde un punto de vista religioso, moral
y sentimental, en la vida familiar, y en actividades privadas no
obligatorias que son smbolo de su unidad. En segundo lugar, la
privacidad del tiempo de ocio provocaba temores sociales y
polticos (por ejemplo, sobre la holgazanera y perversin de las
clases trabajadoras) y llev a una intensa regulacin social del
tiempo libre: hubo intentos de imponer las normas del' consumo
burgus, reconstruyendo el ocio a imagen de la familia burguesa
respetable y responsable (vase, por ejemplo, Cunningham
1980, Rase 1991, 1992). En tercer lugar, la regulacin del ocio
vino de la mano de su comercializacin: el ocio respetable tom
la forma del consumo familiar de objetos, experiencias,
diversiones y acontecimientos vendidos como mercancas.
Es decir, la fotografa es, por una parte, tan slo una ms de las
nuevas formas y objetos que conforman el ocio de la familia.
Pero, por otra parte, es un medio de representacin de ese
tiempo y sus valores, y para la reproduccin simblica del
mismo y de la familia.
Por ltimo, las imgenes de celebridades (como la reina
Victoria) y de lo extico (del Imperio, normalmente) vinculan el
hogar a una comunidad imaginada y a una idea del mundo
como espectculo de consumo.
La fotografa domstica de masas supuso una continuidad de todos estos trminos, pero aadi uno nuevo: la modernizacin de
la familia y de la vida diaria. El surgimiento de la cultura
moderna del consumo a partir del siglo XVII se puede explicar
como la historia de la adquisicin de importancia cultural y
comercial para una serie de cuadros medios:
Las nuevas clases medias pronto se adhirieron a un proyecto de
modernizacin de la vida y el ocio domsticos a travs del
XABIER BARRIOS
consumo -la modernizacin del hogar a travs de los aparatos
domsticos. (Pg.178-181)
La enorme popularidad del vdeo, por ejemplo, parece una
continuacin directa de la produccin de medios de
autorrepresentacin como producto y como metaproducto, como
actividad de ocio y como medio de representacin del ocio
familiar.
Sin embargo, al mismo tiempo, los productos digitales generalmente suelen ser ms un consumo de imgenes como productos
que una nueva manera de producir imgenes como
autorrepresentacin; mientras que la fotografa -como ya se ha
apuntado- se ha quedado en los mrgenes de las nuevas
tecnologas (todava fotomecnica, todava presentada como
impresiones en papel o diapositivas, todava no manipulable
mediante software informtico ni integrada en los sistemas
multimedia). La posmodernizacin ha significado para los
tericos una realidad diaria cada vez ms inundada de imgenes
y de actividades centradas en la imagen: la estetizacin de la
vida diaria, la transformacin de las cosas en signos, la cultura
del consumo como drama de autorrepresentacin a travs de
objetos significativos, el ocio y el consumo como espectculos,
como el consumo del mundo en imgenes. Los productos
digitales y el entretenimiento familiar intensifican este flujo de
imgenes consumibles y organizan actividades en torno de las
imgenes: televisin, vdeo, juegos de ordenador, software
grfico, etc. Sin embargo, a diferencia de las instantneas que,
aunque convencionales, implican una autorrepresentacin, la
cultura digital supone la manipulacin de imgenes originadas
fuera de la esfera privada: es el hogar pirata.
Siguiendo esta argumentacin, quiero sugerir que la importancia
de la fotografa domstica est cambiando, no tanto por una
transformacin tcnica o comercial de la forma en que se
produce, sino por su relacin con las prcticas de la imagen
dominantes en la vida domstica, prcticas que s estn
sufriendo, desde luego, una transformacin tcnica.
Argumentar que, mientras que estas ltimas estn en sintona
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
con el consumo y el ocio contemporneos, las instantneas
probablemente no lo estn. En pocas palabras, en la cultura
digital lo que est en juego es el futuro de la autorrepresentacin
a travs de imgenes.
La metfora del lbum familiar, no importa qu forma fsica
tome, significa un proceso de edicin de imgenes en smbolos y
lneas narrativas mediante las cuales se constituye y establece la
identidad familiar. Podemos reeditar el lbum familiar (suprimir
las imgenes que no nos gustan, o las personas que ya no
apreciamos), pero lo que se construye representa una identidad
que trasciende la vida diaria (aunque sea slo de forma
temporal). El realismo de las fotografas como muestras del
pasado parece afianzar una identidad construida en el flujo
natural del tiempo. La estrategia crtica de, Spence consista en
una desmitificacin de este proceso de transformar la cultura en
naturaleza, mostrando la construccin selectiva de narrativas
mediante cdigos, opciones, idealizaciones. Nunca se ha escrito
mucho sobre los lbumes de familia como objetos reales, pero
para los tericos la metfora ha cristalizado el proceso de
reproduccin cultural a travs de la autorrepresentacin.
Es posible, sin embargo, que ni la prctica ni la metfora del
lbum familiar sea ya de gran importancia para la formacin de
identidad, y que esto se deba a la intensificacin de la cultura de
consumo y la privatizacin del ocio. En primer lugar, el lbum
familiarsupone una relacin privilegiada con el tiempo, una
idea de que la identidad se construye a travs de la continuidad y
la memoria. Las imgenes mismas tienen estatus de iconos:
imgenes con aura y halo, irreemplazables y cargadas
materialmente de pasado para nosotros y para) a familia, que
trasciende al individuo.
Pero esta sobrevaloracin del lbum familiar no se corresponde
con el uso real de las fotografas.
Tomar imgenes es una parte de las actividades de ocio que se
da por sentada; pero mirarlas es marginal. Necesitamos saber
que estn ah (y en un sentido existencial fuerte) pero no forman
XABIER BARRIOS
parte de las prcticas diarias que incluyen imgenes. Resulta
interesante que el nico punto de conexin de las instantneas
con la cultura digital -el foto-CD- parece ser el mtodo de
archivo y conservacin de imgenes (en general, comercializado
como tal) ms que una actividad de utilizacin de las fotografas
o de hacer algo con ellas (incluso, organizadas en lbumes
narrativas).
Creo que hay una metfora alternativa que podra expresar la relacin activa de las imgenes domsticas con la vida diaria
contempornea: el plafn, o incluso, el mural() ms bien
las colgamos o las pegamos con celo desordenadamente sobre
alguna superficie, y por lo tanto en el momento actual, en la auto
exhibicin del presente()un collage efmero, complejo y
cambiante producido en el contexto de las actividades del
presente. En l se puede ver la circulacin diaria de las imgenes
domsticas. En segundo lugar, en este contexto prctico, cada
fotografa ocupa su lugar en una sucesin de imgenes
diferentes, fotogrficas o no, pblicas y privadas.1 (1. El lbum
fotogrfico y la repisa fueron siempre gneros un tanto surrealistas en el sentido de que incluan a menudo no slo fotos sino
recuerdos que podan ser objetos (entradas y programas de
acontecimientos que se deben recordar, postales; en la repisa
tradicional se mezclaran fotos enmarcadas y recuerdos, platos y
tazas conmemorativas), Estas fotos y recuerdos eran objetos
diarios desechables transformados en algo valioso e idealizado.
Tanto la tensin entre lo efmero y lo ideal como las transiciones
entre ellos quedan considerablemente alteradas en el tablero o
panel: la inversin emocional en estas imgenes puede ser
intensa pero es generalmente muy breve; las imgenes se van
haciendo invisibles (a veces literalmente, cuando aadimos un
nuevo tesoro encima).
La metfora del mural fotogrfico sugiere una serie de derivaciones: ninguna de las cuales es una novedad para la cultura
digital, pero todas se ven intensificadas en la vida diaria
contempornea.
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Por una parte, las imgenes que tienen un lugar vivo en la vida
diaria son aquellas relacionadas con formas prcticas ms que
con la memoria o la celebracin, que son parte del tiempo
instantneo del presente de consumo ms que del tiempo
histrico marcado por el lbum familiar. Las imgenes en el
plafn surgen de lo que sucede ahora, y son parte del proceso de
haced o ocurrir. Por ejemplo, a menudo son actos de
comunicacin prctica ms que de representacin reflexiva. Las
postales, fotos y dems que nos envan, por ejemplo, no son
tanto representaciones desligables y de reflexin sobre una
relacin, sino formas de comunicacin y presentacin de una
relacin, formas de escenificar y materializar una relacin en el
presente. Es probable que los productos digitales intensifiquen
este aspecto: el uso del correo electrnico, los fax para felicitar
los cumpleaos o la Navidad, las posibilidades de autoedicin
estn disponibles hasta en el ms barato de los procesadores, que
-mediante los diferentes tipos de letra, los encabezamientos, el
clipart y las fotos- convierten cualquier tipo de comunicacin en
imgenes. Las comunicaciones digitales ofrecen ms formas de
estar ah a travs de la imagen.
Por otra parte, se podra argumentar que el hecho de que sea la
autopresentacin y no la autorrepresentacin la que juega el
papel ms importante en la construccin de identidad tiene
mucho que ver con la lgica consumista. La imagen se produce
siempre en el instante presente y no necesita tomar forma de
representacin en absoluto: las imgenes como formas de
construccin de identidad estn en nuestra ropa, en nuestro
cuerpo, en la decoracin de la casa, en el coche que conducimos,
y as en toda la serie de decisiones de estilo, en las que la
identidad se produce a travs de una presentacin del yo en el
momento, y no como representacin reflexiva en una
(imaginaria) continuidad en el tiempo. A diferencia de la
metfora de representacin del lbum familiar, las imgenes
parecen cada vez menos un metanivel o nivel crtico situado
fuera del momento presente. En un consumismo desarrollado, la
imagen es el medio por el que nos presentamos en la actualidad
presente, no el medio de representar ese momento como objeto
de reflexin.
XABIER BARRIOS
En este mismo sentido, el panel o mural metafrico incluye imgenes pblicas junto a las privadas () Willis vea a los jvenes
llevar a cabo un ejercicio simblico, apropindose de las
imgenes en el proceso de creacin de un ambiente que
contenga sus significados. Las imgenes compradas, ms que las
representaciones personales, constituyen el material principal de
negociacin de esos sistemas de imagen disponibles
pblicamente mediante los que construimos una identidad
personal.
Cada momento de una actividad de ocio se puede estructurar
como un acontecimiento reficado y vendible. Como el mismo
trmino, espectculo, sugiere, gran parte de la estructuracin
del ocio se ha centrado en proporcionar actividades que incluyen
el uso de imgenes () ejemplo de la mercantilizacin del
tiempo de ocio en una actividad programada () As, el ocio ha
venido a significar la estructuracin del tiempo mediante
mercancas (ya sea como experiencias o espectculos, o como
bienes materiales con convenciones de uso). Tomar fotografas
es en s una estructura (y la fotografa de masas de Kodak fue el
paradigma de la estructuracin de una habilidad compleja en
unas pocas acciones sencillas -Pulse el botn...-); y se la
considera una parte intrnseca de otras actividades-estructuras de
ocio () En cambio, usar las fotografas no representa una
actividad de ocio como prctica o experiencia de consumo.
Como mucho, miramos las fotografas en una especie de revivir
excepcional de una experiencia de ocio reciente. (Pg.183-188)
Aunque parece que no existan prcticas de ocio relativas a las
instantneas, las prcticas domsticas de ocio y consumo ms
importantes se basan en imgenes. He sealado ya que la
autopresentacin, al contrario que la autorrepresentacin, parece
situar a la imagen, en forma de estilo, en cada momento vivido.
De la misma forma, los entretenimientos familiares se basan
principalmente en imgenes, estructuradas como actividades de
ocio como ver vdeos, jugar con el ordenador, etc.
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Podramos pensar esta estructuracin en trminos de la idea de
programacin; en primer lugar, usamos la metfora de la
programacin para describir la secuencia de programas de la
televisin, por ejemplo: esta actividad de ocio se estructura
como lujo. Existe posibilidad de opcin, pero la opcin principal
es la de los flujos diferentes (es decir, qu canal ver). El flujo
estructura el tiempo en una secuencia preparada en la que
entramos y salimos. En segundo lugar, usamos esta metfora de
la programacin en el sentido del programa de ordenador: ste
tambin estructura sucesos, pero en forma de itinerario de
opciones. El programador intenta prever sucesos posibles y
deseables que pudieran ocurrir, ofrece una manera estructurada
de tomar decisiones entre un nmero limitado de
acontecimientos previsibles, e intenta programar las
consecuencias de cualquiera de estas opciones, lo que implica
otras opciones posteriores. Si la televisin representa el flujo, el
men de un programa de ordenador representa el itinerario de
opciones.
La posibilidad de manipulacin humana del tiempo
-especialmente del tiempo libre> de ocio- se puede disciplinar
y convertir en un acontecimiento predecible, estndar, fiable y
repetible, tanto para el productor que quiere hacerlo de manera
eficaz y rentable, como para el consumidor, que quiere obtener
lo que esperaba.
El flujo ms evidente es el de la televisin. Los itinerarios de
opciones del juego de ordenador son tal vez an ms potentes:
imgenes dispuestas en el tiempo como ambientes cerrados con
reglas internas constantes pero flexibles, que generan una serie
de actividades absorbentes en un mundo de ficcin.
Los productos digitales se hacen sobre hobbies por motivos diferentes. En primer lugar, existe un inters por el ejercicio de un
gusto tcnicamente informado que proporcione un sistema
ptimo: si se dispone, o no, de todo el potencial de la cmara, de
los componentes del equipo de msica o de un sistema
informtico de ptima velocidad, memoria, resolucin grfica,
etc., en un deseo de ascender en la escala de las posibilidades
XABIER BARRIOS
tcnicas. En segundo lugar, los productos tcnicos son
comercializados y percibidos segn las opciones tcnicas
claramente estructuradas que permiten de un modo parecido un
flujo de opciones: esta cmara ofrece autoenfoque para cinco
puntos diferentes del encuadre, mientras que aqulla ofrece slo
uno o dos. Jugar con programas como Photoshop se parece
mucho a jugar con el ordenador, por una parte, o a hacer
fotografa amateur, por la otra: se ofrecen opciones claramente
estructuradas, organizadas en mens que permiten
movimientos diferentes. Al escoger una opcin,
automticamente se consigue una manipulacin diferente. Se
puede continuar, as, combinando opciones, manipulando
libremente la imagen, pixel a pixel si se quiere (igual que hasta
la cmara ms automtica se puede usar de modo manual), pero
la estructura es una simplificacin del uso mediante la convencionalizacin de la manipulacin de imgenes en un itinerario de
opciones.
El hecho de centrarse en el consumidor activo como productor
de significados y de prcticas de consumo ha ocultado el papel
principal del consumidor como seleccionador, como alguien que
elige de entre una serie de opciones predeterminadas sobre
objetos y experiencias muy estructurados. La libertad de
maniobra y de opcin entre estas estructuras no sustituye la
capacidad de crear estructuras. La propia fotografa domstica es
un caso paradigmtico de esta actividad dentro de la pasividad:
analizada en trminos de su potencial semitico y prctico, la
fotografa representa la proliferacin ms amplia del poder de
representacin junto a una enorme reduccin de este poder en la
prctica real. Si esto era cierto en el caso de las instantneas, que
-aunque con pautas convencionales- generalizaban la capacidad
de representacin a un amplio sector de la poblacin, an lo es
ms cuando, por una parte, incluso este limitado poder est en
conflicto con la estructura programada, prctica e instantnea
del tiempo de ocio de consumo en la cultura digital; y, por otra
parte, cuando las imgenes privadas, incluso las de tipo ms
convencional, ceden su lugar preferente en el mundo domstico
a las imgenes pblicas.
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Merece la pena expresar estos temas desde una perspectiva y
una prctica crtica anterior: en los aos setenta hubo numerosas
corrientes de fotografa radical que consideraron que la
fotografa tena el potencial necesario como para conferirle una
autoridad en la vida diaria: en educacin, en documentacin, en
polticas alternativas, etc. En cierto sentido, estas corrientes
analizaron la fotografa domstica, sobre todo mediante el
trabajo de Jo Spence. El lbum familiar apareca como el texto
privilegiado en el que uno poda leer su propio sometimiento
activo. La posibilidad de la prctica fotogrfica crtica en la vida
diaria pareca necesaria para superar la privacidad familiar y
alcanzar un estatus pblico: otra forma de reconocer que lo
personal es poltico.
Se podran resumir en forma de tres demandas o esperanzas
utpicas:
1. La fotografa domstica tena la posibilidad de explicar la historia personal propia: la vida de uno y la de sus entorno. Por
qu no podramos ver a la gente -cmara en mano- explicando
sus vidas (o ellos mismos, y a los dems) en una narrativa
adaptada a la medida de sus sueos, de sus deseos, de su rabia?
sta es la capacidad potencial de autoridad.
2. Exista la posibilidad de involucrarse a travs de la
autorrepresentacin
autorrepresentacin
crticamente
consciente-, de que la gente llegase a criticar las
representaciones pblicas dominantes propias y de los dems en
los medios de comunicacin. Podra ese ltimo gran enemigo,
raz de toda tirana representacional -el mito del realismo, de la
factualidad de la imagen, de la naturalidad del significado
sobrevivir a la experiencia propia de la gente de crear
imgenes? sta es la capacidad potencial de desmitificacin.
3. Exista la posibilidad de que el peso, el poder y la verdad de
la representacin autogenerada rebatiera a los medios
dominantes, pasase a travs de ellos. En un mundo de revistas
alternativas, pelculas, produccin de psters, teatro, servicios de
contrainformacin, organizaciones de voluntarios, no
XABIER BARRIOS
podramos incluir la fotografa diaria en el catlogo de la cultura
antihegemnica y prefigurativa? sta es la capacidad potencial
de una poltica cultural: la de que de una nueva poltica cultural
surgiera una cultura poltica nueva.
Si cualquiera de las demandas empricas y sociolgicas
principales de la posmodernidad crtica tiene algn valor,
entonces estas capacidades potenciales y los problemas a los
que se refieren son an ms importantes en los aos noventa.
Adems, deberan ser ms potentes. En realidad no parecen
serlo, y mucho menos en las prcticas de ocio estructuradas en
torno al mercado digital.
En primer lugar, si el sujeto posmoderno no slo est descentrado sino que es esquizoide; si la fragmentacin de la identidad
no nace simplemente de la dispersin sino de la prdida de todo
centro, si lo arbitrario campa a sus anchas, entonces la
posibilidad de explicar nuestra propia historia no es slo ms
urgente, es esencial, es necesaria. El hecho de conferirle esta
autoridad en la esfera de la autorrepresentacin no es tan slo un
plus poltico opcional que propongan los contraculturalistas
utpicos, una herramienta para luchar por un mundo mejor, es
una condicin necesaria para sobrevivir y existir como sujeto
social sano en la vida diaria actual. Adems tambin es la
moneda habitual de la cultura de consumo: el medio del decoro
y el buen vestir. La autopresentacin, mediante estructuras de
consumo y actividades de ocio estructuradas asumen cada vez
ms la funcin que el pensamiento crtico asignara a la
autorrepresentacin. La fotografa domstica, por otra parte, es
todava el refugio de los mitos de una identidad central. Es el
medio a travs del cual narramos nuestras vidas domsticas
como historia tradicional o incluso existencial de unos
momentos ejemplares (nacimiento, boda, muerte) porque
trascienden el flujo de presentaciones pblicas del yo. Se nos
ha concedido la capacidad de conferirle autoridad, pero la
fotografa no la ha hecho suya. Las fotos domsticas son las
reliquias del mundo posmoderno.
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
En segundo lugar, si vivimos el mundo posmoderno como
hiperreal, si la relacin entre el signo y el referente no slo ha
sido cuestionada tericamente sino invertida en la prctica,
entonces el realismo no es slo una liebre sospechosa que las
imgenes deben perseguir, sino un marco imposible en el que
poder interpretadas. Pero se supone que las fotografas tomadas
por nosotros mismos deben decir la verdad de una manera que
ya no esperaramos de ninguna imagen expuesta pblicamente.
Baudrillard puede creer que la guerra del Golfo ocurri
bsicamente en la televisin, pero la boda s que tuvo lugar y
aqu est la foto (y el vdeo) para probado. De nuevo se nos ha
concedido la capacidad potencial de desmitificacin, pero
renunciamos a utilizada en la fotografa domstica.
En tercer lugar, si la posmodernidad se define por la desdiferenciacin y la jerarquizacin, con la sustitucin de la diferencia
horizontal por las topografas verticales del valor y de la
subordinacin (alta/baja cultura, cultura dominante/subcultura),
el potencial de revalorizacin de la cultura popular como cultura
poltica (o la pluralidad de culturas polticas insubordinadas)
debera ser enorme. La fotografa diaria -para ser visionario
durante un momento- debera servir como punto de apoyo para
transformar esta pluralidad de opciones consumistas en un
pluralidad de construcciones activas de asociaciones locales y
voluntaristas, parte del renacimiento de una sociedad civil en la
que nuestras culturas privadas tengan un significado pblico real
(y no estn privatizadas en un mundo de fantasa familiar
sentimental).
Las tecnologas digitales pueden proporcionar recursos para la
vida diaria culturalmente productivos y de autoridad. Lo nico
que cuestiono aqu es la posibilidad de que este potencial emerja
en
relacin
con
la
fotografa
domstica
como
autorrepresentacin -en definitiva, si las esperanzas en el
potencial original de la fotografa para desmitificar y politizar se
podrn mantener despus de la introduccin de la cultura digital
en forma de consumo intensivo de ocio. (Pg. 188-194)
XABIER BARRIOS
VII
En este aspecto, nos basamos en algunas tendencias de los
estudios culturales que analizan el significado social y cultural
como derivaciones complejas de las formas e instituciones de
produccin.
Aunque es importante especular sobre posibilidades futuras y
reconocer el extraordinario ritmo de los progresos tcnicos, su
desmoronamiento genera un incmodo futurolenguaje que
puede pasar a sustituir un anlisis ms cuidadoso de cmo se
producen las tecnologas y cmo forman parte de un conjunto
complejo de condicionantes para la produccin y consumo de
los medios en una sociedad.
En los captulos que siguen intentaremos llegar a un compromiso con algunas ideas sobre el carcter transformador de los
multimedia desde la perspectiva de la organizacin actual de la
produccin en multimedia y de su mercado creciente.
Examinaremos algunas ideas sobre un mayor acceso pblico y
libertad de informacin, sobre el usuario como autor y sobre la
idea de que la interactividad aporta una nueva libertad
imaginativa respecto a formas antiguas de expresin lineal.
Multimedia es un trmino genrico que se refiere a una gama
concreta de tecnologas audiovisuales que han confluido en el
proceso de informacin digital. El escaneado y almacenamiento
digital de fotografas, el video, la animacin, el texto y el sonido
estreo, han creado las condiciones para que formas anteriores
de representacin se utilicen en combinacin simultnea.
Adems de la unin en pantalla de todos estos medios
anteriormente separados, los multimedia digitales actuales
incluyen tambin, cada vez con mayor frecuencia, diferentes
formas de asistencia y control del usuario. Estos ltimos
aspectos de los multimedia son conocidos como interactivos.
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
El interfaz, en efecto, es una herramienta conceptual que conecta
el aparato fsico de la pantalla, el ratn y el teclado con los datos
almacenados. El interfaz funciona como una metfora de
navegacin o de instruccin, es decir, est diseado para parecer
y operar como panel de control, consola, ndice de contenidos,
etc.
Multimedia significa una convergencia, en forma de pantalla digital, de medios que ya existan.
En un anlisis ms detallado se podran reconocer parte de los
intereses de los componentes separados del desarrollo
tecnolgico que ahora se combinan en los multimedia; la
realidad simulada, la virtual y el procesado rpido son slo los
ms evidentes.
La digitalizacin ha creado las co lciones para una red global de
transmisin de informacin por cable y satlite a una escala
antes inimaginable. Empresas de telecomunicaciones como
AT&T, editoriales y emisoras como News Internacional y, por
supuesto, el todopoderoso Bill Gates, de Microsoft, todos miran
con avidez al mercado de creciente de los servicios de
informacin.
Por lo tanto, los multimedia son parte constituyente de un desarrollo tecnolgico a mayor escala, conocido como la revolucin
de la informacin. En esta revolucin, la capacidad de los
ordenadores para manipular, almacenar y mostrar cantidades de
informacin cada vez mayores de formas nuevas y antiguas
parece que lleva a un cambio cualitativo radical de la forma de
los medios. En su expresin mxima, se afirma que la
revolucin de la informacin est introduciendo una
reorganizacin fundamental de la vida social de las culturas,
postindustriales ricas y avanzadas. Sin embargo -y para hacer
caso de nuestra propia advertencia- aunque una declaracin tan
general apoya la pretensin de asistir a un cambio global,
tambin conlleva un cierto sentido de pasividad, en la que se
percibe el futuro de nuevo como el despliegue de una serie de
consecuencias inevitables.
XABIER BARRIOS
Al reconocer que existe una larga historia de combinacin tcnica de los medios tecnolgicos de la informacin, tambin se
puede apreciar que si se combinan los medios disponibles se
pueden multiplicar sus formas de uso. Una posibilidad es la
televisin sin sonido mientras suena una cinta de audio; otra,
escuchar la radio mientras se hojea una revista o un libro. La
costumbre de recibir ms de una fuente de estmulos o
informacin es un valor humano reconocido que implica formas
de atencin convergentes y divergentes.
Nuestra idea es que las formas sociales desarrolladas de atencin
y estmulo complejos quedan reflejadas en las formas culturales
de los medios de comunicacin que desarrollamos. En la
publicidad, esto se hace ms evidente.
Una caracterizacin popular til de la ubicuidad creciente de la
pantalla (a cuya presencia constante no escapamos ahora,
mientras leemos estas palabras en su luminosidad) se ha dado en
la frmula de los tres espacios sociales primordiales en los que
se desarrolla: el silln, el escritorio y la calle.4 CDTV, CDI, 3D,
Jaguar, MegaCD y SuperNes, son todos desarrollos basados en
modelos sociales existentes de la pantalla de televisin como
fuente de entretenimiento que se contempla es de la comodidad
del silln. CD Rom y CDRom XA se basan en el escritorio
como lugar de educacin e investigacin, mientras que PDA y el
libro electrnico son las formas actuales del porttil personal,
como el walkman, diseado para la calle. Estas distinciones
sobre la organizacin del consumo de las aplicaciones en
multimedia nos ayudan a ver cmo la tendencia hacia esferas de
mercado diferenciadas se basa en la organizacin ya existente de
las multinacionales de la electrnica, que a su vez se refuerzan y
alimentan de formas culturales hbitos sociales existentes. (4.
Tim Carrigan utilizaba estos trminos en el curso de ARTEC/
Arts Council, que surgi del informe Very Spaghetti.)
La cuestin ms importante de esta breve caracterizacin de las
formas culturales de los multimedia no es que se pueda hacer
una traduccin directa entre el libro, pelcula o juego y los
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
productos individuales de multimedia. Por definicin, los
multimedia pueden explotar el uso de todas estas fuentes en la
pantalla, y de hecho as lo hacen. Lo que estas formas previas
definen en trminos de multimedia es la direccin y las
caractersticas del inters para un pblico determinado o, en el
lenguaje de multimedia, para sus usuarios.
Gran parte del multimedia comercial ofrece la ilusin de que el
usuario puede tomar decisiones, determinar el resultado de una
secuencia o realizar conexiones originales. En la prctica, lo que
se ofrece es un men de opciones predeterminadas que
conducen a una serie limitada de consecuencias fijas. La
interaccin por ordenador se alimenta de varios discursos, entre
ellos el de la inteligencia artificial, donde, en pocas palabras, el
inters reside en la interaccin con una mquina que razona.
Sealar que las formas de interaccin con un programa de multimedia dependen de la programacin contradice el concepto
mecanicista de interaccin. El interfaz de pantalla y la metfora
de navegacin de los programas interactivos son el resultado del
trabajo combinado de guionistas, diseadores, directores y
productores que trabajan con el software disponible y las reglas
de programacin. El uso del software de programacin establece
los lmites de acceso del usuario final a la informacin, su
relacin con' el material almacenado y la navegacin a travs del
programa. Estos aspectos de produccin de multimedia no se
diferencian de los de una revista o una pelcula.
De la misma forma que hemos querido demostrar que los
multimedia no son en s una forma nueva de atencin y actividad humana, afirmamos tambin que la interaccin, fuera de su
sentido ms mecanicista, no es una caracterstica nueva de un
medio nuevo. Ms bien, es un concepto meditico establecido
que tiene posibilidades de desarrollo. Mirar un cuadro, leer un
libro o ver una pelcula, no se pueden reducir a un proceso de
recepcin pasiva. Si no interactuamos, o, como escriba
Williams, si no participamos activamente en la obra de arte,
entonces no se puede dar la comunicacin. Dicho esto, la
interaccin en multimedia plantea las cuestiones ms difciles y
XABIER BARRIOS
ms interesantes de lo que es, sin duda, un medio nuevo.
Exactamente igual que, como hemos apuntado, los multimedia
toman prestadas sus formas culturales en continua relacin con
medios que ya existen, tambin adoptan sus trminos de
interaccin.
La navegacin representa el proceso activo de establecer un
rumbo conocido, por ejemplo en la interpretacin de un mapa, o
de descubrir un rumbo nuevo, por ejemplo en la planificacin o
replanificacin.
Entonces qu ocurre con la promesa de que los multimedia
transforman radicalmente la relacin entre productores y
consumidores? Las dos ideas importantes sobre las relaciones
productivas de los multimedia son que amplan el acceso a reas
del conocimiento e informacin que de otra manera seran de
muy difcil obtencin, y que proporcionan herramientas
accesibles para la produccin de nuevas respuestas.
El proyecto de Benn es potencialmente un proyecto de todo el
mundo. Diarios, vdeos domsticos, cartas, fotos y recuerdos
forman la sustancia de las historias personales y familiares que,
al cruzar la frontera de lo privado a lo pblico, ofrecen una
fuente alternativa importante para evaluar la calidad y la historia
de una cultura.
VIII
El hogar est dentro de m (Eartha Kitt, citada en Rutherford,
1990: 24).
Los anlisis ms completos sobre el hogar, aunque tambin
los ms escurridizos, los aporta quizs la teora posmoderna. Se
dice que el desarrollo de la tecnologa electrnica ha eliminado
las ideas convencionales de espacio, tiempo y lugar. As, la
identidad, la familia o el hogar son construcciones mentales en
las que, las caractersticas que histricamente hemos esperado
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
ver en la esfera domstica, como la pertenencia, la intimidad, o
el amor, se podran dar tanto por el vnculo tecnolgico como
por las relaciones humanas en grupos sociales convencionales.
Sin embargo, si la investigacin posmoderna ha procurado la racionalidad o el diseo de un espacio social, no ha sido principalmente con respecto al mundo domstico, sino con el exterior. El
efecto de esta teorizacin ha sido, naturalmente, desviar la
atencin del hogar corno espacio limitado, como arquitectura
que contiene grupos de parentesco.
Ya sea en el interior o el exterior, escritores corno Fredric
Jameson, siguiendo a Lacan, 4 sostienen que la sociedad
posmoderna se caracteriza por una falta de historia; vivimos una
existencia esquizofrnica en el aqu y ahora, sin puntos de
referencia claros. Sin pasado ni futuro, habitamos un presente
perpetuo envuelto en un desorden de significantes que se han
fragmentado y separado de sus significados; de hecho, no
existen las conexiones necesarias.
Llevando esto al extremo, se pierden por completo los sujetos y
los objetos:
El espacio normal se compone de cosas, o lo organizan las
cosas. Aqu estamos hablando de la disolucin de las cosas. En
este momento final, uno ya no puede hablar de componentes.
Solamos hablar de esto en los trminos de la dialctica sujetoobjeto, pero, en una situacin en la que los sujetos y los objetos
se han disuelto, el hiperespacio es el ltimo polo-objeto, y la
intensidad el ltimo polo-sujeto, aunque ya no tengamos sujetos
ni objetos Jameson, en conversacin con Stephanson, 1989,
pg. 7).
(4. Jameson toma prestada la teora lacaniana de la
esquizofrenia para describir un estado del ser en el que la
perplejidad sustituye a la certeza. Ampla el modelo lingstico
de esquizofrenia de Lacan como disrupcin de la unidad de
significacin entre significante y significado para afirmar que
vivimos en una sociedad descentrada. El tiempo ha perdido toda
XABIER BARRIOS
historicidad y se ha transformado en un presente perpetuo de
posibilidades espaciales. De todas formas, el posicionamiento
social, perdida la dialctica sujeto-objeto, se hace perplejo.
Jameson ampla la esquizofrenia desde la lingstica a un
problema espacial en el sentido de que perdemos nuestra
capacidad de posicionarnos... en el espacio y de planificado de
manera cognitiva (Jameson, en conversacin con Stephanson,
1989, pgs. 6-7).
Si hemos de creer a los promotores de las tecnologas de la comunicacin y de la informacin, el hogar se convertir en un
lugar de creciente importancia para las interacciones entre los
moradores domsticos y una serie de servicios, como las
compras, ver una pelcula, acceder a informacin, comunicarse
con los amigos, investigar o jugar con el ordenador. Una serie de
servicios e instalaciones que histricamente requirieron la
movilidad y la interaccin mediante la presencia fsica, se
presentarn exclusivamente, cada vez ms, a travs de la
pantalla. Las tecnologas que nos hablarn sern cada vez ms
inteligentes, de manera que, para guiamos a travs de una impresionante oferta de informacin y posibilidades, los programas
(ya sean de televisin, de compras, de juegos o de informacin)
podrn
ser
preseleccionados
para
adaptarse
al
consumidor/observador individual. Todo esto significar que
estaremos ms tiempo en casa.
Al mismo tiempo, el hogar, para los que lo tienen, es el lugar
donde el cuerpo se alimenta, se cuida y se reproduce. Lejos de
abandonar al cuerpo, el hogar es el espacio donde mejor
podemos controlado. Segn la teora cultural, debemos prestar
tanta atencin a disear el mundo interior como el exterior.
Sin embargo, no empezaremos a entender las complejas
relaciones entre lo interior y lo exterior, lo pblico y lo privado,
lo domstico y lo pblico, hasta que entendamos mejor cmo
viven los individuos en grupos sociales dentro del mundo
llamado hogar. Esto puede suponer abandonar modelos fijos
como el de pblico/privado, o incluso categoras como la
familia, a favor de un punto de vista que reconozca que la
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
identidad se puede configurar tanto por el rechazo de estas
categoras como por su aceptacin. (Pg. 238-244)
IX
Es cierto que pocos escritores de ciencia-ficcin glorificaron las
posibilidades del control burocrtico del mundo por medio de
los ordenadores. De hecho, a primera vista, la mayora de
escritores parecen altamente irnicos al respecto. Un buen
ejemplo es Isaac Asimov, fsico y escritor de ciencia-ficcin de
xito. Inventor de las Tres leyes de la robtica (cuya esencia
es que los robots no pueden causar dao ni permitir que se cause
dao a los humanos), a mediados de los cincuenta escribi dos
historias que resumen estas tendencias. All the Griefs of Earth
(1957) habla de Multivac,7 un ordenador que tiene el cometido
de regular todas las relaciones de los humanos. Se le introducen
todos los datos disponibles sobre los humanos y se utiliza para
predecir todas las cosas malas que podran suceder; en primer
lugar, todos los crmenes. Esto permite que el gobierno evite que
ocurran. Despus Multivac tiene la labor de predecir las
enfermedades, para hacer posible el tratamiento preventivo. Un
da el ordenador avisa de un crimen inminente: un atentado contra su propia vida. Al tiempo que sus aterrorizados
controladores trabajan para impedido, slo consiguen aumentar
las predicciones del ordenador sobre la probabilidad de que el
ataque suceda, hasta que ellos lentamente se van dando cuenta
de que el ordenador est intentando crear una profeca que se
cumpla por s misma. Al final de la historia, ellos le hacen una
pregunta: Multivac, qu es lo que ms deseas en este mundo?
Quiero morir. El peso de la miseria humana era excesivo para
l. (6. Por supuesto, uno de los motivos para que no fuera
abiertamente reconocido fue su ocultacin deliberada. Tal como
dice Kenneth Flamm, los historiadores ahora tambin
reconocen una historia del ordenador menos conocida, una profundamente enraizada con los rincones ms sensibles y secretos
XABIER BARRIOS
de un establecimiento militar moderno (Kenneth Flamm,
Creating the Computer: Government, lndustry and High
Technology, Washington D.C., Brookings lnstitution, 1988, pg.
29) El elemento que estoy introduciendo, de un modo un tanto
tradicional, es que una de las tapaderas para el secreto fue una
enorme cantidad de publicidad. La retrica de los ordenadores
como el futuro, como pura investigacin e innovacin
tecnolgica, fue la mejor tapadera que el mundo de la
investigacin militar confidencial poda encontrar. 7. El nombre
Multivac es una referencia abierta al primer ordenador capaz
de almacenar programas, Univac, puesto en servicio en 1947.
Nota: todos los costes de desarrollo de Univac corrieron a cargo
del ejrcito y la armada de los Estados Unidos)
Esta historia triste y que a la vez hace sonrer es interesante: une
a los ordenadores con el futuro y con el futuro de la
organizacin social de los humanos. Es uno de los primeros
signos de una visin de los ordenadores como potencialmente
ms vivos que los propios humanos. Como historia, juega con el
ordenador a su propio juego. Hay un intento de hacer una
historia tan complicada como se crea que era el modo de pensar
de los ordenadores. Asimov era ms que un maestro en esto. Su
triloga Foundation8 es un cuento de un ordenador galctico
superproftco, alrededor de cuyas predicciones la historia toma
forma. Pero el cuento es tan truculento como las predicciones,
ya que nos ensea a pensar dentro de la espiral de un modo
superior de pensamiento. Nuestro placer est en adivinar este
poder sutil de planificacin y control dentro de la historia.
The Last Question (1956) revela otra faceta. Utilizando el
mismo tipo de escritura que en la triloga Foundation, en la cual
aterrizamos sobre una secuencia de incidentes separados,
Asimov nos muestra a una serie de personas
(embriagadoramente, distradamente, o para distraer a los nios)
preguntndole a sus ordenadores: cmo se le puede dar la
vuelta a la entropa? Cada ordenador es ms avanzado que el
anterior, pero todos tienen que contestar Datos insuficientes,
hasta que se deja al ordenador pangalctico final funcionando
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
fuera del tiempo y del espacio para que resuelva esta cuestin.
Despus de un tiempo indefinido, resuelve la cuestin. "Hgase
la luz", dijo. Y la luz se hizo..9 El ordenador como futuro,
como diseador y creador de sus generaciones siguientes, como
el pensador y controlador ltimo, como dios.
(8. Isaac Asimov, Foundation, Londres, Panther 1960;
Foundation and Empire, Londres: Panther 1962, y Second
Foundation, Londres, Panther 1964. La triloga se escribi
originalmente entre 1949 y 1953.) (9. Isaac Asimov, All the
Griefs of Earth y The Last Question, ambos en su Nine
Tomorrows, Londres, Pan, 1966, publicado originalmente en
1957, pg. 203.)
En el discurso poltico, la industria informtica era la industria
del amanecer asociada por la hipermodernidad, con un futuro
difano.
Mi argumento es el siguiente: los ordenadores nacieron y se introdujeron como fuerzas de produccin. Su contribucin parece
haber sido triple. Primero, hicieron posible que la competencia
militar avanzara rpidamente, y la llegada de la guerra fra al
final de los cuarenta aceler este motor de forma incontrolada.
Segundo, hicieron posible la burocratizacin efectiva de la
informacin, que a cambio facilit la expansin masiva y la
monopolizacin de sectores comerciales. Tercero, actuaron para
minar el poder de los sindicatos en sectores cruciales del trabajo
a travs de una automatizacin selectiva. Pero en los tres casos,
una de las contribuciones prometedoras fue la representacin de
los ordenadores como el gran futuro15 (15. Acabado en 1943,
el [IBM] Mark 1 produca una gran impresin. Meda dos
metros y medio de altura, ms de quince de longitud y setenta
cm de profundidad; pesaba cinco toneladas, tena 750.000
piezas, y de acuerdo con el fsico Jeremy Benstein sonaba
"como una habitacin llena de mujeres tejiendo". Ante la
insistencia de Watson -l tena un sexto sentido para las
relaciones pblicas- el Mark 1 fue cubierto de un revestimiento
de acero inoxidable brillante y cristal que le daba un aspecto
XABIER BARRIOS
llamativo de mquina de ciencia-ficcin y causaba una profunda
impresin en el pblico, que pudo ver por primera vez esta
nueva maravilla mecnica en agosto de 1944; el futuro haba
llegado, por cortesa de IBM. (Stan Augarten, Bit By Bit: An
Illustrated History o/ Computers, Londres, Unwin, 1985, pgs.
105-106.) Una tercera parte del dinero para el desarrollo del
Mflrk 1 proceda de la armada de los Estados Unidos.)
La imaginera de los ordenadores, aunque es discutible,
constituye la imaginera del capital norteamericano despojado de
su pblico revestimiento poltico, funcionando como un virus
informtico disfrazando sus verdaderas intenciones. Al igual que
cualquier buen virus, esconde su autntica naturaleza al margen
del cuerpo/programa donde pasa de contrabando, para que los
programas antivirus no lo detecten.
4. Y por supuesto, tal como los virus reales, los anticuerpos al
final se empiezan a formar y a operar. Lo hicieron de dos
formas conectadas: en el mundo real, el surgimiento (y visin
demonaca) de los hackers;16 en el mundo imaginario, el
surgimiento del cyberpunk; 17 y en la interacin entre stos el
surgimiento de ideas sobre interactividad de los ordenadores a
partir del underground californiano. La primera cosecha de
este ltimo fue el ordenador Macintosh, famoso en' sus
primeros aos como smbolo de la tecnologa contracultural. Su
sistema operativo diferente y agradable para el usuario y su
placer por enfrentarse a IBM, parecan indicar un rompimiento
con la burocracia del chip.
(16. Para leer una introduccin maravillosa a algunas de las
historias y temas en juego, vase Cyberpunk: Outlaws and
Hackers on the Computer Frontier, de Katie Hafner y John
Markoff, Londres, Fourth Estate, 1991.
17. Vase en particular el trabajo de William Gibson y Bruce
Sterling.)
El lanzamiento del Apple Macintosh en 1978 abri nuevas posibilidades grficas, incluidas algunas para los artistas de cmic.
Era tambin mucho ms que eso. Apple era en s mismo el
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
producto de una nueva configuracin poltica/cultural. Rozsak
resume esta historia de forma brillante, mostrando cmo la idea
misma de un microordenador, y especialmente uno que
interaccionara, o pareciera que interaccionaba, con el usuario
tena sus races en un underground tecnoflico californiano de
mediados de los setenta. Los primeros hackers (antes de que esta
palabra se asociara principalmente con entrar-y-forzar)
empezaron a encontrarse fuera de los confines de las grandes
empresas:
A mediados de los setenta, pequeos grupos de estos hackers
haban empezado a encontrarse en reuniones informales donde
los conocimientos sobre ordenadores eran intercambiados con
toda libertad. El ambiente de estas reuniones era
deliberadamente casero; un rechazo consciente del artificial
estilo corporativo. Los nombres de las empresas daban una idea
del espritu de aquellos tiempos. Una de las compaas que
empezaron en aquellos das era Itty-Bitty Machine Company
(una IBM alternativa); otra era Kentucky Fried Computers. Era
un ambiente donde tipos sucios, mal afeitados yen tejanos
podan reunirse libremente para discutir sobre las mquinas
que estaban desarrollando en ticos y garages. El Homebrew
Computer Club de Menlo Park... fue la reunin ms productiva
y con ms colorido de cuantas se hicieron... Fue en Homebrew
donde Stephen Wozniak present su nuevo microordenador en
1977. El nombre que le dio -el Apple- trajo consigo una
cualidad nueva, orgnica y ligeramente rstica. 18
(18. Theodore Rozsak, The Cult o/In/ormaton, pgs. 141-142.
Wozniak tambin estaba implicado en la venta y fabricacin
para los amigos de las cajas azules que los hackers utilizaban
para usar el telfono sin pagar (vase Augarten, pg. 277).)
El Apple naci de las brasas casi apagadas de la vieja contracultura, en tanto que sta se encamin hacia la poltica de la aldea
global y de los sueos de comunidades a pequea escala unidas
elecc trnicamente. (Este sueo utpico aparece en otros sitios,
por ejemplo en el intenso Woman on the Edge ofTime, de Marge
Piercy, una utopa feminista que le debe mucho ms de lo que
XABIER BARRIOS
habitualmente se ha reconocido a este sueo tecnolgico.)19
Apple realmente sorprendi profundamente a IBM, no slo por
su xito comercial, sino porque supona un reto al enfoque de
los sistemas que tena IBM. IBM respondi con el lanzamiento
del pc. La diferencia se encuentra en el grado de lealtad que
Apple consigui durante muchos aos. La gente usaba PC, pero
erafan de Macintosh.
(19. Marge Piercy, Woman on the Edge o/Tme, Londres,
Women's Press, 1979 -publicado originalmente en 1976.)
Cuando (entre otras cosas) Apple Corporation empez a comportarse corno cualquier otra corporacin, surgi una nueva
cosecha de virus sociales, en forma de pequeas pero
significativas redes de anarcotecnicistas asociados muy de cerca
con las ideas del cyberpunk, intentando producir
contrainformacin y propaganda. Este grupo y sus
publicaciones, corno Mondo 2000, ocupan una parte amplia del
resto de mi relato.
Al observar la cultura digital, debemos tener en cuenta el lugar
central que ocupan los procesos de disfraz y misti/icacin.20
(20. Para leer una argumentacin completa sobre el papel de la
mistificacin en la historia de la ciencia, vase The Creatve
Moment: How Science Made Itsel/ Alen to Modern Culture, de
Joseph Schwarz, Londres, J onathan Cape 1992.)
Yo he observado sin duda una influencia del cyberpunk, en el
sentido de mejorarse a uno mismo a travs de las mquinas y
las prtesis. Mientras que los superhroes del pasado decan
Vaya mejorarme a m mismo a travs de la preparacin y la
dedicacin..., esto es ms una disociacin del cuerpo para
ponerle espadas y armas en los brazos.25
(25. Bdan Marshall, propietario de una tienda de cmics en
Nueva York, en Marvd Comics, Channel4, 21 de agosto de
1993.)
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Pero entonces las cosas empiezan a ir mal, las nuevas especies
dominantes inventan la guerra. Joyce decide intervenir para
equilibrar el proceso. Pero por alguna circunstancia sus intentos
fallan o se ven bloqueados. Utilizando su estatus de dios,
enva un mensaje claro a su gente, advirtindoles que no deben
continuar. Cuando rechazan su mensaje, ella apaga el ordenador,
pero ste sigue funcionando. El resultado no es en absoluto el
que ella esperaba...
Este relato pertenece a una tradicin ms antigua de historias
ms extraas que la ficcin por las que la ciencia-ficcin se ha
interesado ampliamente. Los ordenadores proporcionan el
escenario para la historia, pero no su tema. Sin embargo, en un
aspecto seala un elemento importante. El ingenioso desenlace
se basa en la representacin grfica de Joyce siendo eliminada
(Figura 9.1). Se juega aqu con la idea de imgenes
manipuladas a la que volver ms adelante.
Para conocer mejor el significado cultural de los ordenadores,
debemos observar en particular aquellos cmics producidos al
margen de las grandes compaas DC y Marvel, o por lo menos
en sus divisiones controladas por los autores, Epic Comics (en
el caso de Marvel) y Vertigo (en el caso de DC).
Shatter celebraba su singularidad. Producido en un Macintosh
utilizando dibujos lineales digitalizados y alterados, pintados a
mano despus, el cmic encanta por sus grficos granulados.
Este relato revela algo de lo que el propio Saenz no se da cuenta;
una profunda inseguridad acerca de los cuerpos y las mquinas.
Hay una inseguridad implcita en el hecho que Stark haya
envejecido tanto (del mismo modo que Nick Fury, un personaje
de este relato). Hay inseguridad en la prdida de memoria y el
control indeciso de su armadura. Hay inseguridad en el fallo
que sufre el sistema. Y hay inseguridad respecto a la naturaleza
del esclavo. Si el cuerpo es una metfora, aqu la metfora es
generalmente la del poder social; y la historia tiene dos
aproximaciones en su actitud hacia ello, ofreciendo por una
XABIER BARRIOS
parte unas alabanzas ingenuas al poder que tienen las mquinas
para reforzar los cuerpos que desfallecen; por otra, sabiendo
lamentablemente que las mquinas perdurarn, pero nosotros no.
Pero la cuestin es: Saenz representa la imaginera que celebra
la corriente principal de los libros de cmic, no el underground
digital.27 (27, Es interesante comprobar que Mike Saenz estuvo
muy implicado en uno de los primeros ejemplos disponibles a
nivel comercial de pornografa informtica, llamado Virtual
Valerie (vase el captulo 3). Desde entonces, ha estado trabajando en un personaje generado por ordenador, Donna Matrix,
cuya indumentaria fetichista y aficin por herir a los hombres
con un ltigo son ms que sintomticas. Vase Hello, Donna
Matrix, de Kim Howard Johnson en Comics Collector, 37,
1993, pgs 34-36)
La mayor incursin de DC en los cmics sobre ordenadores fue
Batman: Digital Justice (figura 9.3). Su creador, Pepe Moreno,
tiene sus races en el punk norteamericano
A finales de los ochenta, por supuesto, las capacidades grficas
de los Macintosh se haban desarrollado de forma exponencial, y
las ilustraciones de Digital Justice eran mucho ms avanzadas
que las de Shatter. A pesar de ello, la novela grfica no tuvo
gran xito; quizs por la pureza de su hilo argumental y su
presentacin grfica. Es un toque de genialidad de los efectos
por ordenador y de las imgenes de los efectos por ordenador
que lo apartan de la accinaventura.
El denominador comn es la proyeccin de personajes antiguos
en un futuro en el que deben sobrevivir dentro de un entorno de
juegos del ciberespacio, donde todo es simulacin. Podramos
llamarlos esclavos de la ciberntica, sin inducir a ningn error.
Hacker Comic excelente Lewis Shiner DC comics 1992
Cyberpunk. Una cita: La
bienaventuranza del hombre.
soledad,
casi
la
mayor
Hay algo importante aqu, que me transporta hasta mi cita inicial. Aqu se considera que los ordenadores permiten nuevos
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
modos de interconexin entre los humanos y que los enemigos
son corporaciones sin rostro. Sospecho que esto es un modo
nuevo de rebelin, fundado en un sentimiento de desamparo
actualmente endmico en un sector de la clase media intelectual.
Cualquier estimacin del significado de todo esto debe empezar
admitiendo que no todos estos cmics son iguales (contra
Haraway, Springer y otros). Puede ser de ayuda considerados
como atrados por tres polos magnticos: en primer lugar la
atraccin de la tecnologa y un placer juvenil por las
mquinas y el software por s mismos. Esto se puede expresar de
muchas maneras. Aparece en la fascinacin por la idea de los
cmics generados por ordenador; o por las posibilidades de
recrear la sensacin de los ordenadores a travs de la
apariencia de los cmics. Y se muestra en la tendencia a jugar
con la nocin de interfaz entre mquina y cuerpo. Sin embargo,
en particular refirindonos a los cmic s vendidos en los quioscos, las actitudes antiguas moralizantes y protectoras han
empujado a buen nmero de estos cmics hacia una moralidad
pregona no seas un hacker. (Unir esto con arte)
Por tanto, existe una influencia general de la digitalidad
sobre los cmics? Un candidato posible me parece que puede ser
una tendencia que podemos identificar en la apariencia de
muchos cmics recientes. Existe la conviccin, incluso el
compromiso entre muchos productores de cmics fuera de la
corriente principal, con la idea de que para que las imgenes
parezcan reales deben ser manipuladas. (Pg. 251-274)
X
De camino a la compra, me distrae una enorme fotografa panormica. Muestra la espalda de un hombre con camisa blanca y
pelo muy corto, apoyado en una valla. A media distancia hay un
camin abierto, y detrs se ven las montaas. La parte trasera
XABIER BARRIOS
del cuello del hombre est enrojecida por el sol y el resto de la
imagen es blanca y negra.
Es sta una imagen digital? Es difcil de decir, al menos para
los profanos. Por supuesto, la imagen ha sido manipulada, pero
el color rojo del cuello se podra haber producido utilizando un
secador. Si la manipulacin se ha hecho con ordenador, esta
nueva tecnologa simplemente est realizando un trabajo tan
antiguo como la fotografa misma: retocar.
Quizs hay ms manipulaciones, pero tan disimuladas que no se
notan. A m qu me importa? No tengo ningn inters en saber
si este hombre, su camisa o su camin han existido. Es la
imagen, su presencia en este lugar lo que en realidad me
impacta.
Dicho de otra manera, mi relacin con este anuncio concreto
parece no tener nada que ver con el posible estatus de la
impresin de la escena, lo que Roland Barthes denomina el
haber estado all de la fotografa.1 Sin embargo,
histricamente la pretensin que disfruta la fotografa qumica
de que dice la verdad se basa en un encuentro con el mundo
fsico, y de la idea de que, a un nivel fundamental, la fotografa
tiene un elemento que est ms all de la manipulacin, una
ligera evidencia tan constatable como las huellas dactilares. (1.
Roland Barthes, Rethoric of the Image, en Image, Music,
Text, Londres, Fontana, 1987, pg. 44.)
Las sensaciones de Ritchin se pueden experimentar, pero
dependen de algunas suposiciones sobre la tecnologa y de la
creencia en la verdad de la fotografa qumica. El significado
que Ritchin atribuye al desarrollo de las formas de
representacin electrnicas o digitales se resume bajo el trmino
desrealizacin. La reduccin de la imagen fotogrfica a
nmeros implica la posibilidad de su inversin, en otras
palabras, supone la posibilidad de la creacin de unas imgenes
(y espacios) fotogrficamente reales. Como Gerard Raulet
dice, El significado de la simulacin desaparece si se considera
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
una imitacin. La simulacin no existe; crea.3 (3. Gerard
Raulet, The New Utopia, Telas, 87, 1991, pg.40.)
La fotografa qumica, por otra parte, puede haber construido la
realidad, pero, al menos, podamos estar tranquilos por el hecho
de que, al fin y al cabo, la foto era el resultado de un encuentro
con el mundo visible. Pareca tener cierta pretensin de verdad
cientfica. Era un espejo de la realidad, nos reafirmaba que
nuestros sentidos no nos haban engaado.
Pero, en qu contextos buscaramos esta tranquilidad? Tendran muchos las experiencias de Ritchin, si estuvieran
familiarizados con la idea de la simulacin digital o les ocurre
slo a aquellos que tienen un determinado inters en la
fotografa y en sus funciones documentales? Para contestar a
estas preguntas es necesario tener en cuenta las diferencias de
las funciones sociales de la fotografa, en el contenido de las
fotografas en cuestin, en los contextos de la interpretacin y su
uso. Para poner un ejemplo del primer punto. Yo podra esperar
o desear que las imgenes que me presentan en las noticias,
acten como una <<ventana abierta al mundo. Mientras que
cuando me encuentro con una valla publicitaria como la que he
descrito al principio de este ensayo, estas expectativas apenas
parecen relevantes. Lo que resulta ms sorprendente del informe
de Ritchin es que la fotografa a la que se refiere es publicitaria.
Sin embargo, es normal, en los pases occidentales saturados de
publicidad, esperar o requerir que la publicidad tenga el estatus
de un documento? Si se ha planteado la objetividad de la
representacin en el sentido comn popular o si en realidad se
ha experimentado, seguramente se ha hecho con respecto a la
publicidad.
Todo lo que se ha dicho sobre la imagen digital parece centrarse sobre la idea de la prdida de lo real o desrealizacin.
Estos argumentos pueden basarse en cierta medida en las ideas
de la verdad fotogrfica, pero, incluso cuando no lo hacen, se
basan en la creencia de que la forma fundamental en que la
gente interpreta y se implica con las imgenes visuales es
XABIER BARRIOS
tratndolas como documentos de la realidad. En algunas
versiones el concepto de la prdida de lo real sugiere que el
usuario (o espectador) de las imgenes generadas por ordenador
al final perder la habilidad de distinguir entre el mundo
simulado o hiperreal y el mundo real.4 En otras versiones,
con frecuencia estimuladas por las teoras posmodernas de
Jean Baudrillard, encontramos el argumento de que la realidad,
en efecto, ha sido reemplazada por el mundo de la simulacin.
Por lo tanto, para algunos, la prdida de lo real es una crisis en
la conciencia del individuo (a menudo percibida como engaada
o vulnerable), mientras que segn Baudrillard la simulacin se
experimenta como nuestra realidad colectiva, no
necesariamente porque seamos engaados o traicionados, sino
porque la interaccin social se ha reducido a un intercambio de
signos poco arraigados en la existencia material.
(4. Vase por ejemplo Kevin Robins, The Virtual Unconscious
in Post-Photo graphy, en Science as Culture vol. 3, pt. 1, n. 14.)
Se alega con frecuencia que las nuevas tecnologas de la imagen
digital precipitarn cambios radicales en la percepcin, en la
conciencia y por ltimo en la sociedad. No slo no volveremos a
ver el mundo de la misma manera, sino que ya no ser el mismo.
Los comentarios sobre la tecnologa digital parecen estar
dominados por profecas utpicas y distpicas. Las versiones
utpicas predicen rupturas radicales y liberadoras con el
pasado, mientras que desde el punto de vista distpico se cree
que algunas certezas preciadas estn amenazadas y el mundo se
ve como una pesadilla.5 (5. Martn Lister, op. cit.)
Walter Benjamin escribi que Exceptuando el concepto de
"progreso" y el concepto de "periodo de decadencia" son dos
caras de una misma, cosa.6 En este caso, estas profecas estn
conectadas por una creencia compartida en el significado
inmenso de los recientes desarrollos de la tecnologa, o, para
decirlo de otra forma, lo que comparten es una especie de
determinismo tecnolgico. Esto lleva a una lectura
unidimensional de los cambios sociales que ignora las relaciones
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
sociales existentes (la divisin del trabajo, los recursos
culturales disponibles) que influyen no slo en cmo se utilice o
experimente una tecnologa, sino tambin en su aparicin. (6.
Walter Benjamin, N2,5, citado por Gary Smith (comp.),
Ben}amin, Philosophy, Aesthetics, History, Chicago,
Publicaciones de la Universidad de Chicago, 1989, pg. 48.)
(Que Bueno)
Dicho esto, no quiero acabar con estos argumentos simplemente
en estos trminos, sino que quiero analizar cmo afecta la
insercin de una nueva tecnologa en las relaciones sociales y
culturales existentes, en trminos de transformacin. Lo voy a
hacer, en parte, a travs de una interpretacin de algunos
aspectos de los escritos de Walter Benjamin, en concreto de dos
de sus ensayos: Sobre algunos temas en Baudelaire y el
famosamente ambiguo La obra de arte en la poca de su
reproductibilidad tcnica.7 Es evidente que no es un punto de
partida poco comn debido al nmero de ensayos y libros sobre
las tecnologas de comunicacinlimagen electrnica que parodian el ttulo de este ltimo.8
(7. Ambos ensayos en Illuminations, de Walter Benjamin,
Londres, Fontana, 1992. 8. Vase por ejemplo, Bill Nichols,
The Work of Culture in the Age of Cibernetic Systems,
Screen 29 (1),1988; P. Wombell (comp.), Photo-Video:
Photography in the Age o/ the Computer, Londres: Rivers Oram,
1991; Roger F. Malina, The Work of Art in the Age of
Mechanical Reproduction, Leonardo, Digital Image-Digital
Cinema Supplemental Issue, 1990.)
Sin embargo, debido precisamente a que este ensayo se ha
canonizado lo quiero utilizar aqu. Generalmente se le da una
interpretacin tecnolgicamente determinista, y se ha hecho
famoso, en los estudios sobre cine, tanto en el sentido de que
constitua una alabanza del potencial radical de lo que era la
tecnologa del cine, relativamente nueva cuando Benjamin lo
estaba escribiendo, como contra los medios culturales anteriores
(como la pintura). Esta interpretacin selectiva es lo que se
canoniza, y lo que prepara el terreno para poder utilizar el
trabajo de Benjamin en la discusin sobre la imagen electrnica.
XABIER BARRIOS
En realidad, existen muchos aspectos del ensayo La obra de
arte... que parecen militar contra su utilizacin en las
discusiones de la imagen digital en conjunto. Por una parte, la
relacin que Benjamin concibe entre la tecnologa del cine, las
formas de atencin, y los cambios en la conciencia dependen de
un anlisis histrico particular de los cambios sociales y
culturales en Europa. Adems, sera sorprendente que ensayos
escritos hace sesenta aos pudieran explicar la imagen digital.
Incluso as, los escritos de Benjamin parecen resultar tiles porque ofrecen diferentes formas de pensar sobre la tecnologa.
Lejos de reafirmar simplemente las ideas sobre el papel
determinante de la tecnologa y la prdida de lo real, estos
escritos se pueden usar para reconsiderar las bases de estas
ideas. Para mi propsito, el trabajo de Benjamin ofrece ideas
sobre la posibilidad de que una tecnologa nueva podra hacer
algunas interpretaciones (significados) ms asequibles que lo
que eran anteriormente: la naturaleza de la experiencia del
cambio tecnolgico y la posibilidad general de una percepcin y
una forma de atencin transformacin con respecto a las nuevas
tecnologas de la imagen. stos son los aspectos que quiero
explorar a continuacin. (Pg.281-286)
En muchas de las discusiones sobre las imgenes de ordenador
existe una tendencia a centrarse en lo novedoso del tema, ms
que en las formas en que puede haber repeticin, o una
continuidad aparente (de significado o uso). Para poder entender
lo que ha cambiado es necesario prestar atencin a estos
aspectos desconocidos.
Una de las cosas que Benjamin apunt (y que analizaremos con
ms detalle ms adelante) es que la novedad tcnica no es
siempre aparente, y que esto afectara a la forma en que la
concebimos con respecto a la novedad social. sta es una de las
razones por las que he elegido describir un anuncio concreto al
principio de este ensayo, en lugar de hacer un despliegue ms
espectacular y menos ambiguo de las tcnicas de las imgenes
digitales. Parece que la misma posibilidad de ambigedad, de la
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
confusin de la imagen digital y de la fotografa qumica, est en
el centro de las discusiones sobre la prdida de lo real.
Despus de todo, lo que le importa a Ritchin parece ser la
probabilidad de confundir la imagen digital con la fotogrfica.
Aqu, lo que importa es que no se puede estar seguro de que sea
una imagen digital, no slo porque yo pueda atribuir a una
imagen digital la pretensin de verdad de la fotografa, sino
porque experimentamos los nuevos medios y tecnologas en
contextos viejos y familiares y no necesariamente en una forma
pura. Se podran reunir suficientes ejemplos de esta mezcla
para demostrar que lo que tenemos no es tanto una cultura
digital, en el sentido de que los nuevos medios estn superando
y desplazando a los viejos, como un aumento en la digitalizacin
de los medios anteriores.
Si una tecnologa nueva no puede concebirse aislada, sino slo
en relacin con los medios a los que desplaza, y con los medios
a los que afecta, la idea de que pueda ser el factor determinante
de los cambios sociales y de los cambios de conciencia resulta
difcil de mantener. Adems, en este anuncio, la novedad y la
antigedad van parejos, tanto en trminos de los aspectos
formales de la imagen, como en lo que representa. Si se ha
utilizado un proceso manipulativo nuevo, se ha empleado para
llevamos a una forma anterior (el retoque fotogrfico); de la
misma forma en que las imgenes se han modernizado y puesto
al da, sin embargo, al mismo tiempo, este anuncio, est
declarando su adscripcin a una tradicin o gnero fotogrfico
concreto (la de las imgenes del Oeste americano).
En este sentido, el momento de la llegada de lo nuevo es simultneamente una reinvencin de lo viejo, aunque al reinventarlo
tambin lo transforma. Para explicar lo que quiero decir con
esto, quiero colocarme en el contexto de argumentos ms
generales sobre las reinstauraciones, un fenmeno que se
remonta a los comienzos de la modernidad.
Quizs el estudio ms influyente del efecto y los usos de los
restablecimientos en el cambio social es un estudio de Karl
XABIER BARRIOS
Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, sobre las
circunstancias que llevaron al coup d' tat de Luis Bonaparte en
1851. Marx seal la forma en que una clase, en el proceso de la
revolucin, asume las costumbres de una era pasada para actuar.
Reconoci el peligro de este tipo de reinstauracin, corrigiendo
la afirmacin de Hegel de que todos los acontecimientos
importantes ocurren dos veces, aadiendo la primera vez como
tragedia, la segunda como una farsa.9 (9. Karl Marx The
Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, en Selected Works,
Londres, Lawrence & Wishart, 1968, pg 96.)
Cmo se puede convertir este argumento sobre la revolucin
social en un argumento sobre la tecnologa y sus implicaciones
sociales? Siegfried Giedion, en su obra Building in France
(1928), recordaba la observacin de Marx cuando describa la
forma en que, en el siglo XIX, las nuevas tecnologas de la
construccin aparecan enmascaradas en las formas anteriores.
Giedion apuntaba que las construcciones en hierro y vidrio eran
cubiertas de piedra, o imitaban los estilos de la arquitectura de
piedra.ll Pero fue Walter Benjamin quien conect a Marx y
Giedion, relacionando la discusin de la repeticin en la
revolucin con la observacin sobre el enmascaramiento de
las nuevas tecnologas. De tal forma que estableci una relacin
entre el cambio tcnico y el cambio social. (11. Siegfried
Giedion, Building in France, Leipzig Klinkhardt & Biermann,
1928.)
Marx haba sugerido que la mecanizacin del lugar del trabajo
era un factor crucial en el surgimiento de una fuerza de trabajo
alienada y su (auto) transformacin en una clase revolucionaria.
Benjamin extendi el anlisis marxista para considerar el
surgimiento paralelo del ocio y las formas en que los nuevos
medios de reproduccin que vienen a ocupar este espacio tengan
el potencial para aumentar la alienacin, pero tambin para
posibilitar su autotransformacin. Para l, como para Marx, la
reinstauracin es un tema crucial Qu diferencia hay si la gente
se encuentra con estas tecnologas, no como algo absolutamente
nuevo sino en forma de repeticiones, continuidades o
reinstauraciones? Benjamin distingui dos tipos de repeticiones
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
o adaptaciones: una que, volviendo a un pasado distante,
desnaturaliza el presente, nos recuerda la promesa incumplida de
tiempos anteriores; y la otra que suaviza el cambio, presentando
lo nuevo en continuidad con lo viejo, como el heredero de lo que
sucedi con anterioridad. 12 (12. Vase Susan Buck-Morss, The
dialectics o/Seeing, Londres, MIT Press, 1989, pgs. 114-115;
tambin pgs. 79-80, donde en que argumenta que Benjamin era
persistente en atacar las teoras mticas de la historia, y
consideraba que la historia no tiene resultados sociales
inevitables.)
Por tanto, se puede considerar que la reinstauracin no tiene un
resultado poltico inevitable: puede funcionar de forma positiva,
permitiendo a la gente imaginar cmo podra ser el mundo de
otra manera; o puede tambin funcionar de forma reaccionaria,
dando la impresin de un falso continuum de la historia. Si la
novedad tcnica no es aparente de manera inmediata porque
est insertada en la reaccin con respecto a otras formas del
pasado, es tambin porque los medios tcnicos de produccin se
tienen que amoldar a la forma de esta reaccin, nunca es
simplemente una repeticin sino siempre lo nuevo viejo. (Pg.
286-289)
El significado o el valor de una tecnologa no es innato sino que
est determinado por las formas en que es movilizada13 En
otras palabras, un avance tcnico slo adquiere significado a
travs de los usos sociales para los que se emplea. Soy
consciente de que algunas versiones tradicionales de esta
argumentacin interpretan los usos sociales para referirse
concretamente a los temas de produccin y control, pero los
podemos interpretar de forma que incluyan las distintas maneras
en que la audiencia utiliza y gestiona las formas culturales que
emplean una tecnologa concreta. Las teoras del lenguaje y la
interpretacin sugieren que ningn texto est fijado a su
significado de manera firme e inevitable; por tanto no es posible
categorizar un texto cultural como si inevitablemente funcionara
en una u otra forma, porque hacerlo sera asumir una relacin
fija y estable entre el espectador y la imagen. La forma en que
un objeto, una pelcula, etc., representa su relacin con el
XABIER BARRIOS
pasado, su lugar en la historia, depende no slo de sus propias
cualidades o de su forma, sino de cmo ocurra el encuentro con
el objeto o pelcula en cuestin. Esto no quiere decir que todo
est abierto a una pluralidad infinita de lecturas. Todas las
culturas ofrecen una serie de interpretaciones disponibles, o
estn ms o menos predispuestas a gestionar o utilizar las
distintas representaciones de formas diferentes. (13. Este punto
es defendido por John Tagg en Totalled Machines: Criticism,
Photography and Technical Change, New Formations, 7,
(primavera de 1989).)
La idea de textos ms o menos disponibles, de textos abiertos
y cerrados se ha utilizado para desplazar los puntos de vista
de la cultura tradicional de la izquierda. Pone en cuestin, por
ejemplo, la idea de que la cultura de masas imperante es
simplemente un vehculo de la ideologa dominante, mientras
que la cultura superior puede criticar y presentar puntos de
vista opuestos del mundo (al precio de permanecer encerrado en
una torre de marfil). 14 (14. Sin embargo parece que cuando se
Utiliza este concepto de textos abiertos, generalmente se
restablecen
las
distinciones
cannicas:
los
textos
abiertossuelen ser aquellos ya considerados merecedores de
una consideracin seria.)
Quiero tomar algunas de estas distinciones, de abierto y cerrado,
nuevo y viejo, y colocarlas en el texto con el que he
comenzado este ensayo. El texto es un anuncio. El anuncio, el
texto cultural que Roland Barthes eligi para analizar era,
debido a su significado, explcito -enftico- pero en este caso
se puede considerar bastante ambivalente.15 Tomando esta
imagen como punto de partida, quiero explorar las relaciones
entre la variedad de interpretaciones disponibles y las
utilizaciones de una imagen, y los factores que la determinan.
De esta forma podemos considerar la relacin de los medios
tcnicos de produccin con la disponibilidad de significados.
Ofrecen algunos medios tecnolgicos la posibilidad de textos
ms o menos abiertos? Tiene sentido decir que la tecnologa
determina el significado? (15. Roland Barthes, op. cit., pg.33)
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Como ocurre con Mission Viejo, la forma del anuncio, la forma
en que se nos dirige, y los significados que produce nuestro
encuentro con l, estn determinados no por los medios
tecnolgicos de produccin nicamente, sino por una compleja
variedad de relaciones sociales, econmicas e institucionales y
sus limitaciones.
Fumar ha adquirido un significado nuevo: en los primeros
planos en que se queman cigarrillos en la pelcula de David
Lynch Corazn salvaje (Wild at Heart, 1993) y tambin en los
anuncios de Marlboro, se significa la aventura de vivir en el
borde (de la muerte).
Si sta es una imagen digital, resulta, quizs, irnico, que adquiera su aura o presencia por su parecido al cine. Analizar
el concepto de aura a fondo ms adelante, pero ahora merece
la pena sealar que este parecido es lo que permite estetizar un
cierto tipo de destruccin, de manera que en lugar de
experimentar los (posibles) placeres de fumar, se nos pide que
experimentemos los peligros de fumar como un placer.
Incluso con slo estas breves observaciones resulta evidente que
el contenido de la imagen y los usos que se les da a las
diferentes tecnologas estn determinados en cierta medida por
los imperativos econmicos. Las formas que un anuncio puede
tomar estn tambin influidas por los cambios ideolgicos; en
este caso el significado cambiante de fumar. Sin embargo,
deberamos tambin sealar que los cambios que podemos
observar en los niveles de produccin y distribucin
(diversificacin, seleccin de mercados, etc.) se consideran
generalmente ms como una caracterstica de un cambio desde
el fordismo al posfordismo y son cambios que han sido
posibles gracias a la aplicacin de las tecnologas
informticas.21 (21 Robin Murray , en Stuart Hall y Martin
Jaques (comps), New Times, Londres, Lawrence & Wishart,
1989.)
En otras palabras, los cambios tecnolgicos ms amplios estn
relacionados con los cambios ideolgicos y los cambios en la
XABIER BARRIOS
posibilidad de interpretacin, pero est claro que sta no es una
simple relacin de uno-a-uno. Estos cambios tecnolgicos slo
pueden tener sentido como parte de una serie compleja de
factores que afectan a la imagen.
La verdad inexorable, aunque continuamente eludida, es que la
participacin en la informacin emergente, en las tecnologas
de la comunicacin y de la imagen (en el futuro significativo)
nunca se expanden ms all de una minora de gente de este
planeta.
y aade:
La disociacin norte/sur o centro/periferia (donde quiera que
estn las periferias) necesita analizarse en trminos de las
jerarquas psquicas y sociales creadas por las disparidades
extremas en los planes maqunicos que constituyen la vida
cotidiana.23
(23. Jonathan Crary, Critical Reflections, en Artlorum)
febrero de 1994.)
Si bien las experiencias del cambio tecnolgico de la gente son
diferentes segn su identidad social, del lugar en el que viven,
etc., los actuales puntos de vista utpicos y distpicos
tienden a no reconocerlo (y tampoco las posibles consecuencias
sociales que podran implicar).
En este caso, tambin el trabajo de Benjamin resulta til porque
no universaliza la percepcin del sentido humano y la
conciencia humana en la forma que la retrica sobre la
imagen digital puede sugerir. En su anlisis la percepcin est
diferenciada y es determinada por los cambios en las relaciones
sociales y econmicas que conducen a la aparicin y formacin
de lo que l denomina los colectivos histricos y que yo
interpreto como clases sociales. Los cambios en la percepcin
son simplemente una expansin de estas revoluciones sociales
que han tenido lugar.24 (24. Benjamin, The Work of Art, pg.
216. En mi lectura de este apartado me han ayudado mucho las
numerosas traducciones alternativas de frases y prrafos, en
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
particular las de los ensayos que aparecen en Smith, op. cit.)
(Pg. 289-297)
Esto nos devuelve a la cuestin del determinismo tecnolgico.
Segn Benjamin, la nueva tecnologa del cine no produjo un
cambio en la percepcin, y por ende en la conciencia. Ms bien,
con el cine se satisfizo una necesidad urgente de estmulo (la
cursiva es ma).25 Benjamin considera esta necesidad como
un medio de adaptacin a los peligros inherentes a las
experiencias de impacto de la existencia cotidiana moderna.
Estos impactos son el resultado de los cambios de la realidad
material, que hacen, por tanto, determinar las formas de atencin
y los modos de percepcin. Benjamin sugiere que la
modernizacin de la experiencia urbana cotidiana, que implica
nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas tecnologas,
conduce a un aumento de la velocidad y de la brusquedad de la
vida. En el ambiente urbano la percepcin del sentido humano
tiene que tratar con un nmero cada vez mayor de impactos: los
empujones de la multitud, la velocidad del trfico que produce
colisiones, o los sobresaltos derivados de tratar de evitar las
colisiones; las innovaciones tecnolgicas en todos los aspectos
de la vida diaria suponen movimientos incontables de conectar,
introducir, presionar y un largo etctera26 (25. Benjamin, Gn
Some Motifs, pg. 171. 26. Benjamin, ibd., pg. 171.)
Entre estos movimientos Benjamn incluye la accin de
presionar el botn de la cmara, el chasquido del obturador.
Como forma de representacin, el cine corresponde al impacto
con el impacto: la necesaria discontinuidad de la edicin, el
cambio de puntos de vista y los rpidos cambios de escena,
proporcionan un equivalente figurativo de la desconexin de la
vida.
Por tanto, a travs de su estructura fsica, el cine contribuye a lo
que Benjamin califica como prdida del aura. Esta frase se ha
interpretado muchas veces, y normalmente el trmino aura se
ha asociado a ideas de genio, autora, singularidad y originalidad
de que se suelen investir los trabajos canonizados por la cultura
XABIER BARRIOS
superior. Como ya he sugerido antes, el ensayo de Benjamn se
utiliza para reafirmar la creencia de que el cine, y ahora la
tecnologa informtica, augura el desmoronamiento de la
jerarqua cultural (y por ltimo de la jerarqua social).
Naturalmente esta conexin con la cultura superior y las categoras crticas tradicionales es uno de los aspectos del concepto de
aura.
Sobre algunos temas en Baudelaire, relaciona el trmino aura
con la idea de la memoria. En este caso, aura es definida como
las asociaciones que en el hogar, en la mmoire involontair',
tienden a agruparse en torno al objeto de una percepcin.27 (27.
Benjamin, ibd., pg. 182.)
El trmino mmoire involontaire (memoria involuntaria) deriva
de Mareel Proust.
Benjamin argumentaba que este tipo de experiencia del pasado
es un acontecimiento cada vez ms privado y casual, porque la
vida contempornea ofrece cada vez menos posibilidades de
conocimiento a travs de la experiencia: dicho de otra forma, las
posibilidades de utilizar la experiencia subjetiva para actuar y
entender el mundo. l conect explcitamente este cambio con
la aparicin de la produccin de masas (su ejemplo es el
peridico) y con el trabajo no especializado en las fbricas (en
las que el trabajador, como el jugador, es incapaz de adquirir
conocimiento a travs de la experiencia y slo puede repetir las
mismas acciones una y otra vez).
Esta argumentacin difiere de la del ensayo La obra de arte...
en el que la idea de aura se relaciona explcitamente con la idea
de la conciencia histrica. Sin embargo, sta no es una
conciencia positiva de la historia que permite a la gente entender
su situacin actual. En realidad Benjamin sugiere que la
memoria involuntaria no es lo que aparece (una experiencia
>genuina de la continuidad histrica): En lo que respecta a la
mmoire involontaire: las imgenes no slo no acuden cuando
intentamos llamadas; sino que son ms bien imgenes que no
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
hemos visto antes de recordarlas.28 (28. Walter Benjamin, de
A Short Speech on Proust, 1932, citado en Miriam Harsen,,
Benjamin, Cinema and Experience: "The Blue Flower in the
Land of Technology", New German Critique, 40, invierno de
1987)
Estas imgenes se vuelven conscientes como resultado de un
mecanismo de defensa; Benjamin utiliza la teora freudiana para
aclararlo: en este tema la conciencia proporciona, no un medio
de darle sentido a la estimulacin sensorial, sino una proteccin
contra ella, contra las excesivas energas que estn en juego en
el mundo exterior.29 Llegando a dominar estos estmulos, que
se experimentan como impactos, la conciencia nos protege
contra el trauma. Si la proteccin falla, y ocurre el trauma,
intentamos dominar el estmulo retroactivamente:30 en
sueos o a travs del recuerdo, tratamos de traducido en algo
manejable. (30. Freud, citado en Benjamn, bd., pg. 158. 29.
Freud, citado en Benjamn, On Some Motifs, pg 157)
Es un argumento difcil, pero parece que aura, para Benjamin, es
la sensacin o impresin de la experiencia histrica, producida
en el intento de amortiguar los impactos bruscos de la vida
cotidiana moderna. Una experiencia aurtica es la que trata de la
discontinuidad histrica, sustituyndola con una ilusin de
continuidad. Por lo tanto, cuando Benjamin escribe sobre la
prdida del aura, lo que se pierde no es lo real sino el falso
continuum de la historia.31 (31. Vase Buck-Morss, op. cit.,
para una exploracin de este concepto en relacin con el
proyecto de Benjamin Arcades)
La instrumentacin de la prdida de este aura es lo que permiti que la tecnologa del cine tuviera la posibilidad de ser
progresiva. Uno de los aspectos que le proporciona este
potencial es el hecho de que se experimenta de forma colectiva,
en masse. Lo que resulta interesante es que Benjamin argumenta
que el consumo de masas aumenta la calidad del consumo. Su
anlisis del cine se basa en un reconocimiento de la relacin del
cine como entretenimiento de masas, tanto para las masas
XABIER BARRIOS
del trabajo en cadena de la fbrica como para los polticos de las
masas, para el comunismo y para el fascismo.
Benjamin establece una relacin entre el ascenso de las masas y
el incremento del trabajo alienante con el aumento de una nueva
forma de atencin. Como ocurra con los cambios en la
percepcin, este aumento tampoco lo produce el cine, sino que
el cine encuentra la percepcin a mitad de camino. En otras
palabras, este nuevo modo de atencin se da con respecto a
todas las esferas de la cultura y de la vida cotidiana, pero parece
ms apropiado en el terreno del cine. El cine es distraccin o
diversin (Zerstreuung). Muchos crticos clamaban en aquel
momento contra el cine porque era meramente diversin o
distraccin, contrastndolo con lo que se requiere de la
audiencia en otras formas de cultura (el trmino distraccin es
bastante engaoso, porque supone una ausencia de absorcin o
implicacin, mientras que lo que aqu parece estar en juego es
una distincin entre las formas de participacin mas que los
niveles de implicacin). Los argumentos contemporneos sobre
la sobreabsorcin o la aparente pasividad de los usuarios de los
juegos de ordenador tiende a presuponer este antagonismo polar
entre distraccin y concentracin, en que la distraccin se
considera una recepcin pasiva y la concentracin un compromiso crtico. Sin embargo Benjamin argumenta en contra. En
sus trabajos, la distraccin se convierte en un trmino que hace
desaparecer el antagonismo entre la absorcin entretenida e
irreflexiva y la crtica distanciada y desinteresada. La
experiencia colectiva del cine puede reunir estas actitudes
crticas y receptivas. Benjamin sugiere que a travs de la
distraccin adquirimos el conocimiento tcito y que las nuevas
tareas se han vuelto solubles por apercepcin.32 (32.
Benjamin, The Work of Art, pg. 233.)
Aparte del hecho de que se experimenta de forma colectiva, el
aspecto del cine que contribuye ms decisivamente a la prdida
del aura es su capacidad de reproducir objetos, pues hacindolo
consigue separarlos de su contexto cultural superior y
distanciado y acercarlos. Muchos escritores sobre tecnologa
informtica reconocen la capacidad del ordenador para acercar
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
las cosas permitiendo que la gente vea y se comunique a travs
de los lmites fsicos y nacionales (sobre el tipo diferente de
cercana que permite la tecnologa informtica, vase el
ensayo de Beryl Graham en este mismo volumen). Benjamin ve
este acercamiento como un avance potencialmente autorizado,
que se abre al anlisis de aspectos de la realidad que hasta
entonces se haban ocultado al espectador (a travs, por ejemplo
de la vista area, o del desglose fotograma a fotograma de la
pelcula). Sin embargo el anlisis posmoderno de la tecnologa digital llega a conclusiones muy diferentes, considerndola
en trminos de invasin corporal, contagio y esquizofrenia.33
(33. Vase por ejemplo Robins, op. cit.)
Cules son las implicaciones de todo esto? Para Benjamin la
forma de pensar que crea una jerarqua entre la distancia
crtica (asociada con la cultura superior) y la cercana y la
absorcin que se asocia al hecho de ir al cine, no sirve de nada.
Los cambios sociales (muy especialmente la propagacin del
principio de intercambio a todos los aspectos de la vida) han
producido un sentido de la equivalencia universal de las
cosas, una demanda que el cine consigue satisfacer.34 (34.
Raulet relaciona la tecnologa informtica con el principio de
equivalencia. Defiende que en el capitalismo, como el valor de
cambio y el valor de uso estn separados, las cosas se vuelven
intercambiables. Al perder su particularidad se desrealizan, y,
para Raulet, El ordenador es ambas cosas, el padre y el hijo de
esta evolucin, op. cit., pgs. 41-42.)
El cine tiene la posibilidad de poderse utilizar como una
herramienta para comprender las condiciones reales de la
existencia; como ya he dicho anteriormente, Benjamin considera
que tiene un papel importante que jugar en la formacin de una
conciencia revolucionaria. Los cambios en las formas de
percepcin y de atencin no son el resultado de la tecnologa del
cine, sino que es el cine el que las atiende, al menos en el
estudio de Benjamin.
Como ya he sugerido, en las distopas contemporneas se mantiene el argumento de la vieja nocin de distancia; en lo que
XABIER BARRIOS
respecta a la cercana se percibe en trminos de contagio, que
conduce a una incapacidad de captar lo real, o como una forma
de cerrar hueco existente entre la representacin y la realidad.
Adems la idea de prdida de lo real asume que alguna vez
hubo una simple correspondencia entre las representaciones y la
realidad, una especie de autenticidad a priori, que en algn
sentido se ha perdido. El concepto de prdida del aura, sin
embargo, sugiere que lo que se ha perdido es esta ilusin. En
realidad, los argumentos contemporneos pueden considerarse
como muy de gnero, porque la prdida de lo real est conectada
a la prdida del dominio y de lo poco autntico, as como el
miedo a la invasin y al contagio, ideas histricamente
asociadas con el miedo de ser feminizado.35 (35. Vase por
ejemplo Klaus Theweleit, Male Fantasies, Cambridge: Polity
Press, 1989.)
Me gustara sugerir que si cambiamos el orden de la idea de
prdida de lo real a la de la prdida del aura (en el sentido
que yo le he dado), entonces podramos alejamos del
determinismo tecnolgico y de la creencia de la (comparativa)
autenticidad de la fotografa qumica, hacia una comprensin de
la profunda ambivalencia de las nuevas tecnologas. La imagen
digital, igual que la imagen qumica, tiene la posibilidad de
afectar, pero tambin de reafirmar el aura. (Pg. 298-303)
XI
No haba un Matthew Brady para mostramos los cuerpos en el
suelo, ni un Robert Capa para enfrentamos con la humana
realidad de una bala atravesando la cabeza. En lugar de eso,
los muchachos volvan a casa con imgenes de la destruccin
impersonales y distantes, cuidadosamente seleccionadas y, a
veces, procesadas digitalmente. La matanza se convirti en un
videojuego; la muerte imitaba al arte.3 (3. The Recon/igured
Eye: Visual Truth in tht Post-Photographic Era, Cambridge,
Mass., MIT Press, 1992, pg. 13.)
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Los reportajes de la guerra del Golfo consistan en tres cosas:
crnicas desde la sala de oficiales, en que la versin militar
norteamericana se presentaba palabra por palabra (al pie de la
letra), un sinnmero de cabezas parlantes de vuelta en el estudio,
de pie, junto a su castillo de arena, pretendiendo saber lo que
estaba ocurriendo, y, naturalmente, los ms dramticos
reportajes de la CNN en Bagdad en directo desde el frente. Pero,
como Virilio apuntaba, el hecho de que todo esto fuera en
directo, al pie de la letra y en tiempo real no significa que
fuera verdad.
Porque, en muchos sentidos, los periodistas que estuvieron
all, no estuvieron ms all que lo que estbamos nosotros
delante de nuestras pantallas. Estaban o en Arabia Saud,
asistiendo a conferencias de prensa en que se demostraba la
precisin de las bombas inteligentes, o sentados en los barcos en
el Golfo, viendo cmo se lanzaban los misiles Crucero, o
permanecan en el balcn de su hotel en Bagdad, viendo cmo
los misiles bajaban por la calle y giraban a la izquierda en el
semforo. O se sentaban delante de sus televisores como el resto
de nosotros, e informaban de la guerra desde all. En otras
palabras, no pudieron acceder a la guerra.
Pero tambin fue porque ste era un nuevo tipo de guerra, en
palabras de Virilio la premiere guerre lectronique totale, una
frase que se puede interpretar en dos sentidos, para describir
cmo se luch en esta guerra y tambin para explicar cmo se
represent.
Tim Druckery recuerda: Cuando el coronel Horner seal a los
cuarteles de "mi homlogo iraqu... los fotgrafos de la audiencia levantaron sus cmaras para captar este momento. Esta
informacin no poda cuestionarse: Lo que aparece en la
pantalla es absoluto. Narrada por los portavoces militares, es una
informacin no sujeta a escrutinio... Las bombas inteligentes
neutralizaron tanto los objetivos como la crtica. No importa lo
que sepamos ahora, aunque no lo hemos visto realmente y no
podemos siquiera realmente imaginar cmo fue la destruccin
XABIER BARRIOS
casi apocalptica del ejrcito iraqu. En aquel momento, el
calor del conflicto se enfriaba con eufemismos increbles, y
Druckery es categrico: El periodismo fracas en el Golfo.5
(5. Tim Druckery, Deadly Representations, or Apocalipse
Now, Digital Dialogues, Ten-8, vol. 2, 1991, pg.18.)
La subjetividad de la fotografa- su obvia habilidad de traer
malas noticias que uno preferira no saber- se sustituy por la
evidencia ms digna de confianza de la bomba videoguiada.
(Hablemos ahora de los mviles en las revueltas rabes el
periodista desaparece)
Cuando Steve Mayes, director ejecutivo de la agencia
fotogrfica Network, consigui reunir su exposicin Creando
la realidad, argumentaba desde una perspectiva diferente.9 La
exposicin en general era una secuencia poderosa de los
estudios del caso sobre cmo el documental no (slo) capta la
realidad, sino que (tambin) la crea, (resultaba un proyecto de
lo ms eficaz puesto que proceda del corazn de la industria del
fotoperiodismo, y no de un profesor de estudios de medios y
cultura). Como parte de esto, Mayes yuxtapona una secuencia
de imgenes de cmo se inform de la guerra del Golfo (una
historia de aventuras propia de chicos fanticos) con una
secuencia que mostraba cmo podra haber sido (con bastante
ms irona y escepticismo). (9. Creating Reality se exhibi en
el Canon Image Centre y la Universidad de Brighton en 1992,
en el National Museum ofPhotography en Bradford y en la Picture House, Leicester, en 1994.)
En algunos casos, se hizo mediante la contextualizacin. En
otros, se lograba dentro de la propia foto: una imagen (del
fotgrafo iraqu Abbas) que mostraba a un soldado con un arma
en su hombro junto a un hombre de prensa con una cmara de
vdeo en el suyo. Mayes argumentaba que existe un cierto tipo
de fotoperiodismo posible en ese tipo de situacin, pero que
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
comprometera a la creacin de un comentario oblicuo sobre los
acontecimientos que no podan grabarse directamente. Y
quedaran a la vista todos los tropos fotogrficos que
tradicionalmente se han ocultado en la fotografa documental
(pero que sta progresivamente ha asumido como parte de la
autorreflexividad, como comentaremos ms adelante).
Naturalmente, las diferentes versiones de Taylor y Mayes, en
realidad, no son contradictorias. Podramos seguir el argumento
de Mayes sobre las distintas fotos que podran haberse hecho y
que, como l demostr, en algunos casos se hicieron, a la vez
que estar de acuerdo con el anlisis de Taylor en lo que respecta
a por qu estos tipos de foto, de hecho, nunca forman parte de la
cobertura de prensa general de la guerra.
Un comentario de Esther Parada, una destacada exponente de la
fotografa digital, resulta oportuno aqu. A la pregunta de qu
opinaba sobre la visin de David Hockney de la imminente
muerte de la fotografa (<<Tenemos una creencia en la
fotografa, pero est a punto de desaparecer debido al
ordenador),lO dijo: En realidad le doy la bienvenida a este
avance; me gustara creer que el reconocimiento abierto y la
discusin de la manipulacin que ha sido siempre inherente a la
representacin fotogrfica es sana.l1 Pero tambin es
igualmente importante el lamento final de Pred Ritchin: La
fotografa se vuelve poesa, y aquellos cuya postura es menos
lrica son los que ms sufren. Cuantos poemas han ayudado en
los ltimos aos a influir el curso de los acontecimientos
mundiales de la forma en que lo hizo la fotografa de Eddie
Adams de la ejecucin a quemarropa de un miembro del
Vietcong?.12 (10. La fuente original de este comentario es una
entrevista con David Hockney realizada por William Leith,
Independent on Sunday, 21 de octubre de 1991. 11. Esther
Parada entrevist a Trisha Ziff (que tambin seleccion la cita
de Hockney), Taking New Ideas to the Old World,
Photovideo, pg. 132. 12. The End of Photography as We Have
Known It, pg. 15.)
XABIER BARRIOS
Por tanto, parece que cara a cara con algunos (aunque no todos
todava) los acontecimientos contemporneos de gran
importancia poltica, la fotografa se ha encontrado a s misma
de repente en una era que podramos denominar del
posreportaje. Pos en varios sentidos: naturalmente, en que
estos acontecimientos ponen en duda la eficacia del
fotoperiodismo, quizs por la amenaza de la manipulacin que
estas nuevas tecnologas plantean a la credibilidad de la
fotografa directa. Pero el uso de este trmino aqu, por supuesto, tambin alinea este cambio con una variedad de otros
posfenmenos, porque la fotografa documental, incluyendo
en cierta medida el fotoperiodismo, se ha visto afectada por la
duda e incertidumbre posmodernista y poscolonialista. Lo que
podra, pues, parecer una derrota desde una perspectiva, desde
otra puede tambin considerarse como un proceso necesario y
positivo de autointerrogacin.
Volver sobre estas cuestiones. Sin embargo, el sentido final en
que utilizo el trmino posreportaje sugiere, no lo que la
fotografa no puede hacer, sino lo que s puede: captar,
documentar lo que viene despus, lo que queda cuando la guerra
se ha terminado. Aqu se puede hablar en retrospectiva. Dos
aos despus de la guerra, vi algunas fotografas de su efecto.
No imgenes aisladas sino un trabajo completo, realizado no por
un reportero sino por una artista, la francesa Sophie
Ristelhueber, que fue a Kuwait seis meses despus de la
tormenta del desierto, de forma independiente de cualquier
agencia o institucin oficial. Paseando y volando por el campo
de batalla, tom imgenes de todos los restos que haban
quedado: desde un par de botas vacas cubiertas de aceite a unas
estructuras extraamente bellas de trincheras y crteres de
bombas.
Uno quiere acercarse a las fotos para verlas mejor, pero
conforme te acercas, empiezan a desintegrarse, porque la
definicin, en realidad, no es muy buena. Pero sta no es una
experiencia pasiva. Este tipo de presentacin muda, aunque
deliberada, esta ilegibilidad me desconcierta y me motiva. Esta
quietud colgada frente a m, me envuelve y s que necesitar
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
pasar mucho tiempo aqu. Me marcho, vuelvo, las miro otra vez.
Experimento las imgenes y me siento a m mismo
experimentndolas. No me dicen lo que tengo que pensar, ni lo
que tengo que creer ni que sentir. Lo decido por m mismo (o
ms bien no lo hago, no puedo).18 (18. La impasividad de la
disposicin de Ristelhueber contrastaba con el efecto de una
exposicin anterior sobre el arte de la guerra del Golfo en el
museo: las grandes e impactantes pinturas expresionistas de J
ohn Keane, una de los cuales inclua instantneas de una familia
iraqu encontradas en la carretera de Basra. Vase el catlogo:
John Keane, Gul/, texto de Angela Weight, Londres, Museo
Imperial de la Guerra, 1992.)
En una experiencia similar, cuando vi por primera vez el libro
A/termath, al principio me dej desconcertado. Es un volumen
pequeo y oscuro, casi diseado a propsito para que se puedan
mirar las fotografas con facilidad. Las imgenes son pequeas,
llenan las pginas, pidiendo un anlisis ntimo que a veces
resulta frustrado porque las fotografas, a menudo, no son ntidas
y a veces las interrumpe el canaln del libro. En realidad,
Ristelhueber ha sacrificado la identidad de las fotografas
individuales para favorecer el efecto general de alteracin y su
legibilidad.
()Martin Pawley argumentando que el nuevo edificio de la
British Library no debera ser un almacn de libros reales, sino
que era la ocasin de transformar todo su contenido a las nuevas
formas tecnolgicas. Lo que esta idea no tiene en cuenta es el
papel que desempea la propia naturaleza fsica de un libro en la
interpretacin y la construccin de su contenido. (Esto,
naturalmente, es cierto respecto a los libros que contienen
imgenes; pero seguramente tambin es verdad para los libros
que contienen slo palabras).20 (20. Se puede encontrar un
anlisis ms detallado de este tema en Geoffrey Nunberg, The
Places of Books in the Age of Electronic Reproduction, Representations, 42 (primavera de 1993), pgs. 13-37.)
El proceso de recorrer una exposicin o sostener un libro es profundamente interactivo. Utilizo precisamente esta palabra para
XABIER BARRIOS
provocar, porque se ha convertido en algo inherente al lenguaje
de las nuevas tecnologas. En cierto sentido es, simplemente, un
trmino tcnico para denominar lo que los humanos y los
ordenadores hacen juntos. Pero, como todas estas palabras
aparentemente neutrales, tiene una ideologa subyacente por
debajo de su apariencia, sugiriendo que otras experiencias
anteriores ahora son menos valiosas porque son no interactivas.
Lo cual no tiene sentido.
Antes de ver Aftermath me preguntaba si estas imgenes podran
competir con la sensacional pelcula de Werner Herzog sobre la
guerra del Golfo, Lektionen in Finsternis, que haba visto un ao
antes.21 En la tercera parte de la pelcula (<<After the Battle
-Despus de la batalla-), un Steadicam colocado en un
helicptero flota a travs del mismo paisaje desolado bajo los
compases estruendosos de Mahler. (Buscar la peli).
Pero pueden hacer algo diferente, ms modesto pero ms
valioso, atendiendo a algo que las fotografas hacen de forma
sucinta: proporcionar momentos de silencio, captados en el
difcil espacio existente entre lo que se experiment all y lo que
se experimenta aqu.
A pesar de lo diferentes que son, los dos trabajos sealan un dilema fotogrfico contemporneo: cmo se pueden hacer
fotografas de lo que no se puede fotografiar? Naturalmente, ste
no es un problema nuevo, cuando uno recuerda la frase tantas
veces citada de Walter Benjamin originalmente tomada de
Brecht: ...menos que nunca el simple reflejo de la realidad
revela algo de la realidad. Una fotografa de las obras de Krupp
o el A.E.G. apenas nos dicen casi nada sobre estas
instituciones.25 Pero un acontecimiento como la guerra del
Golfo parece realmente incitar el inters. Cmo un acontecimiento de semejante naturaleza puede ser tan difcil de ver?
(25. Walter Benjamin, A Small History o Photography, en
One Way Street, Londres, New Let Books, 1979, pg. 255
(traduccin de Kingsley Shorter).)
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Sino que ms bien adopta la postura distanciada e irnica que se
suele encontrar en cualquier arte del siglo XX. Un signo del
posicionamiento ambiguo de su trabajo es el hecho de que una
de sus bases establecidas para las fotografas areas del desierto
es una imagen tomada desde un lugar muy diferente al que se
puede suponer. En 1920, en Nueva York, Marcel Duchamp le
pidi a Man Ray que fotografiara el Large Glass cubierto de
polvo. La imagen resultante pareca una fotografa area e
irnicamente se describi como tal cuando se public por
primera vez en la revista dadasta Littrature.26 La ambigedad,
la inestabilidad de la imaginera de Ristelhueber no se basa en el
trabajo en s mismo -estas marcas en el desierto, que vistas
desde el aire podran ser una excavacin arqueolgica o incluso
un trabajo de preparacin del terreno de los aos setenta- sino
tambin su postura entre el arte y el documental, ni lo uno ni lo
otro, o ambos al mismo tiempo. (26. Copia n. 5, 1 de octubre de
1992. Se titul Vue prise en aroplane par
Man Ray-1921.)
Pero naturalmente no lo es; un hecho siempre tiene una causa, y
apenas se puede entender sin saberse cmo lleg a ser un
hecho.
Tal vez evidencia es un trmino ms acertado (ya que no
pensamos en ello como autoevidente). Las imgenes de
Ristelhueber parecen decir: aqu est la evidencia; deducid lo
que ocurri -si podis-. Pero este enmudecimiento, dejadme
repetido, no es ingenuidad. Porque es curioso que durante los
aos setenta y ochenta, al igual que el documental, los
fotgrafos directos han hecho un gran esfuerzo para explotar
las paradojas de su medio haciendo ms contorsiones que nunca
y muchos artistas que utilizan la fotografa lo han hecho de
forma tal que enfatiza su factualidad rotunda, plana y evidencial,
y hacen que esa aparente franqueza resulte ambigua.
Aunque este proceso resulte complejo, sin embargo, todava
merece la pena distinguir entre fotografa directa y
manipulada o arreglada, para incorporar la creencia de que
XABIER BARRIOS
descubrirla es tan valioso como hacerla, y registrarla tan valioso
como imaginarla.
En la ltima dcada parece que este gnero se ha revigorizado
por la autorreflexividad, por un rechazo del dominio, por la
aceptacin de la ambigedad, la ficcionalizacin y una irnica
relacin con su propia historia.30 En otras palabras, ha sido
activada por el posmodernismo (aunque algunos de sus practicantes puede que no conozcan el concepto, reconoceran los
resultados). Pero algunos podran decir que ha sido
contagiada y se preguntan si es posible poner en duda tantos
conceptos clave del realismo fotogrfico sin socavar fatalmente,
dejando sin significado, el propio concepto del documento, el
hecho.
Tanto Misrach como Ristelhueber, desde sus respectivas posiciones, han asumido la crtica del documental de la ltima
dcada, y ambos saben que los hechos no son lo que solan
ser. (30. Los mejores ejemplos de este trabajo se encuentran en
los libros fotogrficos (el libro siempre ha sido el ms complejo
de los lugares fotogrficos), como Gilles Peress Telex Iran,
Nueva York, Aperture, 1984; Paul Graham, Trouble land,
Londres, Grey Editions, 1987, Julian Germain, Steel Works:
Consett - From Steel to Tortilla Chip, Londres, Why Not Press,
1990; Larry Sultan, Pictures from Home, Nueva York, Abrams,
1992. Un anlisis de este cambio aparece en el nmero especial
de la revista Perspektief Repositioning Documentary
Photography, n. 41, mayo de 1991.)
Incluso Misrach, como ya he mencionado, fotgrafo ms
arraigado que Ristelhueber, sabe que los gneros tradicionales
(de la fotografa)... se han convertido en conchas, o formas
vacas de significado,32 Pero, aparte de eso, ambos han
decidido, de forma diferente, que todava es posible trabajar con
hechos, con los ojos bien abiertos a los problemas que surjan,
conscientes de su propia subjetividad en el trabajo, conscientes
de las poderosas fuerzas polticas que los manipulan. Porque, al
final, estudiando la evidencia, los hechos del caso, es la nica
forma en que se pueden extender y apuntalar los principios de la
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
respuesta subjetiva al mundo que, de otra forma, no se pueden
desarrollar. Y slo as se puede organizar cualquier reto
prolongado a las estructuras que esas fuerzas polticas
construyen sobre los hechos: estructuras que se denominan
normalidad.(32. Melissa Harris, Postscript: An lnterview con
Richard Misrach, en Violent Legacies, pg. 90.)
Para decirlo de forma ms epigramtica, merece la pena adquirir
una fe en los hechos (recordando que la fe debera ser siempre
algo por lo que luchar y no una aceptacin ciega). Naturalmente,
utilizo esa frase para hacerme eco y oponerme a la Paith in
Fakes de Umberto Eco, una frase que podra tomarse para
ejemplificar (resumirlo aqu sera demasiado simple) la idea
posmodema de que estamos llegando a vivir en un estado de
hiperrealidad (Travels in Hyperreality era el otro ttulo de ese
libro)/33 rodeados de pantallas de informacin y placer que nos
asla, nos separa de lo que hasta ahora hemos denominado
realidad: ya sabis, ese lugar desordenado y sucio en que se
mata a los extranjeros con nuestras bombas y se envenena la
tierra con nuestros desechos. (33. En Gran Bretaa, el libro se
public en carton como Faith in Fakes, Londres: Secker &
Warburg, 1986, yen edicin de bolsillo como Travels in
Hiperrealit y, Londres: Picador, 1987.)
Dejemos esto de lado por un momento y consideremos un desarrollo similar en otro campo que todava pueda ofrecemos una
situacin parecida a los temas que he estado tratando de explicar
en cuanto a las imgenes: el once de enero de 1991, Jean
Baudrillard publicaba un artculo en el que afirmaba que la
guerra del Golfo no ocurrira.34 Luego sucedi y Baudrillard
escribi otro artculo diciendo que La guerre du Golfe na pas
eu lieu: La guerra del Golfo no ha tenido lugar.35 El
argumento de Baudrillard en cierto sentido -digmosle el
aceptable- apenas se puede discutir: que la pantalla de
interferencia de los medios y el control estatal a travs del cual
vimos la guerra ha hecho que sea difcil juzgar lo que ocurri.
Para ir ms all, se podra decir que no podemos juzgarlo, que
en realidad no podemos saber si la guerra tuvo lugar o no. Para
llegar incluso ms all con Baudrillard: por lo tanto la guerra
XABIER BARRIOS
tambin puede no haber tenido lugar, y por ello podramos decir
que no tuvo lugar. (34. The Reality Gulf, Guardian, 11 de
enero de 1991. 35. Libration, 29 de marzo de 1991.)
Bien, se podra decir que ste es el tpico exceso intelectual francs, que fuerza una proposicin de tal forma que al final muere
por absurda.36 Pero el exceso de Baudrillard enfureci al menos
a un escritor sobre teora contempornea, el desconstruccionista
Christopher Norris, que respondi con su propia extensa
polmica, Uncritical Theory: Postmodernism} Intellectuals and
the Gul/ War.37 Una buena parte de la invectiva de Norris va
ms all del mbito de este ensayo, y ataca la renuencia de la
filosofa posmodema de comprometerse con las cuestiones
filosficas tradicionales de verdad y valor, en realidad para
admitir incluso que estas categoras tienen significado al final
del siglo XX. (36. Hay un irnico detalle aqu, porque en Gran
Bretaa los libros de Baudrillard publicados por Verso
(America, Cool Memories y The Transparency of Evil) tienen
todos fotografas de Richard Misrach en la portada! Tal vez su
calmada lucidez tiene el propsito de equilibrar la agitacin de
los textos que contiene. (Algo curiosamente similar ocurri
tambin con el trabajo anterior de Ristelhueber sobre Beirut y
los textos de Baudrillard en IanJeffrey, Creative Camera, n. 239,
noviembre de 1984, pg. 1609.)) (37. Londres: Lawrence &
Wishart, 1992.)
Pero el dilema que Norris explica tiene una resonancia ms amplia -cmo saber si esta guerra fue ocultada por una pantalla de
desinformacin si se cree en la importancia de dicha pantalla
para descubrir lo que en realidad ocurri-. Se refiere de forma
reveladora a un artculo de Dick Hebdige, que empieza
refrendando una visin de Baudrillard de la guerra ms
totalmente mediatizada de la historia: en este espacio de la
pantalla cualquier cosa puede ocurrir, pero poco se puede
verificar. Pero Hebdige, al contrario que Baudrillard, va ms all
y cree ver en sta, no inevitabilidad sino malestar: La primera
guerra televisada del mundo ha colocado un espejo a nuestra
disposicin, en el que podemos ver el dao ecolgico,
psicolgico y espiritual y la ingente prdida de vidas humanas
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
de esta guerra.38 (38. Norris, ibd., pgs. 123-125. El artculo
de Hebdige Bombing Logic originalmente se public en
Marxism Today, marzo de 1991, pg. 46.)
Hilando ms fino, no es cierto que no hubo fotografas de cuerpos muertos en la guerra del Golfo. Una al menos viene a la
memoria: un soldado iraqu dentro de su tanque, quemado y
envuelto en ceniza polvorienta, y una mueca horrible en su boca
(figura 11.4). Se public en el Observer y provoc un pequeo
escndalo sobre si se debera haber publicado o no.39 Supongo
que no queremos ver ese tipo de cosas. Porque -todava- nos las
creemos. Encuentro que puedo mirar esa cara porque no parece
real (parece -otra pequea irona- un trozo de paisaje del
desierto).4o Pero me afecta porque s que es real. Y me
conmueve porque representa a todos los dems iraques muertos
de los que no tenemos imgenes 41 Por todas estas razones -su
nica postura con respecto a la guerra, su combinacin de una
factualidad directa con una inquietante otredad-este fotgrafo
escapa del malestar general identificado por Susan Sontang
(entre otros): la ley de los rendimientos decrecientes, segn la
cual cuantas ms imgenes de atrocidades vemos, menos nos
afectan.42 (39. La fotografa -de Kenneth Jarecke- se public en
el Observer, el3 de marzo de 1991. Sobre la controversia que
origin, vase el British Journal o/ Photography, del 14 y el21
de marzo de 1991, pg. 4 en ambos nmeros. Una versin en
color de la imagen se public en World Press Photo:
Eyewitness, 1992, Londres, Thames & Hudson, 1992, pg. 63.
40. La propia Ristelhueber ha realizado esta conexin y ms
recientemente ha estado fotografiando heridas sobre el cuerpo
humano, que son parecidas a las heridas que fotografi en
Kuwait.41. Mi agradecimiento aqu a los estudiantes de
fotografa de la Newport School of Art por sus comentarios
sobre este trabajo. Este comentario en concreto, que hizo Chris
Cox, se me qued en la cabeza. El trabajo de Sarah Pascoe
Blood Money tambin me result muy til.)
No s si cuando vuelva a haber una guerra del Golfo dentro de
cincuenta aos, este tipo de imagen tendr todava esa fuerza.
Cualquiera que pretenda saberlo estar expresando un deseo, no
XABIER BARRIOS
un conocimiento. Supongo que probablemente ser
precisamente ste el tipo de imagen cuyo estatus se ver
afectado por el progreso tecnolgico. Pero los cuerpos seguirn
siendo mutilados y destruidos en la guerra -es improbable que le
pongamos fin a esto- y si no tenemos imgenes lo ms cercanas
posible, y voces que pregunten Os dais cuenta?, cmo
podremos pensar en ellas? Supongo que encontraremos la forma
de hacerlo. Supongo que tendremos que hacerlo. (El
movimiento en la revuelta rabe)
El desierto se extiende ms all de este texto, como una realidad
poderosa y un potente smbolo. Para Richard Misrach, la
severidad del paisaje da lugar a artefactos culturales en relieve
dramtico. La penuria de la vida all... es un recordatorio de la
fragilidad de la existencia humana.43 Por lo tanto, el desierto
puede representar una realidad extrema, en que las cosas estn
ms claras, mejor enfocadas. Para Baudrillard, sin embargo, el
desierto parece representar en ltima instancia una
hiperrealidad: El propio desierto de lo real,44
incognoscible, inconmensurable, un espacio seductor pero
peligrosamente ambiguo. Es un hecho o un espejismo? Un
bombardero real, un soldado muerto de verdad o una serie de
alucinaciones parpadeantes? El desierto resulta ser un lugar tan
tenso e incierto como nuestro propio paisaje. Pero el hecho de
que ni siquiera podamos decir lo que es real y lo que es un
espejismo, no significa que lo nico que podemos hacer es
cerrar los ojos y pretender que no hay nada. ( 42. Susan Sontag,
On Photography, Nueva York, Farrar, Straus & Giroux, 1977,
pgs. 19-21. Tony Harrison convirti a este iraqu en el
personaje central de su poema A Cold Comming, Newcastle,
Bloodaxe Books, 1991. Tambin fue objeto de discusin en
Kevin Robins y Les Levidow, The Eye of the Storm, Screen,
32(3), otoo de 1991, pgs. 324-328. 43. Melissa Harris, pg.
84. 44. The Precession of Simulacra, en Simulations, Nueva
York, Semiotext(e),1983, pg. 2. El escrito ms extenso de
Baudrillard sobre el desierto est en America, Londres, Verso,
1988.)
LA IMAGEN FOTOGRFICA EN LA CULTURA DIGITAL
Si no tenemos cuidado, la polmica entre el
periodista que hemos reflejado aqu ser como los
de los cuadros de Goya de la poca negra,
mutuamente hasta la muerte conforme van
irrevocablemente en el lodo.
artista y el
dos hombres
golpendose
hundindose
En este sentido, parece que no hemos avanzado mucho desde la
descripcin de Adorno del arte de las minoras y la cultura de
masas como dos mitades partidas de una libertad integral, a la
que no le encuentran sentido.46 Por mucho que uno se deleite
en la cultura popular, en general parece que Adorno tena razn
al sospechar que las posibilidades que ha ofrecido han sido ms
para la transformacin de esta cultura que para la confirmacin,
porque lo popular no ha sido hacerla, sino su consumo. El
advenimiento actual de los medios interactivos, a su vez,
ofrece poco avance en este aspecto, porque la mayora de los
ejemplos a los que se les coloca la etiqueta de interactivos no
son ms autnticamente interactivos que un xito de taquilla de
Hollywood. Se puede interactuar con ellos, en sus trminos,
pero no se puede hacer que ellos interacten contigo en los
tuyos. (46. Carta a Walter Benjamin, 18 de marzo de 1936, en
Ernst Bloch y otros, Aesthetics and Politics, Londres, Verso,
1980, pg. 123. Adorno critica aqu el punto de vista del propio
Benjamin sobre el potencial revolucionario de las (entonces)
nuevas tecnologas en La obra de arte en la poca de su
reproductibilidad tcnica.)
Puede parecer que la interaccin que ofrece el arte en el contexto de una galera no es mayor. Pero, en realidad, sus trminos
son bastante diferentes. La imagen colgada en la pared de la
galera (o en las pginas de un libro de arte, como Aftermath)
ofrece una contemplacin subjetiva ms que una gratificacin
instantnea. Ofrece una serie de amagos de soslayo que pueden
ser ms efectivos que un discurso directo ms agresivo, si se
comprometen. Mientras se comprometan. Y sa, naturalmente,
es la cuestin. Porque este tipo de trabajos aparecen en lugares
(libros y galeras) que estn comparativamente muy lejos,
algunos diran que son elitistas. Sin embargo, siguen siendo
XABIER BARRIOS
terrenos de gran potencial, y no slo como refugios del mundo
que bulle en el exterior. Su relacin con ese exterior tambin
puede tener una importante dimensin crtica.
Un punto de vista polmico de esos acontecimientos que, al
mismo tiempo, no traicionan su dificultad esencial. Siguen
planteando preguntas incmodas, sin pretender que las
respuestas sean fciles o tranquilizadoras. En un mundo de
pantallas encendidas y logotipos cambiantes, la perseverancia de
la presencia fija puede todava demostrar que es bastante
valiosa. (Pg. 306-325)
También podría gustarte
- Gunning - Cine de AtraccionesDocumento8 páginasGunning - Cine de AtraccionesFernanda MarinaAún no hay calificaciones
- Cine (y) digital: Aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadoraDe EverandCine (y) digital: Aproximaciones a posibles convergencias entre el cinematógrafo y la computadoraAún no hay calificaciones
- El ojo y la navaja: Un ensayo sobre el mundo como interfazDe EverandEl ojo y la navaja: Un ensayo sobre el mundo como interfazCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Fotografia e Historias La Construcción Narrativa de La Memoria y Las Identidades en El Album Fotografico Familiar Agustina Trinquell PDFDocumento68 páginasFotografia e Historias La Construcción Narrativa de La Memoria y Las Identidades en El Album Fotografico Familiar Agustina Trinquell PDFVero LucentiniAún no hay calificaciones
- Analisis de La Imagen Estetica Audiovisual PDFDocumento1 páginaAnalisis de La Imagen Estetica Audiovisual PDFLopez LuigiAún no hay calificaciones
- Arder en Deseos, La Concepción de La Fotografía - Geoffrey Batchen - 2004Documento255 páginasArder en Deseos, La Concepción de La Fotografía - Geoffrey Batchen - 2004Joanie GuerreroAún no hay calificaciones
- Programa CeisalDocumento1032 páginasPrograma CeisalJuan PabloAún no hay calificaciones
- LA TEORIA SEMIOLÓGICA Y LA IMAGEN Santos Zunzunegui PDFDocumento46 páginasLA TEORIA SEMIOLÓGICA Y LA IMAGEN Santos Zunzunegui PDFgaias214Aún no hay calificaciones
- Cultura AudiovisualDocumento7 páginasCultura Audiovisualmgg476Aún no hay calificaciones
- La Fotografía Como Documento Social. Gisèle Freund. Resumen Por Marisol Romo Mellid.Documento4 páginasLa Fotografía Como Documento Social. Gisèle Freund. Resumen Por Marisol Romo Mellid.María Cristina Restrepo Guaracao100% (1)
- Retrato en La Foto DocumentalDocumento6 páginasRetrato en La Foto DocumentalBenjamin Alcantara100% (1)
- Artefacto VisualDocumento204 páginasArtefacto VisualvirginialazaroAún no hay calificaciones
- La Fotografía EtnográficaDocumento15 páginasLa Fotografía EtnográficaEnbuscadeixtlanAún no hay calificaciones
- Origenes Del FotoperiodismoDocumento38 páginasOrigenes Del FotoperiodismoEmma LucaAún no hay calificaciones
- Final Sontag en La Caverna de PlatónDocumento6 páginasFinal Sontag en La Caverna de Platónophelie_15Aún no hay calificaciones
- NOTAS ACERCA DEL MMODELO DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRAFÍA DISEÑADO - Javier Marzal FeliciDocumento8 páginasNOTAS ACERCA DEL MMODELO DE ANÁLISIS DE LA IMAGEN FOTOGRAFÍA DISEÑADO - Javier Marzal FeliciJulian MartinezAún no hay calificaciones
- Fatorelli - Fotografia Contemporanea ARK5Documento7 páginasFatorelli - Fotografia Contemporanea ARK5aniukiAún no hay calificaciones
- Los Generos FotograficosDocumento21 páginasLos Generos FotograficosLuis Rueda0% (1)
- Facebook y Perfil Público: La Construcción Social de La Identidad y de La Subjetividad en Grupos Adultos.Documento42 páginasFacebook y Perfil Público: La Construcción Social de La Identidad y de La Subjetividad en Grupos Adultos.RbFanaticosAún no hay calificaciones
- Comunicación de La Derecha Radical Populista en Redes SocialesDocumento146 páginasComunicación de La Derecha Radical Populista en Redes SocialesFelipe VargasAún no hay calificaciones
- Programa Rav III 2018Documento14 páginasPrograma Rav III 2018Valeska OrmeñoAún no hay calificaciones
- El Analisis de La Imagen FotograficaDocumento999 páginasEl Analisis de La Imagen FotograficaAcarc CancúnAún no hay calificaciones
- Teoria de La FotografiaDocumento13 páginasTeoria de La FotografiaVictor Dario100% (1)
- Ima. Lectura de Imagenes FijasDocumento38 páginasIma. Lectura de Imagenes FijasFrancisco Javier Gomez NavasAún no hay calificaciones
- Philippe Dubois - El Acto Fotográfico. de La Representación A La RecepciónDocumento6 páginasPhilippe Dubois - El Acto Fotográfico. de La Representación A La RecepciónAdriano Curci100% (2)
- Fuentes PeriodisticasDocumento16 páginasFuentes PeriodisticasJuan Enrique HidalgoAún no hay calificaciones
- Fotografia y MediatizacionDocumento20 páginasFotografia y MediatizacionCleo BarriosAún no hay calificaciones
- 114 Historia de Los Medios - Moyano Levenberg - 2doc2016Documento20 páginas114 Historia de Los Medios - Moyano Levenberg - 2doc2016Diego XeneizeAún no hay calificaciones
- Industrias Audiovisuales TendenciasDocumento208 páginasIndustrias Audiovisuales TendenciasJose Joseph Josef JoeAún no hay calificaciones
- Cultura de La ImagenDocumento49 páginasCultura de La ImagenArmando ValenciaAún no hay calificaciones
- Lo Obvio y Lo ObtusoDocumento5 páginasLo Obvio y Lo Obtusok_torizAún no hay calificaciones
- Resumen Harper Sociologia VisualDocumento7 páginasResumen Harper Sociologia Visualyesica100% (1)
- Cámara FotográficaDocumento12 páginasCámara FotográficaDaniel CraigAún no hay calificaciones
- Apuntes de Silvia Rivera Cusicanqui en Torno A 'La Nación Clandestina'Documento16 páginasApuntes de Silvia Rivera Cusicanqui en Torno A 'La Nación Clandestina'Jaime Omar SalinasAún no hay calificaciones
- Arola Valls Bofill Archivo FotograficoDocumento11 páginasArola Valls Bofill Archivo FotograficoGabriela Piccini100% (2)
- Plan de Digitalización de La Filmoteca EspañolaDocumento120 páginasPlan de Digitalización de La Filmoteca Españolajkarmar7856Aún no hay calificaciones
- Artefacto Visual-Vol4-Num7Documento158 páginasArtefacto Visual-Vol4-Num7Nancy RojasAún no hay calificaciones
- Análisis El Beso de Judas!Documento4 páginasAnálisis El Beso de Judas!VaghoturnoAún no hay calificaciones
- Semiotica Del CineDocumento9 páginasSemiotica Del CineUkeruAún no hay calificaciones
- Fotografia PragmáticaDocumento107 páginasFotografia PragmáticaPablo MaldonadoAún no hay calificaciones
- Goday Lucas Elena Reconocimiento DignificacionDocumento145 páginasGoday Lucas Elena Reconocimiento Dignificacionsativo23100% (1)
- La Fotografía Como Documento SocialDocumento198 páginasLa Fotografía Como Documento SocialLucas100% (1)
- APROXIMACIÓN A UNA SEMIÓTICA VisualDocumento15 páginasAPROXIMACIÓN A UNA SEMIÓTICA VisualMarco Antonio Rivera Gtz100% (1)
- Castañares - La Semiótica de PeirceDocumento8 páginasCastañares - La Semiótica de PeirceMa LenaAún no hay calificaciones
- Lecciones de ReporterismoDocumento21 páginasLecciones de ReporterismoMónica Andrea Yepes Rivera100% (1)
- TOM GUNNING - El Cine de Los Primeros Tiempos y El Archivo - Modelos de Tiempo e HistoriaDocumento12 páginasTOM GUNNING - El Cine de Los Primeros Tiempos y El Archivo - Modelos de Tiempo e HistoriafelipeAún no hay calificaciones
- Dubois Philippe Video Cine Godard Primera ParteDocumento24 páginasDubois Philippe Video Cine Godard Primera ParteVir NaffaAún no hay calificaciones
- Fotografía y Aparato PsíquicoDocumento179 páginasFotografía y Aparato PsíquicoludussacerAún no hay calificaciones
- Weinrichter - Un Concepto FugitivoDocumento33 páginasWeinrichter - Un Concepto FugitivoLucia PalavecinoAún no hay calificaciones
- Semiótica HiperpublicitariaDocumento22 páginasSemiótica HiperpublicitariaSantiago Díaz LomelíAún no hay calificaciones
- Primera Clase Semiotica de Lo AudiovisualDocumento15 páginasPrimera Clase Semiotica de Lo AudiovisualIsabel HuiziAún no hay calificaciones
- Fotografía y Fotoperiodismo de GuerraDocumento103 páginasFotografía y Fotoperiodismo de GuerraAnonymous Hov228VAún no hay calificaciones
- Antropologia AudiovisualDocumento259 páginasAntropologia AudiovisualBrailyn García TrimiñoAún no hay calificaciones
- El Beso de JudasDocumento21 páginasEl Beso de Judasalejandro gonzalez benitezAún no hay calificaciones
- CLAUDIA-GIANNETTI-Reflexiones Acerca de La Crisis de La Imagen TécnicaDocumento8 páginasCLAUDIA-GIANNETTI-Reflexiones Acerca de La Crisis de La Imagen TécnicaPilar M. Soto SolierAún no hay calificaciones
- Poeticas de La Animacion ArgentinaDocumento28 páginasPoeticas de La Animacion ArgentinaCindy CastroAún no hay calificaciones
- Las Representaciones Cinematográficas de La ViolenciaDocumento128 páginasLas Representaciones Cinematográficas de La ViolenciaJuan Manuel Vásquez VivasAún no hay calificaciones
- Intersubjetividad en Redes SocialesDocumento33 páginasIntersubjetividad en Redes SocialesJhonatan El CapoAún no hay calificaciones
- Analisis Semiotico de La ImagenDocumento16 páginasAnalisis Semiotico de La ImagendanbluesAún no hay calificaciones
- 100 Maneras de Entender A Tu GatoDocumento144 páginas100 Maneras de Entender A Tu GatoJose Luis Zarco Sánchez100% (1)
- Tiempos Rudos Ec 1Documento11 páginasTiempos Rudos Ec 1Jose Luis Zarco SánchezAún no hay calificaciones
- Prefijos Greco LatinosDocumento8 páginasPrefijos Greco Latinosnaomi03Aún no hay calificaciones
- DAVID PRINGLE - Ciencia Ficcion - Las 100 Mejores NovelasDocumento223 páginasDAVID PRINGLE - Ciencia Ficcion - Las 100 Mejores NovelasJose Luis Zarco Sánchez100% (4)