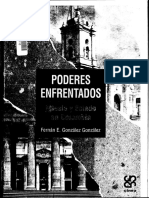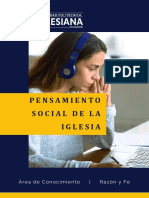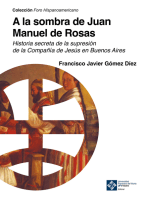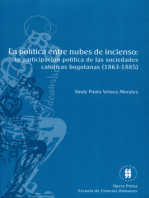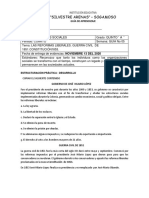Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
José David Guerrero - La Expulsión de Los Jesuitas de La Nueva Granada
José David Guerrero - La Expulsión de Los Jesuitas de La Nueva Granada
Cargado por
Adrián Villa UrregoCopyright:
Formatos disponibles
También podría gustarte
- U2 Suárez, Jonathan. El Pentecostalismo en El Ecuador, Historía y Prácticas PDFDocumento27 páginasU2 Suárez, Jonathan. El Pentecostalismo en El Ecuador, Historía y Prácticas PDFRicardo Regalado100% (3)
- La Evangelización A Través de Los Monasterios MendicantesDocumento6 páginasLa Evangelización A Través de Los Monasterios MendicantesMayra Hdz MachucaAún no hay calificaciones
- Lista de Presidentes de ColombiaDocumento35 páginasLista de Presidentes de ColombiaVioli Carrillo80% (69)
- Historia de La Iglesia Catolica EcuadorDocumento3 páginasHistoria de La Iglesia Catolica EcuadorJesSyAún no hay calificaciones
- Sacerdotes y Misioneros ItalianosDocumento36 páginasSacerdotes y Misioneros ItalianosEd DiazAún no hay calificaciones
- Civilización, Frontera y Barbarie. Misiones Capuchinas en Caquetá y Putumayo, 1893-1929Documento4 páginasCivilización, Frontera y Barbarie. Misiones Capuchinas en Caquetá y Putumayo, 1893-1929Trashumante. Revista Americana de Historia SocialAún no hay calificaciones
- Catolicismo y PrensaDocumento51 páginasCatolicismo y PrensaMaría MandingaAún no hay calificaciones
- Informe Del LibroDocumento4 páginasInforme Del Libromaicol stiven suarez vicentesAún no hay calificaciones
- De Las Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino A La Erección de La Diócesis de Barranquilla (Colombia), 1870-1937Documento22 páginasDe Las Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino A La Erección de La Diócesis de Barranquilla (Colombia), 1870-1937THOMAún no hay calificaciones
- Sobre Celam Medellin 1968Documento5 páginasSobre Celam Medellin 1968carlosmariomartinezhAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento10 páginasTrabajo FinalFrank Chavarriaga EscobarAún no hay calificaciones
- Ensayo. El Ser Del Laico en El Misterio de La Iglesia y Del MundoDocumento6 páginasEnsayo. El Ser Del Laico en El Misterio de La Iglesia y Del MundoSusana GarciaAún no hay calificaciones
- La Iglesia de Los Pobres y La Salvación de América Latina: ReseñaDocumento5 páginasLa Iglesia de Los Pobres y La Salvación de América Latina: ReseñaFlorencia UnaClaraAún no hay calificaciones
- El Cine Moral y La Censura, Un Medio Empleado Por La Acción Católica Colombiana 1934 - 1942Documento26 páginasEl Cine Moral y La Censura, Un Medio Empleado Por La Acción Católica Colombiana 1934 - 1942Laura AncianisAún no hay calificaciones
- Una Carta Inedita Del Jesuita Jose GarciDocumento16 páginasUna Carta Inedita Del Jesuita Jose GarciRocío Paula GrafAún no hay calificaciones
- La Iglesia en La Independencia. Diferentes Actitudes de La Jerarquia y Del Bajo Clero 18101824 Fernan Gonzalez V3Documento12 páginasLa Iglesia en La Independencia. Diferentes Actitudes de La Jerarquia y Del Bajo Clero 18101824 Fernan Gonzalez V3Catalina BeltranAún no hay calificaciones
- La Iglesia en Cuba Al Final Del Período Colonial Autor Juan Bosco Amores CarredanoDocumento17 páginasLa Iglesia en Cuba Al Final Del Período Colonial Autor Juan Bosco Amores CarredanoDAVID JCAún no hay calificaciones
- Manuel MarzalDocumento30 páginasManuel MarzalJosé Luis CanoAún no hay calificaciones
- Fernando Boasso Como PrismaDocumento5 páginasFernando Boasso Como Prismacarlosgerez22Aún no hay calificaciones
- El retorno de los jesuitas: Relación de los sucesos ocurridos en la misión peruana de 1871 a 1875De EverandEl retorno de los jesuitas: Relación de los sucesos ocurridos en la misión peruana de 1871 a 1875Aún no hay calificaciones
- El Clero Indígena en HispanoaméricaDocumento24 páginasEl Clero Indígena en HispanoaméricaErick Javier Peralta FierroAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del Concilio Vaticano IIDocumento6 páginasAntecedentes Del Concilio Vaticano IIolpatec100% (1)
- Gustavo Ludueña - El Movimiento Litúrgico y Los Monjes Benedictinos en La Ciudad de Buenos Aires 1916-1973Documento17 páginasGustavo Ludueña - El Movimiento Litúrgico y Los Monjes Benedictinos en La Ciudad de Buenos Aires 1916-1973Deimos StrifeAún no hay calificaciones
- El Catolicismo Social en El ArzobispadoDocumento64 páginasEl Catolicismo Social en El Arzobispadomichos4567Aún no hay calificaciones
- Historia Del Pentecostalismo - Gilma VargasDocumento70 páginasHistoria Del Pentecostalismo - Gilma Vargasana velasquez100% (3)
- Contra La Republica Liberal: Margallo y Duquesne y El Posicionamiento Del Catolicismo Tradicionalista en Los Albores de La IndependenciaDocumento96 páginasContra La Republica Liberal: Margallo y Duquesne y El Posicionamiento Del Catolicismo Tradicionalista en Los Albores de La IndependenciaSofia Ingram100% (1)
- 06 6feb Barocio BautistasDocumento3 páginas06 6feb Barocio BautistasLeopoldo Cervantes-OrtizAún no hay calificaciones
- El Clero de Nueva España y Las Congregaciones de Indios - Rodolfo AguirreDocumento24 páginasEl Clero de Nueva España y Las Congregaciones de Indios - Rodolfo AguirreDavid MartinezAún no hay calificaciones
- TEMA 2 - Auroras de La Evangelizacion IndigenaDocumento8 páginasTEMA 2 - Auroras de La Evangelizacion IndigenaJuan AscurraAún no hay calificaciones
- Supresion de La Compañia e Ilustración en La IglesiaDocumento20 páginasSupresion de La Compañia e Ilustración en La IglesiaJoseph Zea CastilloAún no hay calificaciones
- Iglesias EvangelicasDocumento16 páginasIglesias EvangelicasJhordy Maycol Rodas QuirozAún no hay calificaciones
- Calistenia y Religion. Postales Del Cato PDFDocumento16 páginasCalistenia y Religion. Postales Del Cato PDFMoises Alejandro Amezquita MartinezAún no hay calificaciones
- An - Teol 23.1 - 08Documento6 páginasAn - Teol 23.1 - 08francisconovoarojasAún no hay calificaciones
- La Educacion Puertorriquena Segun Los EspiritistasDocumento11 páginasLa Educacion Puertorriquena Segun Los Espiritistasapi-211461442100% (1)
- Contexto Histórico Eclesial PDFDocumento4 páginasContexto Histórico Eclesial PDFHno Elkin LópezAún no hay calificaciones
- Teología de La Liberación en MéxicoDocumento17 páginasTeología de La Liberación en MéxicoJosé Carlos Garcia ArellanoAún no hay calificaciones
- Texto Plano PSI UEI-P62Documento13 páginasTexto Plano PSI UEI-P62ALEJO1107Aún no hay calificaciones
- Libro Diego ThompsonDocumento120 páginasLibro Diego ThompsonElias Chavez100% (2)
- Desfile Mortuorio (1826-1842) - MexicoDocumento11 páginasDesfile Mortuorio (1826-1842) - MexicoJimena505Aún no hay calificaciones
- Historia de La Iglesia Presbiteriana en Chile PDFDocumento108 páginasHistoria de La Iglesia Presbiteriana en Chile PDFConsuelo Cortés Guajardo100% (2)
- Xnos Por El SocialismoDocumento34 páginasXnos Por El SocialismoManuel GchAún no hay calificaciones
- En Torno Al Diálogo ISEEDocumento17 páginasEn Torno Al Diálogo ISEEMiley CruzAún no hay calificaciones
- Historia, Sociedad y Educacion IIDocumento17 páginasHistoria, Sociedad y Educacion IICesar GomezAún no hay calificaciones
- A la sombra de Juan Manuel de Rosas: Historia secreta de la supresión de la Compañía de Jesús en Buenos AiresDe EverandA la sombra de Juan Manuel de Rosas: Historia secreta de la supresión de la Compañía de Jesús en Buenos AiresAún no hay calificaciones
- Masoneria y Los Jesuitas PDFDocumento10 páginasMasoneria y Los Jesuitas PDFlibrosqueleoAún no hay calificaciones
- Guatemala Historia de La IglesiaDocumento4 páginasGuatemala Historia de La IglesiaIsraelAún no hay calificaciones
- Guía 8 RELIGIÓN SeptimosDocumento10 páginasGuía 8 RELIGIÓN SeptimosNestor DiazAún no hay calificaciones
- Los JesuitasDocumento6 páginasLos JesuitasMaría Elena Martinez AlvarezAún no hay calificaciones
- Acción Católica Én CuencaDocumento27 páginasAcción Católica Én CuencaJuan Martínez BorreroAún no hay calificaciones
- Pentecostalismo y DiscriminaciónDocumento19 páginasPentecostalismo y DiscriminaciónPentecostalismoAún no hay calificaciones
- Relacion Corona IglesiaDocumento6 páginasRelacion Corona IglesiasanspaulbeAún no hay calificaciones
- Colegio de CastroDocumento17 páginasColegio de CastroMarco Leon LeonAún no hay calificaciones
- La Rerum Novarum en MexicoDocumento25 páginasLa Rerum Novarum en MexicoIsa oAún no hay calificaciones
- Diego Thomson y La Llegada de La Biblia A Mexico y LatinoamericaDocumento6 páginasDiego Thomson y La Llegada de La Biblia A Mexico y LatinoamericaJosé Alonso Trujillo DomínguezAún no hay calificaciones
- Resumen Historia de Asmbleas de Dios. LibroDocumento7 páginasResumen Historia de Asmbleas de Dios. LibroSANDRA PATRICIA MALDONADO RAMIREZAún no hay calificaciones
- La Iglesia Catolica en La Hispanoamerica Colonial Josep M BarnadasDocumento12 páginasLa Iglesia Catolica en La Hispanoamerica Colonial Josep M Barnadasfamilia BoixchavezAún no hay calificaciones
- Pensamiento Político Católico de Colombia 1850-1900Documento202 páginasPensamiento Político Católico de Colombia 1850-1900Bo ColemanAún no hay calificaciones
- Exposición Textos ReligiososDocumento7 páginasExposición Textos ReligiosospmatestadAún no hay calificaciones
- La Semana Trágica y la perspectiva del catolicismo sobre la cuestión social en el Río de la Plata, 1880-1919De EverandLa Semana Trágica y la perspectiva del catolicismo sobre la cuestión social en el Río de la Plata, 1880-1919Aún no hay calificaciones
- La política entre nubes de incienso: La participación política de las asociaciones católicas laicas bogotanas (1863-1885)De EverandLa política entre nubes de incienso: La participación política de las asociaciones católicas laicas bogotanas (1863-1885)Aún no hay calificaciones
- Historia contemporánea de la Iglesia católica en el PerúDe EverandHistoria contemporánea de la Iglesia católica en el PerúAún no hay calificaciones
- Guía Análisis Textual Parte 1Documento18 páginasGuía Análisis Textual Parte 1Fabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- De Gallinas y VerbosDocumento3 páginasDe Gallinas y VerbosJulietaMeloRiosAún no hay calificaciones
- 2008 - I Un Territorio Privilegiado - Docx para EstudiantesDocumento17 páginas2008 - I Un Territorio Privilegiado - Docx para EstudiantesFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- 2006 - I Un Mar en El Que No Se Ahoga NadieDocumento8 páginas2006 - I Un Mar en El Que No Se Ahoga NadieFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- 2008 - I Un Territorio Privilegiado - Docx para EstudiantesDocumento17 páginas2008 - I Un Territorio Privilegiado - Docx para EstudiantesFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- 2008 - I Un Territorio PrivilegiadoDocumento16 páginas2008 - I Un Territorio PrivilegiadoFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Nota 2do Parcial Lunes A Viernes para Subir Al BlogDocumento15 páginasNota 2do Parcial Lunes A Viernes para Subir Al BlogFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Nota 2do Parcial Intensivos Mañana Tarde y Sábados Grupo 2 para Subir Al BlogDocumento4 páginasNota 2do Parcial Intensivos Mañana Tarde y Sábados Grupo 2 para Subir Al BlogFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Seguimiento Presentación Texto NarrativoDocumento8 páginasSeguimiento Presentación Texto NarrativoFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- 2009 - II Es Mejor Con QuesoDocumento9 páginas2009 - II Es Mejor Con QuesoFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Calvin y Hobbes, Un Ejemplo de Intertextualidad en El ComicDocumento11 páginasCalvin y Hobbes, Un Ejemplo de Intertextualidad en El ComicFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Notas Intensivo Tarde Lunes A ViernesDocumento9 páginasNotas Intensivo Tarde Lunes A ViernesFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Varios Examenes (2006-I 2007-II 2010-I)Documento7 páginasVarios Examenes (2006-I 2007-II 2010-I)Fabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Varios Examenes (2006-I 2007-II 2010-I)Documento7 páginasVarios Examenes (2006-I 2007-II 2010-I)Fabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Notas Estudiantes Andrés QuintanaDocumento10 páginasNotas Estudiantes Andrés QuintanaFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Nota Estudiantes Carolina y Fabián (Lunes A Viernes)Documento14 páginasNota Estudiantes Carolina y Fabián (Lunes A Viernes)Fabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- López, El Desengaño o Confidencias de Ambrosio López, 1851, (BN, P, 3, 7)Documento56 páginasLópez, El Desengaño o Confidencias de Ambrosio López, 1851, (BN, P, 3, 7)Fabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Reformas 1850Documento10 páginasReformas 1850jhoviAún no hay calificaciones
- Los Artesanos en La Revolución Latinoamericana ColombiaDocumento3 páginasLos Artesanos en La Revolución Latinoamericana Colombiasamahel prada cortesAún no hay calificaciones
- Antonio NariñoDocumento9 páginasAntonio NariñoIngrit Jhoana ZuñigaAún no hay calificaciones
- Guía # 1 Las Reformas Liberales2Documento5 páginasGuía # 1 Las Reformas Liberales2Mafe SánchezAún no hay calificaciones
- Los Radicales Del Siglo XIX - Escritos Políticos PDFDocumento165 páginasLos Radicales Del Siglo XIX - Escritos Políticos PDFhyde_tjo0% (1)
- Artesanos Siglo XIXDocumento12 páginasArtesanos Siglo XIXEder Latorre CañAún no hay calificaciones
- Reseña Historica de Los Delegados Del Departamento de Tolima Acisclo Molano y Roberto SarmientoDocumento12 páginasReseña Historica de Los Delegados Del Departamento de Tolima Acisclo Molano y Roberto SarmientoMinerva Briceño G100% (1)
- Colombia Siglo XIXDocumento14 páginasColombia Siglo XIXNatalia CarmonaAún no hay calificaciones
- GUIA DIDÁCTICA SOCIALES 11 Tercer PeriodoDocumento3 páginasGUIA DIDÁCTICA SOCIALES 11 Tercer PeriodoMariana PanizaAún no hay calificaciones
- CP - GUIA GRADO 8Documento13 páginasCP - GUIA GRADO 8Daniel Santiago Beltran RamirezAún no hay calificaciones
- Historia Grado 5. Guia 2Documento6 páginasHistoria Grado 5. Guia 2Adriana CardonaAún no hay calificaciones
- Golpe de José María Melo y La PrensaDocumento8 páginasGolpe de José María Melo y La PrensaPABLO SANTIAGO TERAN CONSTAINAún no hay calificaciones
- Las Democráticas Jaramillo UribeDocumento14 páginasLas Democráticas Jaramillo UribeMauricio Rendon100% (1)
- Las Transformaciones Realizadas Por Los LiberalesDocumento3 páginasLas Transformaciones Realizadas Por Los LiberalescarolinaAún no hay calificaciones
- La Expulsión de Los Jesuítas de La Nueva GranadaDocumento40 páginasLa Expulsión de Los Jesuítas de La Nueva GranadaFabian Diaz Consuegra100% (1)
- Arte Republicano ColombianoDocumento16 páginasArte Republicano ColombianovalentinaAún no hay calificaciones
- Las Sociedades Democráticas de Artesanos en La Coyuntura de Mediados Del Siglo XIXDocumento11 páginasLas Sociedades Democráticas de Artesanos en La Coyuntura de Mediados Del Siglo XIXLaura Carolina MenesesAún no hay calificaciones
- Principales Reformas Implementadas Por Los Gobiernos Liberales - XIXDocumento19 páginasPrincipales Reformas Implementadas Por Los Gobiernos Liberales - XIXJUAN MANUEL PEREZ RENGIFOAún no hay calificaciones
- AA. VV. - Los Radicales Del Siglo XIX (Escritos Políticos)Documento176 páginasAA. VV. - Los Radicales Del Siglo XIX (Escritos Políticos)edutijo794350% (2)
- Unidad 4 José Hilario López - Laura BoteroDocumento16 páginasUnidad 4 José Hilario López - Laura BoteroDiego A. Bernal B.Aún no hay calificaciones
- José Hilario LópezDocumento1 páginaJosé Hilario LópezCamilo BertelAún no hay calificaciones
- Dos Figuras Cimeras de La AfrocolombianidadDocumento110 páginasDos Figuras Cimeras de La AfrocolombianidadpimientabravoAún no hay calificaciones
- GUÍA No 05 SOCIALES 5 A IV P JOSÉ HILARIO LÓPEZDocumento3 páginasGUÍA No 05 SOCIALES 5 A IV P JOSÉ HILARIO LÓPEZAnnie Sofía EspitiaAún no hay calificaciones
- La Hacienda y Los Partidos Políticos - Fernando GuillenDocumento99 páginasLa Hacienda y Los Partidos Políticos - Fernando GuillenhardmandoAún no hay calificaciones
- Antecedentes y Consecuencias Del 9 de Abril de 1948Documento8 páginasAntecedentes y Consecuencias Del 9 de Abril de 1948Juan Carlos Rico NogueraAún no hay calificaciones
- Ok. Guia NEEDocumento2 páginasOk. Guia NEElorena maldonadoAún no hay calificaciones
- Los Liberales Se Toman El PoderDocumento1 páginaLos Liberales Se Toman El PodercarolinaAún no hay calificaciones
- Guerras Civiles - GuiaDocumento2 páginasGuerras Civiles - GuiaA N D R E SAún no hay calificaciones
- Unidad 5 José Hilario López - Stephanye Mejía VásquezDocumento8 páginasUnidad 5 José Hilario López - Stephanye Mejía VásquezDiego A. Bernal B.Aún no hay calificaciones
José David Guerrero - La Expulsión de Los Jesuitas de La Nueva Granada
José David Guerrero - La Expulsión de Los Jesuitas de La Nueva Granada
Cargado por
Adrián Villa UrregoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
José David Guerrero - La Expulsión de Los Jesuitas de La Nueva Granada
José David Guerrero - La Expulsión de Los Jesuitas de La Nueva Granada
Cargado por
Adrián Villa UrregoCopyright:
Formatos disponibles
Anuario Colombiano de Historia
Social y de la Cultura 30, 2003
LA EXPULSIN
DE LOS JESUITAS
CLAVE DE LECTURA
DELA NUEVA GRANADA
DEL IDEARIO LIBERAL
MEDIADOS
COLOMBIANO
COMO
DE
DEL SIGLO XIX*
Jos David Corts Guerrero
Profesor Departamento de Historia
Universidad Nacional de Colombia
Resumen:
Este artculo muestra, a partir de la expulsin de la Compaa deJess de la Nueva
Granada, en 1850, la confrontacin del ideario liberal de mitad de siglo XIX contra
las posturas conservadoras. En la expulsin de los jesuitas bien puede verse el
ideario liberal plasmado en: la necesidad de romper con el pasado colonial; el
progreso y la civilizacin como metas posibles de alcanzar; la educacin neutra
en materia religiosa como el camino para alcanzar dichas metas; la separacin de
la Iglesia catlica del Estado como factor importante para la modernizacin y la
modernidad. Igualmente, tambin puede verse en la expulsin de los jesuitas el
temprano alineamiento de los recientemente formados partidos polticos. Unos
defendan la expulsin, otros la rechazaban vehementemente.
Palabras claves: Colombia - Historia - Siglo XIX, Liberalismo, Conservadurismo, Jesuitas- Historia.
Abstraet:
The Expulsion of Jes uitsfrom Nueva Granada in 185 Oas keyfor understanding
the Colombian liberal ideology of the Mid-Nineteenth Century
This article shows the confrontation between the liberal ideology of the midnineteenth century and the conservative positions of the time as a result of the
expulsion ofthe Society of Jesus from the Nueva Granada. The expulsion of the
Jesuits encapsulates several key aspects ofliberal ideology: the need to break with
the colonial past; progress and civilization as attainable objectives; education as
a neutral in terms ofreligious instruction; and the separationofthe Catholic Church
from the State as an important factor for reaching modernization and modernity.
With the expulsion of the Jesuits one can also see the aligning of the naseent
political parties, sorne defended the expulsin, others opposed it vehemently.
Key words: Colombia - History - XIX century, Liberalism, Conservatism,
Jesuits- History .
.
Este texto es reelaboracin de parte del primer captulo de la investigacin indita, "Las
mentalidades sobre las relaciones entre la Institucin Eclesistica, el Estado y los partidos
polticos en la sociedad colombiana decimonnica, 1849-1880", apoyada por la Fundacin para
la Promocin de la Investigacin y la Tecnologa del Banco de la Repblica.
199
ACHSC / 30 /Corts
Introduccin
La historiografa colombiana sobre el siglo XIX ha hecho, tradicionalmente, mucho nfasis en las reformas liberales de mediados de ese siglo. Sin
embargo, y pese a su importancia, a la expulsin de los jesuitas radicados en
la Nueva Granada, en mayo de 1850, se le ha dedicado poco espacio'.
Creemos que fue una medida importante para la administracin de Jos Hilario
Lpez, porque ella hered uno de los puntos centrales marcados en el ideario
liberal que expres Ezequiel Rojas al redactar los postulados de la colectividad
en 18482 As, el presidente Lpez excus, en parte, su decisin de expulsar
a los jesuitas, tras el compromiso poltico que su colectividad, desde su
formacin, haba adquirido con el pas.
Por lo anterior, queremos mostrar en este artculo la importancia que tuvo
para sectores de la sociedad neogranadina, polticos, publicistas, mujeres y
artesanos, la discusin referente a la permanencia de los jesuitas en el pas, y
cmo les afect su expulsin. De igual forma, queremos mostrar que en esa
medida, el extraamiento de los religiosos, se resume parte importante y
constitutiva del ideario liberal de mediados del siglo XIX.
Antecedentes
El23 de abril de 1842 el secretario del Interior y de Relaciones Exteriores
de la Nueva Granada, Mariano OspinaRodrguez, firm junto al presidente del
Senado, Vicente Borrero, el presidente de la Cmara, Ignacio Gutirrez, el
secretario del Senado, Jos Mara Saiz y el secretario de la Cmara, Pastor
Ospina, el decreto por medio del cual se contrat la venida de 18jesuitas para
que se encargasen de las misiones y la reduccin de salvajes. El decreto
estableca la creacin de varios colegios de misiones en Casanare, San Martn,
Andaqu, Mocoa, Guajira y Veraguas, los cuales seran sostenidos con
I Textos recientes
continan haciendo poco hincapi en esta medida. Por ejemplo, los
historiadores Marco Palacios y Frank Safford le dedican un prrafo al acontecimiento,
afirmando lo tradicionalmente conocido: que los jesuitas fueron expulsados por considerrseles
"instrumento poltico del partido conservador", y bajo el amparo deque "la orden de expulsin
emitida por Carlos 1" en 1767 segua vigente". Palacios, Marco y Safford, Frank, Colombia.
Pas fragmentado. sociedad dividida. Bogot: Norma, 2002, p. 392.
2 El texto clsico de Gerardo Molina sobre las ideas liberales en Colombia resalta, en sus
primeras pginas, el escrito de Ezequiel Rojas, calificndolo como "el mejor compendio
programtico del liberal ismo en gestacin", y publ icado en el perid ico El Aviso el 16 de ju Iio
de 1848. En ese texto, un punto clave es la cuestin jesuita y la necesidad de expulsar a los
sacerdotes de esa comunidad religiosa. Como sntesis, Molinaafirmaque del escrito de Rojas
se puede sintetizar el "ideario liberal de la poca", en donde el ltimo punto es "Expulsin de
los jesuitas". Molina, Gerardo, Las ideas liberales en Colombia. Tomo 1, 12ed., Bogot: Tercer
Mundo, 1988, pp. 24-26.
200
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
partidas presupuestales apropiadas del Congreso y destinadas por ste para
el servicio demisiones. Segn MarianoOspina la trada de misioneros de otros
pases era importante, siempre y cuando en ellos se formasen sacerdotes con
ese objeto.
A raz del decreto mencionado, el vicepresidente de la repblica,
encargado del ejecutivo, Domingo Caicedo, firm otro decreto el 3 de mayo
de 1842, ratificndolo. En ste se anot en el considerando segundo que se
eligi a la Compaa de Jess para hacerse cargo de las misiones porque "la
experiencia ha demostrado que aquel instituto es el ms adecuado para
convertir los salvajes la Religin cristiana y para conducirlos la civilizacin'" . El mencionado decreto, tambin firmado por Mariano Ospina Rodrguez,
ordenaba al arzobispo y a los obispos a que exhortasen a "sus diocesanos
cooperar con limosnas para el establecimiento de colegios de misiones y
traslacin de los misioneros de Europa la Nueva Granada"? .
Conocido el decreto que permita a losjesuitas retornar al pas, el arzobispo
de Bogot, Manuel Jos Mosquera-hermano de TomsCipriano -dirigi una
pastoral a sus diocesanos en la cual mostr el beneplcito del mundo catlico
colombiano por el retorno de la comunidad religiosa. Para l, eljbilo no tena
lmite, tanto que hasta "los huesos de nuestros padres se movieron de sus
sepulturas al contemplar la dicha que eIlos desearon ver de nuevo y no 10
consiguieron'". Para el arzobispo era claro que el regreso de los jesuitas se
asemejaba a "remeros vigorosos y experimentados que se ofrecen romper las
olas de una mar que amenaza cada instante con el naufragio y con la muerte"? .
Los sacerdotes I1egaron a Bogot el18 de junio de 1844 y se ubicaron en
el convento de la Tercera, por convenio con la Orden Tercera de San
Francisco, donde celebraban los oficios religiosos, salvo en grandes fechas
como el3 1de julio - fiesta de San Ignacio de Loyola -, cuando se desplazaban
3 Borda, Jos Joaqun, Historia de la Compaa
de Jess en la Nueva Granada. Poissy:
Imprenta de S. Lejay, 1872, p. 176. El considerando segundo del decreto era claro, tras la
expulsin de losjesuitasen el siglo XVJII se cay en la "progresiva decadencia de las misiones,
decadencia que ha ido en aumento cada da ... ''. Por ello era importante su retorno para hacerse
cargo de la civilizacin de los indgenas. Cfr. Prez, Rafael, S.J., La Compaa de Jess en
Colombia y Centro-A mrica despus de su restauracin, Parte Primera, Valladolid: Imprenta
de Luis de Gaviria, ) 896, p.28.
4 Borda, op. cit., pp. ) 78-179.
5 Ibid., p. ) 81.
"Ibid., p. 182. La imagen quesetenade losjesuitasera ladesalvadores, como lo expres
el mismo arzobispo Mosquera: "Ellos +Ios jesuitas - sern los que vengan a difundir la luz
del Evangelio entre los salvajes de nuestros bosques, renuncindolo todo para ganar almas a
Jesucristo. Hombre sobrehumanos, se constituyen salvadores de tribus enteras, cual tierna
madre que arrostra los peligros por salvar la vida de su hijo ... ". Cfr. Arboleda L1orente, Jos
Maria, Vida del fllmo. Seor ManuelJos Mosquera. Arzobispo de Santa Fe de Bogot, Tomo
1, Bogot: Biblioteca de Autores Colombianos, 1956, p. I 87.
201
ACHSC /30 /Corts
a la iglesia de San Carlos - que recibi ese nombre en honor a Carlos III tras
la expulsin de los jesuitas en 1767 y que era conocida anteriormente, como
10 es hoy tambin, como San Ignacio -. Para la formacin de los sacerdotes
se cre un noviciado y para la formacin de los misioneros se escogi Popayn
de donde saldran a civilizar a las tribus del sur del pas. Adems de esta obra
se instaur un colegio en Medelln. Otros sacerdotes se dedicaron a recorrer
las provincias del Socorro, Tunja y Vlez, al igual que fueron solicitados para
encargarse de un colegio en Girn.
Por orden del arzobispo de Bogot y en convenio con el superior de los
jesuitas, Pablo Torrella, tambin se deleg en ellos la conduccin del Seminario Menor, en el cual enseaban latn, espaol, ingls, francs, italiano,
griego, oratoria, poesa, escritura, dibujo y msica, historia, filosofia y matemticas, en programas curriculares pensados para ocho aos. Para 1847 los
jesuitas ya tenan dos colegios, un noviciado y una residencia en Mocoa. Un
ao despus contaban con tres colegios no financiados por el gobierno, dos
colegios misioneros y la misin de Putumayo, adems de encargarse de los
Seminarios de Popayn y Bogot", Era, por decirlo as, una poca de
esplendor para la Compaa en el pas.
Sin embargo, desde la eleccin como presidente de la Nueva Granada de
Jos Hilario Lpez, el7 de marzo de 1849, se busc la forma de expulsar a los
jesuitas, no sloporprincipios polticos de partido sino tambin para satisfacer
las presiones de quienes lo respaldaban en la primera magistratura. La imagen
que se ha tenido sobre la eleccin de Lpez ha sido la de la amenaza de los
artesanos contra quienes se manifestaran en oposicin a la eleccin del
candidato liberal. Esa imagen de "los puales del 7 de marzo" se proyect
sobre conservadores y la Iglesia, que encontraron un motivo ms para aliarse.
Segn el arzobispo Mosquera la situacin era muy tensa: "Estos das han sido
crueles: mi vida como la de Ospina, Mrquez y otros ha estado en gran
peligro ... Temo mucho que se encienda la guerra civil, porque la eleccin del
Presidente ha sido obra de coaccin y de puales. La sociedad fermenta y no
puede menos de hacer explosin'": El mismo arzobispo vea inevitable, en
1849, la expulsin de los jesuitas, y crea, como lo manifest por la eleccin de
Lpez, que el ambiente era muy tenso, prefiriendo, dado el caso, la expulsin
de los religiosos a la guerra civil? . Aunque estas imgenes pueden ser un tanto
exageradas, el ambiente poltico y social s pareca estar tenso. Y en ese
ambiente se present la expulsin de los jesuitas. Los sectores liberales, no
obstante, crean que los hechos relacionados con la eleccin de Lpez no
, Cfr. Prez, op. cit., pp. 66-221.
Ibid., p. 251.
9 Cfr. Horgan, Terrence, El arzobispo
Manue/Jos Mosquera. Reformista y pragmtico.
Bogot: Kelly, 1977, p.S7.
202
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
fueron tan graves, y ni siquiera violentos, desestimando las afirmaciones de
sus adversarios!". En ese punto, cada sector poltico haba construido su
imaginario sobre aquel acontecimiento y buscara proyectarlo a la posteridad.
Los conservadores como el momento en que comenz la anarqua, los liberales
en el que se dio inici, en una "memorable sesin"!", a la libertad.
Puede afirmarse que la eleccin presidencial de 1849 marc, en buena
medida, la suerte de los jesuitas en el pas. Los sectores conservadores se
presentaron a la contienda electoral divididos. En ltima instancia, y tras un
proceso de desgaste, quedaron los candidatos Rutina Jos Cuervo y Jos
Joaqun Gori. Ambos, en algn momento de su vida poltica cercana, haban
manifestado su preocupacin por la presencia de los sacerdotes en la Nueva
Granada. Por su parte, los liberales se unieron en el nombre de Jos Hilario
Lpcz, descartando a Jos Mara Obando, cuyo nombre recordaba con temor
la guerra de los Supremos, y posiblemente unira a los conservadores en un
solo candidato. EI7 de marzo, luego de cuatro escrutinios, el Congreso, reunido
en el templo de Santo Domingo, opt por Lpez, esto debido a la presin que
ejercieron, en el mismo recinto, artesanos, estudiantes y profesores. Mariano
Ospina Rodrguez, uno de los congresistas que a ltimo momento vot por
1.pez, afirm que lo hizo para salvaguardar la paz pblica y con la presin de
los puales de las bandas liberales que se encontraban en el lugar. Sobre ese
da, tal como lo expres el arzobispo Mosquera, se construy una leyenda
negra que mostr, sobre todo desde la prensa, a un naciente partido liberal
aduendose del poder empleando mecanismo coercitivos y violentos".
El decreto
de expulsin
y su explicacin
El 21 de mayo de 1850, se public el decreto por medio del cual se
expulsaba a los sacerdotes jesuitas de la Nueva Granada. Ese decreto se
10 Sobre esta posicin
pueden verse las memorias de Camacho Roldn y Samper. Cfr.
Camacho Roldn, Salvador, Memorias, Tomo /, Bogot: Biblioteca Popular de Cultura
Colombiana, 1946, Captulo 111.Jos Mara Samper afirm que los hechos del7 de marzo haban
"sido adulterados completamente, i explotados tambin, por el partido vencido, hasta hacer
de esa fecha la historia de un horrendo crimen ...". Samper, Jos Mara, Apuntamientos para
la historia poltica i social de la Nueva Granada desde /819 iespecialmente de la administracin del 7 de marzo, 3ed., Bogot: Incunables, 1984, p.449.
11 Samper, Jos Mara, Los partidos en Colombia,
3ed., Bogot: Incunables, 1984, p.38.
En esencia,el imaginario liberal demediadosdel siglo XIX construy, en el7 de marzo, el punto
de partida de una nueva historia. Por ejemplo, para Samper, ese da iba a resolverse el porvenir
de la nacin, y Lpez tendra la misin de "fundar una Repblica". Cfr. Samper, Jos Mara,
Apuntamientos ... op. cit., pp.442-457.
"Sobre laeleccin presidencial de 1849 confrnteseGrusin, Jay Robert, Therevolution 0/1848
in Colombia, University of Arizona, 1978, pp. 45-58. En el programa de gobierno de Lpez, Grusin
habla de los "Doce puntos de Lpez", a los cuales se agreg uno ms, la expulsin de los jesuitas.
203
ACHSC 30 /Corts
amparaba en razones de tipo legal y argumentos de carcter poltico. Las
razones legales acudan a la supuesta vigencia de la Pragmtica de Carlos 111,
firmada en 1767, yque expuls a los jesuitas de todos los territorios espaoles.
"Cincuenta miembros de las Cmaras legislativas que hacen la mayora de
estas - anotaba Lpez -, me han pedido con encarecimiento la expulsin de
aquellos [los jesuitas], de conformidad con la ley 38 ttulo 3 libro 1 de la
Recopilacin Castellana que los proscribi de todos los pases espaoles de
Europa y Amrica, y yo bien convencido ya de que dicha ley no puede
considerarse derogada sino antes bien vigente, obedeciendo la voz de los
pueblos expresada por los sufragios de los dos ltimos aos, siguiendo el
espritu del sistema representativo que me prescribe acatar la opinin de la
mayora de los representantes del pueblo, he cumplido con mi deber ordenando
la inmediata salida de dichos Padres extranjeros que en contravencin de la
citada ley de la Recopilacin Castellana se encuentran en el pas"!'. El
argumento poltico va pegado, como puede verse, del jurdico. Para Lpez,
como presidente, era claro que parte del respaldo que le brindaba el legislativo
estaba supeditado a las acciones que l tomara contra los jesuitas. Se ha dicho
en varias oportunidades que el asunto de los jesuitas calde el nimo de tal
manera que el presidente del pas no tuvo otra opcin que acatar la opinin de
la mayora de los representantes del pueblo.
Adems del decreto, que de por s constituy la decisin oficial de la
administracin de Lpez de expulsar a los jesuitas, el presidente justific la
medida tomada por medio de una explicacin minuciosa de los puntos que
consideraba importantes para evitar que los sacerdotes siguieran en el pas.
Debe anotarse que la consideracin ms importante fue de carcter jurdico,
rescatando la supuesta la vigencia de la Pragmtica de Carlos III de 1767, que
haba expulsado a los jesuitas de los dominios espaoles, incluyendo sus
colonias en Amrica. Resulta paradjico 14 , no obstante, que la administracin
liberal que comenz, desde la ptica de la historiografia liberal, la ruptura con
el pasado colonial y la formacin del Estado moderno, alejado de las nefastas
influencias estructurales coloniales, se valiese de un documento colonial fruto
de la ilustracin borbnica, que de por s tension la relaciones con las colonias
IJ La citada Pragmtica
es la ley 38, ttulo tercero, libro 1, de la Recopilacin Castellana.
Cfr. "Decreto de expulsin de los Jesuitas", en: Documentos importantes sobre la expulsin
de losjesuitas, Bogot: Imprenta de El Da por J. Ayarza, 1850, p. 56.
14 Juan Pablo Restrepo,
en su papel de defensor de la institucin eclesistica mostr,
finalizando el siglo XIX, esa paradoja. "Curioso espectculo ver encender la titnica guerra de
la independencia, con el fin de destruir la tirana y establecer la democracia; y luego los jefes
de esa democracia vencedora, sentarse en el solio presidencial a cumplir y ejecutar aquellos
mismos mandatos tirnicos contra los cuales se haban levantado, por ser opuestos a la ndole
ya lanaturalezadeesadecantadademocracia".
Cfr. Restrepo, Juan Pablo, La Iglesia y el Estado
en Colombia, Tomo 1, Bogot: Banco Popular, 1987, p.593.
204
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
llevndolas en gran medida a la ruptura independentista, el que sirviese para
tomar la decisin de expulsar a los jesuitas" . Esto no muestra otra cosa sino
la ausencia de medidas legales de peso para el extraamiento, el que pareci
tener, ms bien, fuertes fines polticos. Es decir, una legalidad dbil ocult las
reales intenciones del decreto.
Pero ms all del aspecto jurdico, queremos en este artculo mostrar que
las condiciones polticas fueron fundamentales en la decisin tomada por
Lpez de expulsar a los jesuitas. Esas circunstancias polticas trascienden el
simple antijesuitismo caracterstico de los jvenes liberales y deben ser
entendidas en un contexto ms amplio donde priman el asentamiento de los
proyectos civilizatorios liberales, la separacin de las potestades y el fortalecimiento del Estado con sus instituciones modernas y con tintes democrticos.
Por loan teri or , ex pli earemos 1a expul sin de los j esui tas de la Nueva Granada
teniendo como ejes la visin civilizadora liberal, la separacin Iglesia -Estado,
y lareduccin del poderpoIticodel clero en funcin del fortalecimiento de las
instituciones modernas.
Los jesuitas son perjudiciales
para la civilizacin
A mediados del siglo XIX la Nueva Granada pudo ver cmo mltiples
discursos provenientes de Occidente permeaban sus estructuras sociales. La
mayora de esos discursos estaba encaminada a mostrar las ventajas del
progreso material, fruto de la reciente Revolucin Industrial, y a exaltar las
transformaciones sociales que resultaran de imponer instituciones modernas
resultantes de las experiencias liberales de las revoluciones polticas burguesas. La esencia de esos discursos, mezcla de liberalismo, socialismo utpico,
romanticismo, cristianismo primitivo, entre otras vertientes, pronto se concre15 Frank Safford
en su libro El ideal de lo prctico afirma que un sector de la elite
neogranadina de mediados del siglo XIX era neoborbnica, pero lo que resulta paradjico es
que quien se "convirti - segn Safford - en el ms importante portavoz del neoborbonisrno"
fuera Mariano Ospina Rodrguez, principal defensor de los jesuitas. Por su parte, los liberales
que expulsaron a losjesuitas eran antineoborbnicos, pero a la postre, emplearon un documento
borbnico parajustificar sus fines. De all la paradoja que denunciamos. Para esos liberales,
la trada de losjesuitas por OspinaRodrguez, cuando fue Secretario de Pedro AlcntaraHerrn,
estaba asociada "con el sistema educativo neo-borbnico, ya que Ospina y algunos de sus
amigos haban promovido la utilizacin de los jesuitas en la educacin secundaria". De esta
forma, con Safford podemos afirmar que el liberalismo reformista tuvo mucho que ver con la
destruccin del sistema neoborbnico. Una lectura superficial y errnea del texto de Safford,
hara pensar que toda la elite neogranadina era neoborbnica, cuando por el contrario, l afirma,
en la pgina 190, que durante los ltimos aflos del primer gobierno de Toms Cipriano de
Mosquera y en la administracin de Jos Hilario Lpez, muchos liberales y conservadores se
unieron para desmantelar el sistema neoborbnico. Cfr. Safford, Frank, El ideal de lo prctico.
El desafio deformar una elite tcnica y empresarial en Colombia, Bogot: Empresa Editorial
Universidad Nacional, El ncora, 1989, pp. 168-204.
205
ACHSC I 30 ICorts
t en los proyectos de jvenes liberales interesados en romper con las an
vigentes, pero ya vetustas, estructuras coloniales que impedan la formacin
de un Estado moderno capaz de afrontar con agilidad y madurez el mundo
occidental. Ese espritu liberal pudo plasmarse en las reformas que comenzaron a implementarse desde la dcada de 1840 y que apuntaban a la
modernizacin econmica y social en la Nueva Granada.
La civilizacin y el progreso, como ejes del discurso 1iberal, tenan como
objetivo romper las ataduras coloniales que no haban sido quebradas por la
independencia y que an pervivan en nuestro territorio. Esas estructuras
coloniales eran sinnimas de atraso y decadencia. Dentro de esas estructuras
la institucin eclesistica de la Iglesia Catlica resaltaba por su poder poltico,
ideolgico y econmico, y por ello mismo se convirti en objetivo del ataque
reformista. Y dentro de la Iglesia Catlica resaltaba la Compaa de Jess, que
desde su restauracin hacia 1814 haba retomado el poder perdido, constituyndose, ya para mediados del siglo XIX, en importante brazo de apoyo del
papado en Roma. Por ello, no es de extraar que ms all de la justificacin
jurdica para expulsarla de la Nueva Granada, se encontrara un contexto de
discusin entre el proyecto del mundo civilizado liberal y una institucin
considerada como retardataria, tal era el caso de la Iglesia Catlica.
En la nota explicativa del decreto por medio del cual Lpez expuls a los
jesuitas resalta un apartado importante. Lpez afirma que "por mucho tiempo
vacil en la adopcin de la medida [la expulsin], por consideraciones
derivadas del espritu de tolerancia y de seguridad propias de la civilizacin
moderna y de las instituciones democrticas; pero estas consideraciones han
debido ceder delante del mandamiento de la ley vigente y de la persuasin de
que todava nuestra naciente civilizacin
industria y nuestras recientes
instituciones no tienen la fuerza bastante para luchar con ventaja en la
regeneracin social con la influencia letal y corruptora de las doctrinas del
Jesuitismo"!". En estas pocas palabras pueden observarse varios puntos
interesantes: el primero de ellos alude a la civilizacin moderna, lase el
liberalismo como proyecto de Occidente, con todas sus instituciones que son
resultado de la construccin de un Estado moderno y una sociedad modernizada y democrtica. El segundo aspecto hace referencia de que a pesar de ser
un obj etivo la civilizacin madura, la nuestra es naciente y an es vulnerable
ante fuerzas contrarias consolidadas. Por ello mismo, la tolerancia y la
democracia deben dejarse de lado, evitando aplicarlas con las fuerzas letales
y corruptoras, en este caso las deljesuitismo. As las cosas, en civilizaciones
modernas nacientes es factible aplicar resquicios de etapas precedentes,
como por ej emplo la intolerancia. Esto es entendible en la medida que el Estado
re
206
Borda, Jos Joaqun, op. cit., pp. 218-221.
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
y la sociedad modernas que deseaban construir los liberales con sus reformas
de mitad de siglo, deban competir con instituciones de vieja data y larga
trayectoria, que de una u otra forma se iban a ver perjudicadas por esas
reformas.
Por lo anterior, y siguiendo las palabras del presidente Lpez sobre lo
pernicioso que era para la naciente civilizacin neogranadina la presencia de
los jesuitas en el pas, creemos que la expulsin de aquellos obedeci tambin
a la implementacin del proyecto de civilizacin que tenan en mente los
liberales con la puesta en marcha de las reformas de mitad de siglo XIX. En
trminos ms amplios y ms generales, en el ambiente de 1850 exista la idea
de que una serie de reformas transformaran sustancialmente al pas, y ellas
llegaran de la mano de la administracin poltica que haba accedido a la
primera magistratura el 7 de marzo de 1849. "Convencidos - afirmaban los
editores de El 7 de marzo - como estamos todos de la necesidad de hacer
reformas de todo gnero, que liberten al pas de las trabas que hoy lo sujetan:
deseosos de alcanzar por medio de ellas la prosperidad de nuestra patria, y
nuestro propio engrandecimiento como nacin'"? .
La defensa de las reformas se sustent en la necesidad de reorganizar
la sociedad por medio de leyes y mecanismos que dejasen ver el progreso al
cual la Nueva Granada deba llegar. Para ello deba trabajarse no slo en el
aspecto material sino tambin en el espiritual, y era ese uno de los puntos de
discusin con la institucin eclesistica, que de acuerdo con los impulsores de
la reforma haba dejado de lado al pueblo para preocuparse por sus riquezas.
"Preciso es llevar la mano de la reforma al corazn, a los instintos del pueblo
i trabajar por la felicidad de este hasta donde lleguen los lmites del deber i de
la justicia: trabajos son estos paralelos que demandan una consagracin
simultnea i esforzada. Dadme una Sociedad Democrtica, en que el desgraciado no tenga amparo, ni el pan de la doctrina moral i religiosa, ni los elementos
de la educacin primaria e industrial, i os dir que esa asociacin no llena su
objeto; porque no es la teora de las palabras de Libertad, Igualdad i
Fraternidad, la que cumple los destinos del hombre; de ninguna manera: lo es
nicamente la realidad de los hechos que llenan el fin de esos principios
creadores, de una buena organizacin social?" .
Acudir a lemas de las revoluciones burguesas nos muestra la interconexin de los discursos. De tal forma, podemos afirmar que ellos no estaban
supeditados exclusivamente a la Nueva Granada y que fluyeron en otros
escenarios americanos. Incluso, mostraron mayor vehemencia y decisin
contra los elementos que consideraban responsables del atraso en el cual se
17 El 7 de marzo, Bogot,
No. 2, 9 de septiembre de 1849, p.1 .
l. El Neo-granadino, Bogot, Ao III, No. 92, 21 de marzo de 1850, p. 89.
207
ACHSC / 30 /Corts
encontraban nuestros territorios. Esos elementos se reducan a Espaa y a la
Iglesia Catlica. Por ejemplo, la generacin argentina de 1837, enel exilio por
la persecucin rosista, no escatim esfuerzos en mostrarlas como responsables del atraso contrario a la civilizacin y al progreso.
La separacin
Iglesia-Estado
La segunda explicacin que queremos trascender aqu es que la expulsin de losjesuitasen mayo de 18500bedecitambina la necesidad imperiosa
de separar las potestades, o por lo menos, que el Estado, en manos liberales,
dominase a la institucin eclesistica. Cuando un Estado se est construyendo
en las vas de la modernizacin, pero es naciente, como la civilizacin que
describi el presidente Lpez, y en medio del torbellino poltico de 1850,
necesita reducir la presencia efectiva y la fuerza de sectores que bien podan
hacerle contrapeso. Por ello no dudo en minimizar el papel de la institucin
eclesistica de la Iglesia Catlica, conducindola a la dicotoma de aceptar un
Patronato de sumisin o a inclinarse por la separacin de las potestades.
En el caso concreto de los jesuitas, era bien sabido que su presencia
competa directamente con la influencia que el Estado quera ejercer en las
jvenes generaciones. Igual que en la expulsin de 1767, los jesuitas eran
vistos por las autoridades gubernamentales como peligrosos, pues su poder era
tal que hacan ver en pequeo los intentos del Estado por sobresalir y dominar
los espacios social, econmico y poltico. En 1850, el Estado no tena
instrumentos capaces para contrarrestar la "nefasta" influencia que los
jesuitas ejercan sobre la sociedad. Otras comunidades religiosas no eran tan
peligrosas, y tericamente eran controlables por el Estado.
Una vez expulsados los jesuitas del territorio neogranadino, las medidas
liberales que afectaron a la institucin eclesistica no se hicieron esperar.
Todas ellas, incluyendo el extraamiento de losjesuitas tenan como objetivo
debilitar el poder de la institucin, yen un eventual caso, separarla del Estado
o controlarla por medio del Patronato. Si bien la total separacin slo fue
efectiva en abril de 1853, entre mayo de 1850 y esta fecha, se sucedieron
varios acontecimientos que bien pueden expl icar cmo la expulsinjesuitica
hacia parte del inters por generar distancias efectivas entre las potestades.
Entre los ms destacados encontramos el desafuero eclesistico y la
eleccin de curas prrocos por los cabildos municipales. El desafuero dejaba
ver el inters por reducir a todos los individuos a la ley civil, eliminando
privilegios. Tambin significaba fortalecer el aparato de justicia del Estado, en
detrimento de las justicias particulares que generaban distinciones sociales.
Eliminar el fuero eclesistico fue uno de los propsitos de la administracin de
Jos Hilario Lpez. Para l, si el clero continuaba con el fuero tendra el
208
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
pretexto ideal para desobedecer las leyes civiles, y en ltima instancia, la
Constitucin, generando con ello competencias jurdicas con el Estado y
socavando las competencias y la fuerza de ste para regular la vida de los
ciudadanos. Por ello decidi eliminar el fuero por medio de la ley del 14 de
mayo de 1851, un ao despus de la expulsin de los jesuitas.
Una vez conocido el decreto, la jerarqua de la institucin eclesistica,
afectada por tal determinacin, y afirmando que con ella se rompa la unidad
y la disciplina de toda la iglesia, protest vehementemente, mostrando que se
vulneraba un derecho de origen divino e incuestionable, que haba sido acatado
y respetado a lo largo de los siglos y reafirmado por autoridades eclesisticas
y terrenales" . El 9 de junio de 1851, el obispo de Calidonia, auxiliar del
Metropolitano de Bogot, escribi desde Puente Nacional, Santander, una
carta al presidente de la repblica en la que afirm que encontr que por "dicha
ley se le quita la libertad e inmunidad a la Iglesia en el ejercicio de la autoridad
divina que recibi de Jesucristo, abrogndose la potestad civil el conocimiento
de las causas criminales de los individuos de la jerarqua eclesistica, que
puedan ocurrirporel mal desempeo en el ejercicio de sus funciones", siendo
ello muy perjudicial para el clero y ponindolo personalmente en el "penoso
conflicto de tener que elegir entre un deber sagrado de derecho divino, i uno
de ley que lo contradice'?", mostrando con esta afirmacin el centro de la
discusin: ante quin deba rendir cuentas legales y terrenales un clrigo. Para
el mencionado obispo era deplorable que en menos de medio siglo de la
19 Diciente de esta actitud de defensa del fuero eclesistico
como un derecho divino y
natural, imperecedero, es la carta escrita por el obispo de Popayn al presidente de la repblica
el II de junio de 1850. "Entenderse la ley del desafuero eclesistico a privar a los juzgados i
tribunales de su especie, de la intervencin i conocimiento de aquellas causas, es haber
desconocido su autoridad, i haber dado un golpe mortal a la Iglesia, haber desconocido su
autoridad, haber propuesto imprescriptibles derechos a los nuevamente creados por la ley de
aquella naturaleza, que estaen abierta pugna con los cnones de muchos concil ios, i en notoria
oposiciones del de Trento, cuyas determinaciones han sido consideradas, atacadas i respetadas
en todo tiempo i en cualquier circunstancia. La ley del fuero eclesistico en toda poca se ha
tenido como necesario para mantener la independencia de la Iglesia, i para hacer respetar sus
sagrados e inviolables derechos ... Si pues tal atribucin se ha dado a los tribunales,juzgando
civiles, por ella Ciudadano Presidente, se ha despojado a la Iglesia de su poder espiritual, se
ha visto con indiferencia la fuente de donde le vienen aquellos derechos, que lo es el derecho
divino. Con dicha atribucin dada a losjuzgados seculares, se confunde el podertemporal con
el espiritual, quedando este en todo, sometido el primero; por manera que habr embarazos para
la administracin, losque crecern a medida que crezcan i se desenvuelvan los partidos polticos
a que por desgracia se ven siempre reducidos los pueblos de un Estado ... Meditad Ciudadano
Presidente, sobre los males que acarrear a la Iglesia aquella ley, i en particular la disposicin
de laque me he ocupado, i haced los palpables a la prxima legislaturaa fin que se ponga remedio
a tan funesto i luctuoso porvenir. .. si es que no se ha conseguido aun su derogatoria". Cfr. El
Catolicismo, Bogot, No. 41, 1 de julio de 1850, p. 341.
20 El Catolicismo,
Bogot, No. 40, 15 de junio de 1851, p. 333.
209
ACHSC / 30 /Corts
repblica ya se presentasen este tipo de funestas contrariedades, mximo
cuando el pas an era muy inestable polticamente. Esto, en ltimas, significaba que el desafuero contribuira a esa inestabilidad.
En la misma tnica, tambin se comunic al presidente del pas, desde la
ciudad de Pasto el 24 de junio de 1851, Jos Elas Puyana, obispo de Caradro
y auxiliar del diocesano de Popayn. La queja iba en la misma direccin de la
anterior: mostrar la inconveniencia de la ley de desafuero eclesistico. "Es mi
deber como Obispo catlico - anot Puyana - reclamar su reforma [la de la
ley] ... porque ella priva la Iglesia de su autoridad espiritual en las causas
criminales que por mal desempeo en ejercicio de sus funciones se sigan a los
Obispos, Provisores, Vicarios generales, Capitulares, i a los individuos de uno
i otro clero, de la cual he citado en posesin por una serie continuada de
siglos ..."21. La cuestin era clara. La jerarqua de la institucin eclesistica
defenda su privilegio de juzgar a los integrantes de ella que cayesen en
desgracia por desacato o violacin de sus normas internas. El poder civil
deseaba romper ese privilegio para que el clero todo se comportase como
ciudadano sin privilegios y ms bien con derechos.
En cuanto a la eleccin de curas prrocos, ella buscaba reducir la
capacidad de accin poltica de los curas y subordinarlos al poder civil, el cual
designaba al cura de una parroquia a partir de la terna que enviaba el obispo
respectivo. Con ello se intent fortalecer el poder civil sobre el eclesistico,
lo que obviamente gener contrariedades en este ltimo. De acuerdo a la ley
del27 de mayo de 1851, los vecinos de las parroquias tenan voz y voto en la
designacin de sus curas prrocos. Esta medida, como es de suponerse,
contribuy a la tensin de las relaciones y fue bastante discutida y debatida.
La mayor parte de la jerarqua se neg a cumplir con la medida. Otros, por su
parte, la aceptaron, aunque no sin disgusto. Como, por ejemplo, Lino Garro y
Jos Mara Herrera, provisores de la dicesis de Antioquia o el provisor de
Popayn, Manuel Bueno. Esta posicin fue fuertemente criticada por sus
compaeros de institucin, quienes los pusieron a escoger entre el gobierno o
su institucin eclesistica, so pena de ser excomulgados. Ante esta presin
decidieron echar para atrs su posicin de apoyo a la ley22.
Esta medida, es decir, desobedecer la ley, hizo que el Senado de la
Repblica, dominado por los liberales glgotas promovieran la expulsin del
pas del arzobispo de Bogot, Mosquera. Luego de discusiones tensas y largas,
se aprob la propuesta de expulsin el da 27 de mayo de 1852, siendo
igualmente expulsados, varios das despus, los obispos de Pamplona y de
Cartagena. Estas expulsiones, segn Terrence Horgan, constituyeron punto
21
22
210
El Catolicismo, Bogot, No. 43,24 de enero de 1852, p. 359.
Restrepo, La Iglesia y el estado en Colombia. op. cit., pp. 489-496.
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
de unin para el partido conservador" . Esa unin tambin pudo verse con la
expulsin de los jesuitas.
Inmediatamente despus sali a circulacin un pasqun titulado El
Arzobispo de Bogot ante la nacin, en donde se cuestion la actitud del
clrigo ante la institucin eclesistica, el clero y el Estado. Se cree que el autor
fue el sacerdote bogotano Manuel Fernndez Saavedra, de tendencia liberal
y fuerte crtico del verticalismo del arzobispo Mosquera. Este folleto provoc
elogios por parte de los glgotas y recriminaciones provenientes de connotados escritores conservadores como Groot y Cuervo. En ltimas, y por
oponerse a la eleccin de curas prrocos, el arzobispo Manuel Jos Mosquera
fue expulsado del pas en 1852.
Al final, la separacin entre la Iglesia y el Estado pareca inevitable y se
concret en los primeros das de la administracin presidencial de Jos Mara
Obando, quien al suceder a Lpez, tambin le hered el embate contra la
institucin eclesistica. En un comienzo el general Jos Mara Obando no
estuvo de acuerdo en romper de forma inmediata los lazos que unan los dos
poderes, poltica que s tena en mente su antecesor, el general Jos Hilario
Lpez, como lo expres personalmente ante el Congreso de la Repblica en
1852: "He meditado profundamente sobre esta materia, y al fin me he decidido
indicaros la conveniencia de sancionar la completa independencia de la
iglesia. La Constitucin se opone es verdad, la adopcin de este pensamiento; pero ella debe quedar reformada en el ao entrante, y entre tanto pueden
avanzarse algunas disposiciones en este sentido'?' .
Obando crea que se estaba tratando con demasiada premura el asunto
eclesistico y esto mismo poda originar una guerra debido a la fuerte reaccin
tomada por el clero. As lo indica en un mensaje dirigido al senador Florentino
Gonzlez, y publicado enel peridico El Neogranadino, el15 dejuliode 1853:
"Ms tarde podra expedirse sin inconveniente la ley separando la Iglesia del
Estado; el poder ejecutivo no niega la verdad del principio cardinal de la ley
referida; niega nicamente su oportunidad, la cree prematura y arriesgada,
nada ms ... la realizacin absoluta e inmediata de tal deseo podra producir,
en las circunstancias presentes, una reaccin contra los principios democrticos y males sin cuento a la Repblica'?" .
Aunque esto anterior puede contradecir en cierto modo lo expresado por
el mismo Obando el da de su posesin como presidente, el primero de abril de
1853, y que es retomado por Juan Pablo Restrepo. Pero no se puede olvidar
2J "Con la expulsin de Mosquera y de algunos otros prelados y con el ataque general
a la Iglesia, la administracin de Lpez haba hecho lo que no haba logrado realizar ningn
miembro de la oposicin: unificar el partido conservador". Cfr. Horgan, op. cit., pp.97-98.
24 Restrepo,
La Iglesia y el Estado en Colombia, Tomo 11, op. cit., p. 7.
2S El Neogranadino,
Bogot, 15 dejuliode 1853.
211
ACHSC I 30/Corts
que la visin de Restrepo se encuentra motivada por su arraigado espritu de
defensa de la institucin eclesistica. Restrepo escribe su obra en el momento
de surgimiento de la Regeneracin y trata de olvidar todo el impacto del
radicalismo, sobre todo contra la institucin eclesistica. As toma Restrepo
a Obando el da de su posesin: "No se oculta que la unin entre la Iglesia y
el Estado, desde los tiempos de la jerarqua judaica hasta los nuestros, ha
fortalecido el fanatismo y la supersticin, y engendrado todas las persecuciones religiosas que han sido la deshonra de la humanidad. Y s tambin que,
siendo tal unin por una parte fuente de tirana, y de hipocresa y de corrupcin
por otra, no ha sido la Iglesia, bajo su influjo venenoso, como dice un clebre
publicista, sino la escala de la ambicin para trepar al poder, la profesin de
sus dogmas una mera moda mundanal, y hasta se ha degradado el cristianismo
medio de distinciones temporales y terrenas en vez de ser el sujeto grande
y supremo de la existencia inmortal'?" .
Sin embargo, Restrepo no toma ms all de lo expresado por el nuevo
presidente, en donde se hace la pregunta por la conveniencia o no de la
separacin de los dos poderes. Esa primera indecisin es la que nos puede
mostrar las tensiones existentes meses antes de que Obando decidiera
ordenar la separacin. Prosigue Obando en su alocucin de posesin:
"Empero, en todas las actuales circunstancias de la Nueva Granada, la ruptura
de los vnculos que llegan a su Gobierno con la Iglesia, i la consiguiente
derogacin de las leyes que han entristecido a sus pastores i atribulado las
conciencias devolvern la paz a los espritus, asegurarn a los eclesisticos
una decente sustentacin por ofrendas voluntarias de los fieles, i darn al
principio religioso, i a la moral del Evangelio, toda la fuerza, todo el esplendor
de sus tiempos primitivos? .."27. Porque a primera vista Obando afirm que
la separacin entre los dos poderes no era conveniente en ese momento
histrico, llegando a mostrar al clero como sufriente por las medidas tomadas
en su contra hasta ahora. No obstante, la separacin se concret dos meses
despus.
Por otro lado, Obando se mostraba como representante de los intereses
liberales que deseaban la separacin entre los poderes o la sumisin de la
institucin eclesistica al control del Estado por medio del Patronato. De esta
manera si los representantes del pueblo en el Congreso crean conveniente
adoptar la medida de la separacin, l como presidente la apoyara. Pero lo que
quera era llevar sobre s solo las consecuencias de una medida como esa. Esto
lo veremos ms adelante.
Restrepo, La Iglesia y el Estado en Colombia, Tomo JI, op. cit., p. 16.
Obando, Jos Mara, "Alocucin del Presidente de la Repblica a los Neo Granadinos",
en: La Democracia, Cartagena, No. 165,24 de abril de 1853, p.3.
26
27
212
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
No se pueden negar ciertos temores presentados por Obando ante la
separacin de los dos poderes. Por ejemplo, quin se encargara de dar una
buena dotacin al clero, o el peor de todos, entregar la institucin eclesistica
a los supuestos caprichos de Roma. Este ltimo gener una reaccin de la
institucin eclesistica que consideraba a los liberales como libertinos, sin
ninguna autoridad para negar los vnculos que unan a la Iglesia Granadina, con
la que, para ellos, era considerada la Santa Madre, la curia Romana. Adems,
la institucin eclesistica manifest que lo expresado por Obando tena como
nico fin degradarla, y mostrar su unin con el Estado como la fuente suprema
de todos los males.
La nueva administracin presidencial no era clara, entonces, en el camino
a seguir inicialmente. Mostraba desde el comienzo, con alguna fuerza, la
necesidad de romper las relaciones con la institucin eclesistica, tratando de
seguir la herencia de su predecesora. Porque aqulla - la institucin - era
entendida como un aparato caduco opuesto al proceso modernizador emprendido por los liberales. "La Iglesia -afirmaba el saliente secretario de gobierno
de Lpez -, o ms bien la ndole de su gobierno parece refractaria a las ideas
republicanas, estas tienen por signo el adelanto, el proceso antagonista
perpetuo del statu quo de aquel, i esto basta para comprender que la Nueva
Granada no puede conservar entre los elementos de su gobierno una
amalgama que la razn i la dignidad nacional rechazan ... "28. Al final de
cuentas, Obando se decidi por finiquitar lo comenzado por Lpez. En su
ltimo mensaje dirigido a los senadores y representantes del Congreso de la
Nueva Granada, el saliente presidente, Jos Hilario Lpez, fue muy duro con
la institucin eclesistica, y sobre todo con la parte del clero que incitaba a la
desobediencia de la ley. Para l, ella no era ms que abusadora del nombre de
la religin. "Los Granadinos oyen con desconfianza, sino fuese con desprecio
las palabras de esos falsos apstoles que predican la guerra, en vez de la paz;
que excitan los odios en vez del amor; que exhortan a la desobediencia, en vez
de aconsejar el respeto a la autoridad constituida", y esto "porque quieren
mantener al pueblo en la degradacin i la ignorancia: porque aspiran a ser, en
la mitad del siglo de las luces, i en la Patria de los ilustres Prceres de la
Independencia, verdaderos seores feudales'?' .
Aunque Lpez advirti en seguida que "felizmente en la Nueva Granada,
ella encierra sacerdotes dignos de su veneracin; sacerdotes que condenan
tamaos excesos; sacerdotes que recomiendan i practican las virtudes
cristianas; sacerdotes que derivan su ortodoxia del Evangelio, no de las
La Democracia, Cartagena, No. 164, 3 de abril de 1853, p.2.
Lpez, Jos Hilario, "MensajedeJ Presidente de laRepblicaal Congreso Constitucional
de la Nueva Granada", en: La Democracia, Cartagena, No. 162,20 de marzo de 1853, p. 3.
28
29
213
ACHSC / 30 /Corts
doctrinas que se transforman en sediciosas i sanguinarias, cuando la solucin
i la sangre pueden ser medios de constituir un gobierno teocrtico en la
esencia ... "30. Y eran los sacerdotes sediciosos, belicosos y partidistas
polticos, que boicoteaban las leyes e invitaban a la insurreccin los que hacan
necesario poner en marcha la separacin del Estado de la institucin eclesistica, y la dominacin de sta por aqul.
Ante la indecisin de Obando y los mensajes encontrados y hasta
contradictorios que expresaba, la institucin eclesistica tomaba cualquier
expresin de l, cualquier frase, para aferrarse de ella y poder mostrarlo como
un sujeto que slo buscaba el mal de la misma, y que descargaba todo su
veneno a los miembros de esa institucin. As, el27 de mayo de 1853, Obando
se expres de la siguiente manera: " ... en inquietud los pueblos, y en
esperanza de xito los asusadores de trastornos, los traficantes de
fanatismo, los enemigos de la Constitucin y de las formas republicanas que
hemos adoptado felizmente y que no necesitan sino de paz, nada ms que de
paz, para plantarse, crecer, robustecerse y producir frutos sazonados que
promete una bien entendida libertad"!' .
Entendido as, los azuzadores de trastornos, los traficantes del fanatismo,
los enemigos de la Constitucin y de las formas republicanas, son los clrigos
y la misma institucin eclesistica. sta toma las palabras del presidente para
basar su defensa y poder plantear sus argumentos de ataque. Llegado a este
punto es bueno sealar cmo Obando, a medida que pasaba el tiempo, fue
madurando la idea de una separacin entre institucin eclesistica y Estado,
siendo, como se vio en un comienzo, que estaba temeroso por los males que
sta pudiera conllevar. Exista no obstante, la idea de celebrar un Concordat032 o crear una Iglesia nacional que fuese independiente de Roma. La primera
idea fue celebrada por casi todos, la segunda fue tomada por la institucin
eclesistica como un insulto, ya que paulatinamente desde Roma se estaba
reforzando el poder central contrario a las tendencias nacionales denominadas
galicanismo. Pens que dado el caso de ser propuesta esta idea y adems
aprobada por el Congreso, el pueblo se sublevara para defender su fe. Vemos
Ibid., p. 3.
Restrepo, La Iglesia y el Estado en Colombia, Tomo ll, op. cit., p. 20.
32 "En sentido amplio, es un instrumento jurdico, esencialmente
una convencin, por
medio del cual la autoridad religiosa y el poder civil tratan de regular sus intereses comunes.
En sentido estricto, tal convencin concordataria es la que, en pie de igualdad (tamquam iure
pares), llevan acabo los rganosdetentoresde
lasoberana en la Iglesia(Santa Sede o Concilio
ecumnico) yel rgano constitucionalmente dotado de lo que los internacionalistas llaman el
treaty making power en el Estado ... Los concordatos se rigen por leyes que rebasan el sistema
jurdico, cannico o civil, propio de cada una de las partes contratantes y pueden ser
considerados tratados internacionales". Cfr. Teruel, Manuel, Vocabulario bsico de la historia
de la Iglesia, Barcelona: Crtica, 1993, p. 101.
30
31
214
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
cmo la institucin eclesistica por cualquier medio quiso demostrar su poder
sobre el pueblo, y mostrar tambin, como en cualquier momento, lo poda
convocar en defensa de sus intereses. La institucin se mostraba como la
defensora de lo correcto y que slo atacaba las denominadas "malas
doctrinas", perniciosas, que lo nico que queran era destruirla. As, en
determinado momento, la Repblica entera se levantara en contra de aquellas
doctrinas malvolas, para defender lajusta causa de la institucin eclesistica.
Los defensores del Concordato crean que ste sera el instrumento de
un acuerdo entre la Curia Romana y el gobierno de la Nueva Granada. Pero
si este acuerdo no se lograba no sera responsabilidad del ltimo, sino de las
excesivas peticiones de la primera. As lo expres el presbtero Luis Roldn:
"Si este medio se desprecia, nuestros males continuarn aumentando cada da:
las reclamaciones y protestas de la Santa Sede se multiplicarn y la Iglesia
Granadina, privada de sus pastores y el Clero reducido a un rebao miserable
y sujeto la caprichosa voluntad de los cabildos y de los leguleyos que los
dirigen, continuarn gimiendo bajo la ms odiosa y detestable de todas las
tiranas, cual ciertamente lo es la que se ejerce nombre de la libertad'?' .
La defensa del Concordato por muchos religiosos, sobre todo liberales,
radic en el hecho de que si el gobierno no necesitaba de la institucin
eclesistica, sta s necesitaba del gobierno, porque por medio del concordato
los curas seran protegidos de los ataques que contra ellos lanzaban los
cabildos parroquiales.
El tira y afloja continu en cuanto a la promulgacin de la separacin.
Obando, que estaba ya de acuerdo con la separacin de los dos poderes el 27
de mayo de 1853, cinco das despus, el primero de j uni o, se opuso a ella. Para
la institucin eclesistica esta nueva actitud del presidente lo nico que quera
era mostrar el poder que ejerca el ejecutivo sobre la institucin eclesistica,
para mantenerla ms sometida. Esto ltimo para el poder civil significaba
seguir nombrando a los empleados eclesisticos, que a su vez seguiran
dependiendo para la realizacin del culto, la administracin de lo sagrado y
para su mantenimiento, del sostenimiento del Estado. Visto as, la institucin
eclesistica reaccion al creer que sus miembros, por estar atados al fuero
civil, seran manejados al antojo y capricho de ste.
En este punto es oportuno tomar el momento definitivo de la separacin
entre las dos potestades. En el numeral cinco, artculo quinto de la Constitucin
de 1853, se garantiz la libertad religiosa, con las nicas restricciones de no
ir en contra de otros cultos, ni de la paz pblica. Pero la ley definitiva fue la
del 15 de junio de 1853, en cuyo artculo primero se mand romper toda
intervencin de las autoridades civiles, municipales, nacionales, "en la eleccin
33
Restrepo, La Iglesia y el Estado en Colombia, Tomo /1, op. cit., p. 22.
215
ACHSC / 30 /Corts
y presentacin de personas para la provisin de beneficios, y en todos y
cualesquiera arreglos y negocios relativos al ejercicio del culto catlico, de
cualquiera otro que profesase los habitantes de la Repblica":" .
Los jesuitas participan en poltica
La tercera explicacin que queremos mostrar aqu es que desde temprano en la historia poltica colombiana, la participacin del clero en poltica ha sido
un aspecto candente que muestra las debilidades de la cultura poltica nacional
y deja ver los vicios del clientelismo y de la conduccin de las multitudes en
las coyunturas electorales. Al clero en general se le ha acusado de participar
activamente en poltica, favoreciendo, esencialmente pero no exclusivamente,
a los sectores conservadores en detrimento de la colectividad liberal. Esa
acusacin ha trascendido los espacios temporales y geogrficos y se ha
desplazado a lo largo y a lo ancho de la historia colombiana, desde los principios
republicanos hasta la actualidad. En la expulsin de los jesuitas en 1850
podemos ver con claridad que ya los dos partidos polticos, recientemente
formados, esgriman sus discursos para defender o reprochar la participacin
partidista del clero. Lo mismo va a ocurrir finalizando el siglo XIX y en el siglo
XX, mostrando con ello una caracterstica importante de la cultura poltica
colombiana.
A los jesuitas se les acusaba de participar en poltica y de promover y
defender al partido conservador. Aqu debe anotarse que la relacin hecha salta
a la vista por su sencillez y simplicidad, en la medida que uno de los defensores
acrrimos de los jesuitas en la Nueva Granada, Mariano Ospina Rodrguez, fue
uno de los promotores, desde el peridico La Civilizacin, del Partido Conservador, siendo a la vez, con Jos Eusebio Caro, el fundador del mismo.
El connotado liberal radical, Salvador Camacho Roldn, como otros ms,
era claro al afirmar que los jesuitas obedecan a posiciones polticas ms que
religiosas: "Por su origen y el objeto de su institucin, la comunidad de los
jesuitas no es, propiamente hablando, un establecimiento religioso sino uno de
propaganda poltica", para continuar diciendo que "la introduccin de la
Compaa de Jess como instrumento de partido haba sido muy mal mirada
en todo el pas?" .
Dadas estas acusaciones, en medio de una coyuntura tan agitada, y
donde su permanencia en el pas estaba en entre dicho, los jesuitas trataron de
desligarse, no con fortuna, de las acusaciones que les hacan de participar en
Ibid., p. 39.
Camacho Roldn, Salvador, Memorias, Tomo JI; Bogot: Biblioteca Popular de
Cultura Colombiana, 1946, p.43. Cfr. igualmente, Gonzlez, Fernn, Dos poderes enfrentados.
Iglesia y Estado en Colombia, Bogot: Cinep, 1997, pp.148-149.
34
JI
216
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
poI tica. El superior de la Compaa en la Nueva Granada, en nombre propio
y de sus compaeros, dirigi una nota al primer mandatario del pas donde
expuso que "ni l ni ninguno de los Jesuitas existentes en la Repblica han
tomado jams parte alguna en los asuntos polticos, que jams se han mezclado
en elecciones ni directa ni indirectamente, que jams han aconsejado nadie
entrar en sociedades polticas de color alguno; sino que limitndose al ejercicio
de su santo ministerio y la enseanza de los nios, no han predicado pblica
ni pri vadamente otra cosa que la observancia de los preceptos divinos y de las
leyes del Estado". Anotando, ms adelante, que "todos los Jesuitas reconocen
como legtimo, respetan y obedecen al actual Presidente de la Repblica y
su gobierno". A ello se sum que el padre Gil advirti que los religiosos que
cumplan funciones pblicas s haban jurado la Constitucin. Como motivo de
protesta, el superior dej sentado que "de hoy en adelante no procurar(e) la
venida de ms jesuitas al territorio de la Repblica'?" . Se lleg a afirmar que
esta carta, fechada el19 de enero de 1850, no fue obra del padre Gil sino del
presidente Lpez, quien presionado por los liberales buscaba la forma de
expulsar a los jesuitas para que le aprobasen las leyes de gastos y del pie de
fuerza. Esto, no obstante, no fue demostrado" .
En cuanto a su filiacin conservadora, los jesuitas aducan que no slo no
pertenecan a ese partido, sino que si un partido los tomaba, supuestamente
como apoyo, y el otro los atacaba, el gobierno de Lpez deba tomarlos bajo
su proteccin, es decir, que los jesuitas en un supuesto debate partidista por
su presencia o no en el pas se acogeran al gobierno alejndose de ese debate.
Obviamente, y como los hechos lo demuestran, esta salida no funcion, pues
lo menos que quera la administracin Lpez era encartarse con la comunidad
de religiosos. Ahora, la sospecha de apoyo a los conservadores se haca fuerte
en la medida que los jesuitas respaldaron a las sociedades populares de
artesanos, de carcter conservador y que se oponan a las sociedades
democrticas, liberales por esencia. Esto lo podemos ver ms adelante.
La recriminacin hecha a los jesuitas era slo la punta del iceberg. A
mediados del siglo XIX trascendi la discusin sobre la pertinencia o no de la
participacin del clero en poltica. A esa discusin fueron invitados, o ellos
mismos se invitaron, tanto sacerdotes como polticos y publicistas. Por
ejemplo, Rufino Jos de Cuervo, afirm muy bien que las discusiones sobre la
religin y la poltica no podan seguir siendo vanalizadas. "!Los partidos medios
se van! Todo se va! ... la moral y la religin se han convertido en cuestiones
de partido, las contiendas polticas se han trocado en luchas interminables,
Ibid., pp. 209-211.
Sobre el rechazo a la acusacin de que los jesuitas participaban
op. cit., pp. 273 Y ss.
)6
)7
en poltica Cfr. Prez,
217
ACHSC / 30 /Corts
satnicas, ... (ya no es posible) la ilusin de nuestros padres de gozar un
gobierno nacional ... colocado sobre la altura serena ... de donde se observase
a los partidos luchando con dignidad y decencia, prontos a ceder honradamente al vencedor ... "38
No todos los clrigos, como muchos errneamente creen, se alinearon
para defender a la institucin de una exclusin poltica dirigida por los liberales.
Algunos pensaron que era labor del pastor dedicarse a sus asuntos religiosos
y dejar de lado el mundo de la poltica partidista. Por ejemplo, el clrigo Manuel
Mara Amzquita fue agriamente recriminado por sus colegas religiosos. ste
insisti en que no era un sacerdote que siguiera "banderas miserables ni a
partidos bastardos, sino solamente a la religin i a la patria'?" . Consideraba
que las actitudes tomadas por lajerarqua de la institucin eclesistica no la
beneficiara sino que por el contrario la alejara, tanto del pueblo como de su
misin. La institucin eclesistica, al tomar partido y posicin polticas estaba
renunciando a su libertad, tan solicitada en los primeros aos de las reformas
liberales, para convertirse en escudera de un partido poltico especfico. El
sacerdote Alaix afirm: "El da llegar en que veamos a esos catlicos, a esos
sacerdotes virtuosos i llenos de merecimientos desnudos i al natural; entonces
su fetidez, sus llagas i su putrefaccin, harn conocer al mundo quines eran
ciertos apstoles ... ".40
Esta discusin se prolongar en la historia colombiana. La participacin
partidista y electorera del clero, aunque no en su conjunto. Los arzobispos
colombianos, como cabeza de la jerarqua de la institucin eclesistica han
vetado esa participacin. Y lo han hecho continuamente. En esos aos de
reformas liberales, los arzobispos Mosquera y Herrn alentaban a sus clrigos
a no convertir en tribuna poltica los plpitos. Pero se dejaba abierta la
participacin como ciudadanos de los sacerdotes, los cuales podan expresar
sus opiniones sobre la administracin de lo pblico, aunque ello se confundiese
con la participacin partidista. Cmo separar su papel de sacerdote del de
ciudadano. Juan Nepomuceno Rueda, connotado liberal, afirm: "No hay
remedio: o el cura se mete en el santuario para no oir sino confesiones, para
decir misa ipredicar, i abandonar la moral pblica i a los vecinos en manos de
los propagadores, i entonces no cumple bastantemente su misin; o debe
luchar en el campo eleccionario para evitar tamaos males arrastrando los
38 Cuervo, Rutino, Vida de Rufino Cuervo y noticias de su poca. volumen 1, citado por
Jaramillo Uribe, Jaime, El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Bogot: Temis, 1982, pp.
157-158.
3' Amzquita, Manuel Mara, Elfarisesmo
catlico, Bogot: s.e., 1866, p.l. Citado por:
Plata, Wi Iliam, Corrientes poltico-religiosas en el catolicismo colombiano. Siglo XIX. 18201860. (Monografia de grado en Historia), Bogot: Universidad Nacional, 1997.
40 Ibid., p. 18. Citado en [bid.
218
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
sarcasmos, la vigilia, los azotes, el naufragio, la crcel, como lo hizo San
Pablo ... slo as es posible la salvacin moral de los principios catlicos i de
las libertades pblicas ... "41.
Al clero en general se le recomendaba no participar en poltica. Pero la
dificultad de controlar a todos los sacerdotes haca imposible que se cumpliera
con ese deseo de la jerarqua. Para muchos sacerdotes se haca bien atacando
all iberalismo pues ste inici la batalla contra la institucin eclesistica. Yel
pueblo haba visto ese ataque, por tanto "los clrigos no han engaado al pueblo
cuando lo han persuadido a que no voten por candidatos liberales?". Esto
unira a lajerarqua con sus prrocos en un solo cuerpo que se defendera de
los ataques liberales. "!Oh sacerdotes! ... abrid los ojos, despertad: quare
abdormis domine? Abandonad ese sueo perjudicial, comenzad a trabaj arpor
los intereses de Dios, no permitas se confundan sus derechos, obrad con
energa, coadunaos, unios, reunid todos vuestros intereses en defensa de la
casa del Seor, que es la misma vuestra?" .
Observando las medidas que empezaba a tomar el ejecutivo con sus
posibles consecuencias, as como la respuesta de la institucin eclesistica a
stas, el periodista Emiro Kastos pidi a los miembros del clero no asumir
posiciones intransigentes y alejarse la actividad poltica. As se refiri ste con
relacin al sacerdote catlico: "En la ctedra sagrada cunto bien no puede
hacer a sus semejantes el verdadero sacerdote de Jesucristo! En cumplimiento de su deber predicar siempre aconsejando al orden y la paz, la caridad y
la virtud; nunca animar alodio y a la intolerancia, ni fomentar esas antipatas
religiosas que han costado al gnero humano tantas lgrimas. De su boca no
saldrn, como jams salieron de los labios del Salvador, sino palabras de
mansedumbre y de amor, y no olvidar que el Evangelio considera a todos los
hombres como hermanos, sea cual fuere el credo religioso que profesen",
Esta era la imagen ideal de sacerdote que se desprendera de las reformas
liberales y que se proyectara, en la mentalidad de los liberales, hasta la
Regeneracin y posteriormente el siglo Xx. Es decir, en la mentalidad liberal
se construy una estructura de larga duracin donde el clero fue elevado a una
posicin idlica, sagrada, pero alejada del mundo terrenal de la poltica.
41 Rueda, Juan Nepomuceno,
El clero Granadino con relacin a lapoltica, Bogot: s.e.,
1855, p.9.
42 "Los clrigos i las elecciones",
en El Catolicismo, No. 120, Bogot, 24 de diciembre
de 1853, p. 245.
"Clero 11", en El clamor de la verdad, Bogot, No. 3, 28 de noviembre de 1847, p.2.
Citado por Plata, Wi IIiam, Corrientes poltico-religiosas en el catolicismo colombiano. Siglo
X/X. /820-/860, op. cit.
44 Kastos, Emiro, seudnimo,
Artculos escogidos. 2ed. Bogot: Banco Popular, 1973.
pp.33-34. Del artculo "El sacerdote catlico", en: El Neo-Granadino, No.1 06, 21 dejunio de
1850.
4)
219
ACHSC / 30 /Corts
Esta posicin puede observarse en el siguiente caso. Enrique Santos,
periodista conocido por su seudnimo de "Calibn" y por su columna en el
diario El Tiempo, a mediados del siglo XX, "La Danza de las Horas". Aqul
tuvo en la segunda dcada del siglo pasado un semanario en la ciudad de
Tunja, llamado La Linterna. Tanto Santos como su peridico
fueron
excomulgados
por el obispo de esa ciudad, Eduardo Maldonado Calvo, en
1911. Todo por las continuas
denuncias y recriminaciones
que haca el
periodista por la participacin
del clero de esa regin y del pas en la poltica
partidista.
Antes de la excomunin,
Santos tena una visin idlica del sacerdote,
obviamente alejado de la poltica y de los conservadores:
Siempre fue para nosotros una nocin ideal la nocin del sacerdocio. Antes
de que las realidades de la vida nos hicieran saber muchas cosas, el sacerdote
tena en nuestro espritu todo el prestigio de lo inmaculado. Pensbamos. en
nuestra ingenuidad, que el sacerdote catlico era un ser superior, y que,
la manera del Divino Maestro, renunciaba todo para entregarse sin reserva
predicar la paz de los espiritus y obtener la purificacin de las
conciencias ...Candorosamente imaginbamos que para el sacerdote el odio
deba ser la ms vedada de las pasiones y el oro el ms vil de los metales.
Desgraciadamente fuimos, poco adquiriendo el convencimiento de que ese
ideal del sacerdote, felizmente realizado por muchos pastores dignsimos, no
era aplicable a gran parte del clero.
El mismo Santos adverta el papel clave del clero en la sociedad -muestra
del clericalismo-,
pidiendo "un clero que asegure para siempre el predominio
de la Iglesia catlica en Colombia?". Es decir, clero base de la moral y
costumbres pero alejado del mundo de la poltica.
La prensa catlica fue muy importante en las contiendas electorales,
aunque tratando de ser moderada. Por ejemplo, El Catolicismo no realiz
explcita propaganda
partidista, porque la voluntad del arzobispo Manuel
Mosquera era no confundir los intereses de la institucin eclesistica con los
del partido conservador.
Otros peridicos como El clamor de la verdad
(1848) o La Iglesia (1855) s fueron abiertamente
defensores de la mezcla
entre catolicismo y conservatismo.
Posteriormente
los hechos polticos de
1863 y los aos siguientes, hicieron que hasta la misma institucin eclesistica,
desde la jerarqua hasta los clrigos de pueblo, confundieran
e identificaran
catolicismo con conservatismo
.
., La Linterna, Tunja, No.67, 21 de marzo de 1911. p.2. Cursiva ma.
220
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
Los partidos polticos se alinean por la expulsin de los jesuitas
Es ya clsica la explicacin que nos advierte que desde temprano, los dos
partidos polticos tradicionales colombianos slo se diferenciaron notablemente en un aspecto: la relacin con la Iglesia Catlica. Es de anotarse que esto
es bien relativo y debe ser matizado y contextualizado. Sin embargo, la
expulsin de los jesuitas, y siguiendo las huellas que nos dej el debate por ello
suscitado, marc las directrices de lasjvenes colectividades, al menos hasta
la aparicin de coyunturas ms fuertes, incitadas por el radicalismo de los aos
1860. A pesar de que protoconservadores como Rufino Cuervo" y Julio
Arboleda" se opusieron en los aos posteriores a 1844, y antes de 1850, a la
presencia de los jesuitas en el pas, una vez el presidente Lpez tom la
decisin de expulsarlos, su medida sirvi para que los conservadores cerraran
filas en defensa de la comunidad de religiosos" , mientras que los jvenes
liberales tomaron, desde temprano como bandera la expulsin de aquellos del
pais'". Es decir, desde la expulsin de los jesuitas puede leerse la temprana
historia partidista colombiana.
46 "Cre entonces, como creo todava-afirm
Cuervo-que, habiendo triunfado el partido
de orden y de legitimidad de las facciones de 1840 y 1841, no deba traerse como elemento de
conservacin un instituto [refirindose a la Compaa de Jess] por el cual no manifestaban
simpata muchos miembrosdc ese mismo partido". Cfr. Cuervo, Rufino, Defensa del Arzobispo
de Bogot. Observaciones del Doctor Rujino Cuervo al cuadernillo titulado "El A rzobispode
Bogot ante la nacin ", Bogot, 1852, p. 26.
47 Para Jul io Arboleda la presenciade
losjesuitas en el pas generaba problemas en varios
aspectos, pero sobre todo en la dificultad para someterlos a las autoridades de la repblica, y
en lagran influencia que tenan sobre lajuventud. "Creo haber sentado algunos hechos evidentes
que pueden recapitularse en pocas palabras - adverta Arboleda en relacin con los jesuitas
-: 1La Compaa de Jess es una sociedad fuerte por sus nmeros, por su organizacin, i por
las cualidades de sus miembros, que todos han sufrido largas i duras pruebas; 2 Est en la
naturaleza de las cosas, que estos hombres obedezcan ciegamente a sus superiores, i lleven hasta
la exageracin el espritu de cuerpo; 3 Los jesuitas no pueden estar ligados a la patria por ninguna
especie de vnculos; 4 Los jesuitas rinden obediencia a un poder, independiente de las
autoridades comunes del pas en que residen; A estos cuatro hechos agregar dos mas, evidentes
por s mismos, que no necesitan demostracin: 5 Los padres de la Compaade Jess, son los
confesores de casi todas las personas, en los lugares de la Nueva Granada donde ejercen su
ministerio; i 6 Estn llamados por las circunstancias a educar, i formar casi exclusivamente,
el corazn de nuestra juventud". Cfr. Arboleda, Ju Iio, Opsculo publicado por el Seor Julio
A rboleda, defendiendo su voto en la cmara de representantes y el proyecto de ley que declara
ilegal la existencia en la repblica de la asociacin de religiosos llamada Compaa de Jess,
Bogot: Imp. de Snchez Caicedo, 1848, pp. 19-20.
48 Esta es una de las tesis que defiende
Terrence Horgan. Cfr. Horgan, op. cit., p.85.
49 Esa fue la opinin
que mostr Jos Mara Samper: "Los liberales entonces, dice el
mismo Samperrefirindose a la institucinde losjesuitas, la detestbamos con una intolerancia
que llegaba hasta el odio y no pocas veces hasta la diatriba, la injuria y la calumnia: con lo cual
se patentizaba que en nuestro pas el espritu liberal andaba reido con el de tolerancia ...''.
Samper, Jos Mara, Historia de un alma, Tomo /, Bogot: Kelly, p.I72, citado por Arboleda
L1orente, op. cit., p.190.
221
ACHSC / 30 /Corts
La apreciacin de que el partido liberal desde sus inicios busc diferenciarse y apartarse de las influencias de la Iglesia Catlica queda bien clara si
nos atenemos a lo expresado por el primer idelogo de la colectividad, Ezequiel
Rojas. En un texto de ste, titulado "La razn de mi voto":", donde apoya
abiertamente la candidatura presidencial del general Jos Hilario Lpez y que
ha sido considerado como el primer programa de la colectividad liberal, Rojas
advierte que el partido liberal no desea que "se adopte la religin como medio
de gobernar: las dos potestades deben girar independientemente, cada una
dentro de su rbi ta, puesto que cada una tiene su objeto y su fin distinto "SI. En
este caso especfico la necesidad de separar la Iglesia del Estado est
directamente relacionada con dos aspectos, que es necesario tener en claro
dentro del contexto histrico que viva laNueva Granada a mediados del siglo
XIX. El primero de ellos es que la religin sea utilizada como instrumento de
coaccin social que facilite que alguna colectividad poltica pueda encausar la
opinin electoral a su favor, tal como sucedera, efectivamente, a lo largo de
la historia colombiana.
El segundo aspecto es mucho ms puntual y se relaciona con el objetivo de
este texto. Tiene que ver con la manera como se crea que la soberana nacional
estaba en peligro no slo por la creciente influencia de la Iglesia Catlica, sino
especficamente, y como lo expres Ezequiel Rojas en el programa liberal, por
la "permanencia en el pas del instituto conocido bajo el nombre de "Compaa
de JeSS"S2.Puede decirse entonces, hacindose una lectura literal del asunto,
que en efecto la cuestin relacionada con la presencia de los jesuitas en el pas
s afect el programa del partido liberal, y de una forma directa, determin la
actitud seguida por Jos Hilario Lpez, pues al tomarse el escrito de Rojas como
directriz programtica del partido, y al ser ese escrito la explicacin de un voto
por un candidato, parecan claras justificaciones para la expulsin. As, en la
coyuntura de la formacin de los partidos, fue importante, y en esos momentos
delineante, la presencia o no de los jesuitas en el pas.
Esta afirmacin puede observarse en las discusiones presentadas alrededor de la expulsin de los jesuitas. Para los liberales, desde su base
doctrinaria, era claro que la presencia del instituto no era la ms indicada. Para
los conservadores, entre ellos los fundadores de la colectividad, la defensa de
Publicado originalmente en el nmero 26 del peridico bogotano El Aviso, del 16 de
1848.
51 Rojas, Ezequiel,
"La razn de mi voto", citado por Rodrguez, Gustavo Humberto,
Ezequiel Rojas y la primera repblica liberal, Bogot: Universidad Externado de Colombia,
1984,p.223.
52 Ibid., p. 223. Para Rojas los jesuitas
eran "como aquellas plantas que tiene la virtud
de cubrir y apoderarse de todo el territorio que est a su alcance, marchitando y absorbiendo
la sustancia de cuanto alcanza a cubrir con su sombra, sin necesitar para esto de otro elemento
que del tiempo y que se le deje obrar tranquilamente". Citado en Ibid., p. 223.
50
juliode
222
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
los jesuitas hizo parte de su talante en esa coyuntura. Jos Eusebio Caro se
dio a la tarea de expl icar la inconveniencia y la ilegalidad de la expulsin de
la comunidad religiosa, tal como lo apunt en varios textos publicados antes de
la medida. En ellos plante dos principios, el de la ilegalidad de una supuesta
expulsin, y el de la inconveniencia de la misma. Para este poltico, la
existencia de los jesuitas en la Nueva Granada era tan legal "como la
existencia de todo 10 que existe". En cuanto a la inconveniente presencia de
la misma en la Nueva Granada, Caro plante que ello era un exabrupto, pues
los jesuitas eran los ms catlicos de todos, excelentes en sus responsabilidades, defensores de la doctrina, en fin, las tropas del Papa" .
En esencia, los conservadores defensores de los jesuitas criticaban la
ilegalidad del decreto, por estar basado en un documento, no slo colonial sino
tambin caduco. Para los conservadores se muestra la paradoja de emplear
ese documento para expulsar a los jesuitas. "Sacar luz una pragmtica de
los reyes de Espaa y sacarla aquellos que se creen los ms avanzados
republicanos, es un acto que pasa de ilegal ridculo">'. La reaccin
conservadora estaba fundamentada en el hecho de que Fernando VII haba
derogado la pragmtica el29 de mayo de 1815, acto que fue confirmado por
la ley 6 tratado 2 parte 2 de la Recopilacin granadina.
Los fundadores del partido conservador dirigieron una carta a sus amigos
denunciando el acto inconstitucional que se pretenda cometer con la expulsin
de los jesuitas sin frmula de juicio. Aunque consideraban que esa medida no
se llevara a cabo, pretendan que los interesados en defender a la comunidad
religiosa se unieran. Para Ospina y Caro era claro que existan tres motivos
por los cuales se deseaba expulsar a los religiosos: primero, "destruir los
colegios en que estos profesores ensean a la juventud"; segundo, "privar a
los pueblos de la instruccin moral i religiosa que como sacerdotes les dan en
el pulpito i en el confesionario"; y, tercero, "provocar revueltas i asonadas, que
sirvan de pretexto para hacer ostentacin de fuerza, i ejecutar actos de
violencia i de sangre que inspiren el terror i el silencio a los pueblos". Para
evitar esos macabros planes del "crculo intolerante i perseguidor" 10[, dos
polticos propusieron mantener a toda costa el orden pblico" .
En otra parte, los mismos polticos conservadores insistieron en que la
medida de expulsin no era ms que una muestra de intolerancia de los
liberales en el poder. Proponan, entonces, que "el medio seguro de anular el
partido intolerante i fantico, que quiere violar la libertad religiosa, atropellar
53
La Civilizacin, Bogot, No. 14,8 de noviembre de 1849, pp.56-57.
Borda, Jos Joaqun, op. cit., p. 230.
Ospina Rodrguez, Mariano y Caro, Jos Eusebio, Carta a nuestros amigos polticos,
i a todos los amigos de los Jesuitas, Bogot: Imprenta El Da, 1850. Citado tambin en
Documentos importantes sobre la expulsin de losjesuitas, op. cit., p. 2.
S4
55
223
ACHSC / 30 /Corts
la libertad de la enseanza, i hollar las garantas individuales", no era la violencia
ni la guerra, como pregonaban los conservadores que se quera con tal medida,
sino la paz; porque, "para que se vea anulado i en impotencia de hacer dao [el
partido liberal], lo nico que se necesita es que se conozca bien en toda la
Repblica lo funesto de sus miras i la incapacidad de sus hombres; i es dejndolos
gobernar que todo esto vendr a ser una violencia para todos dentro de poco
tiempo, puesto que ya lo es para gran nmero?" . Siendo as, y dentro de las
explicaciones que esgriman los lderes conservadores, con las medidas que se
estaban tomando lo que se vea venir era el acabse pero no por actitudes
violentas del conservatismo sino por las mismas determinaciones del liberalismo.
Ospina y Caro seguan indagando por la real causa de la expulsin de los
jesuitas ypor qu ellos eran perseguidos por Lpez y su administracin. "Qu
es lo que se quiere perseguir con el Jesuita?" - se preguntaban los polticos
conservadores -. "Es su sotana? No, porque aun sin sotana sera perseguido,
i esa misma sotana no es perseguida con igual furor en los que no son
jesuitas", - respondan ellos mismos a la pregunta. "Es su predicacin? No,
porque esa misma predicacin no se persigue en los otros sacerdotes",
continuaban con su ejercicio mayutico. "Es su enseanza? No, tampoco,
porque tampoco se persigue esa misma enseanza en los otros profesores".
Terminando con la siguiente pregunta: "Qu es pues lo que se persigue en el
Jesuita? No es ningn hecho externo, ningn acto, ninguna palabra: lo que se
persigue en el Jesuita es el Jesuita mismo, lo que 10 constituye tal; i eso es un
hecho interior, un hecho de conciencia, son sus votoS!"57 . La apreciacin de
los dirigentes conservadores conduce a hacerse la misma pregunta: Por qu
eran perseguidos los jesuitas? Y parece que la respuesta ms acertada es la
misma que dan ellos: por ser jesuitas. Otras comunidades religiosas no fueron
acosadas como lo fue la Compaa de Jess. Adems, para Jos Hilario Lpez
era claro que si se quera construir un Estado fuerte era necesario quitarle peso
a la institucin eclesistica y particularmente a los jesuitas porque podan
opacar la labor de la administracin liberal.
El alinderamiento partidista provocado en 1850 por la expulsin de los
jesuitas nos deja ver con cierta claridad una polarizacin maniquesta que
aflorara continua y constantemente en coyunturas de la historia poltica
colombiana58 En primera instancia, los liberales tildaban a los conservadores
La Civilizacin, Bogot, No. 41, 16 de mayo de 1850, p. J 64.
La Civilizacin, Bogot, No. 41, 16 de mayo de 1850, p. 165. Subrayado en el texto.
58 Ver sobre este aspecto de la historia de Colombia y que muestra la forma como en
perodos posteriores segua emplendose el esquema de enfrentamiento bipolar y maniqueo,
dos trabajos mos: Corts, Jos David, Curas y polticos, Mentalidad religiosa e intransigencia
en la dicesis de Tunja, Bogot: Ministerio de Cultura, 1998; Corts, Jos David, Intransigencia y tolerancia: Elementos histricos en el proceso de democratizacin religiosa en
Colombia, Bogot: Tercer Mundo, Colciencias, 1998.
56
57
224
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
como los responsables del descalabro del pas y como defensores, con la
institucin eclesistica, del oscurantismo y del mal. Mostrndose a la vez, los
liberales, como los poseedores de la verdad y que enfrentaran al error y al mal.
"Los hombres apasionados, rencorosos i que no ven ms all de sus personales
intereses presentes, quieren poner el pas dividido en dos bandos, perseguidor
i perseguido, para mostrar en este estado violento sus vacas declamaciones
i su propsito de perturbar la quietud pblica. Los liberales de seso i de
gobierno harn cuantos esfuerzos estn en su mano para impedir la consumacin de aquel plan malvolo, teniendo siempre delante de los ojos el bien de la
patria i no los exagerados intereses de partido ...". Para continuar afirmando
que los conservadores son "insensatos, incendiarios de la sociedad, hombres
de odio i no de clculo ni patriotismo" que "claman, vociferan, se agitan i logran
arrastrar en pos de s un pequeo nmero de ilusos, para hacer de ellos el
pedestal de su elevacin; pero nada significan ni pueden conmover en un pice
el orden general.,.?" .
Las anteriores afirmaciones iban en el mismo sentido de los sectores
medios del liberalismo que tenan sus rganos de expresin en peridicos
como La Jeringa. Los editorialistas de ste eran fuertes crticos de los
dirigentes del partido conservador a los cuales calificaban de inconsistentes
polticos que no saban distinguir entre monarquismo, republicanismo y
absolutismo, pues se ubicaban indistintamente en cada uno de esos grupos.
De esta forma, los lderes conservadores confundan a "Mosquera con la
poltica i a Mariano Ospina con la patria, o a Herrn con las instituciones, i
cada uno de estos clama i trabaja por elevar el amo que ha de proteger mejor
sus intereses, que tambin confunden con los intereses de la nacin .... " para
contraatacar haciendo acusaciones fuertes por esa falta de criterio poltico,
y a la vez mostrndolos, a los conservadores, como frreos fanticos
retrgrados, en oposicin de lo moderno que representaba el liberalismo.
"Entre los descoloridos [como llamaban a los conservadores] no hay
comunistas, i comunistas desaforados, implacables; hai ateos, destas,
materialistas, protestantes, fanticos, camanduleros, jesuitas rematados i
antijesuitas de los finos; los hai volterianos e impos de carita i de careta, i
aun de dos caras; hai iconoclastas i gentes que creen a pi juntillas que los
santos de madera i de yeso son los mismos mismsimos que estn en el cielo,
i que se revelan a las santas mujeres ...", concluyendo que "ese elemento es
el elemento fantico, compuesto de una parte de las masas ignorantes i
abyectas, de los fanticos e ilusos de buena fe, de los hipcritas que solo
miran la religin como medio i no como objeto'?" .
59
60
El Neo-granadino, Bogot, Ao 111,No. 82, 11 de enero de 1850, p. 9.
La Jeringa, Bogot, No. 2,2 de diciembre de 1849, p. 10.
225
ACHSC / 30 /Corts
Los conservadores, por su parte, empleaban la misma tctica de mostrar
a los liberales como poseedores del error y el mal, para a su vez mostrarse
como sujetos defensores de la verdad y el bien. En esa lnea, el conservador
defenda tambin la libertad y se consideraba liberal, pero sin que ello
significase traspasar los lmites del orden y la moral. Los conservadores de
Santa Marta afirmaban que "el partido liberal .- conservador sostiene los
principios de libertad, de orden, de tolerancia, de igualdad, de religin i
progreso, el partido liberal rojosetitulaa su turno amigo de la libertad, amigo
del orden, amigo de la tolerancia, amigo de la igualdad i amigo del progreso",
para continuar afirmando que "el partido liberal conservador ataca la tirana
i las persecuciones: el partido liberal rojo ostenta esos mismos sentimientos
los liberales conservadores atribuyen los males pblicos a los enemigos de la
patria "61. Pero, y dentro de la lgica conservadora, quines son los enemigos
de la patria?: los que quieren destruirla socavando sus bases morales.
y las bases morales estaban siendo carcomidas por el liberalismo.
Entonces, desde la ptica de los lderes conservadores, en el mundo maniqueo,
el partido liberal era inmoral. "Se ha demostrado al partido rojo que- afirmaba
el editorialista de La Civilizacin, Jos Eusebio Caro -, en el seno de la
libertad que gozamos, solo la moral puede estar en cuestin, i que l con sus
enseanzas, con sus peridicos, con sus revoluciones, i con sus motines es el
que ha venido a dar origen a semejante cuestin". Y ante la acusacin de ser
perturbadores de la moral, el partido liberal no responde y prefiere cambiar de
actitud para acusando a su acusador, "no pudiendo en su agona parar los
golpes que se le dirigen, ya solo pretende a todo trance, de cualquier modo, en
cualquier parte herir al que lo ha vencido ... es el alacrn moribundo, que
todava mueve dbilmente la cola para herir al que lo ha pisado. No pudiendo
defender, no pudiendo justificar su propia inmoralidad, el partido rojo pretende
hacer culpable de esa inmoralidad a la Nueva Granada entera, pretendiendo
que el partido conservador que lo ha combatido, es tan inmoral como l, i aun
mas inmoral que l"62.
En ese orden de ideas, para hacer frente a las propuestas del gobierno
de Lpez, respaldadas por los liberales, a los cuales tildaban de rojos, desde
el seno del partido conservador se construy una imagen que dejaba ver a
aquellos, los liberales, como sujetos por fuera de la religin. Desde La
El Conservador, Santa Marta, No. 3,2 dejunio de 1850, s. p. Subrayado en el texto.
La Civilizacin, Bogot, No. 7, 20 de septiembre de 1849, p. 27. En oposicin, los
conservadores mostraban a su partido como uno moral: ...el partido conservador no es un
simple partido poltico, es tambin un partido moral, o usando de una palabra menos propia
un partido social, pero no un partido socialista. Como partido poltico i moral tiene tambin
mucho que conservar; s tiene que conservar cuanto es indispensable para la marcha prspera
i segura de la civilizacin". Cfr. La Civilizacin, Bogot, No. 60,17 deoctubrede 1850, p. 241.
61
62
226
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
Civilizacin, Jos Eusebio Caro atac a los liberales por su posicion,
supuestamente contraria al catolicismo. "Qu sois vosotros? -les preguntaba a los dirigentes liberales - Si no sois ni catlicos, ni cristianos, ni testas, ni
destas observadores siquiera, qu sois vosotros? Sois los adoradores de la
causalidad; sois ateos!". En esencia, para los dirigentes conservadores
como Caro. los liberales no eran ms que "sectarios, satlites, pendistas,
guerrilleros, agentes, colectores soldados, rganos, alumnos de la faccin de
1840" y los dirigentes del partido liberal eran "oradores directores, miembros
de los clubs jacobnicos i masnicos ... instigadores i aprovechadores del7 de
marzo"?". En este ambiente caldeado por las diversas posiciones, cuando el
pas buscaba formar y consolidar instituciones republicanas, liberales y
democrticas, intentando tambin insertarse a la economa mundial, se
plantearon las reformas que de una u otra forma tocaron a la institucin
eclesistica de la Iglesia Catlica Apostlica y Romana. En ese ambiente
tenso y polarizado donde Jos Hilario Lpezdecide expulsar a losjesuitas. Por
ello no dudamos en afirmar que desde esa expulsin bien pueden comenzar a
leerse las reformas liberales, y despus, siguiendo el mismo esquema, desde
las coyunturas, la polarizacin partidista y maniquea.
Impacto
por la expulsin
de los jesuitas
en diversos
sectores
La expulsin de Josjesuitas no slo conllev una discusin de altas esferas
poltico partidistas. Afect tambin sectores que en ese momento no tenan
mayor influencia social o que estaban en procura de ella como lo eran mujeres,
estudiantes y artesanos. Y afect tambin escenarios de la vida social como
la familia, la educacin y el trabajo" .
Al conocerse la noticia de la expulsin de los jesuitas muchas mujeres
bogotanas, y tambin de otras ciudades, pertenecientes a la elite, se comunicaron con diferentes autoridades para dar a conocer su descontento portal medida.
En esencia, ellas criticaban la forma como quedara desprotegida la sociedad del
cuidado benefactor y del manejo espiritual de esos sacerdotes. Pero haba ms:
"1 no eran solo unas pocas mujeres las que lloraban, no: eran los ungidos del
Seor, las primeras i ms respetables dignidades de la Iglesia Granadina: eran
La Civilizacin, Bogot, No. 14, 18 de octubre de 1849, p. 44.
Un acontecimiento que se present unos das antes a la expulsin de los jesuitas fue
una epidemia de clera. El historiador jesuita Rafael Prez la muestra como un castigo, una
especie de hierofana vengativa de Dios contra los hombres que con sus obras, en la tierra, se
oponan a sus designios. As, cuando las actividades normales se vieron afectadas por la
epidemia "Dios quiso dar una muestra de especial proteccin al seminario dirigido por los
Jesuitas, porque no habindose interrumpido ni aun modificado en nada los ejercicios ordinarios
del Colegio, y siendo este tan numeroso, ni los directores, ni los alumnos experimentaron la
menor novedad". Prez, op. cit., p.288.
63
64
227
ACHSC / 30 /Corts
los benemritos soldados de la independencia, los bravos generales que no
temblaron nunca delante del enemigo: eran los antiguos ilustres magistrados
de la Patria; i los ministros i diplomticos; i los hombres respetables; i las
matronas virtuosas; las jvenes honestas, los artesanos, las mujeres pobres, i los
nios del colegio i de la escuela que los Jesuitas dirigan"." .
En otro texto notamos cmo fue vista la peticin de las damas de la alta
sociedad bogotana, que se dirigieron al Palacio Presidencial para hacerle
saber a Lpez su inconformidad con una decisin de esa medida.
Ciudadano General Jos Hilario Lpez
Los jesuitas, dijisteis, son la bandera del partido conservador; de este partido
que me hace una guerra cruel, i que ya parece que no respeta ninguna barrera.
Perdonadme, si os digo Seor, que padecis una grave equivocacin al definir
la bandera del partido conservador. No, seor; el partido conservador, no ha
adoptado por bandera a los jesuitas. Los defiende si porque los Jesuitas son
dbiles, i el partido conservador es generoso: los defiende porque son
perseguidos injustamente, i el partido conservador se gloria de defender
siempre, la inocencia, la razn, i el buen derecho. El partido conservador no
considera la cuestin Jesuitas como una cuestin poltica, ni como una
cuestin religiosa. Para l, esta no es mas que una cuestin de derecho de
gentes, de tolerancia religiosa i poltica; o ms bien una cuestin de respeto por
la Constitucin i por las leyes; pero que resuelta no se teme, bajo el influjo, no
de la razn i la justicia, sino de las pasiones de una fraccin de partido ... 66
Esta carta escrita el 11 de mayo de 1850quisodejarclaroqueelproblema
de la expulsin de los jesuitas no poda reducirse a la relacin entre aquellos
y el partido conservador. Pero no puede descartarse que ese fue uno de los
puntos candentes de la polmica, permeada por la poltica partidista, como
vimos atrs. Es interesante observar, no obstante, que una carta dirigida por
mujeres al presidente del pas contenga elementos de poltica partidista, de
derecho y de tolerancia religiosa. No porque las mujeres no tuviesen la
capacidad de expresarse sobre esos tpicos, sino porel contexto social, donde
ellas estaban relegadas a funciones tpicas del hogar. Puede entonces
suponerse que esas mujeres bien pudieron ser empleadas por sus padres y
esposos como punta de lanza sobre Lpez, para hacer que ellas, de una u otra
forma, ablandaran el corazn del mandatario.
<>, Lgrimas i recuerdos, o justificacin
del dolor de las bogotanas por la expulsin de
los religiosos de la Compaa de Jess, Bogot: Imprenta de Espinosa, por Juan de Dios
Gmez, 1850, p. 22.
66 "Las seoras de Bogot, en el Palacio del Presidente de la Repbl ica", La Civilizacin,
Bogot, No. 42, 18 de mayo de 1850, p.169.
228
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
El3 de junio de 1850 ms de cien mujeres de Popayn tambin dirigieron
una carta por la expulsin de losjesuitas. Pero esta vez el destinatario no fue
el presidente Lpez sino los sacerdotes jesuitas residentes en esa ciudad. Las
damas payanesas hacan saber a los sacerdotes su ms "sincera estimacin",
la cual "ganasteis desde vuestra llegada a esta ciudad", y que su expulsin slo
causaba lgrimas, las cuales "regaban el suelo de que os ausentis". Las
damas protestaban por las causas de la expulsin. Para ellas no era claro que
las enseanzas jesuticas fuesen corruptoras. "Protestamos contra [tal]
calumnia; i el Dios de nuestro amor i nuestras familias saben, i nadie ignora,
- dirigindose a los jesuitas - que vuestra enseanza i vuestra doctrina es la
enseanza evanglica, la doctrina de la verdad; como vuestro ejemplo es de
virtud-de moderacin, i de humildad". La carta termin dando gracias por los
favores recibidos de parte de los sacerdotes y "por vuestro comportamiento,
por el bien que nos habis hecho fortalecindonos en las creencias de nuestra
religin, i animndonos a las prcticas ms difciles de ella". En cuanto a la
misiva, las mujeres pidieron que fuese recibida no como una seal de amargura
por la expulsin "pues las lgrimas son ms expresivas que nuestras palabras,
sino como una protesta que hacemos antele Dios de nuestros padres contra
la imputacin falsa hecha a la pureza i verdad de vuestra doctrina "67.
En los textos anteriores, donde las mujeres como protagonistas mostraron sus sentimientos por la expulsin de losjesuitas, podemos observar que si
bien en el siglo XIX prim la palabra masculina, donde las muj eres quedaron
relegadas a plantear contradiscursos fundados en las caractersticas de su
religiosidad, en algunas ocasiones esa religiosidad "sentimental" mostrada en
la devocin cotidiana se proyect a textos escritos, elaborados para causas
consideradas justas, como lo fue la defensa de la Compaa de Jess y de sus
componentes", considerados como "padres", en la medida que la madre era
la iglesia como institucin. As, vemos que las mujeres, en parte estn
perdiendo con esa expulsin la figura paterna" . Lo que las mujeres bogotanas
y payanesas sintieron por el extraamiento de sus amigos, confidentes y
confesores haca parte de su fe plena, considerada como un "hecho de
mentalidad"?".
El Misforo, Popayn, No. 1, 13 de junio de 1850, s.p.
Cfr. De Giorgio, Michela, "El modelo catlico", en: Duby, Georges y Perrot, Michelle,
directores, Historia de las mujeres, Tomo 7, El siglo XIX. La ruptura poltica y los nuevos
modelos sociales, Madrid: Taurus, 1993, pp.184-188.
69 Cfr. Bermdez, Suzy, El bello sexo. La mujer y lafamilia
durante el Olimpo Radical,
Bogot: Uniandes, Ecoe, 1993, p. 47.
70 El concepto
"hecho de mentalidad" para referirse a la fe de las mujeres es tomado de
De Giorgio, M ichela, op. cit., p. 185. Segn esta autora, "el catolicismo del siglo XIX se escribe
en femenino".
67
68
229
ACHSC / 30 /Corts
Qu perdi la sociedad con la expulsin de los jesuitas?, pareca que se
preguntaban sus fervientes defensores. "Oh! Los beneficios que los PP.
Jesuitas hacan en el confesionario i en la Ctedra Sagrada, no se pueden
enumerar" porque para hacerlo, sera necesario tener un conocimiento
exacto, de "todos los dolores, de todos los pesares, de todas las amarguras, de
todas las miserias, que sufran todas i cada una de esas madres infelices, de
esas viudas desgraciadas, de esas pobres indigentes, de esas jvenes honestas, acosadas por el hambre, i seducidas por los encantos de la riqueza, por
la frivolidades de la vanidad mundana, que encontraron consejos eficaces,
exhcrtaciones prudentes, consuelos imponderables, paciencia conformidad i
.
. ,
"71
reslgnaClOn...
.
En materia educativa tambin se present una fuerte polmica por la
expulsin de los jesuitas. Si bien, originalmente fueron repatriados para hacerse
cargo de misiones, los sacerdotes tambin incursionaron en centros educativos.
La elite deseaba, en su mayora, que sus hijos fueran educados por los jesuitas.
"Los padres de familia, que en el da de hoy, piensen en la instruccin moral,
religiosa i cientfica, que sus hijos reciban en el Colegio de los Padres Jesuitas,
lloraran sin consuelo al contemplar la inmensa prdida que han hecho?" . Se
lament que desaparecieran la enseanza de la retrica, de lgica, sicologa,
teodicea, moral, teologa natural, filosofa moral, matemticas, fsica experimental, literatura, entre otras. Adems, los jesuitas saban mantener entre los nios
el respeto y el orden. Eran docentes en el sentido de dar ejemplo.
Docentes que afectaban con su buen ejemplo a todos los sectores de la
sociedad y a diversas instancias de la vida. Era esta una de las justificaciones
no slo para defenderlos sino tambin para mostrar lo perjudicial de su
expulsin. As lo expresaron los editores conservadores del peridico La
Civilizacin:
Ms de veinte veces os hemos probado que la trada de los Jesuitas ha sido
altamente til para la educacin i para la moral. Las fundadas i enrgicas
representaciones que los hombres prbidos e ilustrados en todas las provincias en que hay Jesuitas, dirigen al Congreso i al Poder Ejecutivo, en defensa
de aquellos religiosos, i de su permanencia en la Repblica, prueban de la
manera ms perentoria, que la existencia de los Jesuitas en este pas es favorable
a la moral i a la conveniencia publica. La opinin de tantos respetables
granadinos, vale seguramente algo mas que la opinin de La Jeringa, del NeoGranadino, del Alacrn i del Sur-Americano. La trada de los Jesuitas solo puede
parecer un acto de inmoralidad a los que profesan la moral roja, la moral de los
71
72
230
Lgrimas i recuerdos .... op. cit., p. 31.
Ibid., p. 49.
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
Marat i de Proudhom; a los que esperan fundar su dominio en la corrupcin de
la juventud, en la propagacin del materialismo" .
El anterior texto constituye una defensa ms de los jesuitas en este caso
en cuanto a la conveniencia pblica de su permanencia en el pas. Ntese que
se construye el mundo maniqueo donde se ve que los defensores de ciertas
doctrinas son los directos interesados en la expulsin de la Compaa. El temor
de que la educacin de los jvenes de la elite, esencialmente conservadora,
cayera en manos ineficaces hizo que se pidiera prontamente el retomo de la
comunidad religiosa en contrava de posiciones funestas opuestas al catolicismo. "Nosotros queremos la vuelta de los jesuitas - escriban los editorialistas
de La Civilizacin - porque profesamos los principios sinceros de la
tolerancia; porque detestamos el fanatismo perseguidor, i la arbitrariedad
insolente de los dspotas que proscriben i destierran; porque queremos, como
los hombres ilustrados de Inglaterra ... que cada padre exija el maestro de sus
hijos, i que en la Repblica haya ms bien profesores catlicos que profesores
comunistas'?",
La posicin de defensa de los sectores conservadores se explica por el
supuesto miedo que tenan los liberales a la influencia que los sacerdotes
ejercan en materia educativa. As 10 vieron algunos conservadores como Juan
Francisco de Martn, quien afirm: "Que la cuestin jesuitas no sea ms que
la cuestin de la libertad de enseanza, es evidente. Todo el encono contra
ellos procede de que se dedican con celo a la enseanza en el plpito, en la
ctedra. Que dejen de ensear al pueblo en los templos, i de instruir a la
73 "E17 dernarzo de I849", en: La Civilizacin,
Bogot, No. 22,3 de enero de 1850, p.88.
Los sacerdotes jesuitas eran considerados tan buenos maestros para los hijos de la elite que
en ciudades donde no tenan colegios eran solicitados para que los fundasen. As se observ
en una carta del 17 de septiembre de 1849 enviada por varios caleos a la Cmara Provincial
de Buenaventura para que procurasen la presenciade los sacerdotes: "Los infrascritos vecinos
de esta ciudad usando del derecho que nos da la Constitucin, os pedimos: que acordis una
medida a favor de la instruccin publica, que est en armona con la civilizacin del siglo ...
Muchos aos hace que se estableci el colegio de Santa Librada ..., los hombres eminentes que
planearon el establecimiento, conocieron bien que no puede haber verdadera educacin si solo
se atiende a ilustrar el entendimiento i se descuida formare! corazn de los nios ... si se descuida
la educacin moral i religiosa por atender nicamente a la instruccin de los nios; si se les deja
abandonados a s mismos, durante la mayor parte del da, i, lo que es peor si tiene a la vista
ejemplos de depravacin i de inmoralidad; nada habr qu esperar de la generacin que se levanta
el corazn marchito i el entendimiento ofuscado por los vicios .," , para concluir diciendo que
"existe en la Repblica una orden de religiosos que han hecho de la educacin de la niez i de
la instruccin de lajuventud el objeto constante de sus afanes, de sus desvelos i de su estudio ...
que han abrazado en toda su extensin la laboriosa i dificil empresa de la educacin pblica,
sin recompensas, sin esperanzas siquiera de retribucin .;", Cfr. La Civilizacin, Bogot, No.
15, 18 de noviembre de 1849, p. 64.
7. La Civilizacin, Bogot, No. 54, 5 de septiembre de 1850, p. 216.
231
ACHSC / 30 /Corts
juventud en las aulas, i no habr un rojo que se acuerde de ellos. Ese odio ciego
i feroz con que se les persigue por algunos, es en mucha parte el efecto de una
rivalidad impotente: se reconoce la capacidad e instruccin de estos profesores, la superioridad de sus mtodos, la exactitud i fuerza de sus doctrinas, la
pureza de sus costumbres, i el concienzudo celo con que ensean i cuidan de
la juventud; i se desconfia de poder competir con ellos. Estos hombres nos
aventajan en las prendas de buenos profesores, sus doctrinas triunfarn de las
nuestras, porque son mas instruidos i capaces, luego prohibmosle que
enseen, luego desterrmoslo para que no puedan ensear. Esta en la lgica
de todo rival que desconfia de sus fuerzas?" . Por lo anterior, debernos ver la
expulsin de los jesuitas no slo corno un problema particular, sino corno uno
complejo, donde el aspecto educativo jug papel importante. Adems, es
muestra de clericalismo al querer elevar la figura del sacerdote, en este caso
en materia educativa por encima de otros seres humanos.
La reaccin de los sectores conservadores y catlicos por la expulsin de
los jesuitas, en cuanto a materia educativa se refiere, se explica por el temor a
que sus hijos recibieran una educacin sin preceptos religiosos. Pero ello no
estaba alejado del debate que se presentaba en Europa por la educacin neutra
en materia religiosa. Para esos conservadores, ese tipo de educacin era
perjudicial y se sumaba a los despropsitos del gobierno de Lpez, que en mayo
de 1850 elimin del pas los estudios universitarios. En esos puntos, la educacin
neutra y la libertad de ejercicio de profesiones, bien pueden notarse los
postulados liberales colombianos del siglo XIX. Creernos que la presencia de los
jesuitas en el pas impeda, desde la ptica liberal, laejecucin de esos proyectos.
Tambin, los sacerdotes de la Compaa trabajaban en diversas reas.
Una de ellas estaba encaminada a formar artesanos. "El nico objeto que los
Sacerdotes de la Compaa de Jess, tuvieron en el establecimiento de Las
Congregaciones de artistas i de nios, fue el de dar la Iglesia virtuosos hij os
i la Patria buenos ciudadanos. Si, este fue su nico objeto; i para llenarlo, se
consagraron dar los artesanos i los nios de la Capital frecuentes i exactas
instrucciones, sobre sus deberes para con Dios, para con la sociedad, para con
sus familias i para consigo mismos"?" .
Los artesanos se acostumbraron a hacer fiestas en honor de la Virgen
y de San Jos. "Ojal que los honrados artesanos de la Congregacin no
olvidenjams las doctrinas, los consejos, las exhortaciones i enseanza, que
durante seis aos recibieron de los Padres Jesuitas! Ojal que recuerden sin
cesar, que con su prctica han perfeccionado sus buenas costumbres, han
mej orado su industria i su fortuna, se han granjeado la estimacin general, han
75
76
232
La Civilizacin, Bogot, No. 58,25 de abril de 1850, p.152.
Lgrimas j recuerdos .... op. cit., p. 47.
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
logrado aumentar la confianza en su honradez, el amor en sus esposas i el
respeto de sus hijos!"?" .
Las Congregaciones de Artistas reunan a artesanos que estaban bajo la
tutela de los jesuitas. Tenan esas asociaciones fuerte influencia y convocatoria en los sectores populares, sobre todo en materia de moral y culto. Por
ejemplo, la presencia de sus integrantes era importante en las actividades
relacionadas con los das de fiesta religiosa: "Qu bello espectculo han
presentado los artesanos de esta ciudad el domingo 15 del corriente! Ms de
ochocientos han comulgado en la solemne fiesta hecha por ellos en San Carlos,
en la cual compitieron i trabajaron todos la porfia para la pompa del culto i para
el tratamiento de la congregacin a que pertenecen, dirigida por los padres de
la Compaa de Jess?" .
Sin embargo, las visiones ms optimistas dentro de quienes se vieron
beneficiados por la presencia de los jesuitas en el pas y su influencia en los
artesanos, mostraron despus de la expulsin de aquellos que sus obras y sus
legados an permanecan vigentes. Por ejemplo, los editores de El Catolicismo
que seis aos despus la congregacin de artesanos fundada por los sacerdotes sigue "dando cada da nuevos frutos espirituales i nuevas pruebas del santo
fin con que fue establecida, fin extrao a toda opinin poltica, a toda mira ajena
a la salvacin de las almas. Cierto es que muchos han desertado; pero tambin
lo es que otros se han aprovechado de la gracia que trae consigo una vida
arreglada, una vida cristiana empleada en la prctica de buenas obras i en el
fiel cumplimiento de las obligaciones individuales del respectivo estado social
i civil a que pertenece el congregante?" .
El asunto relacionado con el trabajo que hacan los jesuitas con los
artesanos pasa por las circunstancias polticas. Las Sociedades Democrticas
fueron punto clave no slo para el ascenso de Lpez a la presidencia sino para
atacar la presencia de los jesuitas en el pas. Por su parte las sociedades
populares de artesanos fueron vistas como aparatos polticos del conservatismo.
Estas sociedades eran patrocinadas por los jesuitas" .
Ibid., p. 48.
El Da, Bogot, No. 285, 26 de junio de 1845, p. 1, citado por Forero, Mara Esther,
Cultura y mentalidad de los artesanos de Bogot. 1840-1880 (Tesis de Maestra en Historia),
Bogot: Universidad Nacional, 1998, pp.157-158.
79 El Catolicismo,
Bogot, No. 246, 24 de junio de 1856, p.l SO. Citado en Ibid., p. 159.
80 Los jesuitas eran considerados
como conservadores por haber sido los fundadores de
la sociedad popular, en contrava de las sociedades democrticas. As lo dej ver Salvador
Camacho Roldn: "En competencia con la Sociedad de Artesanos fue fundada en 1849 la
sociedad popular, compuesta en su principio de una reunin que, con pretextos religiosos, haba
formado la compaa de Jess. Esta sociedad mostr desde un principio sentimientos fuertes
de animadversin al gobierno y a los liberales". Cfr. Camacho Roldn, Salvador, Memorias,
Medelln: Bedout, s.f., p.82, citado en: Turriago, Daniel, La expulsin de los jesuitas de la
Nueva Granada en 1850, Bogot: Pontificia Universidad Javeriana, 1980, p.65.
77
78
233
ACHSC I 30 ICorts
La Sociedad Democrtica de Bogot, bajo la influencia del presbtero
Juan Nepomuceno Azuero" , fue determinante en la expulsin de los jesuitas,
pues la presion y sirvi para que varios congresistas insistieran ante el
presidente para que tomase esa medida. En esta tnica, el 16 de enero de 1850
el gobernador de Bogot, general Mantilla,junto con miembros de la Sociedad
Democrtica se amotinaron para exigirle al presidente Lpez la expulsin de
los jesuitas. Ante esta situacin, un da despus, el superior de la Compaa,
padre Manuel Gil, fue llamado a Palacio presidencial en donde se le hizo saber
el malestar que caus que los artesanos que estaban bajo la influencia de los
jesuitas se hubiesen unido a la Sociedad Popular Conservadora, contraria a la
Sociedad Democrtica, siendo ese el motivo de la protesta de la Sociedad
Democrtica.
Al final de cuentas, la expulsin de los jesuitas fue un hecho y nada fue
posible para impedirla. Ella caus gran revuelo y excitacin. Los liberales
presentes en el legislativo no ahorraron esfuerzos por sacar a los sacerdotes,
tanto que una vez logrado tal fin, felicitaron desde el Congreso a Lpez por
haberse decidido. "La Cmara felicita al poder ejecutivo por haber tenido
bastante firmeza, patriotismo y energa para cumplir con un deber penoso y
delicado; y aplaude y apoya con decidido y leal inters una medida de vital
importancia para la conservacin del orden, de las libertades pblicas y de la
independencia nacional". Estas actitudes fueron seguidas por polticos como
Anbal Galindo y Eustorgio Salgar, as como por las cmaras provinciales de
Neiva, Mariquita y Pamplona y los cabildos del Socorro y Melgar, y ciudadanos de Sogamoso, Tunja, Vlez, Cartago, Quilichao y Popayn'":
La Cmara de representantes propuso registrar "en el acta de ese da el
nombre del C[iudadano] Presidente general Jos Hilario Lpez, y de sus
dignos Secretarios Dr. Manuel Murillo, Victoriano de D. Paredes y coronel
Toms Herrera, por haber merecido bien de la Patria'"" . El bien de la patria
haca alusin a la idea de que quienes propusieron la expulsin de los jesuitas
los vean como suj etos que ponan en peligro la seguridad interna del territorio
81 Azuero no fue el nico clrigo que incit la salida de los jesuitas.
Por la expulsin de
los sacerdotes, el cura Alaix manifest su alegra: "Pocos meses han pasado despus de la
expulsin de losjesuitas, y ya se siente restablecida la unidad entre los cristianos". Cfr. Alaix,
Manuel Mara, No sin desconfianza en mis propiasfuerzas ... , Popayn, 1850, p. 30. Se plantea
tambin que los sacerdotes antijesuitas, en su mayora, haban sido formados bajo la tutela del
programa de estudios propiciado por Santander en 1826, lo cual significaba la influenciade las
obras de Desttut de Tracy y Jerems Bentham. Ese clero se encontraba concentrado en la capital
del pas, por lo que puede explicarse por qu se opusieron tanto a los jesuitas y al arzobispo
Mosquera. Era, en esencia, una confrontacin entre diversas corrientes de formacin sacerdotal.
Cfr. Horgan, op. cit., p.85, y, Arboleda Llorente, op. cit., pp.192-194.
82 Arboleda,
Gustavo, Historia contempornea de Colombia, Tomo 3, Popayn:
Imprenta del Depto, p. 112, citado en: Turriago, Daniel, op. cit., p 78-79.
83 Restrepo, Juan Pablo, op. cit., p.601.
234
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
y al pas en clara exposicin frente a fuerzas externas como el papado. Es
decir, era una cuestin de nacionalismo.
En ese orden de ideas, El presidente Lpez advirti varias veces que la
medida tomada no obedeca a intereses personales sino a influencias y
presiones de quienes lo apoyaron el7 de marzo de 1849: "Ya no era potestativo
al poder ejecutivo dejar de adoptar una providencia semejante, ni siquiera
diferirla. l tena que obrar de aquel modo, o abandonar ignominiosamente el
puesto a que los sufragios populares lo elevaron. Ya no son posibles los
gobiernos de resistencia y decepcin. Cuando la ley existe, y la opinin del pas
se ha hecho conocer por la urna electoral, es preciso obrar consecuentemente ... Por mucho tiempo vacil en la adopcin de la medida, por consideraciones
derivadas del espritu de tolerancia y de seguridad propias de la civilizacin
moderna; y de las instituciones democrticas; pero estas consideraciones han
debido ceder delante del mandamiento de la ley vigente y de la persuasin de
que todava nuestra naciente civilizacin e industria y nuestras recientes
instituciones, no tienen fuerza bastante para luchar con ventaja en la regeneracin social, con la influencia letal y corruptora de las doctrinasjesuiticas?" .
En esta proclama de Lpez, del21 de mayo de 1850, se observa una supuesta
confrontacin entre la ley civil y el respaldo poltico al mandatario con la fe
catlica y la civilizacin cristiana. Sin embargo, ello no fue bice para
determinar 10 pernicioso que resultaba la presencia de los jesuitas en el pas.
Una vez conocido el decreto se tomaron medidas para evitar alteraciones
del orden pblico en Bogot. El gobernador, general Manuel Mara Franco,
dict un decreto prohibiendo la reunin de diez o ms personas. El representante Alfonso Acevedo Tejada propuso felicitar al gobierno por la decisin
tomada, tal como en efecto se hizo. Por otro lado, los tambin representantes
Jos Mara Malo Blanco, Juan Antonio Pardo y Juan Nepomuceno Neira
protestaron por la misma decisin. Entre tanto, el Seminario "se llen de gente,
dice un escritor notable, desde el momento en que se public el decreto y casi
no qued una persona honrada en toda la ciudad, de todo sexo, edad y
condicin que no fuese visitarlos y participar con ellos de esta pena comn
y extraordinaria. Pintar la vehemencia del sentimiento y la virtud heroica del
pueblo bogotano en aquellos das es tarea imposible ... "85.
El da de la salida, el 24 de mayo de 1850, varias mujeres que iban hacia
el templo encontraron que las ventanas del Colegio de los jesuitas estaban
abiertas de par en par. Los sacerdotes haban sido sacados en la madrugada
de ese da quedando nicamente un sacerdote granadino, un coadjutor y tres
84 Restrepo, Jos Manuel, Historia de la Nueva Granada, Vol. 2, Bogot: El Catolicismo,
1963, p.150, citado en: Turriago, Daniel, op. cit., p 79-80.
85 Borda, Jos Joaqun, op. cit, p. 229.
235
ACHSC / 30 /Corts
novicios, tambin granadinos. El edificio estaba por lo dems vaco mostrando
la pobreza en la cual vivan sus antiguos habitantes. El asunto fue que a las
nueve de la noche del da anterior los sacerdotes recibieron la orden de salir
en pocas horas. A las dos de la maana el Gobernador, acompaado por varios
miembros de la Sociedad Democrtica llegaron al Colegio y los conminaron
a salir de la ciudad, acompandolos hasta las afueras de la misma'"', sin
respetar "las vigilias anteriores de aquellos respetables Sacerdotes, ni la
ancianidad de unos, ni las enfermedades de otros".
Hacia las ocho de la maana de ese da ya la ciudad se haba enterado
de la salida de los sacerdotes. Esto volvi a conmocionar a las mujeres que
ant=s haban hecho esfuerzos por detener la medida. Ellas slo queran que les
dejaran "en la triste dependencia en que la sociedad i la naturaleza nos han
colocado, los auxiliares poderosos de nuestra Religin i de nuestro culto;
porque ellos nos son necesarios, para poder sometemos con placer nuestro
destino; para ser buenas esposas, sufridas, pacientes, econmicas i laboriosas;
para ser buenas madres, para ser buenas hij as, para ser buenas amigas; para
poder contribuir con nuestro juicio, resignacin i humildad, vuestra dicha
Por qu vosotros, idlatras de la libertad, queris esclavizamos
hasta el punto de quitamos la mezquina libertad de una eleccin (la de
consejeros y amigos que vean en los jesuitas), que no solo es ventajosa para
nosotras, sino tambin para vosotros, para la sociedad entera? ... "87.
Para comunicar oficialmente el decreto a los afectados por el mismo,
fueron comisionados Januario Salgar, secretario de la gobernacin, Carlos
Martn, Salvador Camacho Roldn y Jos Mara Samper Agude1088 , quienes
86 El gobernador
de Bogot, el da 21 de mayo haba indicado la necesidad de que los
jesuitas abandonasen laciudad sin causar grandes traumatismos: " ... La Gobernacin desea que
los padres de la Compaa verifiquen su salida en una hora que consulte la conservacin de la
tranquilidad pblica, que bien poda turbarse si los mismos padres no tienen lacondescendencia
de adoptar algunas precauciones, a favor del orden yde la prevencin de malas consecuencias,
y lo indico as a nombre de la paz pblica". Las horas de la madrugada eran las que ms se
acomodaban a esa peticin, en la medida que las mujeres se recogan en sus hogares yque las
conglomeraciones haban sido proscritas por laadministracin. Cfr. Restrepo, Juan Pablo, op.
cit., Tomo J, p.599.
87 Lgrimas
i recuerdos, ... op. cit., p. 24-25.
88 Jos Mara Samper se caracteriz,
en aquellos aos, por su fuerte posicin antijesuita.
l haba escrito: "La Compaa de Jess es una institucin perjudicial a nuestra sociedad,
porque sus mximas inmorales corrompen las costumbres y prostituyen el corazn del
hombre ... Porque con sus cucaas miserables, con su codicia desenfrenada, con su hambre de
riquezas, ponen enjuego mil medios de estafar al sencillo catlico y reducir a la miseria a los
incautos
Porque siembran ydifunden por todas partes el fanatismo y las preocupaciones ms
estpidas
Porque enemigos de todo gobierno libre, enemigos jurados de la democracia, y
educados en la escuela del absolutismo, ellos minan los cimientos de nuestro Gobierno, y
preparan la ruinade las instituciones republicanas". Cfr. "Losjesuitas", en El Sur-Americano,
Bogot, No. 10, 14 de octubre de 1849, p. l. Citado en Plata, William, El catolicismo y sus
236
La expulsin de los Jesuitas de la Nueva Granada
se dirigieron al lugar de habitacin de los sacerdotes, llevando el pliego con el
mencionado decreto de expulsin e informndoles que tenan 48 horas para
abandonar la ciudad. El decreto fue ledo ante todos los sacerdotes de la
comunidad. Losjesuitas aceptaron la conminacin y el superior, padre Gil pidi
un plazo de un mes para arreglar los asuntos de todas las casas en la Nueva
Granada. Sin embargo eso no fue aceptado, aspecto ste ampliamente
criticado por los lderes conservadores, quienes mostraron cmo el dictador de
Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, s permiti ese plazo para los jesuitas
de su Provincia.
Para la salida del pas el ministro de la Gran Bretaa en la Nueva
Granada, general Florencio O'Ieary, intercedi ante el gobierno para que se
permitiera dirigirse a los sacerdotes por la va al Pacfico con estacin en
Ambalema o Guaduas. Sin embargo, la estacin en alguno de estos dos puntos
no fue cumplida'".
Los jesuitas expulsados provenientes de Bogot, Popayn y Medelln se
reunieron en Honda donde recibieron el apoyo de Jos Borda y Fernando
Camacho, quienes pagaron el champn que los condujo por el Magdalena.
Posteriormente se dirigieron a Santa Marta y de all a Europa, Jamaica y
Ecuador. El padre Gil y otros tomaron la goleta Anita rumbo a Jamaica. Otros
tomaron el bergantn L' Aigle y se dirigieron al Havre.
Conclusiones
La expulsin de los jesuitas decretada por Jos Hilario Lpez en mayo
de 1850 ha sido vista, tradicionalmente, como un punto ms del reformismo
liberal decimonnico. Sin embargo, puede observarse que ella encierra
aspectos ms profundos. La definicin inicial en la formacin de los partidos
polticos estuvo marcada, en parte, por la llamada "cuestinjesuita", El debate
candente entre las dos colectividades, en 1850, fue producido por la decisin
corrientes en Colombia decimonnica 1850-1880 (Tesis de magster en Historia), Bogot:
Universidad Nacional, 200 1, p. 196. El mismo Samper, en otro texto, afirm que el asu.ito de
los jesuitas era una "cuestin social i decisiva" para los neogranadinos y que no entenda por
qu un pas tena que "despedazarse en bandos agresores e irreconciliables, por solo unos
miserables frailes interpuestos entre la sociedad i el porvenir". Cfr. Samper, Jos Mara,
Apuntamientos ... op. cit., p.504. En 1873, un Jos Mara Samper ms reposado escribi tres
cartas al joven liberal Digenes Arrieta, mostrndole las virtudes del liberalismo que est con
Dios, sin negarlo, e indicando, igualmente, la compatibilidad entre liberalismo ycatolicismo,
contradiciendo con ello a los ms radicales que afirmaban la imposibilidad de conciliar ambos
principios. Cfr. Samper, Jos Mara, "La libertad y el catolicismo", en Orgenes de los partidos
polticos en Colombia, Bogot:Colcultura, Biblioteca Bsica Colombiana, 1978.
89 De los jesuitas
expulsados jugar papel importante Telsforo Paul, quien en ese
momento era estudiante profeso y posteriormente sera arzobispo de Bogot durante la
Regeneracin, ayudando a la restauracin en el pas de la comunidad religiosa desde 1884.
237
ACHSC / 30 /Corts
de expulsar a los jesuitas de la Nueva Granada. Aspectos
separacin
Iglesia -Estado,
la educacin neutra en materia
fortalecimiento
nacional alejado de las injerencias extranjeras,
Roma, la participacin poltico partidista del clero, las libertades
individuales
conducentes
a la formacin de la ciudadana,
discusiones presentes por la presenciade la Compaa de Jess
nacional.
relativos a la
religiosa, el
sobre todo de
y los derechos
atraviesan las
en el territorio
As, creemos que detallando el extraamiento
de los religiosos podemos
mirar que l nos permite entender el espritu reformista liberal de mediados del
siglo XIX, no como un componente ms sino como un escenario que sintetiza
ese espritu reformista. De igual forma, podemos observar el ambiente que
gener la medida de expulsin y la forma como los diversos sectores sociales
se alinearon en tomo a ella, defendindola
o atacndola.
238
También podría gustarte
- U2 Suárez, Jonathan. El Pentecostalismo en El Ecuador, Historía y Prácticas PDFDocumento27 páginasU2 Suárez, Jonathan. El Pentecostalismo en El Ecuador, Historía y Prácticas PDFRicardo Regalado100% (3)
- La Evangelización A Través de Los Monasterios MendicantesDocumento6 páginasLa Evangelización A Través de Los Monasterios MendicantesMayra Hdz MachucaAún no hay calificaciones
- Lista de Presidentes de ColombiaDocumento35 páginasLista de Presidentes de ColombiaVioli Carrillo80% (69)
- Historia de La Iglesia Catolica EcuadorDocumento3 páginasHistoria de La Iglesia Catolica EcuadorJesSyAún no hay calificaciones
- Sacerdotes y Misioneros ItalianosDocumento36 páginasSacerdotes y Misioneros ItalianosEd DiazAún no hay calificaciones
- Civilización, Frontera y Barbarie. Misiones Capuchinas en Caquetá y Putumayo, 1893-1929Documento4 páginasCivilización, Frontera y Barbarie. Misiones Capuchinas en Caquetá y Putumayo, 1893-1929Trashumante. Revista Americana de Historia SocialAún no hay calificaciones
- Catolicismo y PrensaDocumento51 páginasCatolicismo y PrensaMaría MandingaAún no hay calificaciones
- Informe Del LibroDocumento4 páginasInforme Del Libromaicol stiven suarez vicentesAún no hay calificaciones
- De Las Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino A La Erección de La Diócesis de Barranquilla (Colombia), 1870-1937Documento22 páginasDe Las Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino A La Erección de La Diócesis de Barranquilla (Colombia), 1870-1937THOMAún no hay calificaciones
- Sobre Celam Medellin 1968Documento5 páginasSobre Celam Medellin 1968carlosmariomartinezhAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento10 páginasTrabajo FinalFrank Chavarriaga EscobarAún no hay calificaciones
- Ensayo. El Ser Del Laico en El Misterio de La Iglesia y Del MundoDocumento6 páginasEnsayo. El Ser Del Laico en El Misterio de La Iglesia y Del MundoSusana GarciaAún no hay calificaciones
- La Iglesia de Los Pobres y La Salvación de América Latina: ReseñaDocumento5 páginasLa Iglesia de Los Pobres y La Salvación de América Latina: ReseñaFlorencia UnaClaraAún no hay calificaciones
- El Cine Moral y La Censura, Un Medio Empleado Por La Acción Católica Colombiana 1934 - 1942Documento26 páginasEl Cine Moral y La Censura, Un Medio Empleado Por La Acción Católica Colombiana 1934 - 1942Laura AncianisAún no hay calificaciones
- Una Carta Inedita Del Jesuita Jose GarciDocumento16 páginasUna Carta Inedita Del Jesuita Jose GarciRocío Paula GrafAún no hay calificaciones
- La Iglesia en La Independencia. Diferentes Actitudes de La Jerarquia y Del Bajo Clero 18101824 Fernan Gonzalez V3Documento12 páginasLa Iglesia en La Independencia. Diferentes Actitudes de La Jerarquia y Del Bajo Clero 18101824 Fernan Gonzalez V3Catalina BeltranAún no hay calificaciones
- La Iglesia en Cuba Al Final Del Período Colonial Autor Juan Bosco Amores CarredanoDocumento17 páginasLa Iglesia en Cuba Al Final Del Período Colonial Autor Juan Bosco Amores CarredanoDAVID JCAún no hay calificaciones
- Manuel MarzalDocumento30 páginasManuel MarzalJosé Luis CanoAún no hay calificaciones
- Fernando Boasso Como PrismaDocumento5 páginasFernando Boasso Como Prismacarlosgerez22Aún no hay calificaciones
- El retorno de los jesuitas: Relación de los sucesos ocurridos en la misión peruana de 1871 a 1875De EverandEl retorno de los jesuitas: Relación de los sucesos ocurridos en la misión peruana de 1871 a 1875Aún no hay calificaciones
- El Clero Indígena en HispanoaméricaDocumento24 páginasEl Clero Indígena en HispanoaméricaErick Javier Peralta FierroAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del Concilio Vaticano IIDocumento6 páginasAntecedentes Del Concilio Vaticano IIolpatec100% (1)
- Gustavo Ludueña - El Movimiento Litúrgico y Los Monjes Benedictinos en La Ciudad de Buenos Aires 1916-1973Documento17 páginasGustavo Ludueña - El Movimiento Litúrgico y Los Monjes Benedictinos en La Ciudad de Buenos Aires 1916-1973Deimos StrifeAún no hay calificaciones
- El Catolicismo Social en El ArzobispadoDocumento64 páginasEl Catolicismo Social en El Arzobispadomichos4567Aún no hay calificaciones
- Historia Del Pentecostalismo - Gilma VargasDocumento70 páginasHistoria Del Pentecostalismo - Gilma Vargasana velasquez100% (3)
- Contra La Republica Liberal: Margallo y Duquesne y El Posicionamiento Del Catolicismo Tradicionalista en Los Albores de La IndependenciaDocumento96 páginasContra La Republica Liberal: Margallo y Duquesne y El Posicionamiento Del Catolicismo Tradicionalista en Los Albores de La IndependenciaSofia Ingram100% (1)
- 06 6feb Barocio BautistasDocumento3 páginas06 6feb Barocio BautistasLeopoldo Cervantes-OrtizAún no hay calificaciones
- El Clero de Nueva España y Las Congregaciones de Indios - Rodolfo AguirreDocumento24 páginasEl Clero de Nueva España y Las Congregaciones de Indios - Rodolfo AguirreDavid MartinezAún no hay calificaciones
- TEMA 2 - Auroras de La Evangelizacion IndigenaDocumento8 páginasTEMA 2 - Auroras de La Evangelizacion IndigenaJuan AscurraAún no hay calificaciones
- Supresion de La Compañia e Ilustración en La IglesiaDocumento20 páginasSupresion de La Compañia e Ilustración en La IglesiaJoseph Zea CastilloAún no hay calificaciones
- Iglesias EvangelicasDocumento16 páginasIglesias EvangelicasJhordy Maycol Rodas QuirozAún no hay calificaciones
- Calistenia y Religion. Postales Del Cato PDFDocumento16 páginasCalistenia y Religion. Postales Del Cato PDFMoises Alejandro Amezquita MartinezAún no hay calificaciones
- An - Teol 23.1 - 08Documento6 páginasAn - Teol 23.1 - 08francisconovoarojasAún no hay calificaciones
- La Educacion Puertorriquena Segun Los EspiritistasDocumento11 páginasLa Educacion Puertorriquena Segun Los Espiritistasapi-211461442100% (1)
- Contexto Histórico Eclesial PDFDocumento4 páginasContexto Histórico Eclesial PDFHno Elkin LópezAún no hay calificaciones
- Teología de La Liberación en MéxicoDocumento17 páginasTeología de La Liberación en MéxicoJosé Carlos Garcia ArellanoAún no hay calificaciones
- Texto Plano PSI UEI-P62Documento13 páginasTexto Plano PSI UEI-P62ALEJO1107Aún no hay calificaciones
- Libro Diego ThompsonDocumento120 páginasLibro Diego ThompsonElias Chavez100% (2)
- Desfile Mortuorio (1826-1842) - MexicoDocumento11 páginasDesfile Mortuorio (1826-1842) - MexicoJimena505Aún no hay calificaciones
- Historia de La Iglesia Presbiteriana en Chile PDFDocumento108 páginasHistoria de La Iglesia Presbiteriana en Chile PDFConsuelo Cortés Guajardo100% (2)
- Xnos Por El SocialismoDocumento34 páginasXnos Por El SocialismoManuel GchAún no hay calificaciones
- En Torno Al Diálogo ISEEDocumento17 páginasEn Torno Al Diálogo ISEEMiley CruzAún no hay calificaciones
- Historia, Sociedad y Educacion IIDocumento17 páginasHistoria, Sociedad y Educacion IICesar GomezAún no hay calificaciones
- A la sombra de Juan Manuel de Rosas: Historia secreta de la supresión de la Compañía de Jesús en Buenos AiresDe EverandA la sombra de Juan Manuel de Rosas: Historia secreta de la supresión de la Compañía de Jesús en Buenos AiresAún no hay calificaciones
- Masoneria y Los Jesuitas PDFDocumento10 páginasMasoneria y Los Jesuitas PDFlibrosqueleoAún no hay calificaciones
- Guatemala Historia de La IglesiaDocumento4 páginasGuatemala Historia de La IglesiaIsraelAún no hay calificaciones
- Guía 8 RELIGIÓN SeptimosDocumento10 páginasGuía 8 RELIGIÓN SeptimosNestor DiazAún no hay calificaciones
- Los JesuitasDocumento6 páginasLos JesuitasMaría Elena Martinez AlvarezAún no hay calificaciones
- Acción Católica Én CuencaDocumento27 páginasAcción Católica Én CuencaJuan Martínez BorreroAún no hay calificaciones
- Pentecostalismo y DiscriminaciónDocumento19 páginasPentecostalismo y DiscriminaciónPentecostalismoAún no hay calificaciones
- Relacion Corona IglesiaDocumento6 páginasRelacion Corona IglesiasanspaulbeAún no hay calificaciones
- Colegio de CastroDocumento17 páginasColegio de CastroMarco Leon LeonAún no hay calificaciones
- La Rerum Novarum en MexicoDocumento25 páginasLa Rerum Novarum en MexicoIsa oAún no hay calificaciones
- Diego Thomson y La Llegada de La Biblia A Mexico y LatinoamericaDocumento6 páginasDiego Thomson y La Llegada de La Biblia A Mexico y LatinoamericaJosé Alonso Trujillo DomínguezAún no hay calificaciones
- Resumen Historia de Asmbleas de Dios. LibroDocumento7 páginasResumen Historia de Asmbleas de Dios. LibroSANDRA PATRICIA MALDONADO RAMIREZAún no hay calificaciones
- La Iglesia Catolica en La Hispanoamerica Colonial Josep M BarnadasDocumento12 páginasLa Iglesia Catolica en La Hispanoamerica Colonial Josep M Barnadasfamilia BoixchavezAún no hay calificaciones
- Pensamiento Político Católico de Colombia 1850-1900Documento202 páginasPensamiento Político Católico de Colombia 1850-1900Bo ColemanAún no hay calificaciones
- Exposición Textos ReligiososDocumento7 páginasExposición Textos ReligiosospmatestadAún no hay calificaciones
- La Semana Trágica y la perspectiva del catolicismo sobre la cuestión social en el Río de la Plata, 1880-1919De EverandLa Semana Trágica y la perspectiva del catolicismo sobre la cuestión social en el Río de la Plata, 1880-1919Aún no hay calificaciones
- La política entre nubes de incienso: La participación política de las asociaciones católicas laicas bogotanas (1863-1885)De EverandLa política entre nubes de incienso: La participación política de las asociaciones católicas laicas bogotanas (1863-1885)Aún no hay calificaciones
- Historia contemporánea de la Iglesia católica en el PerúDe EverandHistoria contemporánea de la Iglesia católica en el PerúAún no hay calificaciones
- Guía Análisis Textual Parte 1Documento18 páginasGuía Análisis Textual Parte 1Fabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- De Gallinas y VerbosDocumento3 páginasDe Gallinas y VerbosJulietaMeloRiosAún no hay calificaciones
- 2008 - I Un Territorio Privilegiado - Docx para EstudiantesDocumento17 páginas2008 - I Un Territorio Privilegiado - Docx para EstudiantesFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- 2006 - I Un Mar en El Que No Se Ahoga NadieDocumento8 páginas2006 - I Un Mar en El Que No Se Ahoga NadieFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- 2008 - I Un Territorio Privilegiado - Docx para EstudiantesDocumento17 páginas2008 - I Un Territorio Privilegiado - Docx para EstudiantesFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- 2008 - I Un Territorio PrivilegiadoDocumento16 páginas2008 - I Un Territorio PrivilegiadoFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Nota 2do Parcial Lunes A Viernes para Subir Al BlogDocumento15 páginasNota 2do Parcial Lunes A Viernes para Subir Al BlogFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Nota 2do Parcial Intensivos Mañana Tarde y Sábados Grupo 2 para Subir Al BlogDocumento4 páginasNota 2do Parcial Intensivos Mañana Tarde y Sábados Grupo 2 para Subir Al BlogFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Seguimiento Presentación Texto NarrativoDocumento8 páginasSeguimiento Presentación Texto NarrativoFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- 2009 - II Es Mejor Con QuesoDocumento9 páginas2009 - II Es Mejor Con QuesoFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Calvin y Hobbes, Un Ejemplo de Intertextualidad en El ComicDocumento11 páginasCalvin y Hobbes, Un Ejemplo de Intertextualidad en El ComicFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Notas Intensivo Tarde Lunes A ViernesDocumento9 páginasNotas Intensivo Tarde Lunes A ViernesFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Varios Examenes (2006-I 2007-II 2010-I)Documento7 páginasVarios Examenes (2006-I 2007-II 2010-I)Fabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Varios Examenes (2006-I 2007-II 2010-I)Documento7 páginasVarios Examenes (2006-I 2007-II 2010-I)Fabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Notas Estudiantes Andrés QuintanaDocumento10 páginasNotas Estudiantes Andrés QuintanaFabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Nota Estudiantes Carolina y Fabián (Lunes A Viernes)Documento14 páginasNota Estudiantes Carolina y Fabián (Lunes A Viernes)Fabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- López, El Desengaño o Confidencias de Ambrosio López, 1851, (BN, P, 3, 7)Documento56 páginasLópez, El Desengaño o Confidencias de Ambrosio López, 1851, (BN, P, 3, 7)Fabian Diaz ConsuegraAún no hay calificaciones
- Reformas 1850Documento10 páginasReformas 1850jhoviAún no hay calificaciones
- Los Artesanos en La Revolución Latinoamericana ColombiaDocumento3 páginasLos Artesanos en La Revolución Latinoamericana Colombiasamahel prada cortesAún no hay calificaciones
- Antonio NariñoDocumento9 páginasAntonio NariñoIngrit Jhoana ZuñigaAún no hay calificaciones
- Guía # 1 Las Reformas Liberales2Documento5 páginasGuía # 1 Las Reformas Liberales2Mafe SánchezAún no hay calificaciones
- Los Radicales Del Siglo XIX - Escritos Políticos PDFDocumento165 páginasLos Radicales Del Siglo XIX - Escritos Políticos PDFhyde_tjo0% (1)
- Artesanos Siglo XIXDocumento12 páginasArtesanos Siglo XIXEder Latorre CañAún no hay calificaciones
- Reseña Historica de Los Delegados Del Departamento de Tolima Acisclo Molano y Roberto SarmientoDocumento12 páginasReseña Historica de Los Delegados Del Departamento de Tolima Acisclo Molano y Roberto SarmientoMinerva Briceño G100% (1)
- Colombia Siglo XIXDocumento14 páginasColombia Siglo XIXNatalia CarmonaAún no hay calificaciones
- GUIA DIDÁCTICA SOCIALES 11 Tercer PeriodoDocumento3 páginasGUIA DIDÁCTICA SOCIALES 11 Tercer PeriodoMariana PanizaAún no hay calificaciones
- CP - GUIA GRADO 8Documento13 páginasCP - GUIA GRADO 8Daniel Santiago Beltran RamirezAún no hay calificaciones
- Historia Grado 5. Guia 2Documento6 páginasHistoria Grado 5. Guia 2Adriana CardonaAún no hay calificaciones
- Golpe de José María Melo y La PrensaDocumento8 páginasGolpe de José María Melo y La PrensaPABLO SANTIAGO TERAN CONSTAINAún no hay calificaciones
- Las Democráticas Jaramillo UribeDocumento14 páginasLas Democráticas Jaramillo UribeMauricio Rendon100% (1)
- Las Transformaciones Realizadas Por Los LiberalesDocumento3 páginasLas Transformaciones Realizadas Por Los LiberalescarolinaAún no hay calificaciones
- La Expulsión de Los Jesuítas de La Nueva GranadaDocumento40 páginasLa Expulsión de Los Jesuítas de La Nueva GranadaFabian Diaz Consuegra100% (1)
- Arte Republicano ColombianoDocumento16 páginasArte Republicano ColombianovalentinaAún no hay calificaciones
- Las Sociedades Democráticas de Artesanos en La Coyuntura de Mediados Del Siglo XIXDocumento11 páginasLas Sociedades Democráticas de Artesanos en La Coyuntura de Mediados Del Siglo XIXLaura Carolina MenesesAún no hay calificaciones
- Principales Reformas Implementadas Por Los Gobiernos Liberales - XIXDocumento19 páginasPrincipales Reformas Implementadas Por Los Gobiernos Liberales - XIXJUAN MANUEL PEREZ RENGIFOAún no hay calificaciones
- AA. VV. - Los Radicales Del Siglo XIX (Escritos Políticos)Documento176 páginasAA. VV. - Los Radicales Del Siglo XIX (Escritos Políticos)edutijo794350% (2)
- Unidad 4 José Hilario López - Laura BoteroDocumento16 páginasUnidad 4 José Hilario López - Laura BoteroDiego A. Bernal B.Aún no hay calificaciones
- José Hilario LópezDocumento1 páginaJosé Hilario LópezCamilo BertelAún no hay calificaciones
- Dos Figuras Cimeras de La AfrocolombianidadDocumento110 páginasDos Figuras Cimeras de La AfrocolombianidadpimientabravoAún no hay calificaciones
- GUÍA No 05 SOCIALES 5 A IV P JOSÉ HILARIO LÓPEZDocumento3 páginasGUÍA No 05 SOCIALES 5 A IV P JOSÉ HILARIO LÓPEZAnnie Sofía EspitiaAún no hay calificaciones
- La Hacienda y Los Partidos Políticos - Fernando GuillenDocumento99 páginasLa Hacienda y Los Partidos Políticos - Fernando GuillenhardmandoAún no hay calificaciones
- Antecedentes y Consecuencias Del 9 de Abril de 1948Documento8 páginasAntecedentes y Consecuencias Del 9 de Abril de 1948Juan Carlos Rico NogueraAún no hay calificaciones
- Ok. Guia NEEDocumento2 páginasOk. Guia NEElorena maldonadoAún no hay calificaciones
- Los Liberales Se Toman El PoderDocumento1 páginaLos Liberales Se Toman El PodercarolinaAún no hay calificaciones
- Guerras Civiles - GuiaDocumento2 páginasGuerras Civiles - GuiaA N D R E SAún no hay calificaciones
- Unidad 5 José Hilario López - Stephanye Mejía VásquezDocumento8 páginasUnidad 5 José Hilario López - Stephanye Mejía VásquezDiego A. Bernal B.Aún no hay calificaciones