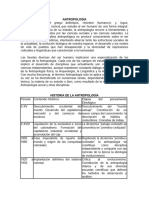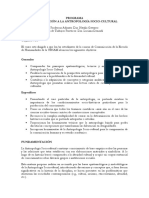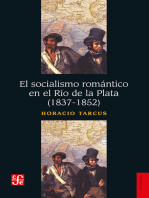Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Metodos de La Antropologia
Los Metodos de La Antropologia
Cargado por
Emerzon Dieguez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas25 páginaslos metodos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentolos metodos
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas25 páginasLos Metodos de La Antropologia
Los Metodos de La Antropologia
Cargado por
Emerzon Dieguezlos metodos
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 25
Los Métodos de la Antropologia
Agustin Santana Telovera*
Resumen
‘Los métodos y Ins técnicas para la obtenciin de datos que
Hevan a cabo las antropstogos sociales y culturales son el
‘reflojo de las distintas formas de contemplare interpretar el
mundo que, en cada momento histérico, les ha preocupado
A partir de las distinias corrientes y tradiciones nacional
se trata en este articulo de realizar un acercamiento a (a
problematica actual y 2 das diferentes formas de entender y
practicar Ia antropotogia.
Escribe Peacock (1989) que en antropolo-
gia hay tantas perspectivas como antropologos,
desde los que sittian al informante y su relacién
en primer plano a los que lo desaparecen tras la
erudicién del anélisis final. No es viable realizar
Ja construccién de los métodos en historia de la
zotropolagés como si existiera un tinico método,
siquiera el inétodo comparativo -interpretado,
criticado, difamado y utilizado desde los
evolucionistes- 0 e! trabajo de campo -interpreta-
Gv, ctiticade, siifamado y utilizado desde las pri
me.as estancias de Boas-. La antropologia ha bas-
culaco ac largo de su historia, por citar algunos
enfoques, enire lo nomotético y lo idiografico,
entre lo cualitativo y lo cuantitativo, entre el sig-
y cl comportamiento, con muy pocos
intentos de sintesis y sucesivas crisis disciplinares.
Dos corrientes disciplinares paralelas has-
ta los afios cincuenta. Ia antropolueia cultural
americana y ia antropologia social britanica, mas
un buen niimero de antropologias nacionales, han.
trazado, ademés de las ambivalencias antedichas,
las concepciones, los métados y las técnicas de
obtencién de datos que hoy practicamos, necesa-
iamente influidos por los desarrollos de otras
boratora Antropologa Social Univervad de La Lagioa sas Cara
ins Espana
Abstract
‘The methods and techniques of data gathering used by 50-
cial and cultural anthropologists reflect the various ways
in which they perceive and interpret the world, object of
their concern, in each particular moment in history. This
articieattemps to iook at today’s problems, and te diferent
‘ways in which anthropology is understood and practiced to
Azproach them, from the stand point of various schools of
thought and national traditions.
disciplinas sociales y no tan sociales como la es-
tadistica matematica, los desarrollos informéticos
0 la misma biologia
Sin pretender obviar la dificultad que su-
pone recorrer el camino de la historia de los mé-
todos y, necesariamente, de las disparidades de
nuesira disciplina (incluso antes de e:nprender
la tarea}, planteamnos el uso de lo cue Stocking
(2992), haciendo apologia de Kuhn y su concep:
cién epistemolégica, denominé tradiciones
paradigmaticas como hilo conductor de ést: &xpo-
sicién. Para ello hemos seguido un criterion es
trictamente cronolégico, puesto que lo que inte-
resa en esta exposicidn es resaltar aqueiios 'mé-
todos’ especificos con los que los antroSlogos
se acercan a su entomno y demarcan el objeto de
estudio, cosa que no todos hacen explicitamente;
una consecuencia intediata es la necesidad de
hacer breves referencias a algunos contenidos
epistemolégicos de las distintas corrientes al in-
terior de la disciplina. Sin lugar a dudas, serfan
necesarios muchos voliimenes para que el reco-
rrido fuera exhaustivo y lo que nosotros trata-
mos de hacer es una aproximaci6n a la proble-
matica actual y a las diferentes formas de enten-
der y practicarla antropologia (para algunas s6l0
etnografia).
Tas Meats de replies
Ciencia y Mar, W(40) 3-22
iencia y Mar
Sirviéndonos como gufa, varias han sido
las cronologias, atendiendo a diferentes aspectos,
utilizadas para atender al desarrollo de la teoria
antropoldgica’. Por ejemplo, P. Bonte (1975) pre-
senta la evolucién de la antropologia a través de
cinco “cortes histéricos” (epistemologicos), los
cuales contemplan una relacidn especifica entre
Giencias e ideologia y, por tanto, una configura-
ci6n particular del saber. El primero, corte previo
ala formulacién del universo propio de la emo-
logia, atafe al descubrimiento del “mundo sal-
vaje” en el siglo XV; el segundo, en el que se rea-
liza Ja critica de los sistemas esclavistas a través
de [a dicotomla conceptual “salvaje-civilizado”
(siglo XVII); el tercero (1850-1880) lo constituye
la consolidacién de la “ideologia del evolucionis-
mo", repitiendo la dicotomia anterior y constitu-
yéndose la etnologia como disciplina indepen-
diente de la historia; el cuarto, sustenta la critica
al evolucionismo y la constitucién de la etnolo-
gia clasica (1920-1930); y, el quinto (1950-1960),
apuntaria simulténeamente a la investigacién de
los fundamentos de la antropologia general y la
“critica radical” de la antropologia moderna.
Ms recientemente, Stocking (1982), con
un enfoque epistemolégico diferente pero con
resultados similares y reconaciendo que la do-
minancia paradigmatica y la temporalizacion
no siempre est4n_implicitamente
cortelacionades, elabora una cronologia que
divide la historia de la antropologia en cinco
granses fases: la etnolégica (1800-1860), 1a
evolucionista (1860-1895), la histérica (1895-
1925), la clasica (1925-1960) y la postelasica, sin
pretender que los antropdlogos de cada uno de
los pericdos compartan minuciosamente enfo-
ques y perspectivas,
TB decir sguienda a F. Eaten (1967 24-25), por su importc al
largo de mas dees decades la Historie dea Etnlagia, de RH. Lowe
ubeada en 1937 y que represemabacl principal esfueraa de sinks desde
Taperapecivaboasaa dela nda dela diserpis. Adare rsp
cones tales comp: de a Amencan Anthropological Association rai
alas por Fe Lagu (7976 {19601} paral etapa 1903-7920 6.
Stocking ed (1976) co wr andl isaductoria sobre la antroplogit ol
period de niscguerras;R. Murpiy (1976) sobreo mis desttado
feos as 40; tabu con Stocking como editor (1873) a History of
‘Anthropology Neaslttr ala que hay qe rmitise ara une jormacion
sistema abe todos is focos de nvestaci ew historia dea antropo-
ogi. Dos obras fundareniaes loess hstonigrins en arapo
{ogi Som Raco culture and evolationde G.W! Stocking 28921968)
Er desarrolo dela teria antropoligacs de M. Hari (1975 (2968),
rostrando dee enfoqucsv fous de entender el pas dea diserplie
“aerentes.
Siguiendo ésta dltima, mientras en los
primeros cuatro periodos paradigmaticos hay
una preponderancia bastante clara de un para~
digma sobre otros, no ocurre asi en la antropo-
logia postclasica. Podemos considerar como
integradora la perspectiva estructuralista, pero
a partir de ella nos encontramos con una an-
tropologia -y consecuentemente unos modos
de practicarla- fragmentada y con paradigmas
no definidos (procesual, interpretativa, marxis-
ta, etc), a lo cual hay que afiadir el cambio de
paisaje (Llobera, 1990) que supuso pasar de
estudiar al Otro distante a un Otro mas cerca~
no (en ocasiones un Nosotros).
Es indudable que el choque cultural, el
sentimiento de extrafeza, el afén comercial y
la preocupacién por las almas paganas promo-
vieron un buen ntimero de descripciones deta-
lladas por viajeros, delegados reales y papales,
misioneros, etc. escritos y narraciones que se
elevaron al rango de miticas en la Europa ilus-
trada de Locke, Voltaite, Montesquieu, Diderot,
Mercier y Morelly, que crearon y recrearon su
“salvaje”. El periodo ilustrado incremerité no-
tablemente e] cuimulo de conocimientos sobre
tos humanos no europeos con fines no sdlo di-
rigidos al entendimiento de la diversidad, 5:
también orientados a legitimar y forventar el
desarrollo emergente de la civilizacion indus-
trial que superaba el estado feudal predomi:
ranée. Como hemos visto, algunos autores si-
tian en esta época el nacimiento de las cues:
tiones centrales de la antropologia contempo-
rénea y los primeros intentos, aunque faliido:
por formular las leyes que gobiernan el curso
dela historia (Harris, 1978). Durante los sig!
XVII y XVII esos precursores de la antropoiv-
gia se interesaron unicamente por el estudio
en la distancia fisica (espacial y temporalmen-
te) de las "sociedades primitivas” y, sin negar
la importancia que pudieran tener las obras
fundadoras de Ja ciencia de la sociedad (Saint-
Simon, Adam Smith, Hume, etc.), considera~
mos que no es hasta el siglo XIX cuando co-
mienzan a desarrollarse verdaderamente las
tcorias antropoidgicas y, sobre todo, a obtenerse
informacién sobre “otras culturas” de manera
sistematica, yendo més alla de lo exético y lo
peculiar.
“Titans Eras
En 1800, siguiendo los patrones de ante-
riores expediciones botanicas y zool6gicas al Pa
cifico, el francés Boudin fue dotado de instruc-
ciones para el registro de formas de vida de otras
cuituras por Joseph-Marie Degérando, miembro
dela primera sociedad “antropol6gica” la Société
des Observateurs de I'Homme. Instrucciones és-
tas que incluyeron, ademas de una critica a tra~
bajos anteriores, una consideracién sobre las difi-
cultades y especial pericia que necesitarfan para
recoger Ja informacién, asi como sobre las cate-
gorias de informacién a ser registradas. La expe-
dicién fracasé, pero las instrucciones dictadas
para ella tuvieron una importante influencia en
posteriores cuestionarios que jugaron un papel
importante en la investigacin etnogréfica del si-
glo XIX (Ellen, ed. 1984).
Lowie apunta en su "Historia de la Etno-
logia” que para que la teoria pueda desarrollarse
precisa de una amplia base de datos recogidos
sisteméticamente y no es hasta la segunda mitad
del siglo XIX cuando se comienzan a fomentar
las instituciones einolégicas que, no sélo alenta-
ban el debate, sino que ademas promovian la
publicacion de nuevas informaciones sobre otras
culturas. Estas fueron, entre otras, la Société
Ethnologique de Paris (1839-1848), la Ethnological
Society of London (1843-1871), la American
Ethnological Society (1842-2870), aportando una
base firme para la construccién y distribucién de
cuestionarios. Destacc por su importancia la
Royal Anthrovologicat Institute con el cuestiona-
rio “Notes ard Queries on Anthropology”, que
aparecié en sttcesivas ediciones entre 1874 y 1951,
llegando a tener un impacto considerabie sobre
elestindar de cuestionario etogr fico hasta 1914.
Pero el siglo XIX fue para la antropologia
mas que la fundacién de aquellas sociedades, ins-
tituciones y museos. Esto sucedié en el contexto
de la expansién colonial europea y con !a cristali-
zacién del pensamiento evoluctonista como la
teoria rectora. Entre 1860 y 1880 se publican las
que después se conocieron como las primeras
grandes obras de la antropologia® que exponian
las proposiciones basicas del evolucionismo, en-
tre las que resaltaba la propuesta de elaboracion
de una historia y una ciencia natural del hombce,
estructurada en una escala jerarquizada de las
civilizaciones en cuyo nivel inferior estarian si-
tuadas las “tribus salvajes” y en el superior las
“naciones civilizadas”.
Elmés notable cuestionario de este perio-
do fue la Circular (1862), originada en el interés
que suscité a Morgan Jas informaciones sobre las
relaciones de parentesco entre los Iroqueses, abor-
da las terminologias del parentesco y fue distri-
buida por la Smithsonian Institution. Los resul-
tados de esta encuesta fueron dobles: por una
parte la compilacién del autor Sistemas de con-
sanguinidad y afinidad en la famitia humana
(1869) y, por otra, el Animo que infundié a varios
de sus cottesponsales para ocuparse de la inves~
tigacion etmografica. Tanto en la Circular como el
cuestionario realizado por Frazer en 1887, se re-
conocieron pronto una serie de problemas respec-
toa su aplicacién. Pero ciertos individuos, corres:
ponsales como A.W. Howitt, supieron corregir ¥
elaborar nuevos cuestionarios.
La metodologia seguida, el método com-
parativo, en este periodo era una consecuencia
de cémo se concebia el pasado y se encontraba
inspirado en las premisas de la Iustracion
dieciochesca. Tomado, segtin Lowie (1974) de la
biologia darwinista y, segtin Harris (1978), de la
paleontologia de Lyell y la prehistoria de
Lubbock, se fundamentaba en la creencia de que
(08 diversos sistemas socioculturales del presen-
te tenfan un cierto grado de semejanza con ‘as
culturas desaparecidas. Para ello, se construyd
tuna secuencia ordenada de instituciones cultura-
les contemporaneas por su creciente antigiiedad,
extrapolando y comparando equivalentemente
esas formas de vida 2 modelos ya extinguidos er.
la suposicién de que todos los grupos humanos
siguen un desarrollo paralelo, desde el estado
primitive al civilizado, esto es, se construyeron
tablas de adhesiones (Gonzalez Echevarria, 1990)
9 costumbres concomitantes, para inferir relacio-
nes de dependencia entre ellas y formular hipé-
tesis sobre las posibles causas.
Elderecho materno (1861) de Bachofen La Ley antigue (2861) deH
Maine; Ei matrimonio prmsivo (1865) de afeL.enen:Sistemas de con
Sanguinidad y ania en a familia humana 185) de Morgan: Cul
tuya Bamitiva (1871) de Tylor; Prncipios de sacologia (7876) de
‘Spencer Sociedad antigua (1877) de Marga
Ta Madar del rope
Ciencia y Mar
wa
Ciencia y Mar
a
Tylor denominé “supervivencias” (survivals)
a los diferentes elementos socioculturales (que ya
habian perdido su importancia especifica) y a tra~
vés de los cuales se trataban de reconsttuir las
distintas etapas del desarrollo (salvajismo, bar-
barie, civilizacion), compartiendo con Morgan que
se trataba de estadios sucesivos pero afiadiendo
que algunos de ellos pueden permanecer inva-
riables y decaer posteriormente. Para nuestro in-
terés, hemos de destacar el articulo de Tylor “On
a method of investigating the development of
institutions, applied to laws of marriage and
escent” (1889) en el que introduce para la etno-
logia el método comparativo de base estadistica,
calculando el porcentaje de adhesiones (probabi-
lidad) entre diferentes formas parentales, y con-
virtiéndose de esta forma en antecesor de la obra
de Murdock y de las Human Relations Area Files.
Armados con cuestionarios, corresponsa-
les, alguna estancia personal (Morgan) y el méto-
do comparativo, los antropélogos evolucionistas
intentaban buscar analogias importantes entre
sociedades muy diversas y separadas espacial y/
o temporaimente, aportando informaci6n y sis-
tematizacion a la naciente antropologia. Pero sus
conclusiones acabaron siendo imponderables e
inverificables, sus reconstrucciones histéricas fue-
ron conjeturales y su uso del método comparati-
vo pect en correlacionar datos etnograficos sin
valor cronolégico, descontextualizados y sin con-
trastar. A comienzos del siglo XX se le criticé a
esta corriente su etnocentrismo, sus especulacio~
nes de despacho y el postular un esquema
unilineal de desarrollo cultural,
Paralelamenie, a finales del siglo XIX y
primeras décadas del XX, se formula el método
histérico-cultural (difusionismo) destacando el
papel del contacto cultural y del ‘préstamo’ de la
historia de manera intercultural, en oposicién a
la evolucion paralela, en la formacion de la hist
ria de la humanidad. No es esta una teoria uni-
forme, puesto que gener6 versiones muy diver-
Citak por Haris 1578.
* La reconstruc dels proceso histiricos segues por os
elas eacuclas mali ehistonca en eel
Laforma ms extrema.
ain es dcr origen de ado el invetaro clr del mand
sas, pero concurria en que si algo es infrecuente a
lo largo de la historia de las culturas es la inven-
cién independiente y paralela de diversos fend-
mtenos culturaies (desde objetos a instituciones,
pasando por rituales, creencias, etc.), en el recha-
zo antedicho a la evoluci6n paralela y en la no
indivisibilidad de la cultura. El propio Morgan
incluy6 explicitamente a la difusion entre los
mecanismos que hacfan posible Is uniformidad
sustancial de la evolucién sociocultural.
La investigacién difusionista se orientaba
pues a reconstruir la trayectoria historico-geogré-
fica de los rasgos y los complejos culturales y a
establecer sus zonas de expansidn, es decir, se
trataba de dilucidar la evidencia de los procesos
historicos determinando las influencias que ha-
bian coincidido en la formacién de un drea cultu-
ral concreta, Este procedimiento antropolégico no
era nuevo para el folklore (Prats, 1986)* que, de
forma temporalmente paralela, desarrollaba el
método histérico-geografico con aplicaciones a la
literatura y a la historia oral
La escuela difusionista alemana (Ratzel,
Schmidt, Gréebner, entre otros) postul6, sustitu-
yendo a los esquemas evolucionistas, la existen-
ia de unos pocos Kultur-Kreise (circulos cultu-
rales 0 aglomerados de rasgos emergentes)’ que
se mostraban como focos de la cultura formados
por rasgos; éstos eran transmitidos de formas
diversas, pudiendo perderse o sufrir adaptacio-
nes. Con el paso del tiempo, los circulos en ex-
pansi6n comienzana encontrarse, a superponer
se, a mezclarse, con frecuencia a destruirse, ade~
mis de que los representantes de un circulo cul-
tural empujan a los de otro u otros hacia zonas
marginales 0 de refugio, De ahi surge 12 concep:
cion del marginalismo geografico cultural y de
‘marginalismo dentro de una misma cultura como
expresiGn de las formaciones mas arcaicas y pri-
mitivas. De esta manera cabria pensar que los
grupos con culturas menos desarrolladas habrian
surgido de las culturas mas antiguas y conserva-
ls radicionals dese sus niles crginans fu, en cierto modo, lapreacupacion
europe desde iad de sein IX
dctrina ifsonsta uel adeptada yor G. Eliot Smity W |. Bery, ue preponian & Egpto come el centro de toda col
Tiong sage
rian los rasgos primitivos, con lo que estudiando
a éstos y los contactos entre grupos se podria re-
construir Ia cultura originatia.
Griebner y otros antropologos alemanes
desarrollan fos criterios de forma (semejanza de
rasgos) y ntimero de semejanzas para identificar
el grado de difusién y contacto. Esto significaba,
frente al evolucionismo, considerar las diferen-
cias y la diversidad entre los pueblos como tini-
camente de grado y equiparables si se dan cier-
tas condiciones, asi como que el estudio de la di-
fusién conduciria a estos antropslogos a conocer
las particularidades con que cada pueblo dota a
sus manifestaciones culturales. Sin embargo, co-
inciden con ios evolucionistas en el uso sistemé-
tico del método comparative para aclarar el co-
nocimiento de los origenes y cambios sucesivos
deculturas contemporaneas (Harris, 1978),lo cual
era posible a partir de la enorme masa de datos y,
desde Ja tradicién folklorista, de innumerables
narrativas (teniendo como fuente las historias
orales) acumuladas.
Franz Boas y su enfoque denominado
particularismo hist6rico, representa la principal
Teaccién contra los esquemas evolucionista y
difusionista, introduciendo una critica sisteméti-
aa las posturas especulativas y abogartdo por la
necesidad de una inftaestructura de investigacién.
Para él, habia que preguntarse el porqué de las
diferencias de tribus y naciones en el mundo y
cuél habia sido el proceso de desarrollo de tales
diferencias; y para responder a tales cuestiones,
haciendo una resuelta defensa de! empirismo
positivista, considera que es necesaria la recons-
ruccién particular de cada cultura, afirmando que
ésta debe ser vista como un entorno que configu-
ra la conducta y el pensaiento humanos.
Contra los estados fijos de evolucidn or-
denadns progresivamente, Boas opone la histo-
rig, defendiendo que los desarrollos de la tecno-
logta, religién, arte, organizacién social y lengua
je no siguen un cauce nico y que, en todo caso,
no iban de lo simple a lo complejo. Justifica que
muchas similitudes culturales eran debidas a la di-
fusion mas que a la coinciclencia casual entre cuitu-
ras autéctonas aisiadas, pero también advierte con-
tra el abuso de esta perspectiva en tanto que las
explicaciones difusionistas no eran aplicables a to-
das las semejanzas culturales, mientras no se de-
mostrara la viabilidad de los contactos geograficos.
Por otra parte, segtin su critica, el argumento
evolucionista que postula que las semejanzas cul-
turales eran el resultado de las mismas causas,
dado que la mente humana reacciona de manera
similar ante circunstancias ambientaies semejan-
tes, fue lo que apart6 a los evolucionistas del uso
racional del método comparativo.
Defiende as{ una visién histérica de la
cultura, abogando por la investigacién de los fe-
némenos culturales locales para establecer la com-
paraciGn a partir de ellos, esto es, la historia y el
método comparativo se complementan.
La constante preocupacién de Boas era
que el desarrollo de los métodos se sometiese a
rigurosos criterios cientificos, atendiendo a esta-
blecer un cuerpo material de datos equivalente
at de fa ciencia natural y la elaboraci6n de leyes
culturales (una perspectiva generalizadora). Por
ello criticé muchos informes etnograficos de es-
tat llenos de descripciones que no podian ser ve~
rificadas 0 por ser dependientes de opiniones
subjetivas de los corresponsales, es decir, super
ficiales y no cientificas, La tinica forma de evitar
esto era a través del registro exiensivo de textos
en el lenguaje nativo (ademas de artefactos). So-
lamente cuando tal material estuviera recogido,
Clasificado e impreso, la antropologia podria te-
ner datos adecuados sobre fos que fundar un cam-
po objetivo de estudio (0 lo que es lo mismo, los
datos brutos eran necesarios antes de la teorfa).
Aunque la intencién de Boas sobre la re-
colecciGn etnografica estaba clara, sus métodos
exactos nunca fueron explicitos, si bien se podria
recanstruir el perfil de las técnicas utilizadas. Boas
realizd, en cierta forma, observacién participante
enlas culturas que él estudiaba (al menos duran-
te los primeros afios de su trabajo), enfatizanae
la recoleccidn de datos a través del uso intensivo
de informantes particulares, a fos que alentaba a
registrar informacién de sus propias culturas en
Ja lengua nativa. De esta aproximacién a la in-
vestigacion etogrética resulté una compilacién
masiva de material, informes, textos y detalles
de Ja cultura Kwakiutl densos y dificiles de ma-
Tos Mode dela Aniroploga
Ciencia y Mar
~N
nejar, pero no informes generales 0 una descrip-
ion de la vida diaria. La urgencia sobre el objeto
de estudio (la disciptina necesitaba la maxima
cantidad de datos de las distintas culturas que
estaban en vias de desaparicin) posterg6 el paso
de los datos @ la generalizaci6n.
Paralelamente al relativismo cultural
boasiano, la otra gran reaccién contra el evolu-
cionismo y el difusionismo, tomo forma en la
antropologia social britinica, mas concretamen-
te, en el funcionalismo que se caracteriz6 por ser
Glaramente anti-historicista. Dicho brevemente,
esta perspectiva estudia sincrénicamente la arti-
cuiacin de los diferentes elementos de una so:
ciedad o de una institucién entre si, la manera
como forman un sistema y Ja funcién que cada
‘uno desempeia dentro de éste. Si bien sé recono-
cea B. Malinowski (en el campo de la practica) y
a AR, Radcliffe-Brow (en la teoria) como los pre-
cursores del funcionalismo en antropologéa, la
idea ya se encuentra en Durkheim, Boas, Mauss
e incluso Bachofen (Lowte, 937) que habian pre-
sentado «varios aspectos de la cultura en sus es-
trechas relaciones ¢ influencias mutuas» y, por
aplicacién, elaborado un principio que hiciera
inteligible los hechos sociales.
Cont una finalidad mas o menos clara en
salvar Ia herencia del cientifismo decimondnico,
y liberindose de las regularidades diacronicas, la
excuela briténica organi26 estudios de campo in
tensivos en pequehas y aisladas sociedades abo-
rigenes, centrados en torno al tema de las relacio-
nes funcionales sincrénicas (exploracién de los
rasgos sistemticos de las culturas) y el andlisis
de los datos en ellos obtenidos, con el fin de bus-
car las formas en que las estructuras y las institu-
ciones de una sociedad se interrelacionan para
formar un sistema (Kaplan y Manners, 1979),
Este interés por la observaci6n directa y
sistematica de las sociedades aparece en Gran
Bretafta ya a finales del siglo XIX (1898) con la
expedicion de Haddon al estrecho de Torres, de
la cual formaban parte también Rivers y
Seligman, progenitores académicos de Radcliffe-
Brown y Malinowski, tespectivamente. Fue
Haddon quien, tomando el término del discurso
cientifico-natural, adopté e introdujo “field-
Trneelev Eiaaios
work” como denominacién del método en Ja an-
tropologia briténica (Stocking, 1983), alentando
ademas no s6lo a la recoleccién urgente de
especimenes sino también a tomarse tiempe para
sitapatizar con los nativos y conseguir obtener
de ellos el significado profundo de! material re~
cogido. Para ello tendrian que mantenerse en el
campo algunos individuos dirigidos por un in-
vestigador especializado, que orientaria ademés
las prioridades a ser atendidas. Esto fue fo que
Haddon denomins “estudio intensivo de areas
limitadas”, pero no ésta claro que significaba para
Haddon estudio intensive,
Por otra parte, mientras se Hevaban a cabo
test psicolégicos en el Estrecho de Torres, se reco-
gieron detalles sobre Jas relaciones de parentesco
en forma de genealogias. Rivers, desde suis inte-
reses difusonistas, reconocié que tal informacién
constituia la base para la comprensién de la vida
social de los nativos y que lo que se llam6 méto-
do genealégico era un medio por el que los
antropélogos podian estudiar los problemas abs-
tractos a través de hechos concretos, como si sélo
con los estudios del parentesco se clarificara el
entramado social. Para Rivers, sélo mediante el
establecimiento claro de metodologias y de una
terminologia sistematica padria realmente la an-
tropologia tener estatus de ciencia, y el método
geneal6gicn era la forma de llevar a cabo el estu-
dio intensivo, era el método concreto.
En la revisién de 1912 de Notes and
Queries*, que sigui6 apareciendo como dirigido
a Viajeros y exploradores no especializados en
antropologia, se introduce la cistincién linguist
ca entre estudio intensivo y “survey” (como tal,
“registro") y se comienza a dar importancia tan-
to al lenguaje native y a la voluntariedad de los
informantes como a la necesidad de contrastar 0
cortoborar las informaciones verbales con més de
un testimonio, Elio principalmente porque el in-
vestigador, al menos para Rivers, era considera-
do mas un encuestador (“inquirer”) que un ob-
servador, que tenia que desarrollar “simpatia y
acto”. En 1913 Rivers explicita las necesidades 0
precondiciones necesarias para llevar a cabo un
“estudio intensivo", redefiniendo lo que por él
ran) (Stocking, 2993589)
Relizada porn cot
‘osterirmant, enti Sel
se entiende, y cual serfa la labor del etnégrato”
Asi, la estancia debe ser prolongada durante un
afio y verificada por un solo investigador espe-
cialista en etnografia (evitando las disrupciones
en el mundo nativo ocasionadas por las expedi-
ciones numerosas}¢ interesado por todos los cam-
pos de lacultura (politica, religion, educacién, arte
y tecnologia, pues éstos son interdependicntes e
inseparabies). La labor etnografica, como su ob-
jeto, es indivisible.
Sin embargo, fue Malinowski, en Los
argonautas del Pacifico Occidental, quien real-
mente ejecuté el primer trabajo de campo minu-
cioso y quien propuso las condiciones y aspectos
esenciales del método en la prictica, afadiendo
diversas técnicas y procesos para la obtencién de
datos. Para Malinowski la observacion directa
“sobre el terreno” es la tinica manera real de re-
cabar esta informacién; habia que renunciar a
basar los esctitos antropolégicos en las cartas &
informes de los corresponseles u observadores
instruidos, quedando éstos relegados a un segun-
do plano. Poliglota y con una destreza especial
para el dominio de las lenguas, sélo llegé a ser
consciente de la importancia del lenguaje a partir
desu trabajo de campo en las Trobriand, centran-
dose en ia lingiiistica (en la recopilacién de textos
indigenas) durante su segunda estancia. Pero
anteriormente ya habfa tratado de penetrar en las
creencias nativas, yendo mis alld de los hechos*
Puros, a través de la interaccién en el trabajo de
campo, si bien atin ayudandose de intérpretes, e
insistiendo en que «el trabajo de campo cansiste
sola ¥ exclusivamente en la interpretacion de la
cadtica realidad social» a partir de datos recogi-
dos de primera mano. Bs esto y su regteso a las
‘Trobriand lo mas significante de la propuesta
metodolégica malinowskiana: pasar de una situa-
cidn critica de contacto © de datos de segunda
mano a tina situaci6n de contacto “integrativa”
(que no lo fue tanto segtin su diario), donde pre-
domina la observacidn sin renunciar a las voces
de los informantes y, sobre todo, elaborando co-
nacimtiento antropolégico susceptible de ser re-
visado temporalmente, tanto por el mismo inves-
tigador como por otros.
Evans-Pritchard, discipulo de Malinowski,
sintetiza los requisitos y caracteristicas fundamen-
tales del trabajo de campo: «el antropélogo debe
dedicar un tiempo suficientemente largo a su es-
tudio, desde el principio hasta el fin debe estar
en contacto estrecho con la poblacién que esté
analizando; debe comunicarse con ella solamen-
te mediante el idioma nativo, y debe ocuparse de
su vida social y cultural total» (1981).
En general, en cuanto ala metodologia del
‘uncionalismo britanico, Radcliffe-Brown sdlo
aftade especificamente una pequefia nota sobre
el registro de sistemas de parentesco, consistien-
do su mayor logro en la insistencia en la necesi-
dad de un claro y estandarizado sistema de ter-
minologia, ademas de continuar el uso del méto-
do de Rivers. Ahora bien, Radcliffe-Brown y los
te6ricos de su perspectiva estructural-funcional,
hacen hincapié en que es la estructura social el
coniurto de variables que ha de orientar a la An-
trogologia Social. Por ello, la investigaci6n ha de
estar nomotéticamente dirigida, es decir, encami-
nada a la definicién de leyes generales que go-
biernan la interrelacién de [as partes
funcionialmente integrantes de la estructura so
cial, y a partir de ahi explicar comparativamente
(la antropologia social era considerada como s0-
ciologfa comparada) las diferencias, mas que las,
semejanzas?, socioculturales de carécter sincré-
nico. Esta eleccién epistemolégica en torno al
objeto de la investigacién antropaldgica permite
Lo de oicaand trabaya iatnsivos de Biers ue in which the worker lies fr ayear or mare among a commit of perhaps fur o foe hundred people
nd studies every deta of
ana care; which he comes ow coer meme ofthe community pers
‘seneraltzad information, bustier fatureo if ad custom comerete deta! and by means of he vernacular languages (Stools, 1983:92-93
Malinowst considera el eco socal como
«ltr coma todo coherent cid
le cays pares sam so
‘unto empiricoconformada por wn miner imsiado de elementos wentfiabls, dea que entonda la
rcatives dentradel odo en ula nterrlaion, sun cuendo Suarden ceria grado de
respuesta humana als inpertonsnatwales Ligue, 1990106) Por el, elobetode tudo fundamental seni las insti aciones
‘ceils, qu saisfcin el requis de sr wna respuesta grupal el hombres sus macesidadesemerses cms,
Ante fo. toque hay gue compare seu Radi Brow son las diferencias porque lo que se debe comparar no on elementos cultural aslados pert
ssaneniesareqines divers, sin sstomas Socials giobales(Lugue, 1990192),
Tas oles ee Aniopcoga
ncia y Mar
9
Ciencia y Mar
10
una concrecién y especializacién “en el campo”
que los estructural-funcionalisias creian imposi-
ble a partir de los conceptos de cultura y funcién
de Malinowski o el historicismo de Boas. Estos
cambios en el interés etnografico mas que alterar
drasticamente los métodos de campo, hicieron
poner énfasis en la investigacion y en la perspec-
tiva generalizante de los datos. Adicionalmente,
se reafirma el espiritu positivista en la investiga
cién cientifica bajo la creencia de que los datos
“objetivos” podrian recogerse mediante la utili-
zaci6n de rigurosas y nuevas técnicas (entre otras
para medir ia inteligencia) (Nadel, 1937).
Pero, atin con ello, Radcliffe-Brown pres-
cinde de la salvaguarda durkhemiana del méto-
do genético (sélo es posible comparar pueblos
de la misma especie cuando conocemos las espe-
cies anteriores), es deeir, se inclina por el “como
funcionan” las sociedades (sincronia) antes del
“cémo cambian” (diacronia). Aunque considere
la mutua dependencia del método comparativo
y los estudios intensivos de sociedades particu-
lares, concibe el primero como el que garantiza
el carcter cientifico de la disciplina. Asi, el mé-
todo comparativo ha de clasificar (tipologizar),
obtener regularidades y descubrir leyes univer-
sales, especialmente de grupos territoriales, de
parentesco y politicos"?
La importancia del cardcter comparati-
vo a que se aspiraba y las leyes generales que
se pretendian establecer configur6, como he-
mos visto, la seleccién de las unidades de es-
tudio, debiendo ser instituciones cuyos miem-
bros, como grupo delimitado, estuviesen con-
trolados por ellas. La importancia de este uso
del método comparativo, asi visto, qued6 re-
flejada en el estudio de Evans-Pritchard y
Meyer Fortes, Sistemas politicos africanos
(1940), donde se intenta definir la estructura
de los sistemas politicos de ese continente des-
de una perspectiva estructural y sincrénica, de
manera que tales sistemas se manifiesten como
estables y arménicamente integrados. La obra,
ademés de surgir de ella la importante aporta-
cién a la antropologia social del concepto de
grupo corporativo de descendencia unilineal",
es una restriccién al presente etnografico de los
aos treinta, hecha en nombre del empirismo
(Harris, 1978).
Las refutaciones a Radcliffe-Brown en el
estudio histérico-cultural sobre instituciones
africanas, realizado por Murdock (1959), la re~
vision diacrénica de Stevenson (1965)" de los
casos etnogréficos empleados por Evans-
Pritchard y Meyer Fortes, y el cambio gradual
de orientacidn de jévenes antropélogos brité-
nicos (tal vez influenciados por el propio
Radcliffe-Brown después de su experiencia
americana (1931-1937), hacen inclinar el enfo-
que hacia la diacronia, combinando viejos y
nuevos intereses. Una suerte de combinacion
de los principios del funcionalismo estructural
y la documentacién histérica preconizada por
Boas se estaba dando en América con la obra
de Fred Egan, utilizando el método de com-
paraci6n controlada® para el estudio de las
variaciones de la terminologta crow.
Van Gennep,aniropélosoy
prima,
krista, desintendo dels funconalstas, entre otras cous, en tomar e=mo obj de estudio alas sociedad exsticas ©
llasciba col busqueda de as superorencusexalucinste, propo pare:
entrelosestudics
Jotkorss yincnesperon Furctnalsta dele inestigacon, puede se sto en que ambos rechanan toda strco aired queloshechos 1068 MO
padi ser estudiados ms que mediante aobseroaién ya clsfiacin minucosas, para lo cul eran neesricsnsramentospreesos, tales como detalles
tuestionaroeyloncas cartografiss, De igual forms, os haces Se presotan
ines histones, Dede enjue de Van Ger
hociones de transi, Secuencia rit depaso). Al estudia de ests Socuen
specifies sir la cond
(uaa voiimenes entre 1937 y 1958.
ambes,integradosnconjuntos compljosenlas que cumplen funciones
dedi elantors1 Mane deoliorefangatscontemporsin, publica
te conceptoanlitico permit aborda desde a perspective estructural funcional, asta principe de la décade de os esenta ol sistema social elas
scciedades si poder politico cenralzadoy deduciv unas egas oneraes de funcionamnienta. Dela critica del mist surg
6 nla entropologia social
britinica wna corviente que enftizabalos process de interani, a como ls rede soles interpersonalesysuactvacign selec yetalégia por parte
el indoidvo Naro!zky, 19861378).
of Harris, 1978466
© Este po de compansctn se raliza com mires a garantzar que lordistintos elementos comparados son fetioamen homoxenees. La historia de
culrra, ola seconstrucciémhistriealiendes un dea geagrafea especie y tata de controlar is arabesque opern enellaan deasegurar que cada
tuna de ells recie le ponderacion adecuada evel nists loa,
Aricaary Eas
A finales de los afios cuarenta R. Firth cues-
tiona el pilar funcionalista de la sincronia para el
andlisis de los sistemas sociales, apuntando la ne-
cesidad de estudiar no sélo la continuidad de los
sistemas sociales, sino sus transformaciones, dan-
do cabida a la explicacion de las variaciones que se
daban en la conducta real de las personas en su
adaptacion a nuevas situaciones. A través del estu-
dio sistematico de esas variaciones presentes en la
organizaci6n social" podria, segtin Firth, legarse
ala formulacién de una ley general del cambio de
las estructuras sociales. Pero, como Leach sefial6,
ésta preocupacidn por intereses diacrénicos no tuvo
su homénimo en la teoria diacrénica: «la mayoria
Ge mis colegas estin abandonando los intentos de
hacer generalizaciones comparativas; en su lugar
han empezado a escribir etnografias hist6ricas im-
pecablemente detalladas de pueblos concretos»
(Leach cf. Harris, 1978). En cualquier caso, se habia
abierto una importante brecha en el programa
funcionalista estructural, entrando en una fase de
confusién y conflicto: desde el abandono dela pre-
tension cientifica de Evans-Pritchard (renuncia ex-
presa a la concepcién nomotética de la antropolo-
gia) a la vuelta a una concepcién nomotética
(funcionalista) del hombre por Fortes, pasando por
la critica feroz que realiza Leach en su conversion,
al andlisis de la cultura como sistema simbélico al
modo levi-straussiano,
Mientras esto sucedia en Europa, los
antropélogos americanos no vivieron la revolucién
“paradigmética” en términos de una transforma-
cién en los métodos de campo sino, mas bien in-
fluidos por ia perspectiva boasiana, en términos de
métodos de anélisis y calidad del material recopila-
do. Habia una divisién clara entre recopiladores de
datos de campo y expertos en antropologia que
analizaban los datos de primera mano (lo cual se
habja convertido en norma desde Boas). La esta-
distica se convirtié en una herramienta importante
para el antropélogo (sobre todo en la antropologia
fisica) y, si bien solo Kroeber intenté aplicar técni-
cas estadisticas a los datos culturales en estudios
regionales, los lingiiistas tuvieron que dominarla
ya que se constituia para ellos en un elemento cla-
ve para entender otras culturas, recoger textos y
construir datos competentes para la disciplina.
La mayor parte de las investigaciones
etnograficas en Norteamérica (Ellen, 1984) que se
llevaron a cabo desde comienzos del siglo hasta la
Segunda Guerra Mundial fueron realizadas indivi-
dualmente y, dada la escasez material y temporal,
centrando su labor sobre problemas concretos. Es-
tas condiciones y el hecho de que las sociedades
Indias al ser estuciadas sufrian cambios culturales,
Hevé 2 los antropdlogas a trabajar 2 menudo con
unos pocos individuos articulados, registrando en
textos la memoria cultural de sus informantes mas
que participando en la vida diaria,
Porotra parte, la preocupacién boasiana por
a vida mental del hombre, ya por esta época cen-
trada en los enlaces entre los procesos psiquicos y
los sistemas socioculturales, fue continuada por sus
discipulas Ruth Benedict y Margared Mead que
encontraron en et psicoandlisis un bagaje teérico
que hacia posible su estudio. El psicoandlisis habia
renunciado ya a su evolucionismo y los instintos
universales, postulando el relativismo cultural. La
conjugacién de amibos dio origen a un nuevo enfo-
que que, en términos genéricos, tomaba, de una
parte la personalidad como problema cultural y, por
otra, la relacién de causaliciad entre estabilidad so-
cial y cambio sociocultural como ejes principales.
Precedida por el configuracionismo cultural (basa-
do en fa identificarion de los rasgos culturales" re-
levantes y su presentacion en un lenguaje psicolé-
ico), se trats de la conocida como cultura y perso-
nalidad.
Tal vez la obra mas conocida del
configuracionismo fue Patterns of Culture (1934),
de Ruth Benedict, donde se trata de encontrar un
principio integrador que explique !os distintos ori-
° Com su concepl de onganizacn sein, Firth tata delogar wma mayor aproximacin ala conduct rel (ordenacin de ac
ones estas de estructura socal. Est fie tri bia
Furcionslisma estructural preesamenteporaue os graps gu se ormaban araiz de organzacn de as actividades indiyduals, las vlaciones aq
spc alas traciones qu resulta iors eas or
‘aba lugar, no eran pormanents,
"Ralph Loto 1972 (1936), una dls guna lived cl
idades individuals),
idea primerocn
ray personalidad fini ‘rage cultural’ com la asociacién de wna orma yuna sustencia.
Dartculares con una ancén soccituralytmiben cov el soda gue wma ei ai tens para ls Sets entre quienes S¢maniesao gue usar
7s oes dea Arroyo
“iencia y Mar
c
11
Ciencia y Mar
12
genes de los elementos que constituian la cultura
y la imagen totalizadora de la misma’; para lo
cual se aplica a los zufti (Nuevo México), los dobu
(Nueva Guinea Orinetal) y a los kwakiutl
(Vancouver) un modelo basado en pautas y con-
figuraciones psicolégicas y psicopatoldgicas do-
minantes que, seguin la autora, podrian resumir
la cultura. Dejando aparte la acomodacién a so-
ciedades no occidentales de una taxonomia psi-
quidtrica (apolineos, dionisiacos, introvertido,
extrovertido, etc.) de universalidad no verifica-
da, el principal problema de Benedict fue su ané-
lisis poco critico de las fuentes etnogréficas con
las que trabajo en el método de biografia proyec-
tada (segtin el cual las sociedades son la psicolo-
gia individual proyectada sobre una pantalla,
aumentada y prolongada a través del tiempo)
Pero fue Margaret Mead quién, en el movi-
miento cultura y personalidad, prest6 mas alencién
a los especiales problemas metodologicos vincula-
dos a su perspectiva psicocultural. Si bien en sus
primeros escritos hay muchos puntos de semejan-
Za metodolégica con Benedict (como laexageracion
de la claridad con que pueden identificarse y con-
trastarse los tipos de personalidad individual y cul-
tural), en los primeros afios de la década de los
treinta Mead apost6 por métodos de camnpo simi-
ares a los que propuso Malinowski. Al contratio
que la mayor parte de los discipulos de Boas, su
primera experiencia en el trabajo de campo la
tuvo fuera de Norteamérica, en Samoa, y en su
siguiente trabajo on Melanesia fue infliida por
las técnicas del trabajo de campo britanico a tra-
vvés de su trabajo con Fortune y Gregory Bateson.
Su apuesta por técnicas de.campo mas
comprensivas acentué la necesidad de la ob-
servacién participante y del registro de la vida
cotidiana. Como respuesta a las criticas reali-
zadas por algunos alumnos boasianos, centr
_Anteriormose Knater (2932) enmareaaconeepeim cl de
‘ocuturl como superorgdnico (séndose en Durkin et ade ls ptr
mes(paterts) elturales entedendo por elas dstiucionsordades
Dsislenasderlanesinernas qu dan x cualquier clea eu coeren
‘aifrenca de una mora acumen aleatomade raga krober
{§ Luque, 199099) Ess pairone’abarcar risques clturadevn gre
po humana pudiendoalcansar el caricter universal pera stn embargo,
roster recazacon reas a prspetiva nomstsiny suscrbe cot
sn boaianade gue tas las genralizaconesrsuliahan por ncesad
Ini. Dew mado dierent, Benedict conterplala caters es 087-
Shad, ex decir $e Unewan lrlatoisme meacolsiea yl holism come
totaiad organza dls patterns, posto sovisloscampessamient>
syuctdn inci
da especificamente en el problema del lengua-
je en el trabajo de campo, Mead argumento que
los antropélogos no necesitaban saber hablar
la lengua de la gente que estudiaban sino sélo
cémo emplear ésta para comprender el discur-
50 cotidiano, establecer contactos y preguntar
cuestiones basicas. Con aquello, afirmaba ca-
tegéricamente, lo tinico que se consigue es
hacer gala del virtuosismo lingiiistico y, por
tanto, era algo erréneo el énfasis boasiano por
el conocimiento del lenguaje nativo para cen-
trarse en informantes individuales y la colec-
cién de textos. Era mas importante la observa-
cin del fluir de la vida cotidiana
Pero Mead, atin describiendo explicita-
mente sus técnicas de campo y sus presupuestos
metodolégicos (En Adolescencia, sexo y cultura
en Samoa (1972) ya dedica un apéndice a ello),
cae en la generalizacién etnogrética a partir de lo
que ella afirma esta ‘dentro de la cabeza de la
gente’. En una postura opuesta a la de sus maes-
tros Boas y Benedict, busca a través de la genera-
lizaci6n los patrones universales, la humanidad
comin gel consenso de valores, como directrices
generales que orientan la accién moral y que to-
dos los miembros normales de todas las culturas
consideran obligatorias.
Arguyendo contra la relevancia de la es-
tadistica para un tipo de estudio que requiere in-
formes situacionales y emocionales muy comple-
jos, Mead comparaba su papel con el de un mé-
dico o un psiquiatra que formula un diagndstico,
pero lo que realiza son saltos intuitivos y
generalizantes evitando poner a prucba sus teo-
Hias de partida sobre a fuerza de la cultura por el
uso de controles estadisticos.
Siguiendo en nuestro discurso a Harris
(1978), la respuesta de Mead a las criticas contra
su metodologia ha sido extremadamentecomple-
ja. Convencida en parte de que sus descripciones
no tenfan validez demostrativa introduce (1936)
eluso de medios tecnolégicos, cAmaras fotografi-
cas /cinematograficas y magnetéfonos, para cap-
tar los acontecimientos significativos en su con-
texto situacional, publicando luego sus fotogra-
fias acompafiadas de descripciones verbales que
reflejan la calidad de sus notas de campo". Pese
Faiany Era
a ello, el uso de la imagen que hicieron Mead y
Bateson no resolvié el problema metodolégico
inmediato de documentar las diferencias de per-
sonalidad intuidas en la estratificada poblacion
balinesa. Los procesos selectivos para la toma de
fotografias hacen que no existan disparidades
importantes entre los registros visuales y las ob-
servaciones escritas, pero se obvia el problema
de que los medios técnicos estaban siendo utili
zados con unos intereses concretos, es decir, al-
guien enfocaba la cémara y Iz accionaba en un
momento y no en oto, Su valor demostrativo
queda asi bien en entredicho.
Otro de los problemas planteados por
los etiticos ¢ tos que se enfrenta Mead se con~
centra en la tepresentatividad de los informan-
tes. El concepto de personalidad basica omodal
fuc hasta entonces aplicado en sociedades pe-
quefas (sociedades primitivas’), pero las con-
diciones de preguerra de la década de los trein-
ta (y los encargos de proyectos concretos por
el gobierno de los Estados Unidos de America)
hicieron que distintos miembros de cultura y
personalidad extendieran el Ambito de aplica-
ciéna sociedades de mayor complejidad, como
las naciones-estado, puesto que aparentemen-
te constitufan una herramienta precisa para tra-
tar la mistica del caracter nacional. Estos estu-
dios fueron Ilevados a cabo mayoritariamente
por Geoffrey Gorer (Estados Unidos (1948),
Rusia (1949) e Inglaterra (1955)), pero también
por Ruth Benedict (Japon (1946)) y Margaret
Mead (Estados Unidos (1942 y 1949)), El resul-
tado fue una gran cantidad de literatura en
cuya base estaban los medios para delinear Ja
estructura basica © moda! de fa personalidad
derivados de diversos materiales culturales
como mitos, leyendas, cine, canciones popula-
res, y formas institucionales, como la familia y
los patrones de socializacién.
Tocios ellos han sido atacados por su me-
todologia poco ortodoxa, siendo el aspecto mas
destacable el uso de un pequeno numero de in-
formantes como base para la generalizacién so-
bre las intimidades del pensamiento nacional.
Mead responde a estas criticas arguyendo que
siempre que se especifique cuidadosamente la po-
sicién social y cultural, un tinico informante pue-
de constituir una fuente de informacién satisfac-
toria sobre pautas sumamente extendidas. Mead,
haciendo uso de la analogia lingtiistica, pretende
escapar de la exigencia metodolégica del
muestreo a través de realzar, no la distribucién 0
Ja incidencia de una pauta (lo que le obligaria al
1uso estadistico), sino la existencia misma de una
pauta concreta y la forma en que se manifiesta.
Esta forma de colocar las pautas culturales por
encima de la necesidad de muestras
estadisticamente estructuradas, interpretandolas
como si de un sistema de comunicacién se trata-
za, estén plenamente vinculadas al conocimiento
dela estructura gramatical de un lenguaje,en tan-
fo que para ello supuestamente bastan muy po-
cos informantes y més allé de estos lo tinico que
se hace es contar con aseveraciones adicionales.
Pero ni siquiera la lingiistice renuncia alegremen-
te a buscar las variaciones de la conducta verbal
y, Por Supuesto, no afirma que tales variaciones
no ayuden a la mejor formulacién de las normas
gramaticales.
Laantropologia cultural habia desterra-
do el método comparativo a través de la con-
cepcién relativista cultural (inspirada en el
método histérico). Desde esta perspectiva las
sociedades se concibieron como unicas y la
comparacién, visto ello, carecia de sentido. Pero
contradictoriamente este particularismo alen-
t6 la recopilacion de :aaieriales descriptivos, y
su presentacidn estardar, basados en el traba-
jo de campo. Si bien tedricamente la compara-
cién no existia, en la practica no hubo una inte-
srupcidn entre el comparativismo evalucionista®
y el Cross-Cultural Survey de Murdock en 1937.
El propésito de Murdock era elaborar una teo-
ria del comportamiento humano y de la cultu-
raa través de genetalizaciones empiricas, para
Jo cual le era imprescindible la recopilacién y
codificacién de materiales etnograficos de ca-
racter intercultural.
® Esosexpermentospidneros tne uso de meds tenios para dota ala elnografia dew undarento documents pundny conserars la contribution
ds deaion que Meu hay hecho al deserrll dela anropolgia como disiplng
"Wheeler y Ginsberg (115
Themater culture and socal institutions of sien people
0 Summer y Keller 2927), The scienceof society
Tas Nad dela Antrapaagae
jencia y Mar
cl
13
Ciencia y Mar
14
Basandose en el Outline of Cultural
Materials y en la investigacién pluridisciplinar
del Instituto de Relaciones Humanas de la Uni-
versidad de Yale, Murdock trata de conjugar la
recopilacin etnografica con sus influencias de
tipo tedrico" Pero no ha sido su componente te6-
rico el que ha merecido la atencién posterior por
Ja antropologia; més bien, se ha prestado espe-
cial atencién a su restauracién nomotética en el
uso de técnicas estadisticas para hacer generali-
zaciones que puedan ser sometidas a verificacién,
generando, de otra parte, dos problemas esen-
ciales: el primero en lo que respecta a su selec-
cin muestral y, el segundo, al problema de las
unidades de comparacién.
El Cross-Cultural Survey, pasé mas tarde
a denominarse Yale Cross-Cultural Files y poste~
riormente, una vez constituido en organizacién
inter-universitaria, Human Relations Arca Files
(HRAF), conservando el sistema de clasificacién
del Outline of Cultural Materials. El propésito
inicial fue que las culturas archivadas constitu-
yeran una muestra representativa de la variabili-
dad cultural en todo el mundo, pero para ello era
necesario construir el universo de referencia, es
decir, una guia de as culturas del mundo, que
constituyé el Outline of World Culture de
Murdock (1954). En la préctica, trataba de com-
paginarse el inductivismo boasiano con los ana-
lisis comparativos a gran escala evolucionistas, y
el resultado fue una mala aplicacién del método
cientifico que presuponia, por este orden, recc-
ger hechos, clasificarlos y dejar que los mismos
hechos sugirieran las leyes que los explican,
Murdock traté de suplir, como se dijo, con teoria
estas deficiencias, estableciendo una serie de cri-
terios a fin de evitar determinados sesgos en la
seleccién de la muestra: tener en cuenta las areas
culturales; actuat a favor de la inclusion de fac-
tores diferenciados (lengua, entorno, economia,
ftiacién, politica}; actuar en contra de la ex
cia de grupos grandes, diversos y fragmentados;
no atenerse a ningtin listado; no prestar especial
atencin a los pueblos tipicos del trabajo
antropoldgico anterior. A la vez que se renuncia
a la muestra global y se trata de definir un uni-
verso limitado. Pero tales criterios han sido con-
siderados como puramente intuitivos y mds que
discutibles (Luque, 1990).
Sin embargo, el problema més fuerte lo
constituye el segundo de los mencionados, el de
jas unidades de comparacién. Estas estén consti-
twidas por grupos completos, no ‘sistemas so-
ciales parciales” (Radcliffe-Brown), de entidad
(niimero, entorno y forma) muy variada. Ello ha
sido abordado por los continuadores de la obra y
se han tratado de definir nuevos criterios mas ri-
gurosos para determinar unidades culturales 0
étnicas, pero también se le resta importancia en
tanto que el investigador tiene que manejar los
datos que recogen cientos de trabajadores de cam-
po. Da la impresién de que cada grupo existe en
un aislamiento social y geografico donde conser-
van su entidad cultural y, de esta forma, la diver-
sidad y el relativismo se mantiene a ultranza, ig-
norando el componente difusionista. En suma,
se da un valor extralimitado al formalismo esta~
distico frente a, y sin el menor reparo, cualquier
preocupacién tedrica o metodolégiea previa, Las
estructuras estéticas, ai estilo funcionalista, pre~
dominan aqui frente a los procesos que interesan
en el andlisis de los sistemas sociales.
De un modo diferente, las estructuras van
a enmarcar el pensamiento de una cortiente que,
como [a antropologia cuitural americana, a mi-
tad del siglo recurre «l modelo lingtifstico. Levi-
Strauss, con acasi6n de su periplo norteamerica-
10 (1941-1945), habfa coincidido con los lingaistas
Roman Jacobson y Nikolai Trubetzkoy que ya ha-
bian aplicado el estructuralismo a la lingitistica,
con el logro de la demostracién de la naturaleza
seméntica del conjunto de contrastes forclég:
empleacos por cada lenguaje para construir su
rchasando expiant
Summer, de Boas-aungue
wl
cas asistoaidad ve
Deesta forma la variedad apareniomenteinfinita de eon
contrast eis ques catcoriasgertralesde contra
uj procedente del funcionalsne batincy,reconace fluence dea socologa de Keller
saa todo compara
Consistent uma airizoreddecposicionesen aque las agrwpacione baas de ifr
cvs que caractrita ls lenguaes queda recta a pena miimera de sisters de
wen ales sonidos speiins.
apicologin bohsviorita de Hully del pcoonlii,
ond cua su posit en un spac mien
ius y rapes
repertorio de sonidos significativos’”. Este des-
cubrimiento de Ia estructura profunda (incons-
ciente) bajo apariencias superiiciales constituye
el modelo de objetivo cientifico que Levi-Strauss
se esforgaba ya por emular mientras preparaba
el estudio sobre Las estructuras elementales del
parentesco (1949). Cabe recordar la fuerte influen-
cia deM. Mauss, discipulo y colega de Durkheim,
sobre el autor, tanto en Ja concepcidn psicologisia
(por otra parte, también influido por la tradicion
freudiana) de representaciones aquetipicas y co-
lectivas, como en el método, que reduce los fe-
némenos complejos a sus elementos subyacen-
tes, en su caso inconscientes.
El estructuralismo levi-straussiano toma
bisicamente tres elementos o reglas de la lin-
giiistica (Levi-Strauss, 1987): la idea de sistema,
la relacién entre sinctonia y diacronia, y la con-
cepcién de que las leyes lingitisticas conciemnen
a un nivel inconsciente del espiritu. Pero es la
revolucién fonolégica en lingtifstica lo que este
autor considera como el auténtico punto de par-
tida para el estudio de los fenémenos culturales
¥, por ende, del simbolismo, siguiendo aqui a
Lugue (1990). Sin plantear un reduccionismo lin-
giilstico", en tanto que parentesco, totemismo y
mito son como el lenguaje productos de idénti-
cas estructuras inconscientes, Levi-Strauss asu-
me tres planteatnientos del método fonolégico
de Troubetzkoy: que la fonologia pasa del estu-
dio de fenémenos lingitisticos conscientes al de
su infraestructura inconsciente; la biisqueda de
relaciones entre los términos en su estructura (re-
chazo al tratamiento de los términos como fen6-
menos independientes); y la pretensin por al-
canzar el descubtimiento de leyes generales, ya
sea por inducci6n o por deduccién.
Peto el traslado del método hay que tea-
lizarlo con toda precaucién, puesto que se dan
diferencias fuertes entre la lengua y tos dominios
de la cultura, teniendo éstos tiltimos un valor de
significaci6n que resulta parcial, fragmentario 0
subjetive. La metodologia estructuralista aporta
una estrategia de investigacin que debe ir aco-
modando el método al objeto estudiado (Levi-
i casa co oi 9 ART, pe eT
ho termtn se depended as elacones se guinacas cerebral
Strauss, 1987), para lo cual, sea cual fuere el fe-
némeno de estudio, la investigacidn atraviesa por
tres momentos: (1) lz etnagrafia, como trabajo de
campo, observacién de los hechos sociales, reeo-
gida y clasificacién de los datos y materiales que
permitan describir la vida de un grupo humano
© alguno de sus aspectos; (2) la etnologia, nivel
de sistematizaciGn, andlisis y representacién de
los hechos sociales en forma de modelos -cons-
truccién de modelos y experimentacién
deductiva de moditicaciones 0 permutaciones en
el mismo-, inicios de la labor comparativa; y (3)
la antropologia, que, a un nivel tedrico, se ocupa
de las indagaciones que buscan elucidar princi-
pios generales de aplicacion a la interpretacién
del fenémeno, formulando las estructuras del sis-
tema analizado -que se expresa mediante una ley
invariante respecto a la cual cada modelo s6io
constituye una variante transformacional-. Pos-
teriormente se contempla un andlisis comparati-
vo de tales estructuras para construir nuevos
modelos que permitan sintetizar una “estructu-
ra de estructuras’’
Curiosamente, a partir del postulado de
la necesidad de trabajar con estructuras ya for-
muladas de sistemas por via comparativa, Levi-
Strauss no realiza trabajo de campo en las so-
ciediasies que utiliza para sus estudios, lucien-
do una criticada habilidad para pasar, en sus
anilisis mitojégicos, de un drea cultural a otra,
de un tiempo cronolégico a otro sin muchos
miramientos, en una buisqueda de las propie-
dades univetsales del entendimiento humano
(la estructura de estructuras del espiritu huma-
no antedicha).
La clave del enfoque estructuralista re~
side en la comprension y categorizacién de los
hechos socioculturales como signos y las reali-
dades que subvacen y donde se producen esos
hechos como estructuras. Por ello, analizar las
estructuras desde los hechos que las manifies
tan es una labor de interpretacién o descifra-
miento de codigos subyacentes, no del signifi-
cado. Como argumenta Sperber (1974 cf.
Luque, 1990), «la significacién en Levi-Strauss
no es, en modo alguno, un concepto, sino un
simbolov y el estudio del simbolismo propues-
to por el atitor se basa siempre en las caracte-
Ciencia y Mar
ania errata 5
16
risticas dicotémicas que presente un elemen-
to, esto es, no es posible la interpretacién sim-
bélica a no ser que exista oposicién (sagrado/
profano; central/periférico; soltero/casado).
Por tanto, no importa la realidad empirica en
si misma, sino las correlaciones y oposiciones
que tal realidad encubre en su superficialidad
y que es necesario poner de manifiesto a tra-
vés de los modelos estructurales.
Siguiendo a inspiracién de las técnicas
utilizadas por los lingilistas, a mediados de siglo
se produjo en la antropologia cultural un movi-
miento consagrado a hacer mas rigurosos los cri-
terios de descripcion y de andlisis etnografico,
continuando la tradicién del idealismo cultural
en antropologia (Harris, 1978), esta perspectiva
te6rica concede importancia no ya al significado
sino a la gramitica, resaltando la figura del actor
dentro del sistema social. Se traté de la Nueva
Etnografia o etnociencia, conocida también como
etnolingiiistica y etnoseméntica, teniendo su ori-
gen en Estados Unidos”, consistia en una serie
de principios, enfoques y métodos de recoleccién
de datos que comparten el supuesto de que la
cultura reposa en los conocimientos que deben
tenerse 0 aceptarse para comportarse adecuada-
mente en el seno de una cultura dada, es decir,
se interesa por la investigacién de las ‘propieda-
des racionales’ que subyacen a las practicas de la
vida cotidiana,
Desde el punto de vista del lingiiista ins-
pitador de este enfoque (deberiamos decir conci-
liador de enfoques en tanto que en el se ponen
en conexién escuelas tan diversas como la
boasiana, cultura y personalidad, los
funcionalismos y el estructuralismo francés),
Kenneth Pike (gramatica descriptiva), los anali-
sis étic no pueden llegar a resultados estructura-
les, puesto que no es concebible un sistema ex-
mnie étic de diferencias de sonidos. En
la extrapolacion realizada al andlisis de la cultu-
ra, ésta ha de ser abordada desde la perspectiva
de uno de sus miembros (perspectiva émic), de
manera que el etnégrafo utiliza el propio lenguaje
nativo como dato de la descripcién més que como
simple herramienta para su obtencién y se ex-
cluyen las categorizaciones y preconceptos de los
antropélogos acerca de los comportamientos no
verbales, es decir, en concepto de dato s6lo se
usa la descripci6n realizada por el informante de
ese tipo de acto. El uso del lenguaje desplaza, de
esta forma, el problema del significado necesa-
riamente fuera de su estructura.
Su preocupacién por el proceso de ob-
tencién de los mismos, considerando que en
etapas anteriores las etnogratias son s6lo con-
juntos de respuestas a determinadas pregun-
tas no explicitas, hace que realicen informes
detallados donde se registran no s6lo las res-
puestas sino también, en su opinién para una
mayor precision, el estimulo o pregunta
desencadenante. Pero ademés la Nueva Etno-
grafia trata de dar un enfoque sistematico de
la obtencién de datos (andlisis componencial),
desarrollandola segin una frecuencia
preestablecida: primero se pide al informante
que formule una pregunta pertinente a un tema
dado (generalmente sobre _objetos
terminologicamente diferenciados) y a partir de
ella el etrégrafo progresaré conforme a otra se-
cuencia de preguntas sustituyendo items con-
cretos sobre el tema. Siguiendo aqui a Hunter
y Whitten (1981), las respuestas alternativas
‘que puedan darse en contextos iguales deben
contrastar (ser mutuamente excluyentes - pa
res de opuestos®) intrisecamente entre si (en
los términos de la cultura en cuestién), pues
de lo contrario no serian percibidas como al-
ternativas, para constituit un conjunto contras-
tado (como por ejemplo las terminologias de
parentesco)*. Las supuestas ventajas de esta
técnica (también llamada semédntica etnografica)
son, de una parie, la reduccidn de la compieji-
dad manifiesta en los sistemas terminclogicos
a los principios légicos subyacentes a los mis
2 Bntresus mos exponentes se encuentran Conklin, Gove
>EL
"Noha dos objets exuctamente iguales nts Susaspectos. dedi que la clastfcacion por com
iors lacontrastacin de class
rasgostintado, gue se ntenden signalios
eli, Kay, D’ Andrade y Tyler
ists componencial se basa prciamtnte nel enpuste de que wna cultura dade general menor nimers posible de dimensiones de contrast cada
tae las cuss consistedeulmente on dose as varabes de contrastacn
iu na select natural de slo un mimeo de
“rear Eager
mos y de otra, la repetibilidad, es decir, cual-
quier otro antropélogo que trabaje sobre ia mis-
ma cultura puede, tedricamente, generar los
mismos datos con técnicas idénticas.
Aesta conceptualizacién podrian buscarsele
paralelismos con la indagacién de las estructuras
mentales aprioristicas y universales de la gramé-
tica transformacionista chomskiana 0 con las es-
tructuras subyacentes y fundamentales del
estructuralismo. Pero, frente a ellos, que tienen
como objetivo el descubrimiento y formulacién
de reglas o leyes, respectivamente, generales, el
interés de los etnocientificos se focaliza directa-
mente en la formulacion de las regias organiza-
doras de los procesos de intercambio y busqueda
dereferentes que rigen cada cultura concreta (cla-
ra influencia de la perspectiva boasiana (Pelto,
1970)). El propio Conklin (en Llobera, jR. (comp.),
1975), haciéndolo extensivo a Frake y Goodenough,
define la etnografia como «una gramética cultural,
una teoria abstracta que proporciona reglas para
producir, anticipar e interpretar adecuadamente los
comportamientos culturales dados».
El problema surge en que, en el fondo,
es el investigador el que construye las catego-
rias (pares opuestos y s6lo de] comportamien-
to verbal) y no el informante; «nadie tiene un
acceso directo al pensamiento de otra perso-
na» (Kaplan y Manners, 1979), con lo que hay
muy pocas esperanzas de corregir el exceso de
acuerdo en las descripciones formales que se
da entre los seguidores de la corziente por sim-
ple repeticién, como ellos sugieren, del trabajo
de campo y las entrevistas. Pero las criticas mas
serias ponen de relieve, por una parte, como
con excesiva frecuencia los daros han sido ob-
tenidos de unos pocos informantes bien infor-
mados, actores de tipo ideal dotados de con-
ciencia (motivos culturales tipicos para reali-
zar una acci6n futura y motivos culturales ti-
picos imputados a otros para comprender su
acci6n); y, de otra, las carencias que presenta
para explicar como el problema del poder traspasa
a las reglas que se relacionan especificamente en
el contexto-escenario, es decir, las relaciones
entre la vida cotidiana y las instituciones.
Con loquesedioen llamar neoevolucionismo,
y que Harris (1978) sugiere como estrategia tempra-
na de un materialismo cultural, retoma al panora-
ma dela antropologia la generalizacion sincronica
y diacrénica, siendo su figura més relevante Leslie
‘White. El enfoque evolucionista de White, con di-
ferencias claras respecto al evolucionismo clasico,
concibe la cultura como adaptacién y como siste-
ma de produccién y control de energia, atendiendo
ala evolucién de la cultura global, frente a las cul-
turas particulares. La cultura posee una propiedad
distintiva, su naturaleza superorgénica®, que tras-
ciende las diferencias y variaciones locales, esté com-
puesta de rasgos y grupos de rasgos, ¢ implica la
satisfaccién de las necesidades fisicas y espititua-
les, subsistiendo en la evolucién de los sistemas
socioculturales aquellos que mejor se adapten.
El estudio de estos sistemas, concebidos
como cerrados, pasa por considerarlos como con-
sistentes de tres partes: teenoeconémica, social €
ideologica, unidas por relaciones de causalidad
donde el principal componente es el factor
tecnoeconémico: «Los sistemas sociales estén, en
consecuencia, determinados por los sistemas tec-
nol6gicos, y las filosofias y las artes expresan tal
y como viene definida por la tecnologia y
refractada por los sistemas sociales», con lo que
«la cultura evoluciona en la medida en que au-
menta la energia del sistema» (White, cf. Harzis,
1978), es decir, cuanto mejor aprovechada esté la
energia, extraida de la naturaleza por medios tet
nolégicos, y cuanta mas energia se obtenga, mas
desarrollada estaré la cultura y, como resultado,
tendra una forma mas evolucionada de ideolo-
gia y organizacién social.
No sera pertinente ni siquiera interesarse
or el influjo del entorno en Ja cultura, puesto
Pe i
Compurtind ec
esuiendol para Whit, acco
lacultra noestésujta aun desarolo eolutivo wide
propia dee
feana eerie el hecho cultural onsiderado en stolid
ode la cultune como superorgica’, Kroeber mantime xa polemics con Whiten
como oijetode estudio se aifrenca
al, tampon deternado por el acter tecnolgica Cn exo cultural concrete sigue st
tala aera delos organises ives, por lo ques hace neceara la desenpcin, cls
rio ala inoestigactin hist rica dea cultura
tor en que ina ia vision generalzadyraala temporal: sein Krocter
io eimtegracin cade cultura particular
Ta Nios dela replia
que ello sélo atafe a culturas concretas y depen-
diendo del grado de desarrollo cultural, esto es,
s6lo bajo circunstancias muy especiales. White es
un determinista cultural (la cultura del hombre
se ve determinada por la cultura global sin que
éste pueda controlar a aquella). Y dado que la
cultura es un fenémeno que existe en su propio
plano de realidad, debe ser estudiada, interpre-
tada y explicada en términos propios, no
teduccionistas; por esto, es necesario investigar
con una metodologia especifica y descubrir las
leyes que la rigen, es decir, que rigen el desarro-
lo evolutivo
El punto més débil de su argumentacién
lo constituye precisamente el momento de anali-
zary entender los procesos caracteristicos de una
sociedad, o grupo social, en un escenario histori-
co y una circunstacia-entorno geografico dado®
El problema inherente a semejante enfoque pro-
viene de su intento de considerar la cultura como
un sistema cerrado, perspectiva dificil de encajar
con las observaciones sobre grupos reales en cit-
cunstancias coneretas.
Sobre este punto, la adaptacién conereta
(frente a la unicidad de las cultures y patrones cul
turales), incide Julian Steward que, mediante el
método ecolégico-cultural, se interes6 principal
mente por las adaptaciones ecoldgicas especificas
y por el desarrollo de diferentes niveles de comple-
jidad politica en sociedades concretas. Para ello in-
trodujo el concepto de niveles de integracién
sociocultural (Steward, 1977) que. discutiendo la
evolucién en términos de adaptacién, correspon
derian a tipos culturales 0 modelos paralelos de de-
sarrollo” . El aspecto evolucionista multilineal de
su pensamiento se centro en la demostracion de
que diferentes tipos de adaptacién o de explota-
cién (tipos culturales) podian manifestarse en el
mismo entomo, considerado como dinémico, e in-
cluso en el seno de una sociedad compleja tinica;
planteando de esta forma la posibilidad de solucio-
nes muiltiples de explotacién del medio, con dife-
rentes grupos étnicos que se adapten y ocupen
diferencialmente sus nichos respectivos en el mis-
mo escenario geogrifico.
El método propuesto se basa en la supo-
sicién de que en el cambio cultural se dan regu-
laridades significativas que pueden ser orienta-
das hacia la determinacién de leyes culturales.
Para ello, hay que buscar semejanzas significa-
tivas (prestando especial atencidn a aquellos
“paralelos limitados”) entre culturas concretas
por medio de la comparacién controlada, de
manera que si se encuentran correlaciones (pa-
ralelos significativos en la comparacién de se-
cuencias de distintas culturas) ello indica la exis-
tencia actuante de un principio causal recurren-
te que tendré que ser formulado. Dentro de éste
método se incluirian los tres elementos funda-
mentales del método de Ja ecologia cultural
(Steward, 1993): (a) el estudio de las
interrelaciones entre el entorno y los sistemas
de explotacién y produccién; (b) el estudio de
los sistemas de comportamiento implicados en
la explotacién de un area determinada por me-
dio de una tecnologia; y (c) el andlisis de la in-
fluencia que estos sistemas de comportamiento
ejercen en otros aspectos de la cultura, en tanto
que todos éstos eran funcionalmente
interdependientes unos de otros.
Con una gran influencia en la obra de mu-
chos antropélogos posteriores* , en sus trabajos
hizo resaltar las interacciones tecno-econdmicas
y tecno-ambientales, es decir, aquellos aspectos
de la cultura en los que aparece mas claramente
una relacién de cardcter funcional con el entorno
y, por otra parte, trata de distinguir en el entorno
aquellas variables (consideradas como indepen-
dientes) que pueden tener importancia para la
adaptacion humana (Martinez Veiga, 1978.)
[Figunos de los lscpulos de White, tales como Salina y Sra
general (donde se halla mpicios es principales estadins dia 0
© Lostpos ene alee para dirents.
‘ultras como toalidages (9) ete elemento
‘feudalism, despotismo arent! vel grupo pained
Ciencia y Mar
(1980), en ur
cultural
‘sarc ensecedades particule obmastaratles como medioambiente, histor).
ran as sgudentescraceisticas: (a
onerse com velacgn aun provlema ya wn marco de ferecia, (cls elementos
nual ques an selecioade deen leer ls sas rolaconesurcionlesen cada cultura adaptanaes al tp. Alas is cll
tonto de saz esas rigs, ace: a dition
Luci espe (donde son consiceradas ls miles
ines de
mone de lersonta cultural slecionedos mas que
urls conoidos so
4 Por citar algunos; Sidney Mintz, Eric Wo, Morton Evid, Elman Seric, René Milton, Robert Manes
18 ~anieaiosy Evens
También podría gustarte
- Especificidad Del Conocimiento AntropológicoDocumento10 páginasEspecificidad Del Conocimiento Antropológicojulitasaf100% (1)
- Lischetti Mirtha - AntropologiaDocumento391 páginasLischetti Mirtha - Antropologiainesfigueroa4219100% (1)
- Levi-Strauss en Argentina: Itinerarios de la recepción de una obra clave en la historia cultural globalDe EverandLevi-Strauss en Argentina: Itinerarios de la recepción de una obra clave en la historia cultural globalAún no hay calificaciones
- Manual de Introducción Al La AntropologíaDocumento11 páginasManual de Introducción Al La AntropologíaOlegario AndromacoAún no hay calificaciones
- Historia de las ideas y de la cultura en Chile 1: volumen 1De EverandHistoria de las ideas y de la cultura en Chile 1: volumen 1Aún no hay calificaciones
- Los Metodos de La Antropologia PDFDocumento25 páginasLos Metodos de La Antropologia PDFCarmen MercedesAún no hay calificaciones
- Qué Es La AntropologíaDocumento4 páginasQué Es La AntropologíaJosefina Galindez CoronelAún no hay calificaciones
- Resumen Final AntropologiaDocumento67 páginasResumen Final AntropologiaCandela KoludrovichAún no hay calificaciones
- Escuelas AntropológicasDocumento12 páginasEscuelas AntropológicasVanee GodoyAún no hay calificaciones
- Unidad 1 AntropologíaDocumento10 páginasUnidad 1 AntropologíaMica CruzAún no hay calificaciones
- Socioantropologia Resumen PDFDocumento8 páginasSocioantropologia Resumen PDFMaira MendezAún no hay calificaciones
- 001-Preguntas Texto ConstructOtredad-IntroDocumento2 páginas001-Preguntas Texto ConstructOtredad-IntroJessy OjedaAún no hay calificaciones
- Seccion 2Documento18 páginasSeccion 2graciela cardozoAún no hay calificaciones
- Resumen AntropologiaDocumento4 páginasResumen AntropologiaWinston Mucu TelloAún no hay calificaciones
- TEMA 1 - Modelos de Analisis de Lassociedades Llamadas PrehistoricasDocumento7 páginasTEMA 1 - Modelos de Analisis de Lassociedades Llamadas PrehistoricasLucía Rodríguez OrtegaAún no hay calificaciones
- Resumen DSHII CLASE 1Documento6 páginasResumen DSHII CLASE 1KarenAún no hay calificaciones
- Resumen Antropología Uba XXI - 1º ParcialDocumento83 páginasResumen Antropología Uba XXI - 1º ParcialVerónica AlvarezAún no hay calificaciones
- Resumen 2 de AntropologíaDocumento6 páginasResumen 2 de AntropologíaMayra Del CastilloAún no hay calificaciones
- Primer ParcialDocumento22 páginasPrimer ParcialsassenacAún no hay calificaciones
- Antropologia Contemporanea SimbolicaDocumento5 páginasAntropologia Contemporanea SimbolicaLautaro AttarantatoAún no hay calificaciones
- LISCHETTI AntropologiaDocumento78 páginasLISCHETTI AntropologiaRaul Ricardo sosaAún no hay calificaciones
- Antro Final FinalDocumento78 páginasAntro Final FinalRodrigoAún no hay calificaciones
- Guía 1 - Orellana R, Mario - Qué Es La Antropología CapDocumento11 páginasGuía 1 - Orellana R, Mario - Qué Es La Antropología Capapi-3770775100% (1)
- Apunte de Catedra-Principales Corrientes Teoricas de La Antropologia 1Documento16 páginasApunte de Catedra-Principales Corrientes Teoricas de La Antropologia 1Sofi IbarraAún no hay calificaciones
- Antropología Cultural - Constructores de OtredadDocumento5 páginasAntropología Cultural - Constructores de OtredadCamila Gallardo CorreaAún no hay calificaciones
- Resumen OtredadDocumento6 páginasResumen OtredadAlejandro Catan100% (1)
- Unidad 1 Y 2 de Antropología Eci-Unc-30!05!2011Documento34 páginasUnidad 1 Y 2 de Antropología Eci-Unc-30!05!2011Sebastian BuxdorfAún no hay calificaciones
- 1-La Antropología Como CienciaDocumento10 páginas1-La Antropología Como CiencianadiaAún no hay calificaciones
- Resumen Primer Parcial Antropologia UBA XXIDocumento52 páginasResumen Primer Parcial Antropologia UBA XXIAgustin IslaAún no hay calificaciones
- Florido Del Corral, David. Estatuto Epistemológico y Metodológico de La AntropologíaDocumento6 páginasFlorido Del Corral, David. Estatuto Epistemológico y Metodológico de La AntropologíaDavid López CardeñaAún no hay calificaciones
- Tema 3. Historia de La Antropologia SocialDocumento30 páginasTema 3. Historia de La Antropologia SocialAntropologia Jean Garcia100% (1)
- Resumen Parcial AntropologíaDocumento23 páginasResumen Parcial AntropologíaLula Billoud100% (1)
- Antropología Preguntas de ParcialDocumento14 páginasAntropología Preguntas de ParcialEmilse VeraAún no hay calificaciones
- La Antropología Como Disciplina CientíficaDocumento25 páginasLa Antropología Como Disciplina CientíficaCintia Gisselle BanegasAún no hay calificaciones
- EvolucionismoDocumento6 páginasEvolucionismoricardo azcanoAún no hay calificaciones
- Parcial Integrador de Antropología Lic - en HistoriaDocumento8 páginasParcial Integrador de Antropología Lic - en HistoriaRaul Ignacio CordoñoAún no hay calificaciones
- Mirta Lischetti - AntropologíaDocumento59 páginasMirta Lischetti - AntropologíaSoledad Castro100% (1)
- Programa 1 Antropología GeneralDocumento5 páginasPrograma 1 Antropología GeneralAntonio prado silvaAún no hay calificaciones
- La Antropología Como Disciplina CientíficaDocumento19 páginasLa Antropología Como Disciplina CientíficaMatías Tano Badino100% (1)
- Tres Momentos AntropologiaDocumento19 páginasTres Momentos AntropologiaViko BazzAún no hay calificaciones
- Antropología Cultural - Constructores de OtredadDocumento4 páginasAntropología Cultural - Constructores de OtredadCamila Gallardo CorreaAún no hay calificaciones
- Programa Introducción A La Antropologia Socio-Cultural 2017 2 Cuatr - GavazzoDocumento9 páginasPrograma Introducción A La Antropologia Socio-Cultural 2017 2 Cuatr - GavazzoAldana FontanaAún no hay calificaciones
- 3) Boivin - Constructores de OtredadDocumento4 páginas3) Boivin - Constructores de OtredadGina GonzálezAún no hay calificaciones
- Resumen AntropologiaDocumento25 páginasResumen AntropologiaDaniel LalicataAún no hay calificaciones
- Resumen AntropologicoDocumento129 páginasResumen AntropologicoElias PereyraAún no hay calificaciones
- Introducción Boivin, Rosato y ArribasDocumento8 páginasIntroducción Boivin, Rosato y ArribasCOPICENTRO ABCAún no hay calificaciones
- Resumen AntropoDocumento61 páginasResumen AntropoMelisa OlivaresAún no hay calificaciones
- 1.1.krotz Da Matta Rockwell Orientaciones y ActividadesDocumento6 páginas1.1.krotz Da Matta Rockwell Orientaciones y ActividadesMaria Ester martinesAún no hay calificaciones
- El Conocimiento Antropológico y Sus ParticularidadesDocumento8 páginasEl Conocimiento Antropológico y Sus ParticularidadesVirginia A DeluigiAún no hay calificaciones
- Resumen Tesis La Antropología en Salta - Miguel MartinezDocumento19 páginasResumen Tesis La Antropología en Salta - Miguel MartinezfeminariaAún no hay calificaciones
- Antropología - Mirtha Lischetti PDFDocumento24 páginasAntropología - Mirtha Lischetti PDFPaola GuzmánAún no hay calificaciones
- Unidad 1 de AntropologiaDocumento7 páginasUnidad 1 de AntropologiaYeimi MinierAún no hay calificaciones
- Antropología Como Ciencia SocialDocumento14 páginasAntropología Como Ciencia SocialBer SotomayorAún no hay calificaciones
- Resumen de Antropologia 2Documento68 páginasResumen de Antropologia 2Noe HistoriaAún no hay calificaciones
- El Estudio de La Cultura Material, Interes de La Historia y AntropologíaDocumento22 páginasEl Estudio de La Cultura Material, Interes de La Historia y AntropologíaMarisa DavioAún no hay calificaciones
- El socialismo romántico en el Río de la Plata (1837-1852)De EverandEl socialismo romántico en el Río de la Plata (1837-1852)Aún no hay calificaciones
- Caleidoscopio de alternativas.: Estudios culturales desde la antropología y la historiaDe EverandCaleidoscopio de alternativas.: Estudios culturales desde la antropología y la historiaAún no hay calificaciones