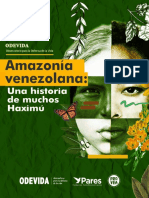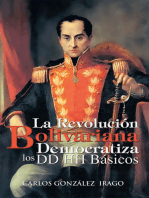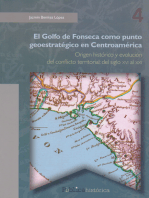Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Indígenas y La Propiedad Colectiva
Los Indígenas y La Propiedad Colectiva
Cargado por
Jardín de Ellas0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas34 páginasTítulo original
LOS INDÍGENAS Y LA PROPIEDAD COLECTIVA.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas34 páginasLos Indígenas y La Propiedad Colectiva
Los Indígenas y La Propiedad Colectiva
Cargado por
Jardín de EllasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 34
INVESTIGACIN GRUPO # 5 D-5.
-3 / RGIMEN JURDICA DE ENERGA Y DE LOS HIDROCARBUROS
Publicado el Domingo, 12 de Octubre del 2014
VENEZUELA: Maduro entregar ttulos de propiedad colectiva a indgenas
Esta noticia ha sido leda 64 veces
Globovision / El presidente Nicols Maduro entregar este lunes seis ttulos de propiedad colectiva a pueblos
indgenas, inform el vicepresidente de la Repblica, Jorge Arreaza.
Mientras que por Twitter, Maduro -en el Da de la Resistencia Indgena- llam a continuar la construccin de la
patria indoamericana, cimentada en la igualdad y la equidad.
12 de Octubre, Da de la Resistencia Indgena frente al colonialismo. Hoy sigamos construyendo la Patria
Indoamericana, escribi a travs de su cuenta en la red social.
LAS COMUNIDADES INDGENAS EN VENEZUELA
Segn lo dispone la recientemente decretada Ley Orgnica de los Pueblos y Comunidades Indgenas
(2005), en su Artculo 1, "el Estado Venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos y comunidades
indgenas como pueblos originarios"; de esta forma, en el presente captulo, considerando el objetivo que
enuncia la identificacin de las comunidades indgenas que existen en Venezuela, se hace una recopilacin y
descripcin de los antecedentes histricos, las comunidades indgenas venezolanas, y los derechos
constitucionales de las etnias que habitan en el pas.
Antecedentes Histricos
En el desarrollo del sistema tradicional en lo establecido sobre los hechos de ciertos casos que dieron
origen al nacimiento de los derechos a los pueblos indgenas y al producirse las distintas Constituciones de
Venezuela han acogido en forma somera los derechos que asisten a los indgenas, pero en la Constitucin de
la Repblica Bolivariana de Venezuela de 1999, se garantiza de forma real los distintos derechos de las
comunidades indgenas.
A partir de 1830, el Estado hizo mediante diferentes leyes, para fragmentar la propiedad colectiva de la
tierra de los indgenas, a travs de la institucin de los resguardos y de las comunidades indgenas, con
excepcin de los ubicados en la Guajira y del actual territorio Federal Amazonas.
La ocupacin amaznica signific desde su inicio el dominio de sectores externos (misioneros colonos)
sobre los internos pueblos indgenas. Con nfasis en la extraccin del caucho se establecieron grandes
haciendas arroceras y explotacin de los indgenas.
Los conflictos territoriales de mediados del siglo XX despertaron preocupacin por la soberana nacional,
se establecieron destacamentos militares y autoridades civiles y se propici la migracin desde otras regiones
del interior de los pases.
Con el descubrimiento, exploracin y explotacin del petrleo y la construccin de carreteras, el proceso
de ocupacin se extendi hasta la llanura amaznica, mayor coordinacin institucional, son escasos los
instrumentos para establecer polticas del desarrollo regional.
La divisin de las tierras est regida por los parmetros de la organizacin social que tiene su eje en el
funcionamiento de familias extensas. Hay indicios suficientes en los testamentos indgenas conocidos para
postular que se reprodujo el sistema fundamental de la tenencia de las tierras de los mayas y que ese sistema
estaba articulado en la posesin que los chuntanes ejercan sobre fracciones de tierras que han sido
denominadas tierras patrimoniales.
El territorio de la Repblica de Venezuela es el que se encontraba bajo la autoridad y la jurisdiccin de
las provincias y el inicio de su incorporacin a la civilizacin social.
Como rgimen histrico con derecho a la autonoma, los grupos tnicos podrn reclamar derechos de
soberana y extraterritorialidad sobre la parte del territorio nacional y el poder del Estado podr reconocerlo, en
forma total, parcial o condicional.
La divisin poltica territorial de Venezuela es resultado del proceso histrico de la formacin de su
territorialidad regional y el punto de partida para la descentralizacin de la competencia y autonoma de sus
gobiernos comunales, fundamento estructural del Estado. Las comunidades venezolanas derivan sus
autonomas de carcter e idiosincrasia peculiar de sus ciudades y regiones histricas los cuales se consagran
en sus derechos de autogobierno.
La organizacin poltica primaria por medio del cual se engendr la nacionalidad y la territorialidad de la
Repblica de Venezuela y la Institucin de Gobierno fundamental de su formacin y la que hizo posible el
primer paso hacia la independencia de ese Municipio el cual renace y es reorganizado por la constitucin que
la denomina comunidad. La comunidad es el centro y punto de partida para una democracia radical y
participativa, desde el punto de partida de la reforma conducente a la creacin del Poder Comn.
El propsito y fin del Estado es organizar a travs de la Constitucin llevar la organizacin municipal de
las ciudades al reencuentro de sus races histricos para que stas sirvan de fundamento estructural de una
Repblica en la cual se puede lograr un estado de derecho democrtico justo.
La reforma de gobierno de las regiones histricas de los Estados y de las ciudades de Venezuela son el
centro dinmico de su transformacin.
En este sentido, el Diccionario de Historia de la Fundacin Polar (1998), hace una limitada referencia a la
resea histrica "estas leyes ordenaban el reparto de tierras de resguardo y comunidades indgenas entre las
familias que la conformaban y la conversin de una parte de la superficie en terrenos baldos, que pasarn a
ser prioridad de la nacin" (p. 538).
Cabe destacar que los pueblos indgenas se encontraban al margen del sistema jurdico, pues solamente
la Corona Espaola era la que tomaba en cuenta los resguardos indgenas, y ordenaba su justa distribucin
entre la poblacin y los terrenos baldos pasaran a manos del Estado. Al respecto, Ypez (1993), citado por
Prez (2002), resea que:
En 1830 el Estado Venezolano, mediante leyes tiende a fragmentar las tierras de las comunidades indgenas
para su distribucin al momento que el legislador ordena la restitucin de los resguardos y comunidades
indgenas, quebrantaban un derecho inherente a ello como primeros pobladores del Estado (p. 10)
Desde la disolucin de la Gran Colombia la legislacin venezolana dio paso a una serie de leyes y
decretos, los cuales fueron evolucionando para perfeccionarse, y as llegar a la consagracin del derecho de
propiedad de los pueblos indgenas.
La historia del choque de esas dos visiones se remonta 500 aos atrs, a los tiempos de la llegada de
los espaoles y la colonia. El argumento para imponer la visin depredadora era que los indgenas se
consideraban "salvajes"; que no eran "civilizados". Justificaban as la poltica de las encomiendas de los
resguardos indgenas y comenzaban a despojar de sus tierras a las comunidades. Cuando surge la Repblica
se sigue perpetuando esa visin, se van declarando extintas las comunidades y etnias indgenas. Hay incluso
hasta decretos y leyes as lo declaran; cosa que en la realidad por supuesto no era cierto.
Se crea la Ley de Resguardo Indgena y la Ley de Repartimientos, para repartir la tierra entre militares y
combatientes de la Guerra de Independencia. Pero como ocurre siempre, en esa visin tambin hay
contradicciones y excepciones, como fue el pensamiento de Simn Bolvar, dentro de ese contexto
independentista. El Libertador realiz una serie de decretos, cartas, actuaciones en defensa de los derechos
indgenas una vez establecida la Repblica que constituyen una base fundamental que hay que manejar de
forma consustanciada.
Luego de que se declaran extintas las comunidades y se comienzan a aplicar estas leyes, tal como lo
evidencian los archivos, se genera una gran cantidad de denuncias y reclamos por parte de las comunidades
indgenas en los tribunales de la poca.
En este punto es conveniente ahondar en la diferenciacin entre el derecho originario. Se supone que el
derecho derivativo se alimenta o proviene justamente del momento de la ruptura cultural hace 500 aos. Se
inicia el proceso de despojo de las tierras de las comunidades indgenas, surge la Repblica, se van
declarando las tierras baldas en el pas, que son las tierras de la nacin, y entonces la Ley de Reforma Agraria
(1960) y el Cdigo Civil (1982), manejan y desarrollan jurdicamente la idea de reconocerle la tierra a los
pueblos indgenas, pero en funcin del derecho derivativo. Es decir, se les despoja a los indgenas sus
derechos y despus la Nacin les va a reconocer y les va a dotar, por derivacin, no por derecho originario, de
tierras a sus comunidades.
Lo que est planteado, entonces, es la lucha por la conquista del derecho a la propiedad originaria; que
el Estado venezolano le reconozca a la poblacin indgena el derecho original a las tierras que habita. Y ese no
es un planteamiento que se est debatiendo desde hace poco tiempo en ciertos crculos oficiales
interinstitucionales.
De esta forma, para el ao 2001, se aprueba la Ley de Demarcacin y Garanta del Hbitat y Tierras de
los Pueblos Indgenas, representando uno de los instrumentos que reconoce los derechos de los pueblos
indgenas sobre sus hbitat y tierras, expresado en el Captulo VIII de la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela (1999). De esta forma, la ley mencionada, manifiesta un avance significativo en
materia de derechos humanos especficos para estos pueblos.
De data ms reciente, se encuentra la Ley Orgnica de Pueblos y Comunidades Indgenas (2005),
Gaceta Oficial N 38.344; esta ordenanza al desarrollar las normas constitucionales, se basa en el principio de
respeto a la integridad cultural de los pueblos indgenas, entendida de manera amplia y cubriendo todos los
aspectos que abarca.
As mismo, esta Ley sirve como marco normativo de la materia indgena del pas, estableciendo los
lineamientos y criterios que sirven de gua para la elaboracin de todas aquellas leyes o disposiciones legales
que traten temas relacionados directamente con los pueblos indgenas y comunidades indgenas o que de
alguna manera incidan en el ejercicio de sus derechos.
De esta forma, en su Artculo 4, la Ley citada, dispone que tiene por objeto establecer los principios y
bases para:
1. Promover los principios de una sociedad democrtica, participativa, protagnica, multitnica,
pluricultural y multilinge, en un Estado de justicia, federal y descentralizado.
2. Desarrollar los derechos de los pueblos y comunidades indgenas reconocidos en la Constitucin de
la Repblica Bolivariana de Venezuela, en las leyes, convenios, pactos y tratados vlidamente suscritos y
ratificados por la Repblica.
3. Proteger las formas de vida y el desarrollo sustentable de los pueblos y comunidades indgenas, con
fundamento en sus culturas e idiomas.
4. Establecer los mecanismos de relacin entre los pueblos y comunidades indgenas con los rganos de
Poder Pblico y con otros sectores de la colectividad nacional.
5. Garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos, comunidades
indgenas y de sus miembros.
De acuerdo con estas finalidades, se evidencia la vinculacin del contenido expuesto en la Constitucin
de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en cuanto a la existencia de los pueblos y comunidades Indgenas,
su organizacin social, poltica y econmica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, as como el
hbitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias
para desarrollar y garantizar sus formas de vida y, en el convencimiento de que es deber y responsabilidad del
Estado a travs del Ejecutivo Nacional garantizarle a los pueblos y comunidades indgenas el disfrute de esos
derechos, para restitucin de los derechos originarios y especficos de los pueblos indgenas venezolanos,
elevar su calidad de vida e impulsar el proceso de demarcacin del hbitat y tierras de los pueblos y
comunidades indgenas de Venezuela para saldar la deuda histrica, mediante la inclusin y la participacin
protagnica y corresponsable de los pueblos indgenas en el modelo de desarrollo del pas.
Las Comunidades Indgenas que Existen en Venezuela
En este apartado se hace una descripcin de los pueblos y comunidades indgenas que existen en el
pas; en este sentido, se mencionan las clasificaciones realizadas por Miguel Acosta Saignes, la Ley de
Demarcacin y Garanta del Hbitat y Tierras de los Pueblos Indgenas (2001), as como la distribucin
expuesta por el Sitio Oficinal de las Misiones Sociales de la Repblica Bolivariana de Venezuela (2004), esta
ltima fuente presenta la clasificacin en base al censo realizado por el Instituto Nacional de Estadstica en el
ao 2001.
Los pueblos indgenas son originarios de las amplias costas, sabanas, selvas, montaas, sierras, lagos,
ros y deltas que conforman hoy la geografa y territorio de la Repblica. Son tambin portadores y generadores
de milenarias culturas que se remontan a unos veinte mil aos de antigedad.
Es de inters nacional ponderar adecuadamente la rica multietnicidad indgena presente en el territorio
nacional, luego y a pesar de centenarios y sucesivos procesos que de una u otra forma han buscado diluir a
estos pueblos y culturas de claras races prehispnicas en el seno de la sociedad nacional.
Esta gran diversidad etnocultural se expresa cotidianamente a travs de idiomas; cosmovisiones;
msicas; tradiciones y costumbres; artesanas; arquitecturas; organizaciones socioeconmicas y polticas;
etnomedicinas; patrones de asentamiento equilibradamente dispersos; tcnicas de produccin preservadoras
de ecosistemas; conocimientos milenarios sobre faunas y floras regionales; arte y tcnicas culinarias;
implementos e instrumentos utilitarios; tecnologas blandas de eficiente aplicacin; alto sentido de pertenencia
y correspondencia con la madre tierra y sus recursos naturales. Todos ellos, legados ancestrales e histricos
que se deben preservar y dinamizar en beneficio del colectivo nacional, continental y mundial.
Hoy en da, lamentablemente, cada uno de los pueblos indgenas (races primarias y fecundas de la
venezolanidad) siguen enfrentando y resistiendo a problemas similares pero cada vez ms crticos, al punto de
que muchos de ellos estn amenazados gravemente de la extincin cultural (etnocidio) e inclusive fsica
(genocidio). Los pueblos Yanomami, Warao, Kuiva (Jivi), Pum (Yaruro), Wanai (Mapoyo), Eepa (Panare),
Au (Paraujano), Yavarana, Bar y Yukpa, figuran en los primeros lugares de tan crtica situacin existencial.
Como consecuencias acumuladas de los procesos de la llegada de los espaoles, globalizacin, de la
proliferacin y excesos cometidos por religiones no indgenas, as como de la expansin del desarrollismo con
su concepcin rentista de la tierra y sus recursos; las culturas indgenas han venido siendo erosionadas y
coartadas en sus potencialidades y sus cosmovisiones desarticuladas, las comunidades afectadas por sus
tierras invadidas o cedidas ante presiones econmicas, los pueblos sufriendo contaminacin de su hbitat y la
expoliacin de sus recursos naturales y patrimonios intelectuales colectivos.
De acuerdo con Setin (1999), Miguel Acosta Saignes, el etnlogo que mejor ha estudiado las
comunidades humanas prehispnicas de Venezuela ha hecho una clasificacin de las reas culturales a la
llegada de los espaoles:
rea de la Costa Caribe: la costa de Paria (Sucre) hasta Borburata (estado Carabobo). Aqu vivan los
cumanagotos, los palenques y los Caracas.
rea de los Ciparicotos: Ubicados en el estado Falcn, son miembros del tronco caribe aunque vivan
aislados rodeados de caquetos.
rea de los Arahuacos Occidentales. Ubicados en los actuales estados Falcn, Lara y Yaracuy, llegaban
hasta la costa oriental del Lago de Maracaibo y, por el sur se prolongaban hasta los Llanos de Apure donde
vivan otros arawacos ligeramente diferentes. Sus exponentes ms numerosos eran los caquetos.
rea de los Jirajaras: Ubicados en Yaracuy y parte de Lara. Eran recolectores y cazadores. Adems de
los jirajaras, comprenda los ayamanes y los gayones.
rea de la Guajira y el Lago de Maracaibo: Recolectores, cazadores y pescadores de ascendencia
arawac. Ocuparon la pennsula de la Guajira y la costa occidental del Golfo de Venezuela que est enfrente.
rea de los Caribes Occidentales: Ubicados en la Sierra de Perij, frontera con Colombia y el sureste del
Lago de Maracaibo. Sus exponentes ms significativos son los yukpas (mal llamados motilones) y los bobures.
rea de los Andes Venezolanos: Prolongacin de las culturas andinas de Colombia. Fueron excelentes
agricultores. Sus exponentes ms significativos fueron los timotes, cuicas y totuys.
rea de Recolectores: Fueron los habitantes de los Llanos, desde el Delta del Orinoco hasta los llanos
de Portuguesa. Los ms mencionados fueron los guaraos.
rea de los Otomacos: Ubicados en las riberas del ro Orinoco, sobre todo en el estado Apure. Adems
de los otomanos, en este grupo entraban los guamos, taparitas y yaruros.
rea de Guayana: Los grupos humanos ubicados al sur del Orinoco. Son de origen caribe.
Como se evidencia, la clasificacin de Miguel Acosta Saignes, hace referencia a las condiciones
ambientales y a las actividades, pero no al tronco lingstico. Por su parte, la Ley de Demarcacin y Garanta
del Hbitat y Tierras de los Pueblos Indgenas (2001), en su Artculo 19, determina:
El Plan Nacional de Demarcacin del Hbitat y Tierras de los Pueblos Indgenas abarca los pueblos y
comunidades hasta ahora identificados: Amazonas: baniva, bar, cubeo, jivi (guajibo), hoti, kurripaco, piapoco,
puinave, sliva, sanem, wotjuja (piaroa), yanomami, warekena, yabarana, yekuana, mako, engat (geral).
Anzotegui: karia y cumanagoto. Apure: jibi (guajibo), pum (yaruro), kuiba. Bolvar: uruak (arutani), akawaio,
arawaco, eep, (panare), hoti, karia, pemn, sape, wotjuja (piaroa), wanai (mapoyo), yekuana, snema.
Delta Amacuro: warao, aruaco. Monagas: karia, warao, chaima. Sucre: chaima, warao, karia. Trujillo: wayuu.
Zulia: a (paraujano), bar, wayuu (guajiro), yukpa, japreria. Este proceso tambin incluye los espacios
insulares, lacustres, costaneros y cualesquiera otros que los pueblos y comunidades indgenas ocupen
ancestral y tradicionalmente, con sujecin a la legislacin que regula dichos espacios (pp. 9-10)
Adems, el artculo citado especifica que la enunciacin de los pueblos y comunidades sealados no implica la
negacin de los derechos que tengan a demarcar sus tierras otros pueblos o comunidades que por razones de
desconocimiento no estn identificados en la ley; de esta forma, se evidencia la posibilidad que existan otras
comunidades indgenas en el pas.
De acuerdo con el Sitio Oficinal de las Misiones Sociales de la Repblica Bolivariana de Venezuela
(2004), la distribucin lingstica de la poblacin aborigen actual de Venezuela, es la siguiente:
Caribe: Akawaio, Mapoyo, Yabarana, Yekuana, Eepa (Panare), Pemn, Karia y Yukpa.
Arawak: Aruaco, Wayuu (Guajiro), A (Paraujano) y Los Arawak Del Ro Negro (Curripaco, Guarekena,
Bar, Piapoco y Baniva).
Independientes: Guahbo, Warao (Guarano), Cuiva, Yanomami, Hoti y Yaruro.
Chibcha: Representados por los Bar.
Familia lingstica: Caribes
Los akawaiosson grupos llegados a Venezuela provenientes del Esequibo, a raz de la rebelin de
Rupununi en 1969. Actualmente estn ubicados en San Martn de Turumbn, frente a Anacoco y en caseros
dispersos a lo largo del eje carretero El Dorado-Santa Elena de Uairn. Sumamente aculturados, los akawaio
han desarrollado cultivos comerciales con formas de organizacin introducidas por el Estado.
Los mapoyos (Wanai) representan un grupo reducido y tambin aculturado. Localizados en las cercanas
de los Panares, en caseros ubicados en las sabanas entre los ros Caripo y Villacoa en el distrito Cedeo del
estado Bolvar. Estos indgenas han tenido en lo que va de siglo una brusca aculturacin, a raz del
establecimiento de empresas extractivas de sarrapia, balatat y chicle. Los mapoyos hablan castellano, y sus
cosechas de arroz, maz, yuca, caraota, ame y batata son comerciales. Los yabaranas localizados en las
cercanas de San Juan de Manapiare en el estado Amazonas.
Los yekuanas (Maquiritares), son grupos localizados en las riberas de los ros Caura y Paragua y sus
afluentes, en el estado Bolvar; en las mrgenes del Ventuari, Cunucunuma, Padamo y Cuntinamo y sus
afluentes, en el estado Amazonas. Maquiritare es una designacin de los misioneros, mientras que yekuana o
dekuana es una autodenominacin que expresa un origen comn; estos indgenas creen que sus antepasados
provenan de un cerro de los alrededores (Duida) que tena ese mismo nombre. Los pueblos de las cabeceras
de los ros han estado ms alejados del contacto con la poblacin criolla que los pueblos ribereos. Su
economa combina la recoleccin de especies comestibles, la horticultura, la caza y la pesca siendo, adems,
especiales artesanos de una cestera de gran valor esttico. En la actualidad y a raz del contacto, han surgido
entre estos indgenas grupos evanglicos y catlicos.
Los Eepas (Panares), de acuerdo con el Sitio Oficinal de las Misiones Sociales de la Repblica
Bolivariana de Venezuela (2004), estn localizados al Sur de Caicara del Orinoco en un rea de 18.000 km2
entre los ros Cuchivero y Suapure en el estado Bolvar. Estos indgenas son agricultores de tala y quema,
pescan, cazan y recolectan frutos silvestres, y mantienen con los criollos desde comienzos de siglo relaciones
comerciales muy estrechas. La fabricacin de cestos, realizada por los hombres, es la actividad comercial por
excelencia. Los ingresos que perciben de esta actividad les permiten adquirir productos industriales, sin alterar
sus formas de organizacin econmica tradicional. La cestera representa para estos indgenas, el principal
vehculo para establecer sus relaciones sociales y comerciales con las poblaciones criollas de los alrededores.
Los Pemones, localizados en la regin Sureste del estado Bolvar en la Gran Sabana. Desde 1930, los
capuchinos han adelantado entre ellos un programa misional muy intenso con la fundacin de 4 centros: Santa
Elena (1931), Kavanayn (1942), Kamarata (1945) y Uonkn (1959). Con la influencia del catolicismo se suma
la religin protestante en el Sur de su territorio, y con ella, la formacin de comunidades pemones tpicamente
adventistas que difieren radicalmente del resto de la poblacin. Entre los pemones han surgido movimientos
religiosos tales como el Aleluya, el Chochimuh y el San Miguel, los cuales han dado origen a un sincretismo en
el que se combinan elementos ticos, espirituales, cosmolgicos y prcticas rituales de la cultura pemn y de
las nuevas religiones.
Los karias, localizados en los llanos orientales en la zona central. A raz de la explotacin petrolera y la
extraccin del hierro, estos indgenas han sobrevivido a uno de los ms drsticos procesos de cambio
sociocultural como del control cultural, ocurridos entre las sociedades aborgenes venezolanas en lo que va de
este siglo.
Los Yukpas, conocidos en la literatura como los motilones mansos, habitan en la sierra de Perij, en el
estado Zulia. Integrados por los subgrupos irapa, macota, parir, viaski, wasana y el pueblo de la misin del
Tukuko, este es el grupo caribe localizado ms al Oeste del pas, por lo que se supone que sus antepasados
migraron desde el Amazonas al hbitat actual. Los subgrupos, integrados por familias extensas, forman
unidades polticas independientes presididas por un jefe. Los hombres son excelentes artesanos de cestos y
cermicas; y las mujeres hilan y tejen el algodn en telares verticales. La economa de los yukpas est basada
en el cultivo rotativo segn el cual, alternan perodos cortos de cultivo con largos perodos de descanso en los
que la tierra permanece en barbecho. Los cultivos de cambur, yuca, maz, ocumo, caraotas y legumbres son
realizados de acuerdo con un ciclo que cubre las fases de seleccin del conuco, tala, quema, cosecha y terreno
baldo. La agricultura, fundamento de la subsistencia, es practicada conjuntamente con la caza, la pesca y la
recoleccin de plantas silvestres.
Familia lingstica: Arawak
Los Aruacos, en lo que se refiere a los grupos de lengua arawak, todava sobrevive un pequeo grupo de
aruacos, localizados en la frontera con Guyana conocidos como los jokonos en el Delta Amacuro; estos
indgenas, cuyo nmero no llega al centenar de individuos, se encuentran sumamente aculturados. Adems de
hablar el castellano y el ingls, se han integrado lingstica y culturalmente a sus vecinos, los waraos.
Los Wayuu (guajiros), de acuerdo con el Sitio Oficinal de las Misiones Sociales de la Repblica
Bolivariana de Venezuela (2004), localizados entre Paraguaipoa y Castilletes en la estrecha franja que
corresponde a Venezuela en la pennsula del mismo nombre, tienen una poblacin que sobrepasa los 300.000
habitantes. Los guajiros se autodenominan Wayuu y designan como kusina a otros grupos indgenas de los
alrededores (bar, yucpa, japreria) y usan el trmino alijuna para referirse a cualquier otra persona que no sea
ni Wayuu, ni indgena. Wayuu quiere decir persona o gente. Los Wayuu estn organizados socialmente en
grupos exogmicos de descendencia matrilineal (linajes y clanes), llamados por la poblacin no indgena
castas.
El guajiro no ha escapado tampoco a la transformacin urbana y la tradicin cultural de aquellos que han
estado expuestos a la influencia de las ciudades, recibiendo profundos cambios que cada da les integran ms
y ms a sus vecinos, los alijunas de Maracaibo. Las mujeres guajiras han tenido una posicin preponderante
en su contexto social, en razn del criterio de descendencia matrilineal que rige el parentesco, y de la norma de
matrimonio matrilocal o uxorilocal, segn la cual el esposo viene a residir en la casa de la esposa o en las
cercanas de la suegra. Es necesario notar que los mitos y cuentos guajiros, de una gran riqueza, se refieren al
camino que sigue a la muerte, evocan la sexualidad, la adolescencia y las frustraciones de una realidad social,
en la que tambin existen fantasmas.
Los as (paraujanos), habitan viviendas como los palaftos en la laguna de Sinamaica, al Noroeste de
Maracaibo, en el estado Zulia; hablan el castellano, se han casado con los criollos y no se distinguen de las
poblaciones vecinas, actualmente han iniciado un rescate de sus tradiciones ancestrales y viven del comercio
de camarones.
Los arawak, estn localizados en el estado Amazonas, estn integrados por los kurripakos, ubicados en
las riberas de los ros Isana y Guaina y sus tributarios. Estos pueblos indgenas constituyen un subgrupo
dialectal de los wakunai. Sumamente apegados a sus ritos, poseen un sistema de expresin musical en el que
los smbolos son cdigos para interpretar la conducta social. La cosmologa, las curaciones de enfermos, la
conceptualizacin de lo crudo y lo cocido, el mundo espiritual, el intercambio ceremonial de comida entre
grupos, persisten en el presente a pesar de la traduccin al kurripako del Nuevo Testamento por los misioneros
protestantes, y a pesar de todos los agentes de cambio sociocultural que existen en la zona. Los guarekenas,
localizados en el Casiquiare en la poblacin Guzmn Blanco, en el ro Guaina, estado Amazonas.
De acuerdo con el Sitio Oficinal de las Misiones Sociales de la Repblica Bolivariana de Venezuela
(2004), los guarekenas son plurilinges: hablan castellano, portugus y otras lenguas arawak de los grupos
vecinos. Adems, poseen un pensamiento mtico caracterizado por la presencia de un movimiento circular
entre los puntos cardinales, el cual se pone de manifiesto en la prctica ritual. Los bar: sumamente
aculturados, localizados en su mayor parte en Santa Rosa de Amanadona, un pequeo pueblo a orillas del ro
Negro, en el estado Amazonas. La lengua bar conocida todava por un reducido grupo de indgenas, se
encuentra en vas de extincin. Los piapocos, estn a unos 30 km al Sur de Puerto Ayacucho; en territorio
colombiano persisten todava algunos ncleos de esta poblacin. Los piapocos tienen conucos para la
subsistencia, visten ropas adquiridas a los comerciantes criollos y hablan castellano. Forman familias extensas,
practican la poligamia y la residencia postmatrimonial es patrilocal. Los banivas alcanzan igualmente el millar
de individuos y, localizados en el pueblo de Maroa y en el alto Isana, se han integrado a la poblacin no
indgena.
Familia lingstica: Independientes
En lo que se refiere a los grupos independientes, los guahbos (Hivi) estn repartidos entre los llanos de
Apure, los llanos orientales de Colombia, el valle del Manapiare y las riberas del Orinoco entre Santa Rosa y la
desembocadura del Meta. Los guahbos son descendientes de poblaciones aborgenes que en los llanos
mantenan importantes redes comerciales. Estos indgenas se han adaptado al hbitat llanero de acuerdo con
tres estrategias de subsistencia: la caza y la recoleccin en las zonas interfluviales, el cultivo estacional en los
ros tributarios y los cultivos cclicos en las riberas de los ros Meta y Orinoco. Organizados en bandas locales
de cazadores y recolectores, estos grupos llegan a tener entre veinte y cincuenta individuos cuando son
nmadas y seminmadas, y pueden pasar de cien cuando son agricultores sedentarios.
La banda local es un grupo basado en nexos de parentesco y en relaciones sociales informales y
flexibles, presidido por un jefe que bien puede ser el ms anciano o el ms capaz del grupo. Las bandas
locales se forman alrededor de un ncleo bsico de parientes al cual se van agregando otras familias
emparentadas por nexos consanguneos o de matrimonio. La descendencia en estos grupos de parientes es
bilateral puesto que se toma en cuenta tanto la lnea materna como la paterna.
Varios grupos locales integran bandas regionales las cuales, circunscritas en un territorio especfico,
aumentan el contexto de las relaciones sociales. Gracias a esta modalidad de organizacin social tan
particular, pudieron sobrevivir hasta el presente.
Los waraos (guaranos o guaraos), segn lo expone el Sitio Oficinal de las Misiones Sociales de la
Repblica Bolivariana de Venezuela (2004), ocupan en el delta del Orinoco la zona intermedia de baja salinidad
y la franja costera. Pescadores y recolectores, los waraos en la actualidad habitan todava viviendas palafticas
en las mrgenes de los ros y caos.
La organizacin econmica, basada tradicionalmente en la recoleccin de los productos del rbol del
moriche, pudo adaptarse a los cultivos recientes de ocumo chino (Colocasia antiquorum) para la subsistencia y
de arroz para la comercializacin, pero no pudo soportar sin disgregarse la introduccin del trabajo asalariado y
de los crditos agrcolas.
Ambos factores, al individualizar el trabajo del warao, no slo debilitaron los vnculos de solidaridad y
ayuda mutua que basados en el parentesco, eran fundamento de la cohesin social y econmica de la familia
extensa, sino que afectaron tambin la jerarqua tradicional entre jefes y trabajadores, las creencias mgico-
religiosas y la importancia social de los curanderos.
Los Yaruros (Pum), localizados en los llanos del Apure en las mrgenes de los ros Capanaparo y
Cinaruco, se autodenominan Pum (seres humanos). Nmadas, cazadores, pescadores y recolectores, la
rusticidad de los Yaruros contrasta con la riqueza de sus recuentos mticos y con la profundidad religiosa de
sus creencias cosmolgicas. No obstante, los cantos ceremoniales han comenzado a extinguirse y con ellos el
mundo de los chamanes mediante el cual haban podido hasta ahora enfrentarse a la muerte y a las
enfermedades.
Los Hotis, estn localizados en el ro Kaima y en los caos Majagua e Iguana en la serrana de
Maigualida en la zona limtrofe de los estados Bolvar y Amazonas. La subsistencia de estos indgenas est
basada en el cultivo de conucos en los que siembran pltano y maz, en la cacera de animales pequeos, y
sobre todo, en la recoleccin de miel, larvas, frutas de palma y cangrejos. Organizados en bandas locales, la
familia nuclear es la unidad econmica bsica. Las mayores presiones aculturativas que en el presente
perciben los hotis, provienen de las misiones protestantes establecidas en la zona desde hace ms de una
dcada.
Los Yanomamis, es uno de los pueblos indgenas del pas ms conocidos, luego de los Wayuu,
Pemones y Waraos. Estn localizados en los ros Mavaca, Manaviche, Orinoco, Ocamo y en el alto Siapa y alto
Matacuni en el estado Amazonas. (Municipio Alto Orinoco). Este es uno de los grupos aborgenes venezolanos
que ha permanecido ms aislado de las presiones aculturativas que ejerce la sociedad nacional. Hasta hace
apenas unos 50 aos, los yanomamis utilizaban hachas de piedra para desbrozar los conucos y sus cultivos de
tala y quema tenan una importancia fundamental en la economa.
Los nexos de parentesco an tienen particular relevancia. As, la comunidad de los parientes es
indispensable para ellos, hablan continuamente de su familia, de lo que hacen o dejan de hacer, cada pariente
resulta insustituible en este marco de relaciones. Los conflictos entre los grupos locales son violentos porque
se producen entre parientes tan ligados entre s, que no puede haber entre ellos sentimientos neutros: o son
solidarios en la amistad o tienen conflictos matizados por el odio.
Los yanomamis tienen, adems, una sabidura que se vuelca en los mitos. Los chamanes conocen
largos repertorios mticos que relatan en forma dramtica, bajo el efecto de alucingenos y con la influencia
que ejercen sobre ellos, los espritus animales, vegetales o naturales llamados hekura.
Los Piaroas, localizados en el Orinoco medio y sus tributarios, tambin en el Sipapo y en las mrgenes
del Ventuari, poseen entre doce y quince unidades polticas o territorios, cada uno de los cuales est integrado
por unos cinco o seis grupos locales, separados por senderos en la selva que son recorridos por jornadas a pie
que duran hasta medio da. El grupo local o unidad residencial, alcanza unos cincuenta individuos en una gran
vivienda de forma cnica, conocida comnmente como la churuata. La caza, la pesca y la recoleccin de
alimentos como un complemento, varan con las estaciones a lo largo del ao. El intercambio matrimonial es la
institucin ms importante en el logro de la cohesin social y la perpetuacin del grupo.
Este grupo local, integrado por familias emparentadas, desempea en la sociedad piaroa, diversas funciones
puesto que constituye no slo una unidad de parentesco, sino tambin una unidad econmica, poltica y
ceremonial. Los conucos, distribuidos alrededor de la vivienda comunal y principal fuente de subsistencia son
sujetos de derecho de propiedad individual.
Familia lingstica: Chibcha
Los Bar, segn el Sitio Oficinal de las Misiones Sociales de la Repblica Bolivariana de Venezuela
(2004), estn localizados en la sierra de Perij, en el estado Zulia en la frontera colombo-venezolana, son
conocidos tambin como los motilones bravos (denominacin de los primeros conquistadores de la sierra); la
designacin de motiln aparece por primera vez en fuentes histricas del siglo XVIII y tiene por significado
cortarse el pelo en clara alusin a la costumbre de estos indgenas de llevar el cabello muy corto. Los Bar han
sido objeto de un largo proceso de contacto y pacificacin desde que la zona fue colonizada entre 1529 y 1622.
Las primeras referencias a los motilones datan de esa poca. La pacificacin tuvo lugar entre 1772 y 1818 y,
con la explotacin petrolera, entre 1913 y 1960.
En la actualidad, la vivienda, es el centro de la vida social, es el resultado de una laboriosa construccin
en la que se compromete el trabajo colectivo de los hombres. La disposicin de las puertas de acceso y la
distribucin del espacio entre hamacas, los fogones y utensilios, reflejan los fundamentos de la organizacin
social. El jefe de la vivienda Bar ha sido el intermediario en las relaciones extratnicas con misioneros y
visitantes. Los conucos, en los que siembran yuca, cambures, papas, pias, aguacates y caa de azcar para
la subsistencia, operan de acuerdo con ciclos de cultivo y estn localizados alrededor de las viviendas
colectivas. La cosmovisin de estos indgenas en la que destacan el origen del universo y de todo lo que los
rodea, es expresada en sus recuentos mticos.
El ritual, por su parte, tiene gran importancia en la vida social, puesto que la mayor parte de los
acontecimientos diarios tales como matrimonios, el fin de la construccin de las viviendas, la pesca, la cacera,
la fabricacin de hamacas y guayucos, o la fabricacin de flechas, son realizados efectuando cantos rituales
para la ocasin.
Adems de los aborgenes descritos, existen dos grupos de filiacin lingstica no clasificada: en el alto
Paragua del estado Bolvar: los Arutanis (Ninam, shirian) y los Saps (Sape). As mismo, todava existen en la
isla de Margarita, en los alrededores de Porlamar, vestigios tnicos de poblaciones Wuaiqueres.
Segn lo dispone la Ley Orgnica de Pueblos y Comunidades Indgenas (2005), en la Segunda de las
Disposiciones Finales:
Los Pueblos Indgenas existentes e identificados son: baniva, bar, cubeo, jivi (juajibo), hoti (hodi), kurripaco,
paipoco, puinave, sliva, sanem, wotjuja (piaroa), yanomami, warekena, yabarana, yekuana, mako, engat,
(yeral), karia, cumanagoto, pum (yaruro), kuiba, uruak (arutani), arawayo, arawako, eep (panare), pemn,
sape, wanai (mapoyo), warao, chaima, wayuu, a (paraujano), bar, yukpa, japreria, ayaman, inga, amorua,
timoto-cuicas (timotes) y guanono. La enunciacin de los pueblos indgenas sealados no implica la negacin
de los derechos y garantas, ni menoscabo de los derechos que tengan otros pueblos indgenas no
identificados en la presente Ley.
Como se observa, son diversos los tipos de pueblos y comunidades que existen en Venezuela, no obstante, en
la Ley citada se hace la salvedad de que posiblemente existan otros pueblos y comunidades que an no han
sido identificados; las causas de esto podran deberse a muchos factores, entre stos Pocaterra, citada por
Guevara (2002), seala que el Instituto Nacional de Estadstica (INE), revis las cifras emitidas por el censo
2000, en el 2001, de acuerdo con el mismo los pobladores indgenas en toda Venezuela son alrededor de unos
quinientos treinta y cuatro mil, pero al compararse con los resultados del censo indgena del 2002, se observa
un incremento de la poblacin autctona en el mejoramiento de la cuantificacin del grupo poblacional.
Segn la fuente citada, esas cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadstica no son exactas, no por
culpa de la institucin, sino por las limitaciones, debido a que muchas comunidades se encuentran situadas en
sitios intrincados y apartados en la selva, lo cual lgicamente crea un problema.
Adems, existe el problema de muchos indgenas que se han trasladado a las periferias de las ciudades y
como producto de la discriminacin existente cuando los van a censar niegan su identidad, porque les da pena
y por ese motivo no aparecen estadsticamente reconocidos. Eso lgicamente afecta a la poblacin autctona,
porque en todos los estados hay comunidades tnicas producto de las migraciones de sus sitios de origen,
quienes se han establecido en otras entidades donde llevan aos viviendo, trabajando y han formado una
familia.
En palabras de Pocaterra, citada por Guevara (2002), "nosotros somos pueblos indgenas, que vivimos en
convivencia con esta sociedad alijuna que se basa en la estadstica y los nmeros para tener representacin
popular ante los cuerpos deliberantes" (p. 1).
De esa forma, la gente que no est registrada como indgena, no aparece en el censo, lo cual trae como
consecuencia que no se refleja numricamente la cantidad de indgenas que existen en Venezuela.
Derechos Constitucionales de las Etnias Venezolanas
La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1999), puede considerarse como la Constitucin
Indigenista en la evolucin histrico-jurdica de la vida republicana venezolana. En efecto, ningn otro texto
normativo venezolano ha abordado la temtica indgena de una manera tan clara y positiva, al abandonar la
concepcin de lo indgena como problema a resolver, para tratar lo indgena desde perspectiva filosfico-
jurdicas que parten desde la esencia misma del ser indgena, con el reconocimiento de derechos propios y
exclusivos.
Colateralmente, Buenda (2003), argumenta que "el reconocimiento de los derechos de los pueblos indgenas,
sus hbitat y tierras, expresados en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, manifiesta un
avance significativo en materia de derechos humanos especficos para estos pueblos" (p. 74).
Por su parte, Prez (2002), seala que "para proteger los derechos de los pueblos indgenas no basta slo con
crear leyes, sino que es necesario buscar por todos los medios los mecanismos para que stas se cumplan
realmente" (p. 75).
En la historia constitucional venezolana el tratamiento de los derechos indgenas haba sido, no slo
incomprensivo de las realidades indgenas, sino incluso negatorio de los mismos derechos fundamentales que,
no slo como seres humanos, sino como minoras les corresponden.
As, a simple ttulo ilustrativo, vale la pena destacar que el tratamiento de lo indgena en las constituciones
venezolanas del siglo XIX, de acuerdo con Jimnez y Perozo (1994), citados por Rojas (2000), no se reduca
siquiera a un problema de tenencia de tierra, sino de constitucin del territorio venezolano y, en todo caso, al
desarrollo de un rgimen excepcional aplicable a dichos territorios, los cuales, equiparados a los territorios
despoblados destinados a colonias, podan mediante Ley especial ser separados de las provincias a las cuales
les pertenecan para ser sometidos a la administracin y control del Ejecutivo federal, nacional o de la Unin,
segn el caso.
En este sentido se inscriben las Constituciones venezolanas de 1858, 1864 (la cual introduce la consideracin
de indgenas no civilizados), 1874, 1881 (la cual distingue entre los indgenas no reducidos o civilizados), 1891.
Todas stas, con pequeas diferencias de redaccin, repitieron el modelo consagrado por el artculo 4 de la
Constitucin de los Estados Unidos de Venezuela de 1858, el cual rezaba textualmente: Los Territorios
despoblados que se destinen a colonias, y los ocupados por tribus indgenas, podrn ser separados de las
provincias a que pertenezcan, por los congresos constitucionales y, regidos por leyes especiales.
Ya en el siglo XX, la Constitucin de 1901, si bien acogi la tesis del necesario rgimen excepcional para los
territorios federales sometidos a la administracin directa del Ejecutivo Nacional (que para ese momento y con
rango constitucional eran Yuruary, Coln, Amazonas y Delta Amacuro), consagr sin embargo la primera
violacin flagrante de los derechos indgenas, al establecer que los indgenas que vivieran en "estado salvaje"
no seran computados como base de poblacin. En efecto, el Artculo 34 de la referida Constitucin rezaba
como sigue:
El Distrito Federal y los Territorios que tuvieren o llegaren a tener la base de la poblacin establecida en el
artculo 32, elegirn tambin sus Diputados en la forma que determine la base 21 del artculo 6. nico: No se
computarn en la base de poblacin los indgenas que viven en estado salvaje.
El anterior precepto constitucional se repiti en las constituciones de 1904 y 1909; esta ltima dio rango
constitucional a la contratacin de misioneros para la "civilizacin" de los indgenas, como parte de las
potestades del presidente de la Unin, mediante la inclusin del numeral 18 del Artculo 80, el cual rezaba
textualmente:
Son atribuciones del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela: 18. Prohibir entrada al territorio de la
Repblica, de los extranjeros dedicados especialmente al servicio de cualquier culto o religin, cualquiera que
sea el orden jerarqua de que se hallen investidos. Sin embargo, el Gobierno podr contratar la venida de
Misioneros que se establecern precisamente en los puntos de la Repblica donde hay indgenas que civilizar.
Las Constituciones posteriores de 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1945, 1947, si bien mantuvieron el
rgimen excepcional al cual estaran sometidos los Territorios Federales, eliminaron la mencin sobre la
contratacin de misioneros, actividad que qued regulada por la Ley dictada al efecto. Sin embargo, la
Constitucin de 1947 fue la primera en considerar la necesidad de una legislacin especial, ya no para la
administracin de los territorios ocupados por indgenas, sino para determinar lo relacionado con la
incorporacin del indio a la vida institucional criolla. As el Artculo 72 del referido texto constitucional,
consagraba: "Corresponde al Estado procurar la incorporacin del indio a la vida nacional. Una legislacin
especial determinar lo relacionado con esta materia, teniendo en cuenta las caractersticas culturales y las
condiciones econmicas de la poblacin indgena".
La norma constitucional por vez primera defini los trminos de la "civilizacin" del indio, mediante la
incorporacin respectiva a la vida de la nacin, bajo la evidente concepcin decimonnica individual y unitaria
del concepto de nacin; concepcin que se repiti en la Constitucin de 1961. Esta ltima, mediante la
utilizacin del trmino "incorporacin progresiva", dulcific el carcter imperativo de la civilizacin indgena y, a
su vez, profundiz el carcter no territorial del problema. No obstante, desconoci completamente la
realidad indgena, por una parte, al equipararla al problema campesino y, por la otra, al no prever las premisas
fundamentales que deban orientar al legislador en el desarrollo del siempre regulado rgimen excepcional. As
el Artculo 77 de la Constitucin de 1961, rezaba como sigue: "El Estado propender a mejorar las condiciones
de vida de la poblacin campesina. La Ley establecer el rgimen de excepcin que requiera la proteccin de
las comunidades de indgenas y su incorporacin progresiva a la vida de la Nacin". En conclusin, la
Constitucin de 1961 como tope de una secuencia histrica-jurdica, mantena expresamente la idea de una
Nacin nica y unitaria, desde el punto de vista cultural y tnico, al considerar la temtica indgena como un
problema cuya resolucin implicaba la incorporacin progresiva de los indgenas como sujetos que le eran
ajenos. Es precisamente en la ruptura de esa concepcin decimonnica de la Nacin como nica, tnica
y culturalmente considerada, que se inscribe el cambio fundamental que consagra la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela de 1999. En sta, la sociedad venezolana se reconoce a s misma como
multitnica y pluricultural a los efectos de fundar una nueva Repblica que refleje y regule, bajo esos mismos
principios su propia existencia y sus relaciones. En efecto, el Prembulo de la Constitucin reza como sigue:
Con el fin supremo de refundar la Repblica para establecer una sociedad democrtica, participativa y
protagnica, multitnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los
valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien comn, la integridad, la convivencia y el
imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la
educacin, a la justicia social y a la igualdad sin discriminacin ni subordinacin alguna; promueva la
cooperacin pacfica entre las naciones e impulse y consolide la integracin latinoamericana de acuerdo con el
principio de no-intervencin y autodeterminacin de los pueblos, la garanta universal e indivisible de los
derechos humanos, la democratizacin de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecolgico
y los bienes jurdicos ambientales como patrimonio comn e irrenunciable de la humanidad.
Definitivamente pareciera que la idea de Nacin que consagra la Constitucin Bolivariana est ms dirigida a
un hecho espiritual, en la concepcin moderna del trmino: "La nacin es ante nada, alma, espritu y slo de
manera muy secundaria materia corprea; es "individualidad" espiritual antes de ser entidad poltica, Estado en
el sentido de Maquiavelo, y mucho ms que entidad geogrfico-climtico-etnogrfica".
Desde esta perspectiva, el hecho espiritual, permite la inclusin de sentimientos, culturas, pueblos y visiones
muy distintos los unos de los otros; mediante los cuales y dentro de una unidad geogrfica, los individuos todos
otorguen poderes al Estado en cada una sus manifestaciones, para que ste regule sus relaciones de manera
armnica y coherente y, en definitiva, de cohesin a todas esas diferencias.
En ese orden de ideas se inscribe el Artculo 126 de la Constitucin de 1999, el cual reconoce, con
prescindencia del mandato al legislador que se encuentra en el Artculo 119, la existencia de los pueblos
indgenas como parte de la Nacin, en el sentido espiritual de la concepcin moderna a que se haca referencia
anteriormente, dicho Artculo reza textualmente:
Los pueblos indgenas, como culturas de races ancestrales, forman parte de la Nacin, del Estado y del pueblo
venezolano como nico, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitucin tienen el deber de
salvaguardar la integridad y la soberana nacional.
Partiendo de esa premisa fundamental queda superado el fin ltimo perseguido por la mayora de las
constituciones anteriores "la incorporacin compulsiva del indgena a la vida de la Nacin". En efecto, la
Constitucin de 1999 considera a los indgenas ya incluidos en esa sociedad, la cual se reconoce a s misma
como multitnica y pluricultural.
No se trata ahora del desarrollo de un rgimen excepcional para la incorporacin de los indgenas a un sistema
que les resulta ajeno y conminatorio. Por el contrario, lo que se busca es la convivencia armnica y sostenible
de los pueblos y comunidades indgenas dentro de la sociedad, al reconocerse el carcter multitnico y
pluricultural de sta y por ende de la Nacin. Ahora bien, el rgimen jurdico aplicable a los pueblos y
comunidades indgenas, no pierde su carcter excepcional, toda vez que se trate de la proteccin de minoras
en cuanto tales, a travs del desarrollo de derechos de rango constitucional aunque no de manera exhaustiva,
que les resultan exclusivos mas no excluyentes.
Evidentemente, ha sido notorio el avance jurdico-filosfico que ha consagrado la Constitucin de 1999 en
materia indgena, de una concepcin completamente excluyente y reductora se ha pasado a la consagracin
de la diversidad tnica, cultural y social de la Nacin, con el consecuente reconocimiento de derechos
fundamentales indgenas, tales como el derecho a mantener y desarrollar sus comunidades de acuerdo a un
modelo econmico y social que le resulta propio, y toda clase de derechos originarios y derivados por el simple
hecho de ser indgenas, de pertenecer a un pueblo indgena o de vivir en comunidad.
As la materia indgena encuentra su rgimen excepcional no slo en el Captulo VIII de los Derechos de los
Pueblos Indgenas, enmarcado dentro del Titulo III de los Deberes, Derechos Humanos y Garantas, sino en
una serie de artculos que, diseminados en todo el texto constitucional, garantizan la coherencia de ese
rgimen excepcional.
Aparte de las consideraciones antes mencionadas sobre la Nacin, hasta ahora la temtica indgena no haba
sido tratada y desarrollada por una norma jurdica venezolana desde una perspectiva amplia e integral,
disipando dudas acerca del tratamiento y las relaciones jurdico-administrativas entre el Estado y las
comunidades indgenas, individual y colectivamente consideradas.
Resulta evidente el avance cualitativo del constituyente de 1999, cuando lejos de reducir el problema indgena
a un problema de propiedad de tierras que resulta exorbitante del derecho comn, no slo reconoce el status
de indgena mediante la consagracin de derechos colectivos e individuales propios y exclusivos, sino que
obliga al Estado a adaptar toda su estructura de servicio pblico a la realidad indgena.
En este sentido, la temtica indgena consagrada en la Constitucin de 1999, se desarrolla a travs de un
estatuto jurdico, que encuentra la expresin de su efectividad a travs de derechos de contenido patrimonial y
de derechos de contenido distinto al patrimonial.
Estatuto Indgena en la Constitucin
La Constitucin de 1999 resuelve el problema indgena, ya no a travs de la incorporacin forzosa a posteriori
de los indgenas a la vida de una Nacin que resulta extraa e invasora, sino a travs del reconocimiento de
una inclusin a priori dentro de una Nacin y una sociedad que se reconoce multitnica y pluricultural, y a la
cual efectivamente pertenecen. Los pueblos y comunidades indgenas, sin perder su propia identidad,
participan en la "refundacin" de la Repblica en los trminos del propio Prembulo, para en definitiva construir
un Estado que, lejos de marginarlos, les resulte propio.
Se trata entonces, ya no del reconocimiento de un problema a resolverse, sino ms bien del reconocimiento de
la existencia de unos venezolanos con una organizacin, sentimiento, cosmovisin y costumbres diferentes a
las de la mayora. Los indgenas son reconocidos como diferentes y por ende titulares de distintos y especiales
derechos, en contraposicin a un derecho comn aplicable al resto de los habitantes del territorio venezolano.
Estos derechos, excepcionales y exclusivos, se concretan en el estatuto jurdico indgena, aplicable al indgena
por el simple hecho de pertenecer a un pueblo indgena y de vivir en comunidad.
Ese estatuto, de rango constitucional, encuentra su consagracin genrica en el Captulo VIII antes referido, y
especfica en el Artculo 119, mediante el mandato del reconocimiento de los pueblos y comunidades indgenas
y de los derechos que les resultan inherentes en cuanto tales. Dicho Artculo reza como sigue:
El Estado reconocer la existencia de los pueblos y comunidades indgenas, su organizacin social, poltica y
econmica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, as como su hbitat y derechos originarios
sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar
sus formas de vida. Corresponder al Ejecutivo Nacional, con la participacin de los pueblos indgenas,
demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales sern inalienables,
imprescindibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en sta Constitucin y la Ley.
En la primera parte del artculo en cuestin, se enuncian una serie de derechos que integran y definen el
estatuto indgena. Aunque esos derechos son individuales o colectivos, y slo pueden ser ejercidos por los
miembros de los pueblos y comunidades indgenas, resultan de obligatoria observancia para todos. As mismo,
se evidencian varios tipos de derechos indgenas originarios. Por stos se entienden aquellos que son propios
a los indgenas, por el slo hecho de serlo, y de pertenecer a un pueblo o una comunidad indgena.
Los derechos indgenas originarios poseen unas caractersticas particulares que los condicionan, no slo en su
ejercicio, sino en su misma gnesis, las cuales se podran resumir de la siguiente manera:
1. Son derechos exclusivos, exorbitantes del derecho comn. Slo se aplican y reconocer a los indgenas como
integrantes de un pueblo o de una comunidad, lo cual da lugar a un tratamiento distinto al resto de los
habitantes de la Repblica, tales como el derecho a una jurisdiccin natural y exclusiva.
2. Son derechos colectivos, de ejercicio colectivo o individual; o derechos individuales, derivados de un derecho
colectivo. Se trata de derechos que son reconocidos por el sentido de pertenencia y de vida en comunidad. En
ese sentido baste pensar en el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, o al reconocimiento de la medicina
tradicional indgena.
3. Son derechos de mbito restringido. En consecuencia, los derechos individuales indgenas que
correspondan a la participacin en el derecho colectivo, deben ejercerse exclusivamente dentro del mbito
comunitario.
4. Son derechos de rango constitucional y por ende no pueden ser limitados por el legislador sino dentro de los
propios parmetros de la Constitucin.
5. No son derechos exhaustivos, ni excluyentes. Los derechos indgenas no impiden en absoluto el goce de
otros derechos, que por ser inherentes a la persona humana, le puedan corresponder al indgena, tales como el
derecho a la propiedad privada, propia del derecho civil y distinta a la propiedad indgena, o el derecho a
permanecer o no en las comunidades indgenas, o en los hbitat indgenas, o los derechos que les
correspondan como venezolanos, tales como el derecho al libre trnsito.
El presupuesto fundamental y sin duda alguna sine qua non, sobre el cual se desarrolla el estatuto indgena, es
el derecho al reconocimiento de la existencia del pueblo y de la comunidad indgena por parte del Estado. Se
trata de un derecho y cuyo goce y ejercicio garantiza la propia Constitucin en los antes citados Artculos 119 y
126. Este reconocimiento de pleno derecho, se quiso reforzar mediante el obligatorio cumplimiento por parte
del Estado, de obligaciones de hacer, tales como la demarcacin de hbitat; o de no hacer, tales como la
prohibicin del registro de patentes sobre conocimientos indgenas.
No se trata pues de que el legislador deba reconocer la existencia de los pueblos y comunidades indgenas a
travs de una lista que los enumere y que por ende tenga carcter constitutivo. La propia Constitucin ya
reconoce expresamente su existencia, sin embargo ordena al Ejecutivo hacer efectivo y desarrollar uno de los
derechos que conforman el estatuto indgena como lo es la propiedad colectiva.
En este sentido, Prez (2002), seala que es importante el tema de la demarcacin y garanta del hbitat
indgena "por tratarse de etnias que se encuentran en estado de extincin, considerndose como una
reivindicacin trascendental de carcter jurdico siguiendo los principios de la igualdad, teniendo el Estado
venezolano que dictar leyes especiales que desarrollen el precepto constitucional" (p. 65). A esto, considera el
autor de esta investigacin, que los pueblos y comunidades indgenas existen e incluso son anteriores al
Estado, por los que ste slo reconoce su existencia, no lo crea, ni constituye.
Ahora bien, s pareciera propio del dominio del legislador, el desarrollo de los derechos que conforman los
estatutos indgenas, comenzando por la definicin de pueblo y por la definicin de comunidad, con los
derechos que le son inherentes a cada uno, para su efectivo reconocimiento en cuanto tales.
A pesar de estos avances, algunas de las reivindicaciones fundamentales que les corresponden como pueblos
originarios y pre-existentes a la conformacin del Estado venezolano, no quedaron del todo satisfechas pese
que las mismas forman parte de los estndares internacionales de derechos humanos.
Tal es el caso del derecho al territorio, la controversia que gener esta expresin hizo que se le sustituyera por
la expresin "hbitat indgena", al tiempo que se contina empleando la palabra "tierra". En este sentido, Prez
(2002), explica:
El trmino "hbitat" hace referencia al espacio o entorno biolgico y no necesariamente a la ocupacin
territorial o rea geogrfica que se encuentra bajo la influencia cultural de un pueblo, mientras que el vocablo
"tierra" remite a una porcin de la naturaleza que es apropiable por un individuo o una persona jurdica (pp. 65-
66).
De esta manera, al no reconocerse el derecho al territorio y continuar usndose el trmino "tierra", se
desconoce uno de los derechos elementales de estos pueblos. Adems, tal como lo afirma Aguilar, citado por
Prez (2002), esta negativa hecha en nombre de la "soberana nacional", refleja ignorancia sobre el tema, ya
que el reconocimiento de los derechos indgenas no significa el desconocimiento de la soberana del Estado
sobre sus recursos naturales, sino al contrario, refuerza esta ltima por la va de otorgarle legtimamente a
quienes han sido sus principales garantes.
En todo caso, y en atencin a las caractersticas anteriormente sealadas, los derechos indgenas son
derechos especiales que consagran a los miembros del pueblo o de la comunidad derechos subsecuentes de
los derechos originarios, cuyo titular es precisamente el propio pueblo o la propia comunidad indgena. En este
sentido, resulta significativo abordar la fundamentacin terico-legal en la que se basa el derecho a la
propiedad colectiva de las tierras indgenas en Venezuela, tal como se analiza en el prximo captulo.
CAPTULO II
EL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LAS TIERRAS INDGENAS EN VENEZUELA
Con la finalidad de conocer el derecho a la propiedad colectiva de las tierras indgenas en Venezuela,
en el presente captulo se abordan algunos principios relacionados con este objetivo. De esta manera, se
exponen de forma terico-legal los derechos a la propiedad privada y a la propiedad colectiva en
contraposicin al derecho a la expropiacin por causa de utilidad pblica y social, as como el derecho de las
comunidades indgenas al aprovechamiento de los recursos naturales presentes en sus hbitat.
Definicin de Propiedad
Desde tiempos remotos la propiedad fue uno de los derechos primordiales y bsicos de la civilizacin humana.
Quizs, fue la civilizacin romana y su imperio quienes desarrollaron con mayor detenimiento un rgimen
especifico, especializado y probablemente el ms completo de la historia, tanto as que su desarrollo constituye
los cimientos del derecho de la gran cultura occidental.
Los romanos desarrollaron as un despliegue terico con figuras conceptuales que desenvuelven en la vida
prctica de la poca una enorme importancia a travs de la adquisicin de cosas y obligaciones por parte de
aquellas mediante el ejercicio de estos derechos y obligaciones adquiridas. Es decir, a travs de la propiedad.
De acuerdo con Riquel (2005), la propiedad como todo derecho tiene en principio sus limitaciones; este
derecho se encuentra sujeto a restricciones de diversa ndole, bien por su ejercicio frente o ante otros sujetos,
bien por razn de situaciones que con mayor relevancia predominaban preferentemente al ejercicio de este.
Segn Prez (2002), la propiedad "es el derecho que tiene para usar, disponer, explotar o disfrutar del
bien o bienes del cual es dueo" (p. 36). El propietario debe tener un ttulo legal de derecho de dominio y puede
en ejercicio de las facultades que le concede la ley, para grabar o enajenar el bien, lo que no le est permitido
al simple poseedor.
Asimismo, la propiedad, considerada como uno de los derechos reales, el ms antiguo y reconocido, es
definida de diferentes maneras por distintos autores, de esta forma, Riquel (2005), cita los siguientes autores:
Para Ramos es "el derecho real ms amplio contenido, ya que comprende todas las facultades que el
titular puede ejercer sobre las cosas y es un derecho autnomo por cuanto no depende de ningn otro. Es el
dominio ms general que puede ejercer sobre las cosas" (p. 1).
En palabras de Petit, citado por Riquel (2005), la propiedad es "una facultad que corresponde a una persona
llamada propietario, de obtener directamente de una cosa determinada, toda la utilidad jurdica que esa cosa es
susceptible de proporcionar" (p. 1).
Para Acarrias, citado tambin por Riquel (2005), la propiedad es "el derecho de obtener de un objetivo toda la
satisfaccin que ste pueda proporcionar" (p. 1).
Por su parte, Girard, la concibe como "el derecho real por excelencia, el ms conocido y antiguo de todos los
derechos reales o el dominio completo o exclusivo que ejerce una persona sobre una cosa corporal (plena in
res protesta)" (p. 1).
En base a las definiciones expuestas anteriormente, se puede interpretar que la propiedad es un derecho real y
una facultad para obtener de una cosa toda la satisfaccin que de ste se puede obtener. Sin embargo, debe
destacarse que no hay un concepto unvoco sobre el derecho de propiedad, como tampoco en torno a la
terminologa que se ha utilizado, siendo las ms usuales: propiedad, dominio, seoro y potestad.
De acuerdo con el Artculo 545 del Cdigo Civil de Venezuela (1982), la propiedad "es el derecho de usar,
gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la
Ley" (p. 95). De all se deriva el derecho para el uso, disfrute y disposicin de las tierras como propiedad, es el
caso del aprovechamiento de los recursos naturales presentes en el hbitat de las comunidades indgenas
venezolanas.
Propiedad Privada y Propiedad Colectiva
La propiedad en sus orgenes era colectiva, posteriormente se le reconoce el carcter absoluto, para ser motivo
de regulaciones diversas en la poca medieval, en tanto no se entenda como una derecho exclusivo sino que
a su vez era objeto de varios derechos. Posteriormente y con la revolucin Francesa retoma su condicin de
inviolable y por lo tanto de derecho absoluto, tendencia que inspira el Artculo 545 del Cdigo Civil de
Venezuela. De acuerdo con De Ruggiero, citado por Mundaran (2002), la propiedad:
Una relacin de Derecho Privado, en virtud de la cual una cosa, como pertenencia de una persona, est
completamente sujeta a la voluntad de sta en todo lo que no resulte prohibido por el Derecho Pblico o por la
concurrencia de un Derecho ajeno (p. 7).
En la cita anterior se observa que se establece una relacin de pertenencia y determina una sujecin completa
de la cosa al sujeto pero puede ser limitada tanto por el Derecho Pblico como por el Derecho Privado. En este
orden de ideas, Kummerow (1980), citado por Mundaran (2002), determina los caracteres del derecho de
propiedad, a saber, derecho exclusivo, derecho absoluto y derecho perpetuo:
Derecho Exclusivo o excluyente, ya que el propietario se beneficia slo, de la totalidad de prerrogativas que
irradian del mismo, pero tambin el propietario puede impedir que otra persona concurra con el ejercicio de los
poderes inherentes a la propiedad, y en tal forma puede excluir o impedir la entrada de terceros a su propio
fundo.
Derecho Absoluto o pleno, puesto que el titular puede, en principio, desplegar los poderes ms amplios sobre
el bien, por eso se seala que la propiedad es un derecho absoluto. Esta caracterstica le permite atribuir al
propietario todo el poder licito de utilizacin hasta la consumacin de su objeto.
Derecho Perpetuo, en virtud de que la propiedad no porta en s misma una causa de extincin o de
aniquilacin, subsiste en tanto perdure la cosa sobre la que recae.
Derecho Elstico, admite reduccin en el volumen de sus poderes, pero tiende siempre a recobrar la plenitud
de los mismos.
Derecho Autnomo, en el sentido de que no presupone la existencia de un derecho de mayor alcance sobre la
cosa, no es un derecho ilimitado, puesto que la propiedad est sometida a las reglas sobre abuso del derecho y
a las llamadas relaciones de vecindad.
Lo anteriormente expuesto, conduce a la conclusin de que el derecho de propiedad lleva implcitos dos
derechos, el del seoro, en el aspecto interno, y el de correspondencia, que es el vnculo directo entre el sujeto
y el bien. La propiedad no es un todo, sino un conjunto de derechos. As dentro de su contenido se encuentran
el poder de goce, la facultad de disposicin y el derecho de excluir a los dems de sus prerrogativas
inherentes.
En el ordenamiento constitucional venezolano, existen cuatro expresiones de propiedad. La Propiedad Privada
propiamente dicha, consagrada en el Artculo 115 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela
(1999); la Propiedad Cooperativa, que son las cooperativas que proliferan hoy en el pas impulsadas por un
esfuerzo de participacin y de autogestin de la colectividad; la Propiedad Asociativa y la Propiedad Estatal,
esta ltima fundamentalmente sobre las industrias bsicas y el petrleo.
Se cuenta entonces con un abanico en materia de propiedades en Venezuela, que precisamente consagra las
caractersticas mltiples de ese derecho en la legislacin vigente.
De acuerdo al criterio de algunos autores, como Mundaran (2002), "la propiedad se encuentra sometida a un
nuevo rgimen, cuyo fundamento jurdico est en considerarla como la realizacin de un ideal de justicia social"
(p. 9). As resulta que la libertad de accin de los sujetos y la autonoma del derecho de propiedad se
encuentran cada vez ms restringidas, no por vinculaciones de derecho privado sino por limitaciones legales,
especialmente de tipo administrativo de orden fundamentalmente urbanstico, que imponen normas de retiro,
restricciones en cuanto al uso, al destino del inmueble, y por sobre todo, el derecho del Estado a expropiar al
particular.
La propiedad privada es un principio indiscutible, un derecho individual anterior y superior a la existencia misma
del Estado. En un pas como Venezuela, donde muchos tienen muy poco, este nfasis en defender los
derechos de propiedad es interpretado como un apoyo irrestricto a los poderosos y una falta de sensibilidad por
los problemas de las clases oprimidas, entre las cuales se ubican las comunidades indgenas.
El Artculo 115 de la Carta Magna establece el derecho al uso, goce, disfrute y disposicin de sus bienes con
las restricciones y obligaciones que establezca la ley; es decir, existe la propiedad privada en Venezuela, y
desde luego, el concepto de la propiedad privada tiene limitaciones que provienen de la ley, y la ley norma de
manera clara y tajante, porque la propiedad privada est condicionada por las circunstancias sociales,
econmicas y polticas del pas.
De esta manera, Mundaran (2005), reitera que "en Venezuela no existe ningn peligro sobre el derecho a la
propiedad, pues el Artculo 115 de la Carta Magna, referido a ese derecho, est regulado en el ttulo que
desarrolla el captulo de los derechos humanos" (p. 1). De esta forma, Venezuela ha suscrito acuerdos
internacionales que garantizan el derecho a la propiedad pero ese derecho no es sagrado ni absoluto ya que
tiene mecanismos limitantes, entre ellos los mecanismos de la expropiacin.
En consecuencia, puede decirse que proteger la propiedad no es difcil. Para ello la ley debera establecer que
la expropiacin se permitir solo por causa de utilidad pblica, determinada en cada caso por ley que
garantizar una indemnizacin apropiada
Hay un compromiso consolidado y consagrado de la Constitucin, que es el respeto a la propiedad privada,
pero el constituyente orden que toda la materia fuera desarrollada por el legislador ordinario y adems existe
todo el caudal jurdico que posee el pas. Igualmente, Ayala (2000), explica que "los legisladores que entienden
que el derecho de propiedad es una expresin del derecho a la vida y la libertad debieran protegerlo con la
misma pasin con que defienden a la libertad de expresin y de prensa y los otros derechos humanos" (p. 2).
Lo anterior aplica no solo por una razn moral o de principios, sino tambin porque la proteccin irrestricta de la
propiedad privada es condicin indispensable para atraer la inversin, crear fuentes de trabajo e impulsar el
progreso econmico y social.
En este mismo orden de ideas, la propiedad privada como concepto define la titularidad de los bienes de todo
tipo en manos de los ciudadanos. Por lo tanto, la disposicin y uso de estos corresponde a quien es su dueo o
titular.
Ahora bien, existen limitaciones que estn consagradas en las leyes y en la propia Constitucin. Incluso la
Iglesia Catlica, en las encclicas Papales y en diversas manifestaciones de los concilios, ha sido
suficientemente clara al respecto. En el Concilio Ecumnico Vaticano II por ejemplo, la Iglesia seala: el
derecho de propiedad privada, no es incompatible con las diversas formas de propiedad pblica existentes. La
autoridad poltica tiene el derecho y el deber de regular en funcin del bien comn, el ejercicio legtimo del
derecho de propiedad. El bien social regula el derecho de propiedad a travs del Estado.
De esta manera, el autor considera que el derecho a la propiedad privada est representado por aquello cuyo
titular es una persona fsica o abstracta, con el ejercicio ms completo que las leyes reconocen sobre las
cosas; constituyndose as en la figura contrapuesta de la propiedad colectiva, y el dominio por antonomasia.
En lo referente a la propiedad colectiva, el Diccionario Jurdico Venezolano (1998), establece que este tipo de
propiedad "es la que carece de titular individual y permite el aprovechamiento por todos. Por lo general se
orienta hacia el estatismo en su explotacin, administracin y distribucin" (p. 301). En este sentido, puede
establecerse que lo colectivo es una de las caractersticas de las propiedades indgenas, lo que se relaciona a
pertenecer en comn a los pueblos y comunidades a quienes se le reconozca, no en particular a cada uno de
los individuos que forman parte de ellos.
Derecho a la Propiedad
De acuerdo a lo expuesto en los prrafos precedentes, se evidencia que la propiedad es un derecho. Esto
significa, que al titular del derecho de propiedad le asiste un ttulo jurdico. Este es el fenmeno concreto en el
cual descansa y se legitima el derecho y el cual invoca el titular cuando, por perturbacin o despojo, se lesiona
su derecho. En este orden de ideas, conviene citar a Riquel (2005), quien argumenta que:
La propiedad es el derecho real por excelencia. Es un vnculo directo entre el sujeto y el objeto. Se ejercita sin
consideracin a personas determinadas. La sociedad debe respetar el ejercicio legtimo de ese derecho, por lo
que todos los miembros de la sociedad, sin excepcin, estn obligados a abstenerse de perturbarlo. Es
considerado el derecho real por excelencia por cuanto todos los dems derechos reales se subordinan a l (p.
2).
De la apreciacin expuesta, se considera que la propiedad es la facultad jurdica ms fuerte que pueden ejercer
los sujetos del derecho sobre las cosas u objetos del derecho reconocido por el ordenamiento jurdico.
De acuerdo con Morn (2002), en Derecho romano existen tres formas de designar el derecho a la propiedad:
mancipium (manu capere), dominium y proprietas.
Durante la poca visigoda se utiliza la denominacin de dominium o proprietas, prevaleciendo el primer
concepto durante el sistema jurdico medieval para volver los juristas de la Recepcin del Derecho comn a la
teorizacin sobre el concepto, llegando alguno de los juristas hispanos a considerar que dominio era ms
extenso que propiedad, al abarcar el primero el dominio til y el directo, frente a la propiedad que abarcaba
solo el segundo. Termin considerndose conceptos equiparables, estando en la actualidad totalmente
asumido el trmino propiedad.
Respecto a su contenido el derecho de propiedad ha experimentado una importante evolucin a lo largo de la
historia, especialmente por las dos concepciones que el Derecho ha tenido sobre su concepto y su
fundamento.
No siempre fue un concepto abstracto, por el contrario inicialmente las fuentes romanas slo enumeran una
serie de facultades que progresivamente se fueron ampliando (abarca tanto la tenencia, el uso y disfrute como
la facultad de transmitir dichas cosas, para algunos ordenamientos, incluso la de destruir la cosa).
El derecho a la propiedad, segn la autora citada, se define como "la actio reivindicatorio (accin
reivindicatoria) o accin real, que permite al propietario perseguir la cosa, de manos de quien se encuentre" (p.
23). Desde esta perspectiva, se puede decir que es un derecho real de usar, gozar y disponer de las cosas, de
las cuales se es propietario, sujeto a las restricciones impuestas por la ley y defendible por accin
reivindicatoria.
Segn lo ordena la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1999), en su Artculo 115:
Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposicin de sus
bienes. La propiedad estar sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley
con fines de utilidad pblica o de inters general.
De acuerdo con la norma trascrita, es evidente que la Carta Magna avala el derecho a la propiedad, aspecto
que se considera significativo debido a que se dispone que toda persona puede disponer libremente de sus
bienes de acuerdo con la ley. En este orden de ideas, el Cdigo Civil de Venezuela (1984), en su Artculo 547,
seala:
Nadie puede ser obligado a ceder su propiedad, ni a permitir que otros hagan uso de ella, sino por causa de
utilidad pblica o social, mediante juicio contradictorio e indemnizacin previa. Las reglas relativas a la
expropiacin por causa de utilidad pblica o social se determinan por leyes especiales.
Evidentemente, el artculo expuesto, pone de manifiesto la negativa al acto de ceder la propiedad de forma
obligada, as como la imposibilidad que otros la utilicen, a menos que sea por fines de utilidad pblica o social,
para lo cual se requiere de un juicio contradictorio o algn tipo de compensacin anticipada. En relacin a la
propiedad del suelo, el citado Cdigo, en su Artculo 549, precisa: "La propiedad del suelo lleva consigo la de la
superficie y de todo cuanto se encuentre encima o debajo de ella, salvo lo dispuesto en las leyes especiales".
Como se observa, la propiedad de la tierra implica la superficie del suelo y el sub-suelo, por lo que puede
entenderse que las comunidades indgenas tienen derechos sobre el medio ambiente que les rodea, sin ms
limitaciones que las impuestas por la ley. Por otra parte, el Artculo 550 del Cdigo Civil de Venezuela (1982),
establece:
Todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las propiedades contiguas; y de acuerdo con lo que
establezcan las leyes y ordenanzas locales, o en su defecto, los usos del lugar y la clase de la propiedad, a
construir, a expensas comunes, las obras que las separen.
De acuerdo con el artculo expuesto, se deriva que el deslinde es el objeto de una obligacin creada por la Ley
entre dos vecinos colindantes, cuando no son precisos, conocidos y determinados los linderos, es anlogo al
de los comuneros e implica una verdadera divisin de la zona limtrofe. En consecuencia, el fin de la fijacin de
los linderos no es otra que evitar la confusin de las propiedades contiguas y las consiguientes usurpaciones
que un propietario cometa en dao de otro.
En lo relacionado a las limitaciones de la propiedad, el Artculo 582 del Cdigo citado, determina: "Los
derechos de usufructo, uso y habitacin se regulan por el ttulo de donde se deriven, supliendo la Ley
nicamente en cuanto no provee el ttulo, salvo los casos en que ella disponga otra cosa". De acuerdo con
este artculo, se interpreta que los derechos de usufructo, uso y habitacin estn determinados por el ttulo de
propiedad que se posea, considerando que el usufructo es el derecho real de usar y gozar temporalmente de
las cosas que son de otro.
De acuerdo a Sanojo (2000), "el usufructo es el derecho de gozar de las cosas cuya propiedad pertenece a
otro, tal como la gozara su propietario" (p. 7); no obstante, a diferencia de las otras servidumbres
personales y todas las prediales, es divisible en cuanto a su ejercicio y goce, pero en cuanto a las primeras es
aleatorio. Igualmente seala este autor, que el derecho de usufructo hace propia del usufructuario la cosa
sobre que est constituido por lo que hace a su goce, y por ello se le dice parte de la propiedad.
De este modo, para poder hacer efectivo el derecho de propiedad que se reconoce a los pueblos indgenas
sobre sus tierras, y evitar el usufructo de sus hbitat, el Estado venezolano se encuentra obligado a tomar
medidas que conduzcan a identificar esas tierras y expedirles los ttulos que los acrediten como propietarios de
las mismas, previniendo as que puedan continuar siendo despojados de ellas.
En lo correspondiente a las limitaciones legales de la propiedad predial, el Artculo 644 del Cdigo Civil de
Venezuela, establece: "Las limitaciones legales de la propiedad predial tienen por objeto la utilidad pblica o
privada". En el caso particular del derecho a la propiedad colectiva de tierras indgenas, es necesario que la
propiedad predial se considere para los fines de la utilidad pblica, debido a que se trata de un inters social
que debe protegerse. El Artculo siguiente (645) del Cdigo, estipula:
Las limitaciones legales de la propiedad predial que tienen por objeto la utilidad pblica, se refieren a la
conservacin de los bosques, al curso de las aguas, al paso por las orillas de los ros y canales navegables, a
la navegacin area, a la construccin y reparacin de los caminos y otras obras pblicas.
La declaratoria de zonas protectoras tiene elcarcter de limitacin legal a la propiedad predial y est destinada
a la conservacin de bosques, suelos y aguas. En lo correspondiente al problema abordado en esta
investigacin, es importante el reconocimiento por parte del Estado del derecho de las comunidades indgenas
al ambiente sano y seguro; as como a participar en el uso, manejo, administracin y conservacin de los
recursos naturales pertenecientes a sus tierras y el derecho a que estos recursos sean especialmente
salvaguardados.
En lo relacionado a las servidumbres, el Cdigo Civil de Venezuela en su Artculo 709, dispone:
Por el hecho del hombre puede establecerse la servidumbre predial que consiste en cualquier gravamen
impuesto sobre un predio para uso y utilidad de otro perteneciente a distinto dueo, y que no sea en manera
alguna contraria al orden pblico. El ejercicio y extensin de la servidumbre se reglamenta por los respectivos
ttulos, y a falta de stos, por las disposiciones de los artculos siguientes.
De estos sealamientos, se entiende que la servidumbre es una limitacin a la propiedad y por otra parte es un
derecho sobre la cosa en beneficio de una persona. En consecuencia, la servidumbre representa un gravamen
impuesto sobre un predio en beneficio de otro inmueble ajeno.
Asimismo, en cuanto a la manera de ejercer el derecho proveniente de las limitaciones legales y de las
servidumbres, el Artculo 726 del Cdigo citado, reza:
El derecho de servidumbre comprende todo lo necesario para su ejercicio. As la servidumbre de tomar agua
en manantial ajeno envuelve el derecho de paso por el predio donde est el manantial. Del mismo modo, el
derecho de hacer pasar las aguas por predio ajeno comprende el de pasar por la orilla del acueducto para
vigilar la conduccin de las aguas y hacer la limpia y las reparaciones necesarias. En el caso de que el predio
llegue a estar cercado, el propietario deber dejar libre y cmoda entrada al que ejerce el derecho de
servidumbre para el objeto indicado.
Obsrvese en cuanto a las servidumbres prediales que el legislador seala una normativa extensa y clara en
este sentido, al expresar las limitaciones de la propiedad predial, luego habla del derecho de paso y de
acueducto, entre otros aspectos que deben considerarse en el derecho a la propiedad colectiva de tierras por
parte de las comunidades indgenas.
Acerca de las maneras de adquirir, transmitir la propiedad y dems derechos, el Artculo 796 del Cdigo Civil
de Venezuela, puntualiza: "La propiedad se adquiere por la ocupacin. La propiedad y dems derechos se
adquieren y transmiten por la Ley, por sucesin, por efecto de los contratos. Pueden tambin adquirirse por
medio de la prescripcin". En consecuencia, se puede entender que los derechos de propiedad sobre las
tierras comunales pertenecen en forma colectiva a las comunidades indgenas o tnicas; de all que los
miembros de las comunidades o conjunto de comunidades tienen derecho de ocupacin y usufructo.
Por tanto, es necesario demarcar la totalidad del hbitat o las tierras a nombre de los pueblos y comunidades
que comparten su uso, multitnicas o no, pudindose sin embargo, demarcar reas especficas dentro del
mismo a nombre de algunos o de cada uno de los pueblos o comunidades, de acuerdo a la ocupacin o al uso
ancestral que tengan de las tierras, y conforme a las condiciones, caractersticas y necesidades de ellos.
Adems, esta demarcacin debe comprender toda el rea ocupada por diversos pueblos o comunidades sean
multitnicas o no, incluyendo las reas de uso comn por requerirla para su subsistencia y etnodesarrollo. Sin
embargo, dentro de la misma se podrn demarcar reas especficas que permitan la identificacin individual de
las tierras ocupadas por esas comunidades o pueblos. Especficamente, en el Artculo 797, el Cdigo Civil
indica que:
Las cosas que no son de la propiedad de nadie, pero que pueden llegar a serlo de alguien, se adquieren por la
ocupacin; tales son los animales que son objeto de la caza o de la pesca, el tesoro y las cosas muebles
abandonadas.
En interpretacin de la norma trascrita, se considera que la ocupacin es un modo de adquirir el derecho de
propiedad sobre las res iullius (cosas que no han tenido dueo), o sobre las cosas abandonadas por su anterior
titular "res derelictas", mediante la toma de posesin. En el campo el Derecho Civil, slo los bienes muebles
son susceptibles de ocupacin. Los bienes inmuebles que no pertenecen a alguna persona natural o jurdica
son del dominio privado de la Nacin (Artculo 542 del Cdigo Civil), pero esto no impide que los particulares
ocupen ilcitamente tierras baldas sin estar provistos de ttulos de venta, arrendamiento o adjudicacin gratuita.
Las Comunidades Indgenas y su Derecho a la Propiedad de la Tierra
De acuerdo con Brito (1973), citado por Delahaye (2003), "la titulacin como formalizacin de determinados
derechos de tenencia o de propiedad sobre un terreno es un proceso indispensable en el desarrollo de una
economa comercial" (p. 3). Es decir, para el proceso de mercantilizacin de la tierra, en el cual los terrenos
adquieren las caractersticas de una mercanca que se puede intercambiar en el mercado. Para ello ha sido
fundamental la necesaria ruptura del estrecho vnculo histrico de la tierra con las instituciones humanas,
dentro de lo que Madjarian (1991), denomin acertadamente "el invento de la propiedad". Para este autor "la
creacin de la propiedad es la creacin de la alienacin de los bienes" (p. 31); es la alienacin de los bienes, a
travs del invento del testamento y del intercambio mercantil, que constituye la ruptura fundamental que
instaur el rgimen de los bienes que se conocen hoy da. De esta forma, la carga simblica, religiosa,
ancestral, comunitaria que reviste la tierra tradicional hace de la tierra un bien inalienable en las sociedades
premercantiles.
Asimismo, debe considerarse que lo que se llama tierra es un elemento de la naturaleza que est enlazado
inextricablemente con las instituciones humanas. La ms extraa de todas las empresas de los antepasados ha
sido tal vez la de aislarla para constituir un mercado con ella. Estas palabras apuntan a la vinculacin de la
titulacin con la mercantilizacin de la tierra, es decir su transformacin en mercanca. En el caso venezolano,
por ejemplo, Sanoja y Vargas, citados por Delahaye (2003), muestran cmo "las formas de explotacin
comunal de los recursos naturales fueron destruidas a travs de la encomienda y los pueblos de misin" (p.
234). Se trataba del inicio de la implementacin de la necesidad de romper el vnculo entre el hombre y la
naturaleza para fundamentar una tenencia de la tierra que permita su alienacin en el mercado.
De forma general, Comby (1998) precisa el contenido concreto de la titulacin:
El derecho de propiedad, aplicado a un terreno, no es nunca la propiedad de una cosa; es, en definitiva, la
propiedad de un derecho. Ser propietario de un terreno consiste en ser propietario de ciertos o del conjunto de
los derechos que los individuos pueden ejercer sobre el suelo. Para definir la propiedad de la tierra hay que
empezar definiendo estos derechos. stos variaron mucho de una poca a la otra y de un pas a otro pero,
contrariamente a las afirmaciones de ciertos idelogos, no existe un solo pas civilizado en el mundo donde el
propietario disponga realmente de todos los derechos sobre el suelo (construir, cazar, deforestar, abrir una
cantera, y, por qu no, almacenar desechos radioactivos, etc.). Los vecinos, la colectividad local, el conjunto de
la sociedad en tanto que duea de su territorio, conservan siempre un derecho de control sobre el uso que un
propietario hace de su terreno (p. 25).
De acuerdo con la explicacin anterior, se evidencia que el enfoque al carcter siempre relativo de la titulacin:
nunca otorga un derecho de propiedad absoluto porque se tiene que tomar en cuenta la existencia de varios
derechos sobre el mismo terreno objeto de un determinado ttulo.
El autor antes citado, distingue dos posibilidades dentro de lo que llama "la fabricacin de la propiedad": El
paradigma de la fabricacin de la propiedad por arriba es el general vencedor quien reparte las tierras
conquistadas entre sus veteranos, pero es tambin el funcionario colonial que distribuye a los nuevos colonos
lotes de las mejores tierras indgenas cuyos derechos no se reconocieron por muchos aos, y despus son las
administraciones de los nuevos Estados independientes que siguen haciendo funcionar el sistema en beneficio
del nuevo poder nacional despus de expropiar a los antiguos colonos.
En tal sistema, el poder poltico se considera como propietario del territorio que controla, y cede parcelas de
ste, o bien en derechos de ocupacin precaria, o bien en concesiones temporales, o bien en plena propiedad.
Se llega a ser propietario o por la buena voluntad del poder poltico, o por una sucesin ininterrumpida de
transmisiones reconocidas por el poder desde la concesin original.
La fabricacin de la propiedad por abajo consiste, al contrario, en un lento proceso de aseguramiento de los
ocupantes de hecho del suelo, quienes, generacin tras generacin, adquieren nuevos derechos; el de no
poder ser expulsados, el de limitar el monto de las rentas que deben pagar y despus el de transmitir su
ocupacin a sus hijos y vender libremente este derecho de ocupar, transformndose pues definitivamente en
propietarios de pleno derecho.
Por otra parte, debe destacarse la relacin que puede existir entre el derecho de tierra y el derecho a la
propiedad, la cual se ve redimensionada en la satisfaccin de otros derechos como es el derecho a la
alimentacin sana, la vivienda y los derechos culturales, que remiten directamente al acceso de la tierra y el
uso que de sta se realice.
En lo relacionado a la propiedad indgena, especficamente, la Ley Orgnica de Pueblos y Comunidades
Indgenas (2005), en su Artculo 1, dispone:
El Estado venezolano reconoce y protege la existencia de los pueblos indgenas como pueblos originarios,
garantizndole los derechos consagrados en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, los
tratados, pactos y convenios internacionales y otras normas legales, para asegurar su participacin activa en la
vida de la nacin venezolana, la preservacin de sus culturas, el ejercicio de la libre determinacin de sus
asuntos internos y las condiciones que los hacen posibles.
De acuerdo con los principios establecidos en el artculo citado, se deriva la importancia del
reconocimiento de los pueblos indgenas como pueblos originarios, as como el patrocinio de los derechos
consagrados constitucionalmente, siendo uno de stos el derecho a la propiedad colectiva de las tierras.
El Artculo 3 de la misma Ley, seala que a los efectos legales correspondientes se entiende por:
1. Pueblos Indgenas: Son grupos humanos descendientes de los pobladores originarios que habitaban el
territorio nacional, previo a la conformacin del mismo; que se reconocen a s mismos como tales, por tener
uno o algunos de los siguientes elementos: identidades tnicas; tierras; instituciones sociales, econmicas,
polticas, culturales y; sistemas de justicia propios, que los distinguen de otros sectores de la sociedad nacional
y que estn determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras.
2. Comunidades Indgenas: son grupos humanos formados por familias indgenas asociadas entre s,
pertenecientes a uno o ms pueblos indgenas, que estn ubicadas en un determinado espacio geogrfico y
organizados segn las pautas culturales propias de cada pueblo, con o sin modificaciones provenientes de
otras culturas.
3. Indgena: es toda persona descendiente de un pueblo indgena, que habita en el espacio geogrfico de
manera individual o colectiva ejercen sus derechos originarios y han desarrollado tradicional y ancestralmente
su vida fsica, cultural, espiritual, social, econmica y poltica.
4. Tierras Indgenas: son aquellas en las cuales los pueblos y comunidades indgenas de manera individual o
compartida ejercen sus derechos originarios y han desarrollado tradicional y ancestralmente su vida fsica,
cultural, espiritual, social, econmica y poltica. Comprenden los espacios terrestres, las reas de cultivo, caza,
pesca, recoleccin, pastoreo, asentamientos, caminos tradicionales, lugares sagrados e histricos y otras reas
a las que hayan tenido acceso tradicional y que son necesarias para garantizar y desarrollar sus formas
especificas de vida.
5. Hbitat indgena: es el conjunto de elementos, fsicos, qumicos, biolgicos y socioculturales, que constituyen
el entorno en el cual los pueblos y comunidades indgenas se desenvuelven y permiten el desarrollo de sus
formas tradicionales de vida. Comprende el suelo, el agua, el aire, la flora, la fauna y en general todos aquellos
recursos materiales e inmateriales necesarios para garantizar la vida y desarrollo de los pueblos y
comunidades indgenas.
6. Organizacin propia: consiste en la forma de organizacin y estructura poltico social que cada pueblo o
comunidad indgena se da a si misma, de acuerdo a sus necesidades y expectativas y segn sus tradiciones y
costumbres.
7. Instituciones Propias: son aquellas instancias que forman parte de la organizacin propia de los pueblos y
comunidades indgenas, las cuales por su carcter tradicional dentro de estos pueblos y comunidades, son
representativas del colectivo como por ejemplo la familia, la forma tradicional de gobierno y el consejo de
ancianos.
8. Autoridades legitimas: se consideran autoridades legitimas a las personas o instancias colectivas que uno o
varios pueblos o comunidades indgenas designen o establezcan de acuerdo a su organizacin social y poltica
y para las funciones que dichos pueblos o comunidades definan de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.
12. Propiedad colectiva indgena: Es el derecho de cada pueblo y comunidad indgena de usar, gozar, disfrutar
y administrar un bien material o inmaterial, cuya titularidad pertenece de forma absoluta e indivisible a todos y
cada uno de sus miembros, a los fines de preservar y desarrollar la integridad fsica y cultural de las presentes
y futuras generaciones.
La definicin de los trminos anteriores, contribuye a facilitar y comprender el uso de los mismos en los asuntos
legales a que sean destinados, de all la importancia de su referencia. En particular, el numeral 12, especifica el
concepto de propiedad colectiva indgena en el que se evidencia el derecho a usar, gozar, disfrutar y
administrar la tierra como un bien material, aspectos que coinciden a lo dispuesto en el Artculo 545 del Cdigo
Civil (1982).
Con relacin al derecho al hbitat y tierras de los pueblos y comunidades indgenas, la Ley Orgnica de
Pueblos y Comunidades Indgenas (2005), el Artculo 20, seala:
El Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indgenas, los derechos originarios y la propiedad
colectiva sobre las tierras que ocupan, a las que han tenido acceso ancestral y tradicionalmente y que son
necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades
indgenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles, de acuerdo a lo establecido en la
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela.
El artculo anterior establece el reconocimiento de propiedad de las tierras y territorios que tradicionalmente
ocupan los pueblos y comunidades indgenas, estableciendo adems la necesidad de crear un sistema para
regular la entrega de ms tierras para su desarrollo, y asegurar la participacin indgena en la gestin de los
recursos naturales de sus territorios.
Acerca de las formas de propiedad colectiva, el Artculo 29 de la Ley en cuestin, establece: "La propiedad
colectiva del hbitat y tierras de los pueblos y comunidades indgenas podr ser uno o ms pueblos y de una o
ms comunidades indgenas segn las condiciones, caractersticas y exigencias de los mismos". Como se
observa la propiedad colectiva es de carcter pblico de provecho colectivo y otorga a todo individuo indgena
el derecho a habitar las tierras tradicionales (bien que de acuerdo a las reglas de sus usos y costumbres, esto
por el reconocimiento a la cultura y a su injerencia en las decisiones que hagan a sus intereses, o compartir los
beneficios que de ella se deriven.
En lo correspondiente al registro de los ttulos de propiedad colectiva, el Artculo 30 de la Ley Orgnica de
Pueblos y Comunidades Indgenas (2005), reza:
Los ttulos de propiedad colectiva sobre el hbitat y tierras de los pueblos y comunidades indgenas, otorgados
con las formalidades de la presente Ley, deben ser registrados ante la oficina municipal de catastro y ante el
registro especial que al efecto crear el Ejecutivo Nacional. Los ttulos de propiedad colectiva estn exentos del
pago de derechos de registro y de cualquier otra tasa o arancel que se establezca por la prestacin de este
servicio. En los municipios que corresponda conforme a la ley que regula la materia, se crear el catastro del
hbitat y tierras indgenas y dispondr lo necesario para la insercin de los ttulos de propiedad colectiva
indgena.
De la norma trascrita anteriormente, se evidencia que para poder hacer efectivo el derecho de propiedad que
se reconoce a los pueblos indgenas sobre sus tierras, el Estado venezolano se encuentra obligado a tomar
medidas que conduzcan a identificar esas tierras y expedirles los ttulos que los acrediten como propietarios de
las mismas, los cuales estn libres de pago de tasas o aranceles. Expedido el ttulo de propiedad, ste debe
ser inscrito en la Oficina de Catastro Municipal y posteriormente registrado ante la Oficina de Registro
Subalterno del Municipio correspondiente al lugar de ubicacin de las tierras.
No obstante, queda establecido en la quinta disposicin del Ttulo IX, Disposiciones Transitorias, Derogativas y
Finales de la Ley Orgnica de Pueblos y Comunidades Indgenas (2005), lo siguiente:
Hasta tanto no sea creada la oficina especial de registro de ttulos de propiedad colectiva del hbitat y tierras
de los pueblos y comunidades indgenas, los ttulos otorgados conforme a esta Ley y la ley que rige la materia
sern asentados por ante la oficina de registro inmobiliario correspondiente segn la ley respectiva.
De lo anterior, se interpreta que en la Ley Orgnica de Pueblos y Comunidades Indgenas (2005), se dispone
un rgimen flexible en lo relacionado al registro de los ttulos de propiedad colectiva de las tierras de
comunidades indgenas.
Por otra parte, cabe destacar que la Ley de Demarcacin y Garanta del Hbitat y Tierras de los Pueblos
Indgenas (2001), se cre no para excluir pueblo o comunidad indgena alguna, sino para garantizar los
derechos originarios que ellos tienen sobre "las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son
necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida" (Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela, 1999).
A pesar de todo el marco legal que fundamenta el derecho a la propiedad colectiva de las tierras, cabe
destacar que en la lucha por la defensa del derecho a la tierra, los pueblos y comunidades indgenas
venezolanas enfrentan cotidianamente una serie de obstculos y limitaciones que dificultan esta labor. En este
sentido, Prez (2002), seala que algunas de las principales barreras que las organizaciones indgenas
enfrentan son las siguientes:
Obstculos generales ante las instancias oficiales
1. Ineficiencia, lentitud y ausencia de voluntad poltica dentro de los entes encargados de resolver los
conflictos.
2. Vulnerabilidad de los organismos del Estado a la presin de sectores poderosos (terratenientes, ganaderos,
militares, empresas mineras) involucrados en los conflictos de tierras. Parcializacin de los funcionarios hacia
estos sectores.
3. Limitaciones econmicas, de personal y presupuestarias que entorpecen y paralizan sus funciones.
4. Ausencia de ttulos por parte de un gran nmero de familias campesinas y comunidades indgenas.
5. Ausencia de informacin dentro de las instancias responsables sobre la situacin de las tierras en cuestin.
Inexistencia o insuficiencia de estudios catastrales y levantamientos topogrficos requeridos.
6. Irresponsabilidad y desorden en el otorgamiento de ttulos, que se traduce, por ejemplo, en la doble titulacin
sobre unas mismas tierras.
7. Lentitud y complejidad en los procedimientos establecidos de dotacin y regulacin de la tierra,
especialmente en lo relativo de baldos entre los entes ministeriales.
8. Incomprensin por parte de las autoridades, de la cultura y concepcin de la tierra de los pueblos indgenas,
sus formas de uso, rotacin, que hace que sus solicitudes parezcan exageradas debido a la extensin
territorial.
9. Actitud represiva hacia los sectores dbiles por parte de los cuerpos de seguridad del Estado (especialmente
la Guardia Nacional) cuando intervienen en conflictos relacionados con la tierra.
Limitaciones a nivel formativo
1. Desconocimiento de los derechos por parte de los pueblos y comunidades indgenas.
2. Escaso manejo de conceptos, instrumentos y mecanismos de defensa legales por parte de los
dirigentes y dems miembros de las organizaciones.
Limitaciones organizativas
1. Pasividad, desmovilizacin y partidizacin dentro de los sectores involucrados.
2. Escasez de organismos que trabajen en defensa del derecho a la tierra.
3. Insuficiencia de personal, recursos econmicos y logsticos dentro de las organizaciones existentes.
4. Partidizacin de algunos de los lderes y organizaciones existentes.
Limitaciones geogrficas y culturales
1. Gran amplitud de la extensin geogrfica a cubrir por las organizaciones locales y regionales.
2. Dificultad de acceso a comunidades remotas.
3. Obstculos climatolgicos que dificultad el transporte y comunicacin con los artefactos
(especialmente en el caso de las comunidades indgenas).
4. Barreras idiomticas y culturales. Necesidad de utilizar traductores, con los que no siempre se
cuentan. Dificultad para comunicarse y transmitir los conceptos e ideas a causa de las diferencias culturales.
La enunciacin de los puntos anteriores, permite suponer que son muchas las limitaciones que existen
para aplicar las normativas legales que garantizan a las comunidades indgenas su derecho a la propiedad
colectiva de las tierras, por lo que se sugiere seguir ampliando el marco jurdico que existe hoy da as como
garantizar su cumplimiento; asimismo, es necesario capacitar al personal que se desempea en las instancias
encargadas de resolver los conflictos y a las propias comunidades indgenas.
Por otra parte, Prez (2002), plantea la problemtica referida a que "las tierras pertenecen
originariamente y no a ttulo derivativo a las comunidades indgenas" (p. 23). Esto quiere decir que el Estado no
le va a adjudicar a las comunidades las tierras que tradicionalmente han ocupado, sino que debe reconocerles
la propiedad que les pertenece, en forma originaria y no derivativa.
Entonces qu tipo de propiedad ser la que se les reconozca?, se les reconocer una propiedad que
se enmarque dentro del mismo concepto que ellos han posedo, es decir, una forma de propiedad acorde a su
propia cultura. Probablemente algo similar a lo que se denomina propiedad colectiva o propiedad comunal; lo
que significa desde el punto de vista de su definicin que esa tierra no pertenece a una persona o un ttulo por
parte del Estado y su posterior reconocimiento.
En consecuencia, no es que el Estado le da algo a las comunidades, sino que reconoce que stas han
ocupado dichas tierras y que, por tanto, les pertenecen como tales. De este modo, no se trata de una
transferencia, sino de un reconocimiento de propiedad a igual a la que podra tener cualquier otro particular,
una propiedad libre, para la comunidad.
CAPTULO III
EL ORDENAMIENTO JURDICO QUE LE GARANTIZA EL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA A
LAS COMUNIDADES INDGENAS EN VENEZUELA
De acuerdo con Gmez (2004), "la valoracin del ordenamiento jurdico como ordenamiento
condicionado en su validez y, por tanto, en su existencia por el principio de efectividad es fundamental para
comprender el significado real del derecho en general y del derecho constitucional en particular" (p. 8). De esta
forma, con la intencin de precisar el ordenamiento jurdico que le garantiza a las comunidades indgenas el
derecho a la propiedad colectiva de las tierras en Venezuela, vale resear diferentes instrumentos tales como:
la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1999) que garantiza derechos de contenido
patrimonial y de contenido distinto al patrimonial; la Ley de Demarcacin y Garanta del Hbitat y Tierras de los
Pueblos Indgenas (2001), acerca de su objeto y garantas de hbitat, la Ley Orgnica de Pueblos y
Comunidades Indgenas (2005), la Ley Nacional de Juventud (2002), la Ley para la Planificacin y Gestin de
la Ordenacin del Territorio (2005), y la Ley Orgnica del Poder Pblico Municipal (2005).
Las Garantas Constitucionales
En la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1999), se encuentran garantizados dos
tipos de derechos: (a) los de contenido patrimonial, y (b) los derechos de contenido distinto al patrimonial; a
continuacin se desarrollan y estructuran estos contenidos en relacin a la temtica abordada en esta
investigacin.
Derechos de contenido patrimonial
Por cuanto se trata de derechos de reconocimiento por parte del Estado, es importante especificar aquellos
derechos especiales que en cabeza del pueblo o de la comunidad indgena, implican el reconocimiento de un
patrimonio que les resulta propio.
Con esta categora de derechos de contenido patrimonial, se aluden a aquellos que implican el goce de
derechos que puedan tener repercusiones econmicas o en todo caso patrimoniales en las comunidades y que
puedan revertirse en beneficios directos para sus integrantes.
En efecto, bajo esta categora pueden clasificarse: (a) los derechos que garantizan la propiedad sobre bienes
materiales, (b) los derechos que garantizan la propiedad sobre bienes inmateriales y (c) los derechos que
garantizan la libertad de escoger un modelo econmico propio.
Los derechos que garantizan la propiedad de bienes materiales estn referidos bsicamente a dos derechos:
(a) a la propiedad de la tierra, y (b) Al goce de los recursos que se encuentran en ella.
El primero de ellos los ocupa por excelencia, el derecho que hasta ahora ha constituido uno de los puntos
cardinales de toda investigacin jurdica respecto a las comunidades indgenas, el cual constituye base
fundamental del derecho civil y el derecho real por excelencia: la propiedad de la tierra.
En efecto, el Artculo 119 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, consagra ese derecho a
la propiedad colectiva de la tierra, el cual considera a las tierras como inalienables, imprescriptibles,
inembargables e intransferibles, convirtindolo en un derecho de propiedad muy particular.
Desde el punto de vista de los atributos del derecho de propiedad de los sistemas jurdicos occidentales,
pareciera que el derecho a la propiedad indgena colectiva de la tierra, consagrada en la Constitucin de 1999,
no se corresponde con la idea de propiedad individual propia del derecho civil. En efecto, Rodota (1987),
seala que sta ltima implica "el reconocimiento de ciertos atributos derivados que, desde el derecho romano,
con las limitaciones propias del Estado contemporneo, an conforman exhaustivamente el derecho de
propiedad" (p. 390).
Desde una perspectiva integral y de Derecho Civil, Riquel (2005), indica "la propiedad es un derecho completo"
(p. 401), que se concentra en un poder de goce, al que se suma la facultad de disposicin y la posibilidad de
excluir a los dems en el ejercicio de las prerrogativas integrantes del mismo. En ese sentido, una tradicin
constante del derecho de propiedad civilmente considerado, resume el contenido del derecho de propiedad civil
en cuatro atributos esenciales: el uso de la cosa, el goce, el abuso y la facultad de disponer.
En este caso, el autor considera que en relacin con el derecho a la propiedad indgena no se corresponde ni
con el derecho civil, ni con el derecho pblico.
En efecto, el derecho de propiedad indgena colectiva de la tierra del Artculo 119, no parece encajar en el
tpico derecho completo al que se refieren los civilistas antes mencionados, dado que las tierras demarcadas y
reconocidas como indgenas, no pueden ser enajenadas, ni gravadas, ni adquiridas y por ende perdidas por
prescripcin adquisitiva (usucapin).
Se trata del reconocimiento jurdico de un derecho de propiedad propio de la visin indgena, el cual implica los
atributos de uso y goce del bien, revestido de un elemento espiritual que le da coherencia y cohesin al todo y
que garantiza el efectivo uso, goce y disfrute, pero que carece completamente de valor de cambio. La tierra
desde una perspectiva indgena sirve para vivir, alimentarse, aprovechar sus recursos, cuidarla y morir, por lo
que el atributo o derecho de disposicin de la tierra no parece encontrar cabida.
En apoyo de esto se inscribe el Artculo 181 del texto constitucional, toda vez que no slo supera toda la
evolucin jurdica sobre las tierras baldas provenientes de los antiguos resguardos indgenas, que al abolir
arbitrariamente los resguardos de indgenas converta en baldas aquellas tierras cuya propiedad no fuera
repartida entre los miembros de la comunidad indgena en el trmino de dos aos a partir de su publicacin,
sino ms an, reconoce una diferencia en la naturaleza del derecho de propiedad involucrado. Dicha norma
reza como sigue:
Artculo 181. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. Slo podrn enajenarse previo cumplimiento de las
formalidades previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas sealen, conforme a
esta Constitucin y la legislacin que se dicte para desarrollar sus principios. Los terrenos situados dentro del
rea urbana de las poblaciones del Municipio, carentes de dueo o duea, son ejidos, sin menoscabo de
legtimos derechos de terceros, vlidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidos las tierras
baldas ubicadas en el rea urbana. Quedarn exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y
pueblos indgenas. La ley establecer la conversin en ejidos de otras tierras pblicas.
Efectivamente no se trata de tierras pblicas, pero tampoco se trata de tierras privadas. Se trata de tierras
sometidas a una propiedad especial, distinta de la propiedad del Cdigo Civil antes mencionada, que debe ser
desarrollada exhaustivamente por el legislador. A ese respecto se deben despejar dudas tales como la
posibilidad de ceder parte del uso o disfrute de la tierra.
Asimismo, vale la pena comentar el texto del Artculo 327 de la Constitucin, el cual establece:
La atencin de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicacin de los principios de seguridad de la
Nacin. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, regmenes especiales en
lo econmico y social, poblamiento y utilizacin sern regulados por la Ley, protegido de manera expresa los
parques nacionales, el hbitat de los pueblos indgenas all asentados y dems reas bajo rgimen de
administracin especial.
Este artculo, lejos de aclarar la situacin respecto al derecho de propiedad, de manera muy impropia otorga
tratamiento de rea bajo rgimen de administracin especial de las tierras que denomina asentamientos de los
pueblos indgenas. Esto contradice el rgimen especial que hasta ahora ha consagrado el propio texto
constitucional. En este sentido, la intencin del constituyente no ha debido ser otra que la de referirse a reas
bajo regmenes especiales, y en ningn caso a reas bajo rgimen de administracin especial, dado que stas
ltimas son reas pblicas bajo la administracin y control de una autoridad administrativa y sometido a un
rgimen de preponderancia derecho pblico.
El derecho de aprovechamiento de los recursos naturales en los hbitat indgenas constituye un derecho
derivado del derecho indgena de propiedad colectiva. Sin embargo, est sometido a las mismas limitaciones
que por inters general, seguridad y servicio pblico, son aplicables al derecho de propiedad en el derecho
civil. En efecto al Artculo 120 de la Constitucin establece:
El aprovechamiento de los recursos naturales en los hbitat indgenas por parte del Estado se har sin lesionar
la integridad cultural, social y econmica de los mismos e, igualmente, est sujeto a previa informacin y
consulta a las comunidades indgenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los
pueblos indgenas estn sujetos a la Constitucin y a la Ley.
Se trata pues del reconocimiento de lo que pareciera ya estaba implcito en el Artculo 119, toda vez que la
propiedad indgena por ser un tipo sui generis de propiedad privada, en los trminos antes descritos, est
sometida a las limitaciones ya referidas.
Ahora bien, en el caso indgena, en consideracin del autor es menester distinguir el aprovechamiento de los
recursos naturales a que se refiere el Artculo 12 de la Carta Magna (minas e hidrocarburos), los cuales
pertenecen al dominio pblico, del aprovechamiento de recursos naturales que no pertenecen al dominio
pblico.
El primer supuesto est encomendado al Poder Nacional y los beneficios de su aprovechamiento estn
destinados a todos los venezolanos.
El segundo supuesto, es decir, el aprovechamiento de todos los dems recursos naturales que no pertenezcan
al dominio pblico, deber beneficiar a los pueblos y comunidades indgenas en los trminos del Artculo 120
antes transcrito.
En este punto cabe destacar que por interpretacin a contrario del nico aparte del Artculo 113 de la
Constitucin, el Estado puede otorgar concesiones sobre recursos naturales distintos a los sometidos al
rgimen del Artculo 12 los referidos a industrias reservadas a su dominio, mediante Ley Orgnica, sobre las
tierras indgenas, debiendo beneficiar a los pueblos y comunidades indgenas de todo aquel aprovechamiento
de recursos naturales que no pertenezcan al dominio pblico.
Sin embargo, slo el legislador podr normar de manera precisa el alcance de este derecho al respeto de los
recursos naturales de libre disfrute por parte de las comunidades indgenas.
El derecho a la propiedad sobre bienes inmateriales se encuentra en estrecha conexin con el derecho de
propiedad de la tierra, y est constituido por el derecho a la propiedad intelectual, consagrado por el Artculo
124 de la Constitucin, el cual reza como sigue:
Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologas e innovaciones de
los pueblos indgenas. Toda actividad relacionada con los recursos genticos y los conocimientos asociados a
los mismos perseguirn beneficios colectivos. Se prohbe el registro de patentes sobre estos recursos y
conocimientos ancestrales.
Se trata igualmente de un derecho bastante particular al cual no podran aplicarse los preceptos de la
legislacin comn que rige esa materia. No slo se trata de una propiedad colectiva, que aparentemente sera
indisponible por la imposibilidad de registrar patentes sobre esos recursos y conocimientos, sino que podra ser
desarrollada obteniendo beneficios comunes para la comunidad. Igualmente aqu se presenta la duda respecto
a la disposicin de estos bienes inmateriales, algunos de los cuales se han transferido mediante una cultura
oral desde tiempos inmemoriales.
Cabe destacar, sin embargo, por distincin a los derechos intelectuales del derecho comn, que se trata de
derechos no sometidos a prescripcin adquisitiva ni resolutoria. Son varias las dudas que el legislador deber
disipar respecto a este derecho en particular, desde el titular del derecho (el pueblo o la comunidad?), hasta la
obtencin de beneficios derivados de actividades relacionadas con recursos genticos y conocimientos
asociados, no obstante el propio constituyente haya prohibido el registro de patentes y por ende su
comercializacin. Se trata de un nuevo derecho cuyo contenido ha de ser desarrollado y delimitado por el
legislador, dado que el artculo 124 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (1999),
pareciera ms bien una norma de carcter programtico.
Un derecho de particular naturaleza lo constituye el Derecho de los Pueblos Indgenas a escoger el Modelo
Econmico de desarrollo sustentable, el cual est consagrado en el Artculo 123 de la Constitucin en los
siguientes trminos:
Los pueblos indgenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prcticas econmicas basadas en la
reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participacin en la
economa nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indgenas tienen derecho a servicios de formacin
profesional y participar en la elaboracin, ejecucin y gestin de programas especficos de capacitacin,
servicios de asistencia tcnica y financiera que fortalezcan sus actividades econmicas en el marco del
desarrollo local sustentable. El Estado garantizar a los trabajadores y trabajadores pertenecientes a los
pueblos indgenas el goce de los derechos que confiere la legislacin laboral.
Aparte la consideracin sobre la garanta del Estado a los trabajadores indgenas del goce de derechos de la
legislacin laboral, la cual resulta un tanto evidente, toda vez que, por el simple hecho de ser venezolanos, esa
legislacin se les aplica en tanto y en cuanto les resulte aplicable. Este derecho a la libre eleccin de los
modelos econmicos que requieren desarrollar y seguir las comunidades indgenas, va muy bien
complementado con el derecho a una formacin profesional y a la asistencia tcnica y financiera que
fortalezcan los modelos de desarrollo sustentable y su interrelacin con la economa nacional.
Esta norma, de igual contenido programtico que la anterior, ha de ser desarrollada por la legislacin especial.
Ley Orgnica de Pueblos y Comunidades Indgenas
La Ley Orgnica de Pueblos y Comunidades Indgenas (2005), es un instrumento de reciente data de
importante connotacin para este trabajo debido, a que en el Artculo 1 del mismo se dispone la importancia de
reconocer y proteger la existencia de pueblos y comunidades indgenas como pueblos originarios, as como el
patrocinio de los derechos que le son consagrados constitucionalmente. Asimismo, en el artculo en cuestin,
se garantiza la preservacin de sus culturas, el ejercicio de la libre determinacin de sus asuntos internos y las
condiciones que los hacen posibles.
En lo relacionado a las normas aplicables, la Ley mencionada, establece en su Artculo 2:
Lo relacionado con los pueblos y comunidades indgenas se rige por lo establecido en la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela y en los tratados, pactos y convenciones internacionales vlidamente
suscritos y ratificados por la Repblica, as como por lo establecido en la Presente Ley, cuya aplicacin no
limitar otros derechos garantizados a estos pueblos y comunidades, en normas diferentes a stas. Sern de
aplicacin preferente aquellas normas que sean ms favorables a los pueblos y comunidades indgenas.
Del precepto citado, se confirma una vez ms que el rgimen jurdico sobre el cual se fundamenta esta ley es
la Carta Magna de 1999, as como los acuerdos internacionales que se hayan firmado en Venezuela;
observndose adems que su aplicacin no impedir otros derechos avalados por otras normas jurdicas.
En lo relacionado a la autogestin de los pueblos y comunidades indgenas, el Artculo 5 de la citada Ley,
expone:
Los pueblos y comunidades indgenas tienen el derecho a decidir y asumir de modo autnomo el control de sus
propias instituciones y formas de vida, sus prcticas econmicas, su identidad, cultura, derecho, usos y
costumbres, educacin, salud, cosmovisin, programas de desarrollo, proteccin de sus conocimientos
tradicionales, uso, proteccin y defensa de su hbitat y tierras y, en general, de la gestin cotidiana de su vida
comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural. Los pueblos y comunidades
indgenas tienen el derecho de participar en la administracin, conservacin y utilizacin del ambiente y de los
recursos naturales existentes en su hbitat y tierras.
De acuerdo con este artculo, es evidente que queda en manos de los propios pueblos y comunidades
indgenas la potestad en relacin a las instituciones y formas de vida, economa, uso, proteccin y defensa de
su hbitat y tierras, como parte de la gestin cotidiana de su vida comunitaria.
Acerca de la participacin de los pueblos y comunidades indgenas en la formulacin de las polticas
pblicas, el Artculo 6 de la Ley Orgnica de Pueblos y Comunidades Indgenas (2005), especifica:
El Estado promover y desarrollar acciones coordinadas y sistemticas que garanticen la participacin
efectiva de los pueblos, comunidades y organizaciones indgenas en los asuntos nacionales, regionales y
locales. Los pueblos y comunidades indgenas participarn directamente o a travs de sus organizaciones de
representacin, en la formulacin de las polticas pblicas, dirigidas a estos pueblos y comunidades o de
cualquier otra poltica pblica que pueda afectarles directa o indirectamente. En todo caso, deber tomarse en
cuenta la organizacin propia y autoridades legtimas de cada pueblo o comunidad participante, como
expresin de sus usos y costumbres.
Es menester del gobierno fomentar y poner en prctica actividades que consideren la participacin
efectiva de pueblos, comunidades y organizaciones indgenas en los asuntos nacionales, regionales y locales;
adems se considera la manifestacin de sus usos y costumbres en lo relacionado a las formas de
organizacin y autoridad de los pueblos indgenas. Acerca de la personalidad jurdica, el Artculo 7 de la Ley en
cuestin, reza:
Se reconoce la personalidad jurdica de los pueblos y comunidades indgenas a los fines del ejercicio de los
derechos colectivos previstos en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos
y convenios internacionales suscritos y ratificados por la Repblica y dems leyes. Su representacin ser
determinada por los pueblos y comunidades indgenas, segn sus tradiciones, usos y costumbres, atendiendo
a su organizacin propia, sin ms limitaciones que las establecidas en la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela y la ley.
En lo correspondiente a los indgenas en zonas urbanas el Artculo 8 de la Ley, especifica:
Los ciudadanos o ciudadanas indgenas que habitan en zonas urbanas tienen los mismos derechos que los
indgenas que habitan en su hbitat y tierras, en tanto correspondan. Los indgenas podrn solicitar ante las
autoridades competentes atencin para recibir educacin intercultural bilinge, servicios de salud adecuados,
crditos, constitucin de cooperativas y empresas, y el acceso a actividades de promocin cultural, debiendo el
Estado brindar el apoyo necesario y suficiente para garantizar estos derechos.
Segn el precepto anterior, los indgenas que residen en zonas urbanas cuentan con los mismos derechos con
los que cuentan los indgenas que habitan en sus tierras; adems se observa el derecho que tienen los
indgenas en esta condicin de solicitar atencin en cuanto a educacin, servicios mdicos y otras formas de
participacin social, cultural y econmica, quedando en manos del Estado la responsabilidad de velar por estos
derechos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
El objetivo general de la investigacin consisti en analizar el ordenamiento jurdico venezolano sobre la
propiedad colectiva de las tierras en las comunidades indgenas, considerando que la contextualizacin jurdica
de este derecho pudiese no estar siendo considerada por los rganos jurisdiccionales, y debido al incremento
de la norma jurdica, sustentada principalmente en el Artculo 119 de la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela (1999), donde se enuncian una serie de derechos que integran y definen el estatuto
indgena.
De esta forma, la identificacin de las comunidades indgenas que existen en Venezuela, permiti
conocer las clasificaciones de Miguel Acosta Saignes, quien hizo un estudio de las comunidades humanas
prehispnicas del pas y las ubic por reas culturales, as como la Ley de Demarcacin y Garanta del Hbitat
y Tierras de los Pueblos Indgenas (2001), que en su Artculo 19, determina los diferentes pueblos y
comunidades identificados, no obstante advierte la posibilidad que existan otras comunidades indgenas en el
pas que por desconocimiento no estn identificadas.
Asimismo, se describi la distribucin lingstica de la poblacin aborigen segn el Sitio Oficinal de las Misiones
Sociales de la Repblica Bolivariana de Venezuela (2004), que a grandes rasgos, se agrupan en las siguientes
familia: Caribe, Arawak, Independientes, y Chibcha.
Aunque cada etnia tiene sus caractersticas especficas tienden a predominar las familias extensas con algunos
casos de organizacin en clanes, la poligamia est casi generalizada, hay pluralidad de divinidades, son
culturas de una gran coherencia interna por su persistencia en el tiempo; y la artesana, la msica, los bailes y
la literatura son manifestaciones utilitarias y creativas a la vez. En lo econmico, casi todas las etnias combinan
la recoleccin, caza y pesca con la agricultura itinerante.
En lo correspondiente al derecho a la propiedad colectiva de las tierras indgenas en Venezuela, se hizo
un anlisis a los conceptos de propiedad, propiedad privada y propiedad colectiva, y el derecho a la propiedad;
aspectos que permitieron determinar los preceptos en los cuales se fundamenta el derecho a la propiedad de la
tierra por parte de las comunidades indgenas, reflejado principalmente en la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela (1999) y en la Ley Orgnica de Pueblos y Comunidades Indgenas (2005).
De esta forma, el derecho a la propiedad colectiva es reconocido por el sentido de pertenencia y de vida en
comunidad. Esto debido a que en el caso de las comunidades indgenas sera imposible separar al individuo de
la colectividad, pues si sta no es protegida se afecta de manera directa al individuo que la compone, por
cuanto lo demandado es el derecho a la supervivencia del grupo como tal, por lo que se podra concluir que no
slo se est frente a un tema de derechos colectivos sino tambin frente a derechos humanos colectivos, por
encontrarse en estrecha relacin con la dignidad de estos pueblos y sus miembros.
Acerca del derecho a la propiedad colectiva de las tierras indgenas, debe considerarse que ste se encontrara
vinculado con el derecho consuetudinario indgena, el que a su vez se relaciona con el derecho de
autodeterminacin, que implica no slo la facultad del pueblo de darse su propia organizacin poltica, sino
tambin decidir sobre su forma social y cultural incluido el ejercicio de su derecho propio el que tiene formas
particulares de entender la propiedad. Esto derivado de la visin distinta que los indgenas tienen del entorno y
por la especial vinculacin con la tierra y los recursos existentes en ella.
De esta forma se considera la propiedad indgena ms bien de naturaleza colectiva, contraria a la propiedad
privada individual en que se basan los ordenamientos jurdicos, pues en ella, a diferencia de la anterior todos
los individuos miembros de la comunidad son titulares del derecho pero ninguno de ellos puede disponer de l.
En este sentido, se considera a la Ley de Demarcacin y Garanta de Hbitat (2001), como el instrumento que
persigue como fin la identificacin de las tierras y la expedicin de los ttulos de propiedad colectiva como
caucin establecida constitucionalmente en Venezuela, y ms recientemente la Ley Orgnica de Pueblos y
Comunidades Indgenas (2005), que especifica las formas de propiedad colectiva y el registro de los ttulos de
propiedad colectiva, as como el procedimiento de demarcacin del hbitat y tierras indgenas.
De acuerdo con las leyes consultadas, puede apreciarse que en el ordenamiento jurdico venezolano que
garantiza el derecho a la propiedad colectiva a las comunidades indgenas, est conformado, en primer lugar
por las garantas constitucionales de contenido patrimonial, en las que se ubica el derecho a la propiedad de
bienes materiales, especficamente de la tierra, el cual es considerado por el texto constitucional como
inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible, lo que obliga al Estado adoptar una estructura de
servicio pblico y jurdico a la realidad indgena actual.
Es necesario sealar que el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, forma parte de una necesidad
de reparacin de la sistemtica vulneracin de derechos que han sufrido estos pueblos desde la poca de la
llegada de los espaoles a la fecha, quienes adems de soportar la negacin de su existencia han debido
resistir las condiciones de pobreza y discriminacin que persisten hasta hoy. En este sentido, el ordenamiento
jurdico venezolano en esta materia debe considerar la multiplicidad de culturas y pueblos existentes en el pas,
lo que constituira una garanta para la supervivencia de estas valiosas culturas.
Recomendaciones
Incrementar el marco legal y jurdico consagrado en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela
(1999), acerca de la existencia de los Pueblos y Comunidades Indgenas, su organizacin social, poltica y
econmica, su cultura, costumbres, idiomas y religiones, as como hbitat y derechos originarios sobre las
tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas
de vida.
Se sugiere la creacin de un ente ministerial indgena dirigido por autnticos representantes de las etnias
venezolanas, con sensibilidad social e identificados con la problemtica que atraviesa la raza autctona del
pas.
Darle mayor difusin al cuerpo legal que existe actualmente y a los proyectos que se estn debatiendo con
relacin al derecho a la propiedad colectiva en las comunidades indgenas, para que de esta manera, tanto los
estudiantes, abogados, pueblos indgenas y la sociedad en general reconozcan su contenido y aplicacin.
Hacer efectiva la aplicacin de la normativa vigente con relacin a los derechos indgenas, y particularmente el
derecho de propiedad colectiva en las comunidades y pueblos indgenas del pas, en funcin de garantizar una
real diligencia.
Promover la organizacin comunitaria y generar espacios de discusin, siendo necesario el diseo de
escenarios comunitarios, desde donde se articularn acciones en la bsqueda de garantizar los servicios
bsicos, desarrollar la participacin protagnica en la toma de decisiones, planificacin, programacin y
subsistencia de las comunidades.
Fomentar las lneas de investigacin en derecho, relacionadas sobre el derecho a la propiedad colectiva en las
comunidades indgenas.
Desarrollar investigaciones de naturaleza antropolgica y cultural como fundamento para la formulacin de
normas jurdicas que contemplen aspectos especficos de la relacin que establecen las comunidades
indgenas con la tierra, tales como el cultivo, la pesca, recoleccin, asentamientos, caminos tradicionales,
lugares sagrados, entre otros.
Es importante considerar la aplicacin de los principios constitucionales de inalienabilidad e inembargabilidad
de la propiedad de las tierras por parte de las comunidades indgenas, debido a que estos permiten abordar de
manera objetiva los procedimientos para el uso y disfrute del hbitat indgena.
Proporcionar el apoyo necesario para que se atienda en los pueblos y comunidades indgenas la diversidad de
casos y situaciones con las leyes que rigen la materia y el empleo de criterios y procedimientos tcnicos para el
otorgamiento de los ttulos de propiedad colectiva de las tierras.
_____________________________________________________________________________
13. Jurisdiccin especial indgena.
El derecho indgena est conformado por el sistema de normas, principios, valores, prcticas, instituciones,
usos y costumbres que los pueblos indgenas consideran legtimo y obligatorio, y les permite regular la vida
social, auto gobernarse, organizar el orden pblico interno, establecer derechos y deberes, resolver conflictos y
tomar decisiones en el mbito interno y externo.
La jurisdiccin especial indgena consiste en la potestad de los pueblos indgenas de actuar mediante sus
propias autoridades e instancias para solucionar de forma autnoma y definitiva las controversias que se
susciten dentro de su hbitat, y tomar decisiones de acuerdo a su propio derecho y cultura. Las decisiones de
la jurisdiccin indgena constituyen cosa juzgada, tienen carcter vinculante, validez oficial y efectos en el
mbito nacional. Las partes, el Estado y los terceros estn obligados a respetar y acatar dichas decisiones.
La jurisdiccin indgena tiene las funciones y facultades que sean definidas por cada pueblo indgena, as como
aquellas que el Estado le reconoce a la jurisdiccin ordinaria. Estas facultades incluyen la potestad de
investigar, conocer los casos, tomar decisiones y ejecutar dichas decisiones, incluyendo la posible restriccin
de derechos o el uso de la fuerza para obligar el cumplimiento de las mismas cuando sea necesario.
La jurisdiccin indgena, sin menoscabo de otras, comprende las siguientes competencias:
a) Competencia Territorial: La jurisdiccin indgena tiene competencia sobre todo el hbitat del pueblo o los
pueblos indgenas correspondientes. Tiene competencia extra-territorial respecto de controversias surgidas
fuera del mbito territorial indgena, cuando las mismas sean entre indgenas, no afecten derechos de terceros
no-indgenas, y siempre que la jurisdiccin indgena decida asumir dichas controversias.
b) Competencia Material: La jurisdiccin indgena tiene competencia para conocer todo tipo de materias y de
todo monto o gravedad que se susciten dentro de su mbito territorial y que la misma decida asumir. Ello no
obsta para que la jurisdiccin indgena pida colaboracin de la jurisdiccin ordinaria y la fuerza pblica en los
casos que considere necesario.
c) Competencia Personal: La jurisdiccin indgena tiene competencia sobre las personas indgenas. Tambin
tiene competencia sobre las personas no indgenas que se encuentren dentro de su mbito territorial y realicen
hechos o actos que afecten derechos indgenas o comprometan bienes jurdicos indgenas.
3. Derechos Fundamentales De Los Pueblos Indgenas En La Constitucin De La Repblica Bolivariana
De Venezuela.
A partir de 1999 se vislumbra un nuevo camino, que en justicia se inicia reconociendo el sacrifico de los
antepasados aborgenes en la construccin de la soberana de nuestra patria y definiendo alEstado como
multitnico y pluricultural, en la nueva Constitucin de la Repblica Bolivariana deVenezuela; que le dedica un
captulo por completo a los pueblos indgenas, adems de nueve artculos vinculantes y tres disposiciones
transitorias y las nuevas leyes y organismos pblicos.
Entre los derechos fundamentales reconocidos se cuentan el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la
igualdad en la proteccin de la ley, a la honra, a la libertad de conciencia, educacin, salud, a la libertad de
expresin, de asociacin, el derecho a la propiedad, entre otros.
Los derechos fundamentales de los indgenas se derivan de los derechos humanos, de all que el
reconocimiento que el Estado venezolano hace a tales derechos en la constitucin de 1999 se desprende de la
Declaracin Universal de los derechos Humanos de 1948 y de los pactos internacionales que los distintos
gobiernos han ratificados, hoy con rango constitucional segn el artculo 23 de la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Reconocimiento de la organizacin social, poltica, econmica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y
religiones.
Constitucin Nacional.
Artculo 119. El Estado reconocer la existencia de los pueblos y comunidades indgenas, su organizacin
social, poltica y econmica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, as como su hbitat y
derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para
desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponder al Ejecutiva Nacional, con la participacin de los
pueblos indgenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales sern
inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta
Constitucin y la ley
Este mismo reconocimiento en la Constitucin implica un profundo cambio de perspectiva poltica y cultural que
reorienta la conduccin del Estado venezolano, al reconocer su carcter multitnico, pluricultural y multilinge.
Sobre esta base el Captulo referido a los derechos indgenas reconoce ampliamente la existencia de los
pueblos indgenas, sus formas de organizacin, culturas e idiomas propios, as como sus hbitats y los
derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que con indispensables para
garantizar su continuidad biolgica y sociocultural, las cuales adems son asiento de sus referentes sagrados.
Todo ello implica un profundo cambio en la perspectiva poltica y jurdica del pas."
Consideramos que el primer hecho importante, en la nueva Constitucin de 1999, es el reconocimiento de la
existencia de los pueblos indgenas con todos sus derechos como el de sus hbitats, su cultura, su
cosmovisin, sus tierras, su saber tradicional, su medicina, sus idiomas.
5. Reconocimiento a su hbitat y de sus derechos originarios de propiedad colectiva.
El reconocimiento de los derechos de los pueblos indgenas sobre sus hbitats y tierras, expresado en el
Captulo VIII de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, manifiesta un avance significativo
en materia de derechos humanos especficos para estos pueblos.
Los Pueblos indgenas, en la mayora de los casos, todava habitan en las tierras que vivieron sus antepasados
y ancestros. Para ellos, la tierra no es un simple bien o solo un medio de produccin. Se trata del espacio - la
casa en la cual se dio la historia sagrada, de la tierra que vio el comienzo de los tiempos.
El hbitat y las tierras indgenas son el espacio propio para el desarrollo de sus especficas formas de vida, de
produccin, cultura, espiritualidad, as como sus maneras de trasmitir la cultura y mantener sus patrones de
crianza, tipos de familia, uniones parentales, y tambin sus conocimientos en relacin a la naturaleza, as como
su preservacin.
Todo el espacio geogrfico y cultural integral definido en estos hbitats, sus ros, cerros, montaas, cascadas,
bosques, plantas, rboles etc., estn llenos de significados profundos sobre la cosmovisin de estos pueblos,
para ellos el hbitat es el santuario, all est todo lo que cura, lo que da alimento, lo que da vida, lo que
mantiene y alivia el espritu, l es el mensaje, el principio y el fin, la conexin con el universo y an despus
de la muerte los espritus de los hermanos estarn otra vez all bajo otra forma y por ello deben ser
preservados y respetados. Los hbitats y tierras de los pueblos indgenas son fundamentales para su
pervivencia y continuidad.
La Ley de Demarcacin y Garanta del Hbitat y Tierras de los Pueblos Indgenas contempla el traspaso de los
ttulos de propiedad de tierras a esas comunidades y contempla que el Estado puede hacer uso de las
riquezasminerales que se encuentran en esos predios, mientras no vulnere su hbitat.
Esta Ley de Demarcacin y Garanta del Hbitat y Tierras de los Pueblos Indgenas, viene a llenar un vaco
existente en el reconocimiento de los pueblos indgenas y su presencia en el territorio de la Nacin venezolana,
es un primer paso en la concrecin de los derechos de los pueblos indgenas descritos en la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela y se hace con un espritu de respeto a las distintas culturas que habitan en
el pas y con el objetivo de preservar las culturas ancestrales, garantizando as la nocin de diversidad y
pluriculturalidad, lo cual implica un profundo cambio de perspectiva poltica y cultural, y significa una
reorientacin en la conduccin del Estado y la Sociedad venezolana, ya que, al valorar la presencia indgena se
favorece la existencia de una sociedad orientada hacia la libertad, la equidad y la justicia.
Por su parte las propiedades colectivas de los pueblos Indgenas tienen prcticas y concepciones autctonas
donde la propiedad de la tierra es compartida y heredada de generacin en generacin, con un valor de uso y
no de cambio. Los ciudadanos indgenas de todo el pas son reivindicados en sus derechos ancestrales al
recibir de parte del Gobierno Bolivariano la titularidad colectiva de sus tierras.
LA PROPIEDAD COLECTIVA INDGENA: Es el derecho de cada pueblo y comunidad indgena de usar,
gozar, disfrutar y administrar un bien material o inmaterial, cuya titularidad pertenece de forma absoluta e
indivisible a todos y cada uno de sus miembros, a los fines de preservar y desarrollar la integridad fsica y
cultural de las presentes y futuras generaciones.
Con relacin al derecho al hbitat y tierras de los pueblos y comunidades indgenas, la Ley Orgnica de
Pueblos y Comunidades Indgenas (2005), el Artculo 20, seala:
El Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indgenas, los derechos originarios y la propiedad
colectiva sobre las tierras que ocupan, a las que han tenido acceso ancestral y tradicionalmente y que son
necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.
Las tierras de los pueblos y comunidades indgenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e
intransferibles, de acuerdo a lo establecido en la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela.
El artculo anterior establece el reconocimiento de propiedad de las tierras y territorios que tradicionalmente
ocupan los pueblos y comunidades indgenas, estableciendo adems la necesidad de crear un sistema para
regular la entrega de ms tierras para su desarrollo, y asegurar la participacin indgena en la gestin de
losrecursos naturales de sus territorios.
Acerca de las formas de propiedad colectiva, el Artculo 29 de la Ley en cuestin, establece: "La propiedad
colectiva del hbitat y tierras de los pueblos y comunidades indgenas podr ser uno o ms pueblos y de una o
ms comunidades indgenas segn las condiciones, caractersticas y exigencias de los mismos". Como se
observa la propiedad colectiva es de carcter pblico de provecho colectivo y otorga a todo individuo indgena
el derecho a habitar las tierras tradicionales (bien que de acuerdo a las reglas de sus usos y costumbres, esto
por el reconocimiento a la cultura y a su injerencia en las decisiones que hagan a sus intereses, o compartir los
beneficios que de ella se deriven.
Sentencia n 223 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Abril de 2013
Tribunal Supremo de Justicia (Abril 2013)
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUO
Expediente N 11-1361
El 2 de noviembre de 2011, los ciudadanos RAUL YUSEF DIAZ y RICARDO DELGADO PREZ,
titulares de las cdulas de identidad nros. 8.934.984 y 10.550.230, respectivamente, asistidos por el
abogado Carlos Luis Carrillo Artiles, inscrito en el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo el n.
47.051; interpusieron accin de nulidad por razones de inconstitucionalidad en contra del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgnica que Reserva al Estado las actividades de exploracin y
explotacin del oro, as como las conexas y auxiliares a stas, publicado en la Gaceta Oficial de la
Repblica Bolivariana de Venezuela n.39.759, del 16 de septiembre de 2011.
El 8 de noviembre de 2011, se dio cuenta en Sala y se design como ponente a la Magistrada Luisa
Estella Morales Lamuo, quien, con tal carcter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala
Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
De la accin popular de nulidad
por inconstitucionalidad
Los siguientes son los sealamientos y argumentos esgrimidos por los accionantes:
En primer lugar, sealan que el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgnica que Reserva al
Estado las Actividades de Exploracin y Explotacin del Oro, as como las Conexas y Auxiliares a
Estas (sic), distinguido con el N8.413 y publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de
Venezuela con N39.759, de fecha 16 de septiembre de 2011, quebranta palmariamente lo dispuesto
en los artculos 119, 120 y 123 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela;
particularmente en el Captulo VIII del Ttulo III referido a los Derechos de los pueblos indgenas.
Que [n]uestra norma fundamental 119 (sic) ordena tajantemente que el Estado reconocer la
existencia de los pueblos y comunidades indgenas, su organizacin social, poltica y econmica, sus
culturas, usos y costumbre, idiomas y religiones, as como su hbitat y derechos originarios sobre las
tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarios para desarrollar y garantizar sus
formas de vida. Adems incontrovertiblemente establece que corresponder al Ejecutivo Nacional,
con la participacin de los pueblos indgenas demarcar y garantizar el derecho a la propiedad
colectiva de sus tierras, las cuales sern inalienables, imprescriptibles, inembargables e
intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitucin y la ley.
Que [p]or otra parte, el precepto 120 (sic), acota que el aprovechamiento de los recursos naturales
en los hbitats indgenas por parte del estado (sic) se harn sin lesionar la integridad cultural, social y
econmica de los mismos e, (sic) igualmente, est sujeto a previa informacin y consulta de las
comunidades indgenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos
indgenas estn sujetos a la Constitucin y a la ley, y concluye en el artculo 123 aseverando que los
pueblos indgenas tienen derecho a mantener y promover sus propias practicas econmicas basadas
en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su
participacin en la economa nacional y a definir sus prioridades.
Que el referido Decreto Presidencial N 8.413, de aplicacin general en todo el Territorio Nacional,
obvi la existencia y consulta obligatoria de las comunidades y pueblos indgenas asentadas en el
mbito territorial de los Municipios Roscio, El Callao, Sifontes, Gran Sabana, Angostura (antiguo Raul
Leoni), Sucre y Cedeo del Estado Bolvar y muy especialmente de la etnia Pemn cuya nica
actividad econmica ancestral, desde tiempos inmemoriales ha estado constituida por la exploracin,
explotacin y comercializacin de oro y diamante de aluvin, como actividad de pequea que
mantiene la existencia de sus poblados y comunidades, fortaleciendo sus culturas y tradiciones as
como la formacin y sustento de sus familias.
Que [e]stas comunidades indgenas y la etnia particular del pueblo Pemn, de carcter
preponderantemente minero que estn localizadas en los referidos municipios, son particularmente
afectadas al ser privados, -como lo pretende el referido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgnica-, de su nica forma de sustento y conservacin de la familia, lo cual los obligara a acudir a
la mendicidad, como ocurre, como hecho es notorio, con otros grupos indgenas que al ser sacados
de sus mbito natural, y de su actividad comercial tradicional, han llegado a miseria, con un ndice de
mortalidad infantil exageradamente alarmante, como se observa en las esquinas y avenidas de la
floreciente ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Caron del Estado Bolvar.
Que al Reservarse el Estado ...por razones de conveniencia nacional y carcter estratgico, las
actividades primarias y las conexas auxiliares al aprovechamiento del oro (Art. 2 del Decreto) y al
establecer Zonas de Seguridad (Art. 27 del Decreto) lesiona incontrovertiblemente los precitados
artculos 119, 120 y 123 de la Constitucin violndole a las comunidades y pueblos indgenas sus
derechos, al extremo de condenarlos a emigrar de sus hbitats para incorporarlos como
menesterosos a las urbes o ciudades, con lo cual no solo se estara violando su dignidad (Art. 22 de la
Constitucin) sino tambin la proteccin que debe el Estado a la familia (Art. 75 de la Constitucin), a
la igualdad ante la ley sin discriminacin por raza (Art. 21 de la Constitucin), a la salud (Art. 83 de la
Constitucin) y al derecho al trabajo (Art. 87 de la que Constitucin).
Que, asimismo, al declarar el Decreto Ley, por su artculo 27, a las reas mineras aurferas, como
estratgicas para la nacin, forzando los alcances del artculo 302 Constitucional (el oro no es un
mineral estratgico como lo es, por ejemplo el uranio) para declararse dichas reas como zonas de
seguridad a las que se refiere la Ley Orgnica de Seguridad de la Nacin bajo la responsabilidad y
control fsico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; se obliga a los pobladores de los pueblos y
comunidades indgenas, con arraigo ancestral en las hoy llamadas reas mineras aurferas a
abandonar dichas reas y perder sus derechos constitucionales que se le consagran en los precitados
y trascritos artculos 119, 120 y 123 de la Constitucin.
Que, [p]or otra parte, en la regin sur del pas y especialmente en los estados Bolvar y Amazonas
desde hace mucho tiempo, bajo la tolerancia, proteccin e incentivo del Estado, se han venido
desarrollando cooperativas, asociaciones civiles y asociaciones de hecho constituidas por una
inmensa cantidad de personas que han hecho de la pequea minera, en la exploracin, explotacin y
comercializacin de oro y diamante de aluvin, su modo de vida y que por el camino de la
comercializacin de tales productos naturales, surten tambin a un grupo de personas naturales como
asociaciones civiles y cooperativas dedicadas a la fabricacin y venta de joyas. Es un hecho notorio y
proverbial que las conocidas y pequeas joyeras artesanales que funcionan en los Municipios Roscio,
El Callao, Sifontes y Gran Sabana del estado Bolvar, a travs de explotadores y comercializadores de
oro, han desarrollado solidez para la pequea minera y actividades conexas, como los fabricantes de
joyas de oro, pequeos orfebres, que tienen en torno al oro, su nica o principal fuente de trabajo, que
les permite, bajo pan y techo seguro, para sus ncleos familiares y la adecuada proteccin y
educacin de sus hijos. Que el Decreto N 8.413 al prever en su artculo 2, la reserva monoplica al
Estado por razones de conveniencia nacional y carcter estratgico de las actividades privadas y las
conexas y auxiliares al aprovechamiento del oro, en la forma y condiciones que se deriven del Decreto
Ley y dems regulaciones que se dicten al efecto; entendiendo por actividades primarias, la
exploracin y explotacin de minas y yacimientos de oro, y por actividades conexas y auxiliares, el
almacenamiento, tenencia, beneficio, transporte, circulacin y comercializacin interna y externa del
oro, en cuanto coadyuven al ejercicio de las actividades primarias; extirpa la pequea minera como
actividad y fuente de trabajo lcita, y por consecuencia desaparece a los poblados mineros que
funcionan desde siempre, desbandando los ncleos familiares que sin una fuente de trabajo
adecuada se encaminan a su desaparicin y a la obstaculizacin de la educacin y formacin de los
nios y adolescentes que forman parte de esos ncleos familiares asentados en poblados mineros,
condenando a los trabajadores de esa pequea actividad, en toda la cadena productiva que va desde
la exploracin y extraccin del oro hasta la venta elaborada de ese metal; convirtiendo esa actividad,
hasta hoy lcita y tolerada por el Estado, en un hecho delictivo.
Que [d]el mismo modo, al declarar el Decreto Ley en su artculo 4 linealmente la utilidad pblica e
inters social de los bienes y obras vinculadas con la reserva estatal prevista en el Decreto Ley, se
afecta universalmente a todos los bienes muebles y obras relacionadas con la explotacin de minas y
yacimientos de oro, el almacenamiento, tenencia, beneficio, transporte, circulacin y comercializacin
interna y externa del oro; con la particularidad que esas actividades reservadas a la luz del Ttulo II del
Decreto, solo podrn ser ejercidas por la Repblica, institutos pblicos, empresas de su exclusiva
propiedad o filiales, o por empresas mixtas cuya constitucin requerir de la aprobacin por Acuerdo
de la Asamblea Nacional adoptado con por lo menos la mayora simple de los diputados, en las
cuales la Repblica o alguna de las empresas sealadas, tenga control de sus decisiones y mantenga
una participacin mayor del cincuenta y cinco por ciento (55%) de su capital social.
Que [c]on dicha afectacin automticamente pasarn en plena propiedad a la Repblica de acuerdo
al artculo 16 del Decreto impugnado, y se dejara fuera del comercio a una serie de bienes que al
momento de promulgar el Decreto Ley eran propiedad de particulares, quienes no recibirn ninguna
indemnizacin o resarcimiento proporcional del Estado por la reserva lata o ilimitada concebida en la
norma; esta situacin trae consigo el desconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado
prevista en el artculo 140 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, as como el
rompimiento patrimonial de las cargas pblicas previsto en el artculo 316 eiusdem, soportando en
cabeza propia una disminucin gravosa sin compensacin para quienes se dediquen a las actividades
relacionadas con el mineral oro.
Que [p]ara ello el Estado ha dispuesto un lapso fatdico como corolario de la afectacin aludida al
prever en el artculo 15 del instrumento impugnado, que al trmino de los noventa (90) das continuos
siguientes de la publicacin en Gaceta Oficial del Decreto Ley, el ministerio del poder popular con
competencia en la materia o la empresa designada, tomar posesin automtica de los bienes y
control de las operaciones relativas a las actividades reservadas, de acuerdo con el cronograma que
se establezca al efecto y que corresponder a las personas naturales o jurdicas vinculadas a la
materia, colaborar en la entrega pacfica y ordenada de las operaciones, instalaciones,
documentacin, bienes y equipos afectos a las actividades a las que se refiere el Decreto Ley, so
pena de la aplicacin de las sanciones administrativas y penales que pudieran corresponder, en
conformidad con el ordenamiento jurdico.
Que [e]l Decreto Ley impugnado, al aseverar en su artculo 21 que todo oro que se obtenga como
consecuencia de cualquier actividad minera en el Territorio Nacional, ser de obligatoria venta y
entrega a la Repblica Bolivariana de Venezuela, a travs del ministerio del poder popular
competente, o del ente o entes que este designe quienes ejercern el monopolio de la
comercializacin del oro, en los trminos que establezcan las polticas que dicte el Ejecutivo Nacional
al respecto, salvo las joyas de oro de uso personal, conculca el derecho al trabajo y ocupacin
productiva, el desarrollo de asociaciones de carcter social y participativo como cooperativas y otras
formas asociativas previstos en los artculos 87 y 118 de nuestro texto constitucional, de quienes
sean trabajadores que intervengan directa o indirectamente o modifiquen la materia
prima, o comercialicen el mineral oro.
Que [c]on dicha estatizacin de la comercializacin del mineral oro, un orfebre o joyero, en su
pequea joyera que pretenda elaborar joyas de oro de uso personal debe necesariamente adquirir el
metal precioso exclusivamente del ministerio del ramo o del ente estatal autorizado, sea cual sea la
cantidad que pretendiese; lo cual genera obstculos y trabas burocrticas y conculca los derechos y
garantas de los pequeos artesanos que tradicionalmente se han dedicado al oficio de joyeros.
Que [e]l instrumento normativo impugnado a travs de la presente demanda, desborda los lmites de
la habilitacin legislativa de la Ley que Autoriza al Presidente de la Repblica para dictar Decretos con
Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la
Repblica Bolivariana de Venezuela N6.009 Extraordinario, de fecha 17 de diciembre de 2010, que
le permite al Presidente de la Repblica dimanar normas con rango asimilable a la Ley, al prever una
sancin de naturaleza penal restrictiva de la libertad personal, en el artculo 32 al consagrar que
toda persona natural o los socios y directores de la personas jurdicas que por s o por
interpuestas persona realice las actividades primarias, conexas o auxiliares, sin cumplir
con las formalidades a las que se refiere el presente Decreto Ley ser penada con prisin de seis (06)
meses a seis (06) aos.
Que [e]sta norma escapa a las facultades que le fueron delegadas al ciudadano Presidente de la
Repblica por la Asamblea Nacional e invade la esfera de competencia propias de la Asamblea
Nacional de la Repblica, quien por ser el nico rgano del Poder Pblico representativo de la
voluntad popular y del Pueblo Soberano, es la nica que puede establecer normas de naturaleza
penal restrictiva de la voluntad personal, de acuerdo con lo dispuesto en la Convencin
Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San Jos de Costa Rica, norma de naturaleza
fundamental de acuerdo a lo previsto en el artculo 23 de la propia Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela, en virtud de lo cual resulta conculcado las disposiciones 203 y 236 numeral
8 del texto constitucional vigente.
Que [e]n fuerza de todo lo anteriormente expuesto y analizado, es por lo que en base a lo dispuesto
en el artculo 25 de la Constitucin de la Repblica de Bolivariana de Venezuela, acudimos a esta
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al efecto de solicitar la nulidad del Decreto con
rango, valor y fuerza de Ley Orgnica que Reserva al Estado las Actividades de Exploracin y
Explotacin del Oro, as como las Conexas y Auxiliares a Estas distinguido con el N 8.413 y
publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela con N39.759, de fecha 16
de septiembre de 2011, por cuanto coliden visiblemente con lo dispuesto en los artculos 87, 118, 119,
120, 123, 140, 203, 236 numeral 8, y 316 del texto constitucional, y as formalmente lo solicitamos de
esta Sala.
Finalmente, solicitan () 1.- Que se admita la presente demanda de nulidad, por cuanto la misma no
se encuentra en ninguno de los supuestos del artculo 133 de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo
de Justicia; y 2.- Que como pretensin fundamental y principal, se declare la nulidad del nulidad (sic)
del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgnica que Reserva al Estado las Actividades de
Exploracin y Explotacin del Oro, as como las Conexas y Auxiliares a Estas distinguido con el N
8.413 y publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela con N39.759, de
fecha 16 de septiembre de 2011, por cuanto coliden visiblemente con lo dispuesto en los artculos 87,
118, 119, 120, 123, 140, 203, 236 numeral 8, y 316 del texto constitucional.
II
DE LA COMPETENCIA
Previo a cualquier otra consideracin, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su
competencia para conocer de la accin incoada y, a tal efecto observa lo sealado por los artculos
334 y 336.3 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, los cuales son del siguiente
tenor:
Artculo 334. Todos los jueces o juezas de la Repblica, en el mbito de sus competencias y
conforme a lo previsto en esta Constitucin y en la ley, estn en la obligacin de asegurar la
integridad de esta Constitucin.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitucin y una ley u otra norma jurdica, se aplicarn las
disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, an de oficio,
decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como
jurisdiccin constitucional, declarar la nulidad de las leyes y dems actos de los rganos que ejercen
el Poder Pblico dictados en ejecucin directa e inmediata de la Constitucin o que tengan rango de
ley, cuando colidan con aquella.
Artculo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
()
3- Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional,
que colidan con esta Constitucin.
Por su parte, el artculo 25.3 de la Ley Orgnica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:
Artculo 25: Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley que sean dictado por el ejecutivo
nacional, que colidan con la Constitucin de la Repblica.
Del anlisis de las disposiciones antes transcritas se desprende que corresponde a esta Sala la
competencia para ejercer el control concentrado de la constitucionalidad sobre los decretos con rango
y fuerza de ley y, como quiera que, la accin de autos se refiere, precisamente, a la nulidad del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgnica que Reserva al Estado las Actividades de
Exploracin y Explotacin del Oro, as como las Conexas y Auxiliares a Estas, publicado en la Gaceta
Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela n.39.759, de fecha 16 de septiembre de 2011, esta
Sala, con fundamento en las disposiciones que se transcribieron, se declara competente para el
conocimiento y resolucin de la accin de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta, y as se
declara.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Habindose declarado competente esta Sala para conocer de la presente accin de nulidad
por inconstitucionalidad, esta Sala pasa a pronunciarse con respecto a su admisibilidad.
Al efecto, se observa que de las actas que conforman el expediente, que desde la interposicin del
escrito contentivo de la accin de nulidad -2 de noviembre de 2011- existi una total inactividad en la
presente accin de nulidad por inconstitucionalidad hasta la presente fecha, sin que la parte
recurrente efectivamente haya realizado acto alguno en el proceso que demostrara su inters en la
tramitacin y decisin del presente recurso, situacin que evidencia ausencia de actividad procesal
por ms de un ao.
Lo anterior demuestra que no existe inters en que se produzca decisin sobre lo que fue solicitado.
El inters que manifest la parte demandante cuando acudi a los rganos del Estado, debi
mantenerse a lo largo del proceso que inici, porque constituye un requisito del derecho de accin y
su ausencia acarrea el decaimiento de la misma.
El derecho al acceso a los rganos de administracin de justicia, previsto en el artculo 26 de la
Constitucin, se ejerce mediante la accin cuyo ejercicio se concreta con la proposicin de la
demanda y la realizacin de los actos necesarios para el impulso del proceso. El requisito del inters
procesal como elemento de la accin deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el
solicitante, que le permite la elevacin de la infraccin constitucional o legal ante los rganos de
administracin de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala n. 416/2009).
El inters procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situacin
real en que se encuentra, de que a travs de la Administracin de Justicia, el Estado le reconozca un
derecho y se le evite un dao injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de esta Sala n. 686/2002).
Por ende, dicho inters ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo
del proceso, ya que la prdida del inters procesal se traduce en el decaimiento y extincin de la
accin. Por ello, ante la constatacin de esa falta de inters, la extincin de la accin puede
declararse de oficio, ya que no hay razn para que se movilice el rgano jurisdiccional. (Vid.
Sentencia de esta Sala n. 256/2001).
En tal sentido, la Sala ha establecido que la presuncin de prdida del inters procesal puede darse
en dos casos de inactividad: antes de la admisin de la demanda o despus de que la causa ha
entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisin y la oportunidad
en que se dice vistos y comienza el lapso de decisin de la causa, la inactividad produce la
perencin de la instancia.
Este criterio se estableci en el fallo de esta Sala n. 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL
Fletes Areos, C.A., en los siguientes trminos:
(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el inters procesal subyace en la
pretensin inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consider que la
inactividad que denota desinters procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiracin en que se le
sentencie, surga en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habindose interpuesto la accin, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se
deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no
tiene inters procesal, que no tiene inters en que se le administre justicia, debido a que deja de instar
al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perencin, pero si ella
rebasa los trminos de prescripcin del derecho objeto de la pretensin, sin que el actor pida o
busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una prdida del inters en la
sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido ().
En el caso de autos no hubo pronunciamiento respecto a la admisin de la demanda, y sin embargo,
los demandantes no impulsaron la causa para que ello ocurriera. De este modo, ya que desde el 2 de
noviembre de 2011 hasta la presente fecha, la parte actora no manifest inters en la causa, se
declara la prdida del inters procesal, y en consecuencia, el abandono del trmite, en virtud que no
se aprecia ninguna causa de orden pblico en la resolucin de la presente controversia. As se
decide.
IV
DECISIN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
administrando justicia en nombre de la Repblica por autoridad de la ley, se declara COMPETENTE
para conocer la accin de nulidad interpuesta y, la PRDIDA DEL INTERS PROCESAL y EL
ABANDONO DE TRMITE en la accin popular de nulidad por razones de inconstitucionalidad
ejercida por los ciudadanos RAUL YUSEF DIAZ y RICARDO DELGADO PREZ, titulares de las
cdulas de identidad nros. 8.934.984 y 10.550.230, respectivamente, asistidos por el abogado Carlos
Luis Carrillo Artiles, inscrito en el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo el n.47.051; contra el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgnica que Reserva al Estado las Actividades de
Exploracin y Explotacin del Oro, as como las Conexas y Auxiliares a Estas, publicado en la Gaceta
Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela n.39.759, del 16 de septiembre de 2011.
Publquese y regstrese. Archvese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Saln de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, en Caracas, a los 05 das del mes de abril de dos mil trece (2013). Aos: 202 de la
Independencia y 154 de la Federacin.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUO
Ponente
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LPEZ
Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRN
CARMEN ZULETA DE MERCHN
ARCADIO DE JESS DELGADO ROSALES
JUAN JOS MENDOZA JOVER
GLADYS MARA GUTIRREZ ALVARADO
El Secretario,
JOS LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. n. 11-1361
LEML/
También podría gustarte
- Amparo Indirecto en Materia FiscalDocumento4 páginasAmparo Indirecto en Materia FiscalAle Gonzalez100% (1)
- Ley de Bases de La Descentralizacion Ley 27783 TrabajoDocumento19 páginasLey de Bases de La Descentralizacion Ley 27783 TrabajoYossh Condori GuevaraAún no hay calificaciones
- Frigerio Infancias y Adolescencias PDFDocumento27 páginasFrigerio Infancias y Adolescencias PDFrappola100% (3)
- 1) Ansaldi Estado y Sociedad en La Argentina Del Siglo XIXDocumento9 páginas1) Ansaldi Estado y Sociedad en La Argentina Del Siglo XIXPepeAún no hay calificaciones
- Portafolio Descriptivo: República Bolivariana de Venezuela Universidad Nacional Experimental Simón RodríguezDocumento6 páginasPortafolio Descriptivo: República Bolivariana de Venezuela Universidad Nacional Experimental Simón RodríguezAlbanny ContrerasAún no hay calificaciones
- Culturales y TradicionalesDocumento23 páginasCulturales y TradicionalesMaria Elena Puertas SuarezAún no hay calificaciones
- Manual para La Elaboración de Contenidos Libres de SexismoDocumento28 páginasManual para La Elaboración de Contenidos Libres de SexismoDavixon BecerraAún no hay calificaciones
- Agricultura IndigenaDocumento8 páginasAgricultura IndigenaGaby Hershey's33% (3)
- Pueblos Indígenas de VenezuelaDocumento5 páginasPueblos Indígenas de VenezuelaAndres Orlando LinaresAún no hay calificaciones
- Problemas Geopolíticos en VenezuelaDocumento17 páginasProblemas Geopolíticos en Venezueladavjos1100% (1)
- Indigenas de Venezuela 7Documento65 páginasIndigenas de Venezuela 7Roberto StahlherzAún no hay calificaciones
- 11 de Febrero Dia de ChivacoaDocumento9 páginas11 de Febrero Dia de ChivacoaCyber CenterAún no hay calificaciones
- Amazonía VenezolanaDocumento28 páginasAmazonía VenezolanaDiego Alejandro Restrepo OsorioAún no hay calificaciones
- Historia de La GuajiraDocumento4 páginasHistoria de La GuajiraEnrique CoronadoAún no hay calificaciones
- Indígenas YARACUYANOSDocumento3 páginasIndígenas YARACUYANOSKimberlyn Piñeros HerreraAún no hay calificaciones
- Aproximación Al Proceso Histórico de Los Pueblos Indigenas en América Antes de La Colonización EuropeaDocumento33 páginasAproximación Al Proceso Histórico de Los Pueblos Indigenas en América Antes de La Colonización Europearosaw27Aún no hay calificaciones
- Pueblos Originarios de AmazonasDocumento11 páginasPueblos Originarios de AmazonasPetter CodalloAún no hay calificaciones
- KariñaDocumento4 páginasKariñaIsaac CarrizoAún no hay calificaciones
- Revista Bacoa 13Documento489 páginasRevista Bacoa 13yulitzagarcia-1Aún no hay calificaciones
- El CimarronajeDocumento12 páginasEl CimarronajeAnonymous RTejuvAún no hay calificaciones
- La Propiedad Colectiva e Individual en VenezuelaDocumento18 páginasLa Propiedad Colectiva e Individual en VenezuelaRoger Martello100% (1)
- Poblamiento Del Territorio VenezolanoDocumento4 páginasPoblamiento Del Territorio VenezolanoPedro Castillo100% (1)
- Los Indígenas de La Cordillera de Los Andes de VenezuelaDocumento38 páginasLos Indígenas de La Cordillera de Los Andes de VenezuelaJoaquin Bustos BaptistaAún no hay calificaciones
- Libro Carabobo 200 DiDocumento38 páginasLibro Carabobo 200 Dieglee benitezAún no hay calificaciones
- Epoca de La ColoniaDocumento15 páginasEpoca de La Coloniayamilet torrealbaAún no hay calificaciones
- QuiborDocumento2 páginasQuiborEstefany InfanteAún no hay calificaciones
- Fundacion AnzoateguiDocumento8 páginasFundacion AnzoateguiHediagnys MarcanoAún no hay calificaciones
- ENSAYO CRITICO Congreso-de-Cucuta-1821Documento7 páginasENSAYO CRITICO Congreso-de-Cucuta-1821HECTORAún no hay calificaciones
- Legislacion TuristicaDocumento4 páginasLegislacion Turisticaprofe mision100% (1)
- EtniasDocumento3 páginasEtniasluis100% (1)
- Fenomenos Geomorfologicos y El Uso de La TierraDocumento25 páginasFenomenos Geomorfologicos y El Uso de La TierraNataly ColmenarezAún no hay calificaciones
- Nombres Indígenas TrujillanoDocumento37 páginasNombres Indígenas TrujillanomaritzaAún no hay calificaciones
- Trabajo de PetroglifosDocumento16 páginasTrabajo de PetroglifosXiomara Diaz GutierrezAún no hay calificaciones
- Objetivo N1 Origen Del Poblamiento Del Territorio Venezolano VFinalDocumento20 páginasObjetivo N1 Origen Del Poblamiento Del Territorio Venezolano VFinalJose Alvarez0% (1)
- Mito de MakunaimaDocumento34 páginasMito de MakunaimaMilagros Yánez100% (2)
- Época PrecolombinaDocumento3 páginasÉpoca PrecolombinaVanessa Michelle Mora LoperaAún no hay calificaciones
- Grupos Indigenas Venezolanos para Segundo GradoDocumento3 páginasGrupos Indigenas Venezolanos para Segundo GradoIndira EscobarAún no hay calificaciones
- Las Viudas de La Guerra de Independencia PDFDocumento342 páginasLas Viudas de La Guerra de Independencia PDFJose Efrain ContrerasAún no hay calificaciones
- Instrucción Premilitar - 1ers - 13semana - MDPDocumento4 páginasInstrucción Premilitar - 1ers - 13semana - MDPnysels02Aún no hay calificaciones
- Palabras Vivas de Una Lengua MuertaDocumento19 páginasPalabras Vivas de Una Lengua MuertaMiguel ZavalaAún no hay calificaciones
- Sabana Grande Municipio BolívarDocumento2 páginasSabana Grande Municipio Bolívarnarvizperez100% (7)
- Documento de IndigenasDocumento12 páginasDocumento de IndigenasAnyileth ArismendiAún no hay calificaciones
- Origen Del Poblamiento Venezolano en El Contexto Sur AmericanoDocumento14 páginasOrigen Del Poblamiento Venezolano en El Contexto Sur AmericanoMiguel Perez100% (1)
- Laudo Arbitral 1899Documento2 páginasLaudo Arbitral 1899Juan E MT100% (1)
- GUACARADocumento23 páginasGUACARAMirian Cecilia Villalta Escalona50% (4)
- González Mitologia Guarequena 1a ParteDocumento93 páginasGonzález Mitologia Guarequena 1a Partemiquelfm82Aún no hay calificaciones
- Colonialismo y Pueblo Indigenas.Documento10 páginasColonialismo y Pueblo Indigenas.ronienAún no hay calificaciones
- Las Culturas Del CaribeDocumento9 páginasLas Culturas Del CaribeAriel Salazar ZeballosAún no hay calificaciones
- El Estado AnzoáteguiDocumento4 páginasEl Estado AnzoáteguiEfrain TapisquenAún no hay calificaciones
- Bases Identidad NacionalDocumento9 páginasBases Identidad NacionalJesus CuencaAún no hay calificaciones
- Arte Popular en Venezuela PDFDocumento9 páginasArte Popular en Venezuela PDFYulimar TorresAún no hay calificaciones
- Revista Identidades 6 PDFDocumento207 páginasRevista Identidades 6 PDFDennis Ernesto100% (2)
- Triptico Los ArawacosDocumento2 páginasTriptico Los ArawacosThairuma RodriguezAún no hay calificaciones
- Derecho Agrario VenezuelaDocumento6 páginasDerecho Agrario VenezuelaMarianAún no hay calificaciones
- Trabajo Soberania e Identidad Nacional VenezolanoDocumento5 páginasTrabajo Soberania e Identidad Nacional VenezolanoAnayad Lilibeth Cabrera0% (1)
- TESIS 5 Violencia Final 2Documento81 páginasTESIS 5 Violencia Final 2cesarAún no hay calificaciones
- GHC Tema 2 AFROVENOZOLANIDAD (Recuperado Automáticamente)Documento18 páginasGHC Tema 2 AFROVENOZOLANIDAD (Recuperado Automáticamente)Kariennys MorenoAún no hay calificaciones
- MapoyoDocumento8 páginasMapoyockrystoferAún no hay calificaciones
- La Revolución Bolivariana Democratiza Los Dd Hh BásicosDe EverandLa Revolución Bolivariana Democratiza Los Dd Hh BásicosAún no hay calificaciones
- Doble Crimen: Tortura, esclavitud sexual e impunidadDe EverandDoble Crimen: Tortura, esclavitud sexual e impunidadAún no hay calificaciones
- El golfo de Fonseca como punto geoestratégico en CentroaméricaDe EverandEl golfo de Fonseca como punto geoestratégico en CentroaméricaAún no hay calificaciones
- Diccionario achagua-español / español-achaguaDe EverandDiccionario achagua-español / español-achaguaAún no hay calificaciones
- Tenencia de La Tierra-Valeria Pinto 4to AñoDocumento15 páginasTenencia de La Tierra-Valeria Pinto 4to AñoValeria Pinto100% (3)
- Preeminencia de Los DDHHDocumento10 páginasPreeminencia de Los DDHHJardín de EllasAún no hay calificaciones
- PRUEBAS ConceptoDocumento5 páginasPRUEBAS ConceptoJardín de EllasAún no hay calificaciones
- G.O #39.945. Decreto #9.048Documento43 páginasG.O #39.945. Decreto #9.048Jardín de EllasAún no hay calificaciones
- 6.ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada. Gaceta Oficial N 5.789 Extraordinario de Fecha 26 de Octubre de 2005Documento19 páginas6.ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada. Gaceta Oficial N 5.789 Extraordinario de Fecha 26 de Octubre de 2005Jardín de EllasAún no hay calificaciones
- Acto AdministrativoDocumento34 páginasActo AdministrativoJardín de EllasAún no hay calificaciones
- Marco Socio-Jurídico de La MercadotecniaDocumento4 páginasMarco Socio-Jurídico de La MercadotecniaJardín de Ellas86% (7)
- Procedimiento Mero Derecho LTSJDocumento24 páginasProcedimiento Mero Derecho LTSJJardín de EllasAún no hay calificaciones
- Promap 1995-2000Documento26 páginasPromap 1995-2000Estorga1Aún no hay calificaciones
- Libro Federalismo SAGSDocumento450 páginasLibro Federalismo SAGSHector Castellanos VillalpandoAún no hay calificaciones
- ACUÑA CHUDNOVSKY El Sistema de Salud en Argentina 2002Documento62 páginasACUÑA CHUDNOVSKY El Sistema de Salud en Argentina 2002Lorena FernándezAún no hay calificaciones
- Amparo - Indirecto VS Multa ExcesivaDocumento70 páginasAmparo - Indirecto VS Multa ExcesivaDaniel Alejandro Ibáñez AnayaAún no hay calificaciones
- Estructura de La Administración Pública FederalDocumento6 páginasEstructura de La Administración Pública FederalSaulDeJesusGonzzalezAún no hay calificaciones
- 3 - Finanzas de Múltiples Niveles de Gobierno (Resumen)Documento6 páginas3 - Finanzas de Múltiples Niveles de Gobierno (Resumen)Pablo MartinezAún no hay calificaciones
- Pagani - ResumenDocumento3 páginasPagani - ResumenDamian TardonAún no hay calificaciones
- 67601804 (1)Documento19 páginas67601804 (1)Yisell RomeroAún no hay calificaciones
- Ley Organica para Las Asociaciones MutualesDocumento10 páginasLey Organica para Las Asociaciones MutualesNicoletta CignoliAún no hay calificaciones
- El Poder JudicialDocumento10 páginasEl Poder JudicialDominiqueVegaHurtadoAún no hay calificaciones
- La Responsabilidad Administrativa de Los Servidores Públicos en México-Miguel Alejando López OlveraDocumento240 páginasLa Responsabilidad Administrativa de Los Servidores Públicos en México-Miguel Alejando López Olvera111 111100% (2)
- El Régimen Municipal Argentino Despues de La Reforma Del 94 AbalosDocumento36 páginasEl Régimen Municipal Argentino Despues de La Reforma Del 94 AbaloshugotasAún no hay calificaciones
- Acceso A La Info Judicial y Ética en El Ejercicio de La Función PúblicaDocumento52 páginasAcceso A La Info Judicial y Ética en El Ejercicio de La Función PúblicaParadoxia ConsultoresAún no hay calificaciones
- La Evaluacion Del Impacto Ambiental 2da EdicionDocumento280 páginasLa Evaluacion Del Impacto Ambiental 2da EdicionDaniel Salvador CarranzaAún no hay calificaciones
- ProtocoloDocumento17 páginasProtocoloJuan Meño LaresAún no hay calificaciones
- 21 - CorpozuliaDocumento49 páginas21 - Corpozuliafrancisco sanchez100% (1)
- Apuntes de Huelga Lic. CondeDocumento12 páginasApuntes de Huelga Lic. CondeVictor RoseteAún no hay calificaciones
- Codigo de Etica Del Licenciado en AdministraciónDocumento22 páginasCodigo de Etica Del Licenciado en AdministraciónLidimar Ramirez G56% (9)
- Proyecto de Ley para Agrimen - Arq - Ing - 011123-VFDocumento12 páginasProyecto de Ley para Agrimen - Arq - Ing - 011123-VFLPOAún no hay calificaciones
- Ensayo de Consejo Locales de Planificacion PublicaDocumento3 páginasEnsayo de Consejo Locales de Planificacion PublicaHeymar PastranAún no hay calificaciones
- Buendias A2u5 DCDocumento3 páginasBuendias A2u5 DCLuis Alberto Buendia Buendía100% (1)
- s02. Tarea Sistema PoliticoDocumento3 páginass02. Tarea Sistema PoliticoJosé Bernardino Díaz PeñaAún no hay calificaciones
- Nueva Reforma Laboral Del 1 de Mayo de 2019Documento8 páginasNueva Reforma Laboral Del 1 de Mayo de 2019Axel Ramses Zamora100% (1)
- Programa de Posgrado en DerechoDocumento359 páginasPrograma de Posgrado en DerechoDANIELAún no hay calificaciones
- Contenido: Tomo Dcxliii No. 21 México, D.F., Lunes 30 de Abril de 2007Documento496 páginasContenido: Tomo Dcxliii No. 21 México, D.F., Lunes 30 de Abril de 2007Diego Sebastián Acosta HurtadoAún no hay calificaciones
- Los Orígenes Del Federalismo RioplatenseDocumento4 páginasLos Orígenes Del Federalismo RioplatensepaulinaAún no hay calificaciones